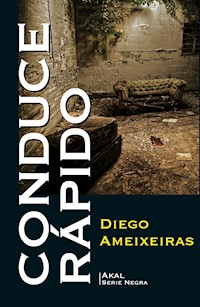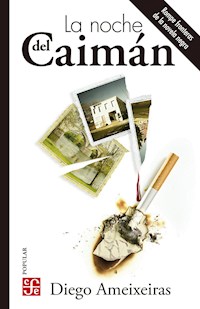
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colección Popular
- Sprache: Spanisch
Diego Ameixeiras traza un mapa certero desde las desembocaduras del río Miño en Galicia hasta las calles de Filadelfia, siguiendo el rastro de tres sombras que esconden más de un secreto. Un reptil citadino en la búsqueda de algo o de alguien, un escritor ansioso por conseguir su ópera, y Selma, una suerte de femme fatale, pero con ciertos ápices de bondad. Éstos se verán involucrados en situaciones violentas que de algún modo se acomodarán en el mismo laberinto. Ameixeiras lanza así una nota musical distorsionada que se convertirá tan sólo en el recuerdo de algún silencio apremiante en otra noche de caimán.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
781
LA NOCHE DEL CAIMÁN
Traducción DIEGO AMEIXEIRAS ISABEL SOTO
DIEGO AMEIXEIRAS
La nochedel Caimán
Primera edición en gallego, 2015 Primera edición en español, 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
Diseño de forro: Teresa Guzmán Romero
Título original: A noite enriba
D. R. © 2020, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6840-0 (ePub)ISBN 978-607-16-6703-8 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
El animal en su jaulaSombras sobre dos piernasLa muerte borrará tus ojosNota del autor
I. EL ANIMAL EN SU JAULA
1
Selma desmenuzó la heroína con una cuchilla hasta que la piedra quedó convertida en una masa parecida al azúcar. Dejó caer los grumos en el tapón de una botella y los mezcló con agua ayudándose con el extremo inferior del émbolo de la jeringuilla. Una vez diluida la sustancia, colocó el filtro pelado de un cigarrillo sobre el líquido. Acercó la punta de la aguja al tapón y tiró del émbolo hasta que la heroína se fue introduciendo en el interior del tubo. Siempre seguía el mismo ritual. La sangre del brazo izquierdo empezaba a mezclarse con la droga en el primer bombeo, lento y meticuloso. Para finalizar, sin extraer la aguja de la vena, llenaba la jeringuilla de sangre para reproducir la sensación inicial y presionaba de nuevo el émbolo.
—¿Quieres que baje la persiana? —preguntó Vicente.
Selma asintió dejando caer el cuerpo sobre los cojines. El calor que inundó su organismo durante unos minutos dio paso a un largo estado de sopor atravesado por un sosiego somnoliento e introspectivo.
Paz. La fantasía de la muerte.
Ya casi era de noche cuando entró en el cuarto de trabajo de Vicente. Sintió frío y se puso la cazadora vaquera. El viejo estaba sentado en su butaca bajo la luz amarillenta de una lámpara metálica. Le brillaban los ojos mientras se concentraba en los últimos capítulos de una de sus novelas preferidas: Vanity Row, de William R. Burnett. Desde la ventana del despacho podía contemplarse el curso encajonado del Barbaña tras atravesar el puente de Erbedelo, la frontera de hormigón que marcaba el límite más transitado del barrio de O Couto con el resto de la ciudad.
—Creía que te habías ido —dijo Selma—. No oía la máquina de escribir.
Vicente seguía trabajando en una Olivetti Lettera 35 de la década de 1980. Una máquina de escribir obligaba a pensar, a ordenar las ideas sin caer en distracciones. Posó el volumen sobre una mesita y se frotó los ojos sin quitarse las gafas.
—¿Me has enviado el libro a la editorial? —preguntó.
—Ayer por la noche. Estuve corrigiendo hasta las tres de la mañana. Te voy a tener que cobrar las horas extra por redactar los textos de tus correos electrónicos.
—Era el último. La serie se ha acabado. Ya no me toca escribir más sobre los indios.
En uno de los estantes de la librería que ascendía hasta el techo se acumulaban algunos ejemplares de las monografías que había redactado en los últimos meses: Sioux, Apaches, Cheyennes, Cherokees, Arapahos. Libros de tapa dura, con profusas ilustraciones en color y apenas cincuenta páginas de texto.
—¿Tendrás más encargos?
—No lo sé. Tal vez dentro de un par de meses. Vidas de militares.
—Conmigo no cuentes para eso. Prefiero a los indios.
Selma se sentó en el suelo y encendió un Chesterfield. Le gustaba pasar las tardes en aquel piso de la calle Antonio Puga y contemplar a Vicente mientras trabajaba. El olor de los libros viejos amontonados de manera caótica, las fotografías antiguas de un Ourense que ya sólo existía en la nostalgia imposible de los muertos, los carteles de películas en blanco y negro que decoraban las paredes.
Kirk Douglas en El ídolo de barro. Un sensacional drama del ring como jamás se ha realizado. En el amor y en la lucha, era el campeón. Hoy, grandioso estreno en la pantalla del Teatro Losada. Autorizada para mayores de 16 años.
—¿Quieres que prepare algo para cenar?
—Me iré a dar una vuelta. Hay un concierto en la plaza de San Marcial.
—Como prefieras —Vicente hizo una pausa—. Me alegra que ya lo hayas superado.
Selma sonrió con su boca grande y carnosa. Acababa de cumplir veinticinco años. El cabello oscuro le caía sobre la frente formando un triángulo que se abría sobre unos ojos siempre expectantes, entre verdes y azules. Llevaba un piercing en la ceja izquierda. A pesar de su delgadez, aquella cazadora tan ceñida imprimía a sus hombros una solidez desafiante.
—Estoy vacunada contra todo tipo de imbéciles, señor Malone.
—Me quedé más tranquilo cuando me lo contaste. Ese chico no era para ti.
—Te pones muy entrañable cuando intentas tratarme como un padre, ¿sabías?
—Nunca me cayó bien. Siempre con la palabra justa, calculando la manera de parecer agradable e imaginativo con todo el mundo. Pura fachada. No me gusta la gente así.
Selma cogió el bote de aceite de lavanda que había comprado esa tarde para Vicente.
—No te preocupes. Ya no estoy bajo sus efectos.
—Así me gusta.
Vicente se sacó los calcetines. Sus pies tumefactos se acomodaron sobre una banqueta en la que Selma había colocado un pequeño cojín.
—Están menos hinchados que otros días. ¿No crees?
El viejo no respondió. Cerró los ojos y se dejó hacer por los dedos expertos de Selma. La sensación era tan placentera que algunas veces se quedaba dormido.
2
Cuando Ricardo Barros salía a correr por la orilla del Miño, siguiendo el mismo itinerario desde la plaza de O Couto hasta Outariz, siempre había un momento en que los pensamientos más negros desaparecían sin dejar rastro. Su mente se concentraba en el esfuerzo de las piernas, en el ritmo cardiaco, en la agitada cadencia de la respiración. Vencida por los primeros síntomas de agotamiento, no permitía la entrada de suciedad. Era felizmente derrotada por el martirio del cuerpo. El sacrificio físico operaba como una máquina exterminadora de ruidos que reprimía el ímpetu de cualquier tribulación. Con el sudor empapando la camiseta gris, convertido en un húmedo tatuaje sobre el pecho, el cerebro se transmutaba durante unos minutos en un folio en blanco. En un vacío efímero flotando sobre el rumor intestino de la sangre. Desaparecían así el deseo inútil de ajustar cuentas con el paso del tiempo y las ansias de asesinar el orgullo de la muerte.
Todo lo que conducía, en definitiva, a la angustia de estar vivo.
En el portal del edificio, situado a escasos metros de la confluencia entre la calle Vila Real y Erbedelo, se encontró con la mujer que limpiaba las escaleras. Todavía le costaba respirar, pero se sentía satisfecho por haber completado el tiempo de carrera a un ritmo razonable. La saludó amistosamente e intercambiaron algunos comentarios banales sobre las previsiones del tiempo. Quizá el sol regresaría durante el fin de semana, pero lo único cierto era que los días seguirían atravesando la rutina invencible de los calendarios. En realidad, nunca se sentía cómodo en ese tipo de charlas irrelevantes. Como a todos los introvertidos, no le gustaban las conversaciones que sólo servían para huir del silencio. Pero hizo el esfuerzo de prolongar el diálogo durante unos segundos más cuando se percató de que la mujer era la primera persona con la que hablaba desde hacía tres días.
Ya en casa realizó unos ejercicios de estiramiento sobre la alfombra del salón y se dio una ducha. Salió del cuarto de baño; seguía sudando como si acabase de tomar una sauna, pero se enfundó una camiseta de manga larga para evitar que el cambio de temperatura le jugase una mala pasada. Encendió el ordenador y abrió el archivo con el texto de la novela. Trescientos cincuenta mil caracteres. No encontraba la forma de encajar algunas piezas, tenía la sensación de que las últimas páginas escritas resultaban especialmente mediocres, sometidas a la crueldad de la gramática, repletas de adjetivos innecesarios y diálogos insípidos. O no. Tal vez no era así y estaba siendo demasiado severo consigo mismo. Quizá sólo necesitaba descansar unos días y dejar reposar el texto. Tomar distancia. Era lo más prudente, pero más allá de la volubilidad de sus apreciaciones, estaba seguro de que no avanzar en la redacción del texto le provocaba una desazón difícilmente soportable.
Decidió dar un paseo y dejar que las piernas se guiaran solas por el barrio. La noche caía sobre la ciudad alimentando la desesperanza de los solitarios, que apuraban el paso para negar el crepúsculo y refugiarse en la melancolía de los bares que conservaban los vestigios heridos de otro tiempo. Siguió atravesando Erbedelo y dobló a la izquierda por Jesús Soria para entrar en el Ipanema, un local frecuentado por inmigrantes dominicanos. En la barra sólo había otro cliente, un negro de camisa rosa y cadenas doradas que se parecía a Curtis Mayfield. Ricardo pidió una cerveza. Se la bebió en un par de tragos y esperó a que le sirvieran otra.
—Tanto correr te va a sentar mal —le dijo la camarera—. Últimamente andas muy decaído.
Ricardo respondió encogiéndose de hombros. Se distrajo leyendo el periódico y sólo se dio cuenta de que era un ejemplar del día anterior cuando llegó a las páginas deportivas.
3
El Caimán se lo repitió varias veces. Sabía que su colega no siempre conseguía dominar los nervios. Lo único que tenía que hacer era esperar. Sin más. Poner el 124 en marcha cuando acabasen la faena y pisar a fondo el acelerador por el Paseo de Gràcia.
—¿Lo tienes claro?
El Manchado asintió agitando la cabeza.
Una turista se detuvo delante del escaparate de la joyería, pero a los pocos segundos siguió caminando. En el interior del local no había ningún cliente. El Caimán le hizo un gesto de complicidad al Manchado y salió del vehículo. Pulsó el botón del interfono y se identificó con un nombre inventado. Se había comprado para la ocasión una americana, una camisa de tergal y una corbata roja con lunares blancos. Las gafas y el afeitado reciente confirmaban su aspecto respetable. Sostenía un maletín y bajo el brazo llevaba una carpeta con el logotipo de una compañía de seguros. El propietario abrió la puerta con una sonrisa confiada. No le dio tiempo a más. Recibió un golpe en la cara con la culata de la pistola, una Herstal de nueve milímetros, y cayó al suelo soltando un grito frenético que alertó a la empleada ocupada en revisar unas facturas detrás de un mostrador. La mujer se llevó las manos a la boca como si quisiera tragarse los dedos.
—Una sola palabra y os mato. A los dos.
El Caimán cortó el cable con rapidez para que no pudieran accionar el interruptor de la alarma. La mujer jadeaba al respirar, presa del pánico. Parecía estar a punto de perder el conocimiento. La obligó a salir del mostrador y la empujó contra el suelo. En unos compartimentos empotrados en la pared había docenas de relojes de marca, collares, sortijas con incrustaciones preciosas, joyas de oro y diamantes. El Caimán lo fue arrojando todo al maletín. No tardó demasiado en dejar los cajones totalmente vacíos. La empleada no se atrevía a moverse. Se había quedado adherida a las baldosas como una ventosa.
—La caja fuerte. Que no lo tenga que repetir dos veces —ordenó el Caimán.
El propietario se levantó con dificultad, venció la sensación de mareo y se dirigió a la trastienda con pasos vacilantes. Le sangraba la nariz y hacía verdaderos sacrificios para mantener el equilibrio y no doblar las piernas. El Caimán lo apremió con el cañón de la pistola. El hombre hizo girar la rueda de la caja alineando los números de la combinación con el índice de apertura. En el interior había varios fajos de billetes de cinco mil pesetas y estuches con anillos de oro.
—No nos hagas daño, por favor —gimió el joyero.
El Caimán metió el último paquete de billetes en el maletín y ordenó al propietario que caminase hasta el mostrador. Un segundo impacto en el rostro lo dejó fuera de combate. El Caimán se agachó y agarró a la mujer por el pelo. Tenía los ojos enrojecidos.
—Si intentas hacer algo raro mientras salgo de aquí, te meto una bala en la cabeza. ¿Entendido?
En el exterior acababan de detenerse dos coches Z de la Policía Nacional detrás del 124. Cuando el Caimán abrió la puerta de la joyería, muy nervioso, vio que el Manchado estaba siendo rodeado por cuatro agentes uniformados que lo obligaban a apoyar las manos sobre el capó. Maldijo su suerte y echó a correr en dirección contraria hasta que dos policías de paisano le dieron el alto. No tenía escapatoria. Retrocedió unos metros y se refugió detrás de una cabina telefónica. Desde allí disparó tres veces mientras los viandantes huían despavoridos. Todo concluyó cuando apareció un tercer coche Z que se subió a la acera cerrándole la huida. Los dos policías de paisano se cubrían detrás de un colector de obra lleno de escombros.
4
—Podías hacer una serie —dijo Selma—. Un asesinato sin resolver en cada libro.
Vicente se sirvió otro café. Estaba cansado y le pesaban las piernas. No tenía uno de sus mejores días, pero intentaba camuflar su estado de ánimo dejando que Selma se extendiese con aquellas ideas que le producían tan poco entusiasmo. Retiró su plato para apoyar los antebrazos sobre la mesa.
—Ya estoy viejo para meterme con eso. Son cosas de periodistas.
—No me refiero a reportajes. El suceso real sólo sería una excusa, un telón de fondo. La trama principal puede ser totalmente inventada, pero el crimen siempre estaría ahí. Sin darle solución. Así parecería todo más inquietante.
Selma abrió un archivo en su tableta.
—Tenemos a la prostituta aquella que apareció muerta hace diez años detrás de la antigua cárcel —sugirió—. La estrangularon con una bolsa, rociaron el cadáver con gasolina y le prendieron fuego. La policía detuvo a un cliente de la mujer porque las ruedas de su coche coincidían con las marcas encontradas en el lugar donde se descubrió el cuerpo. Además, había unas imágenes de la cámara de seguridad de un cajero automático en las que aparecía el presunto culpable sacando dinero con la chica. La misma noche del crimen.
—Recuerdo ese caso. ¿No hubo más detenidos?
—El cliente reconoció que había estado con la prostituta la noche del crimen, pero quedó libre por falta de pruebas. Pasaron unos meses y detuvieron a otras tres personas. Al parecer había restos de sangre en el maletero del coche de uno de los sospechosos, pero los análisis concluyeron que no era de la víctima.
—¿La muerta tenía antecedentes?
—Por robo. La policía dijo que el móvil podía ser la venganza de algún cliente. Un dato más: a finales de 2004 detuvieron al ex marido de la prostituta por matar a navajazos a su segunda mujer. Lo investigaron, pero se descartó cualquier relación con la primera muerte. El caso lleva archivado desde 2005.
Vicente se quitó las gafas y se pasó las manos por el rostro. Selma seguía concentrada en la pantalla del dispositivo. Tardó unos segundos en encontrar lo que buscaba.
—Aquí tengo otros dos —añadió por fin—. Un vecino de Barbadás tiroteado en enero de 2000 cuando se disponía a bajar la basura, al parecer por un ajuste de cuentas relacionado con las drogas, y una anciana degollada en su piso de la calle Doctor Fleming en diciembre de 2001. La puerta de la vivienda no estaba forzada.
—Será mejor que lo dejes. Creo que no me convence la idea.