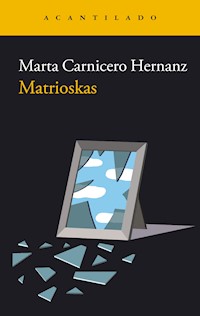Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Joel vive en Walden, una comunidad idílica en plena naturaleza cuyos miembros rechazan las nuevas tecnologías y abogan por una vida fiel a las costumbres de antes. Con el propósito de acercarse a Alina, una recién llegada que lo tiene fascinado, empieza a enviarse cartas a sí mismo a casa de la joven. Todo va sobre ruedas hasta que Alina le entrega una que no ha escrito él y cuyo contenido sugiere que el remitente anónimo lo conoce mejor que nadie. A medida que la relación con Alina avanza, se suceden los equívocos y las amenazas de este saboteador epistolar empeñado en separar a la pareja. Lentamente, sin darse cuenta, Joel queda atrapado en un inquietante laberinto de espejos donde su reflejo parece adquirir vida propia mientras él lucha para recuperar las riendas de su destino. Marta Carnicero urde con maestría los hilos de este relato conmovedor sobre la identidad, el amor y la angustia de perder una y otro. "No es exagerado decir que Carnicero maneja el detalle significativo con una maestría poco común en las letras peninsulares […] posee una inteligencia que le permite extraer de un tema acotado todas sus posibilidades". Carlos Pardo, ElPaís -Babelia
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARTA CARNICERO HERNANZ
CONÍFERAS
TRADUCCIÓN DEL CATALÁN
DE PABLO MARTÍN SÁNCHEZ
ACANTILADO
BARCELONA 2020
CONTENIDO
PRIMERA PARTE
1—2—3—4—5—6—16:22—7—8—9—10—11—16:50—12—13—14—15—16—17:14—17—18—19
SEGUNDA PARTE
20—21—22—23—24—25—17:41—26—17:57—27—28—29—30—18:12—31—32—18:24—33—34—35—36—18:31—37—38—18:45—39—40—41—42—43—19:11—44—45—46—47—48—49—19:14
TERCERA PARTE
—50—51—52—53—19:20—54—55—56—19:25—57—58—59—60—19:40—61—62—63—64—65—66—67—68—69—70—71—19:47—72—20:03—73—20:05—74—20:18
AGRADECIMIENTOS
Para Oscar,
My first, my last.
Para Roser,
que lo habría leído.
Para Montse,
que nos dejó su sonrisa.
Para Laia y Abril, siempre.
Llegia distret el color d’unes roses
en uns versos d’Ausoni, quan, de sobte,
emergiren del record uns llavis,
els teus.
Visió fugaç d’un o dos segons, no més.
Em vaig descobrir fent per no perdre’ls.
Com qui rescata tombes d’un cementiri
d’un poble que s’ha de negar sota un pantà.
Era tan poc, o tant, que t’estimava.
MANUEL FORCANO, Corint
Todo el mundo tiene un secreto, un pacto que firma consigo mismo. No hablo de esos secretos que se guardan por instinto, por miedo o por lealtad, de esos que te incomodan sólo cuando los recuerdas pero te ayudan a ir tirando. Hablo de los otros, de los que te dejan el alma en carne viva aunque intentes enterrarlos; de los que llevas contigo, dentro, encima. Nada visible, en apariencia; nada alarmante. Nada que te identifique entre la masa de cuerpos que circulan por las entrañas de la ciudad como si el resto, centenares de cuerpos tan anónimos como el tuyo, formasen parte del mobiliario. A lo sumo, cierto desengaño, como un peso sobre los hombros, una pizca de acritud en el carácter que te hermana con tanta gente de vida solitaria como la tuya. Porque la vida es así, esa vida que intentabas esquivar: nada de pueblos idílicos alrededor de un lago, vecinos que se saben tu nombre o chicas que te saludan desde el otro lado de la ventana. Hablo del mundo real, de una herida invisible que has intentado negar y no se cierra. Y no puedes decir nada: por algo es un secreto y tú has decidido que lo fuera. Siempre ahí, como un compañero de celda a quien no conviene molestar.
No puedes decirme nada que no sepa; yo también he vivido esta historia. Cambia el escenario, sí: el pueblecito de casas bajas que has elegido, la vuelta a una vida que no concuerda con el hombre que eras fuera, con quien te encontrarás en cuanto vuelvas. ¿Qué harás, Peluchito, cuando todo esto acabe? ¿Retomar el piano como si nada? ¿De verdad crees que podrás?
Ni siquiera sabes para qué has venido. Voy a contártelo, para eso estás aquí, ante este espejo que nos pone al uno frente al otro.
Voy a contártelo. Compartir un secreto con uno mismo no es romper el pacto.
PRIMERA PARTE
Could a greater miracle take place than for us to look through each other’s eyes for an instant?
HENRY DAVID THOREAU, Walden
1
Era la segunda vez que lo hacía, pero aún no había recibido nada. De todos modos, el trayecto hasta New Ithaca resultaba agradable a mediados de septiembre; bastaba con bajar las ventanillas para estar fresco, sin necesidad de poner el aire. La carretera partía en dos el horizonte rojizo y el chirrido de los grillos llegaba de los matorrales que asomaban a ambos lados del asfalto. Desde que vivía en las Walden había bajado a la ciudad cuatro o cinco veces, siempre por asuntos que no había podido resolver en el pueblo. En el pueblo no había bares con conexión; nadie habría aceptado ser visto en un lugar así.
En New Ithaca quedaban dos buzones, que supiera: uno en los bajos del ayuntamiento, junto al juzgado de paz, y otro en el centro comercial, en el extremo norte de la ciudad. Cuando llegó, la gente hacía cola en el cine y las luces ya estaban encendidas. Antes de dirigirse al buzón, sin embargo, se desvió hacia la entrada del drive-in. Sabía que nada más pisar la ciudad se dejaría tentar por todo lo que detestaba, pero al volver a casa le daría pereza cocinar y el hambre le pareció una buena excusa para la autoindulgencia. Tampoco iba tan a menudo a la ciudad y, además, no recordaba qué tenía en la nevera.
La dependienta llevaba una cola alta, una placa con su nombre y un fino brazalete tatuado en la muñeca. Le pareció un detalle vagamente sexi, aunque no supiera decir si el interés procedía de la muñeca o del tatuaje. Pidió una cerveza y un vegetal con pollo y mayonesa. Se le ocurrió hacer la broma del sándwich de pollo que quería ser vegetariano cuando la voz de la joven lo devolvió a la ventanilla. ¿Lo quería todo XL, por noventa céntimos más? Era una oferta. Le pareció excesivo, pero respondió Porsupuesto como si acabara de pedirle que escaparan juntos. Perfecto, contestó la chica sin levantar la mirada, mientras apretaba muchas más teclas de las que parecían necesarias.
—Serán siete con setenta. ¿Nombre?
—¿Perdona?
—Para recoger el pedido a la salida.
—Claro. Disculpa. Joel. Joel Oria.
Rebuscó en la cartera sin dejar de mirar a la chica, que se afanaba en hacer saltar el esmalte de una uña despintada.
—Lo siento—dijo sacando un billete grande—. He pasado por el cajero y…
—No hay problema.
Aprovechó para leer el nombre que ponía en la placa. No los habían presentado formalmente, pero no tenía importancia; si querían, ahora ya podían llamarse por el nombre. Además, Traci le parecía muy adecuado. Había elaborado todo un corpus sobre chicas que eligen la i latina cuando es evidente que va con y griega, pero aquélla en concreto—ya fuese por la muñeca, o por el tatuaje, o por ambas cosas—se había encaramado directamente al podio de las Tracies, de las que había conocido y de las que le quedaban por conocer. Sin duda habría un chico esperándola a la salida todas las noches. Una Traci siempre tiene a alguien, con o sin esmalte.
—El cambio, señor.
Habría deseado preguntarle cuántos señores conocía que pusieran el despertador una hora antes para salir a correr; cuántos señores de cuarenta y pocos que consiguieran dar la vuelta al lago, tres días a la semana, mientras los vecinos remoloneaban en sus camas intentando ignorar las ganas de mear que te despiertan al alba. Un trueno, no muy lejano, le hizo volverse para descubrir que el cielo se había encapotado por el este y brillaba de un modo imposible por el otro lado.
—Señor…—La voz lo devolvió a la ventanilla.
El siguiente aspirante a menús colosales avanzaba ya, conquistando un espacio que no le correspondía, y arrancó sin comprobar el cambio, con la imagen de los dedos lamentables de la chica soltando las monedas en la palma de su mano.
Bajó a echar la carta sin apagar el motor. Conducir más de una hora para mandar una carta, teniendo un buzón a tres minutos de casa, era una de esas acciones que sólo el anonimato ayuda a vivir como si fueran menos estúpidas. La razón le hacía dudar a cada instante, pero si había llegado hasta allí no era para regresar con un sobre en el bolsillo. En la ciudad nadie lo conocía; de hecho, se atrevería a decir, en la ciudad nadie conocía a nadie. Y en el improbabilísimo caso de haber sabido quién era, nadie se extrañaría al leer su nombre en el sobre, en el espacio reservado al destinatario, ni al ver el nombre de su calle debajo. Ni uno solo de los habitantes de la ciudad lo habría juzgado por dejar en blanco el espacio del remitente, ni por mirar a ambos lados antes de echar el sobre en el buzón como si estuviese haciendo algo reprobable.
Al entrar en el coche, unas gotas enormes como cagadas de pájaro empezaron a oscurecer la acera, estallando en el parabrisas con un ruido sordo mientras subía las ventanillas para volver a casa.
2
Al principio no se le había ocurrido ninguna estrategia, y eso que estaba acostumbrado a los recién llegados. De vez en cuando aparecían por la Comunidad nuevas familias, pero a menudo acababan yéndose porque les costaba adaptarse. Las que llegaban con adolescentes tenían más puntos para fracasar, y a veces se iban sin dar explicaciones y sin dejar ningún contacto; las parejas con niños, en cambio, solían mostrar una determinación admirable y, si no se divorciaban por el camino—en cuyo caso uno de los dos terminaba por irse, o se iban los dos, sobre todo si el divorcio lo había provocado alguien de dentro—, acababan convirtiéndose en piedra angular de la Comunidad. También estaba el intelectual, o el artista, que se instalaba en las Walden porque el personaje que se había creado lo pedía a gritos. Al propio Joel lo habían incluido al principio en esta categoría, hasta que los vecinos comprendieron que se habían equivocado en el pronóstico y lo aceptaron como miembro de pleno derecho. También había visitantes de fin de semana y estudiantes con ganas de aislarse, pero se trataba de casos particulares, pues no pretendían formar parte de una comunidad con los valores de antes: lo que los atraía era el silencio y la desconexión; el hecho de que, si no eres una presencia que palpita en las redes, existe un mundo donde quien palpita eres tú.
Entonces había llegado ella, un perfil nuevo que no admitía predicciones, y había suscitado más preguntas que respuestas. Para empezar, nadie recordaba a chicas solas. El economato era un hervidero de conjeturas, y algunas mujeres mayores—alentadas por Marjo, que pasaba demasiadas horas etiquetando conservas y botes de champú—aprovechaban para inventarle un pasado infeliz o proyectar en ella frustraciones mal digeridas. Alina se había convertido en tema de conversación y, viendo el interés que despertaba—y las pocas novedades que llegaban a comunidades semiaisladas como las Walden, que rechazaban todo medio de comunicación que no existiera, en el mejor de los casos, en el siglo XX—, todo parecía indicar que se mantendría en el ranking de cotilleos, sin ningún problema, hasta el final del verano.
A Joel no le costó imaginarle una vida a la recién llegada. Que las casas de la calle hubieran sido construidas en una sola fase, con una distribución similar, le permitía establecer paralelismos. A través de los ventanucos tintados de la escalera podía verla en la cocina, y el comedor, situado en la parte posterior de la casa, tenía un ventanal abierto de pared a pared. El dormitorio—y la cocina de nuevo, pero ahora vista desde arriba, en escorzo—quedaba cubierto desde la habitación de invitados, en la primera planta, donde él tenía el estudio. Desde el porche, donde Joel se tumbaba a leer por las tardes cuando aún hacía bueno, dominaba el patio trasero, el tendedero y la tumbona.
Lo más curioso, pues no lo había pensado nunca, fue descubrir hasta qué punto un espacio podía cambiar con la iluminación adecuada. Alina había puesto en su casa varias plantas, un tapiz, cojines por todas partes y una colcha que invitaba a la molicie; una mesa maciza, en la cocina, rodeada de sillas dispares y, sobre todo, un montón de luces indirectas de diversos tamaños y colores que salpicaban las paredes con la calidez de las bombillas antiguas. Él no era un hombre de plantas—le bastaba con el verde de las coníferas que poblaban los alrededores—, pero tenía que admitir que, en su casa, las luces encastradas del comedor iluminaban la estancia de manera homogénea, sin gracia, con aquel sofá de cuero marrón demasiado tieso y aquellos cojines que parecían mucho menos esponjosos que los cojines de Alina. No podía decirse que a su casa le faltara calidez—a las casas de madera nunca les falta, le gustaba pensar, cuando el suelo te corteja crujiendo a cada paso como una mascota indolente que se alegra de verte—, pero la de Alina se notaba vivida a los cuatro días de vivir en ella. No podía ser cierto todo aquello que se contaba en lo de Marjo: cada vez que miraba la casa descubría un detalle nuevo, cada objeto era señal de vida plena. En comparación con todos ellos, los suyos—las estanterías combadas por el peso de los libros, la alfombra blanca, impoluta, donde le gustaba hundir los pies mientras leía—parecían un intento desesperado de llenar las tardes, una broma: un esfuerzo por simular una vida como la de aquella recién llegada que, sentada al piano, no necesitaba nada, ni a nadie, para ser feliz.
3
Sin duda, Emma lo tenía calado desde hacía tiempo, pero él fingía no saberlo. Por la parte de atrás, los tres patios estaban alineados, con el de Joel en medio y los de Emma y Alina a ambos lados, separados entre sí por una mínima valla. Emma se había instalado con sus padres en las Walden cuando aún era pequeña e hija única, y ahora estaba en esa edad indefinida en que eres capaz de reconocer un club de carretera sin haber visto nunca ninguno, pero no sabes muy bien qué ocurre dentro.
Leía al sol con los pies sobre la silla, como si tuviera toda la vida por delante o quizá precisamente porque sabía que la tenía. Últimamente—y eso también debía de saberlo—Joel salía al patio con cualquier excusa: para cortar el césped, para leer, para recoger la ropa tendida.
—No está—dijo Emma haciendo visera con la mano para mirarlo.
—¿Cómo dices?
—No muy alta. Delgada, pecosa, como un chaval que acaba de liarla. De ésas a las que les queda tan bien el pelo corto que te entran ganas de cortártelo igual aunque sepas que a ti te quedará como el culo. ¿De verdad me estás diciendo que no sabes de qué hablo? Porque te pasas el día saliendo a mirar.
—…
—Haríais buena pareja. O sea, un pelín joven para ti, pero tampoco hay que ponerse tiquismiquis.
—Sí que estás aburrida.
—Me fijo en lo que pasa, eso es todo. Mi madre dice que para escribir hay que aprender a observar.
—No sabía que escribieras.
—Es que no lo hago. Todavía. De momento me limito a mirar qué escribe el resto.
—¿Qué estabas leyendo?
—Bufff. Lectura obligatoria, éste no enseña nada. En plan, que no te hace pensar… Sólo pasan cosas. Y encima es previsible.
—Al menos tienes claro lo que no quieres hacer.
—¿Por qué no me dejas alguno de tus libros? Tienes la casa llena.
—¿De qué tipo?
—Uno que me guste tanto que me entren ganas de quedármelo.
—Mal negocio para mí, pero veré qué encuentro.
—Aquí estaré, perdiendo el tiempo con un mal libro.
—Eres demasiado inteligente para eso. Anda y coge la bici.
Joel se aguantó las ganas de echar un vistazo al patio de Alina antes de volver adentro. Emma levantó los ojos del libro por última vez.
—Que sepas que ha llamado a tu puerta cuando no estabas.
—¿Quién?
—Ella. ¿Volvemos a empezar?
4
No podía quejarse, y era consciente de ello. Excepto la chica del pelo decolorado, que empujaba el carrito como si fuera de camino a otra galaxia con una mata de Scotch-Brite oculta bajo la boina, los demás habían hecho lo que tocaba. Qué más daba si habían seguido el mismo libro de estilo, el código ético del gremio o la máxima No eres ninguna oenegé, ni se te ocurra localizar al destinatario: el caso es que dejaban el sobre en la dirección indicada aunque fuese para el vecino. Y si lo hacían así es porque así es como se hacía. En las Walden nadie emitía juicios ni sacaba conclusiones. En un mundo acostumbrado a la inmediatez de los datos el flujo de cartas en papel quedaba al margen de cualquier interés corporativo. Nadie gastaría ni un segundo en buscar patrones o estudiar hábitos, ni en registrar un puñado de datos analógicos intercambiados por un hatajo de esnobs en un distrito donde no entraban los drones. En una sociedad donde la intimidad se pisaba sin contemplaciones, los repartidores de las Walden todavía garantizaban tu intimidad, y un puesto en el distrito era un regalo para cualquier cartero que amase su oficio. Aquella gente tenía una misión, un propósito; aquella gente era alguien. Y Joel era feliz porque Alina tenía dos cartas en el vestíbulo, o en el buzón, o donde fuera, dos cartas para él, y en algún momento tendría que pasar a dárselas.
Y entonces, por fin, hablarían.
Y a saber.
5
Sintonizaba siempre la misma cadena local, en parte porque en las Walden no se captaban muchos canales y en parte porque le hacía compañía cuando Alina desaparecía de su campo visual. Lo que él llamaba para sus adentros El Canal de las Sectas era, de hecho, una de esas cadenas de engañabobos, donde un puñado de autoproclamados videntes leían el tarot a cambio de un importe proporcional al tiempo estafado. Lo más increíble era que, aunque casi todos los parroquianos habrían aceptado sin remilgos alargar la conversación—estaban solos, solos de verdad, atrapados en una soledad desamparada y crónica—, solían ser los tarotistas quienes ponían fin a la consulta cuando veían que el tema se aflojaba. Lo único que tenía aquella gente era intuición, y cuando se acababa, se acababa.
Joel se dedicaba a analizar el contexto, del mismo modo que los videntes jugaban a analizar las insistencias de sus clientes, los agobios y los silencios, los ligerísimos temblores de voz y aquella manera de tragarse las palabras de cuando uno sabe que, si no para allí mismo, se vendrá abajo. Lo que más le fascinaba era que el vidente de turno solía descuidar su personaje y, si tenía un mal día, los clientes podían acabar cornudos y apaleados. Aun así, nunca los había visto colgar hasta que el Iluminado de turno los despachaba, rendidos a una suerte de miedo reverencial o temerosos de que, si no lo trataban como era debido, el Visionario pudiera descargar su furia sobre ellos en forma de maleficio irreversible.
Entre el nutrido grupo de presentadores de la cadena había, sin embargo, alguno que le caía bien. La especialista en dar buenas noticias era Lorna, una pelirroja que rondaba los cincuenta, con unos ojos como pelotas de goma que sus gafas de culo de botella ampliaban hasta los límites de la estupidez. Si hubiese tenido que escoger, la habría escogido a ella, ya que trataba a los clientes como si fueran sus hijos y se esforzaba en ser amable. Este sistema le permitía alargar la llamada hasta tener otra a punto, al estilo de los que, ante la aterradora perspectiva de no gozar de más compañía que la propia, evitan poner fin a una relación si no han encontrado antes un recambio convincente.
Por la noche volvió a encender la tele para tener una coartada, como si la iluminación cambiante, con aquellos tonos azulados proyectándose en su cara y las paredes, fuera a convencer a Alina de que no estaba haciendo nada raro. Porque lo que hacía no tenía nada de raro, más allá de cenar frente a la tele sin verla para poder mirarla a ella. No habría sabido decir si alguna vez había sentido la necesidad de conocerlo todo de alguien—al menos con tanta insistencia—, pero se tranquilizaba pensando que un enfermo, un obseso, nunca se habría preguntado si lo que hacía era normal. Lo único que quería era que ella se fijara en él, y cualquier detalle que pudiera obtener le parecía una información privilegiada que no podía permitirse el lujo de desechar. Alguien que no estuviera en sus cabales, pensaba, se dejaría arrastrar sin remedio; él sólo aprovechaba aquel rasgo de su carácter para conquistarla, autoenviándose cartas o contemplándola a ratos, admirándola incluso, que era lo más parecido que tenía a compartir tardes con ella. De vez en cuando le asaltaba la idea de que quizá estuviera tan solo como aquel grupo de feligreses. Entonces daba un trago de vino como quien se toma una pastilla, se esforzaba en pensar en otra cosa y procuraba no mirar demasiado a su alrededor.
6
Ella sonreía como si lo llevase en el ADN. Él la veía sonreír desde casa cuando la espiaba hablar por teléfono mientras recogía con la otra mano los platos de la comida, la chaqueta tirada en el sofá, las botas olvidadas en el parquet. Nunca se sentaba, y eso que a veces se pasaba un buen rato hablando y riendo, con el supletorio en la mano. Joel estaba convencido de que también lo hacía ahora, en el economato: la sonrisa se lleva en la voz con la misma luz que enciende los ojos. Lo sabía aunque la viese de espaldas, inclinada sobre el mostrador, pidiéndole a Marjo un paquete de harina para hacer magdalenas.
Él llevaba aquel jersey suyo hecho polvo y estaba convencido de que ella se había vuelto a mirarlo al sonar la campanilla. Habría podido inventarse alguna excusa para huir, por supuesto, pero entonces Alina se habría dado la vuelta por segunda vez. Y Joel lo que quería era pasar desapercibido, confundirse con el olor a cartón viejo de las cajas de las estanterías, entre botes de lentejas y latas de tomate de tamaño familiar. No esperaba encontrársela ni estaba preparado para convertirse en un tío enrollado de conversación distendida. Se quedó plantado tras la puerta, elaborando una frase inteligente que pudiera parecer casual. Había empezado mirándole el culo, pero ya no se veía capaz de hacer tantas cosas a la vez: si Alina lo hubiese pillado, no habría tenido agallas para volver a mirarla, porque estaba convencido de que sus ojos le habrían cruzado la cara de una hostia consagrada. No podía arriesgarse a dar ningún paso en falso, y empezar una conversación en lo de Marjo era peor que colgarla en las redes: equivalía a marcar esa casilla con la que aceptas las condiciones de uso de tal o cual servicio, y consentir tácitamente que la información pudiera llegar al vecindario antes incluso de llegar a casa.
Entonces Emma, una vez más, apareció en escena y Joel se mordió la lengua al notar cómo la manija se le clavaba en la espalda. Aquella niña no abría las puertas, las reventaba con toda la fuerza de la adolescencia.
—Jopé, Joel. ¿Te he hecho daño? Lo siento, de verdad.
—No te preocupes, estoy bien. Llamaré al trabajo para decirles que estoy enfermo y me quedaré leyendo en casa.
—Pero sí tú ya trabajas en casa. Y leyendo.
Alina se había dado la vuelta y él no sabía dónde meterse, adónde mirar, qué decir. Emma se le avanzó.
—Alina, ¿verdad? Somos vecinas. ¿No te acuerdas? Buscabas a Joel. A Joel Oria.
—Ostras, perdona. Hace poco que vivo aquí y…
—¿Todavía lo buscas?
—Esta mañana he recibido otra carta. De hecho la llevo encima. ¿Tú vas a verlo? ¿Se la podrías dar?
—Pues si quieres, o sea, lo puedes hacer tú misma.
Y se volvió para mirar a Joel, como diciendo ahí la tienes.
—16:22—
CORTAR EL HILO
Si hubiese sabido quién era, si la hubiese recordado, si la hubiese conocido, habría sido muy distinto. Me habría dado un vuelco el corazón, y decirlo así es muy fácil, porque eso del vuelco es un lugar común, pero dime tú cómo te arreglas. Y es que por pragmático que seas, siempre, siempre queda un rincón dispuesto a negarlo todo cuando otro lo niega: que aquí no ha pasado nada y que esa persona a la que dijimos adiós, a la que acompañamos al crematorio cuando no era más que un cuerpo (aunque fuera el suyo, y también un poco el nuestro) y que salió convertida en polvo imposible de abrazar, de acariciar, de hacer feliz, no llegó a dejarnos nunca. Y lo negarías todo si otro te lo niega, a pesar de la corona de los compañeros del trabajo y la quietud y los llantos, y los grupitos poniéndose al día con el dolor impostado de los que bromean en el vestíbulo, y los abrazos para no tener que hablar, que repetirte, que escuchar frases desgastadas que te agotan sin más, y la nevera tan vacía y el piso tan silencioso al volver por la tarde.
Porque quieres creer que sí, que quizá ha habido un error, que quizá haya luz por la noche si vas por su calle y levantas la mirada: que la ley más inflexible del mundo era una forma de hablar y que quizá puedas esperar a estar solo, sí, mejor solo, para marcar su teléfono con dedos temerosos deseando que esté en casa, que descuelgue al otro lado. ¿Y si fuera…? O quizá no, quizá un contestador y una añoranza de domingo, y regresar cabizbajo a la casilla de salida y no explicarlo nunca a nadie, de ningún modo.
Si hubiese sabido quién era, si la hubiese recordado, habría sido muy distinto. Porque cuando la red, ese engaño que no tiene prisa y colecciona datos con paciencia, te mete la hostia, ya no hay nada que hacer. Es así. Tan eficiente, tan metódica cuando se trata de robar pedazos de vida como un ladrón que lo deja todo en su sitio tras revolverte la cartera, se olvida luego de cruzar datos con la información más importante, la desaparición definitiva, y con la frialdad quirúrgica de un aviso programado te anima a celebrar el cumpleaños de alguien que ya no está, alguien que, con poca fortuna, o tu fortuna de mierda, hace semanas, por no decir meses, que intentas no extrañar. Es así, y da igual que lleves meses peleando, porque una mañana llega de pronto la red, con ese cinismo fortuito de los que no escuchan—que no por eso es menor forma de cinismo—, para recordarte que no está pero que podría haber estado. ¡Eh, felicítala! (Ay, no, que está muerta. Pero… ¿y si no? Nada, nada… Menuda cagada. Glups. Perdón). Ni eso sabe hacer la puta red: ni disculparse. ¿A quién reclamas cuando alguien resucita a tu muerto, a tu muerta, sólo por un instante, antes de dejarla caer de nuevo en el ataúd y si te he visto no me acuerdo? ¿A quién le echas la culpa de haber arrancado las costras que te cubrían la herida? La red no tiene cara ni otra misión que no sea construirte, obtener una réplica tuya con vocación de sobrevivirte: un tú hecho de impaciencias y deseos, de rutinas y patrones dibujados por las migajas que has ido regalando, un clon que palpite como tú y te sobreviva en algún servidor perdido de alguna región glacial. Te construye un alma postiza y ya tiene suficiente; no quiere la carne. Conserva lo que te conmueve, lo que te desvela, lo que te da pánico, y descarta las células por perecederas. Sabe dibujarte una sonrisa cuando no te quedan dientes, y se la suda, y eso es lo único que importa, meter la pata contigo cuando ya no estás. Es la red la que decide si existes. Y hasta cuándo.
Si hubiese sabido quién era, si la hubiese recordado, si la hubiese conocido, habría sido muy distinto. Pero en aquel entonces no era nadie para mí, tan sólo una foto de perfil en una red, una casa de madera rodeada de coníferas, con un porche blanco y un tejado a dos aguas, y la promesa de una vida plena que añoré sin haberla vivido. Aún no me había enfrentado al duelo, ni me imaginaba que pudiera perderla algún día: es ahora, al salir del quirófano, cuando todo aquello me hace daño, como si la añoranza fuese una opción que sólo se activa al atar cabos.
Mataba el tiempo en el camerino antes del concierto, justo antes del accidente que me traería hasta aquí, y cliqué en aquella foto. A veces lo hago: echo un vistazo rápido al perfil de alguna seguidora, como cuando te cruzas con una mujer guapa y por un segundo abandonas el presente para construirte otro con ella. Cliqué en la imagen y la vi: bajita, pecosa, de ojos risueños y pelo corto, con cara de niña que no acabará de crecer nunca. Y el muro: un muro que era el recuerdo de alguien que ya no está, que se había quedado en un limbo sin que nadie pudiese cerrarlo, como si la frivolidad de una red que te recuerda el cumpleaños de un perfil sin propietaria hubiese perdido la capacidad de horrorizar y fuese la manera más normal de homenajear a la desaparecida, y la tecnología hubiese querido dejar sin cerrar un montón de círculos para que no pudieses acabar de decirle adiós, en una carta abierta que ya sabes (aunque preferirías no saberlo) que no va a tener respuesta. Aquello, aquel muro, era una despedida sin final que se reavivaba cada mes de abril, el homenaje de unos cuantos amigos derramando añoranza, una exhibición de sufrimiento casi impúdica. Me resultaba extraño presenciar tanto dolor por una mujer a la que no era consciente de haber tratado. Y a mí, lo confieso, mirar el dolor a la cara me daba miedo. El propio miedo a sufrir me ha aterrado siempre.
Felicita a Alina por su cumpleaños. Qué fría es la red, animándote a comunicarte con una mujer que ya está muerta; con tu mujer, pero entonces no lo sabía. Ante la tentación de dejarme arrastrar por tanta pérdida, le di al botón de deshacer la amistad, para cortar de una vez por todas el hilo que nos unía.