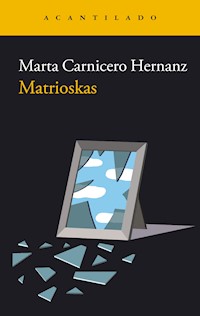
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Hana vive un doble exilio: uno estrictamente geográfico, lejos de la tierra que la vio nacer y que debió abandonar, y otro íntimo, que la mantiene apartada del mundo que la rodea por miedo a que la lastimen. A dos mil kilómetros de distancia, en un entorno privilegiado, Sara, que acaba de cumplir dieciocho años, está ansiosa por ser libre. Enfrentadas a una realidad incómoda, fruto de decisiones del pasado que aún reverberan en el presente, ambas harán descubrimientos tan amargos como sorprendentes mientras acortan la distancia que las separa. Como afirma Enrique Vila-Matas: «Amo a Marta Carnicero porque va más allá, y donde va es brutal. Enlaza el oscuro dolor de lo privado—tantas mujeres destrozadas por la violencia ejercida sobre ellas—con lo que todavía es más oscuro y se encubre en lo público. "Matrioskas", gran novela europea, denuncia, con extraordinaria dureza y precisión narrativa, cómo se sigue dando por sentado que, en las guerras, como si se tratara de un hecho inherente a ellas, se viola y ejecuta a las mujeres». «"Matrioskas" es tan hermoso que abre una puerta: la posibilidad de confortarnos a través de la memoria y el lenguaje como nexo y coágulo. Revelación y acompañamiento. Así es la afilada y cálida escritura de Marta Carnicero». Marta Sanz «Marta Carnicero logra convertir la violencia bélica sufrida por mujeres en una novela compleja sobre cómo se transmiten las historias y se elaboran los traumas y los duelos». Jorge Carrión «Carnicero es una autora que conoce la tradición, que ha sabido apropiarse del legado de los más grandes y llevárselo a su terreno. Hace bien en decir que no busca imitar a nadie, porque no lo hace». Librújula
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARTA CARNICERO HERNANZ
MATRIOSKAS
ACANTILADO
BARCELONA 2023
A todas ellas.
Per tu retorno d’un exili vell
com si tornés d’enlloc. I alhora et sé
terra natal, antiga claror meva,
i l’indret on la culpa es feia carn.
[…]
Per tu retorno d’un exili vell,
refugi contra tu, des d’on trair
la primera abraçada i on triar,
des de l’enyor, l’escanyall d’unes mans.
MARIA-MERCÈ MARÇAL
[Por ti regreso de un lejano exilio | como si volviera de ninguna parte. Y a la vez te sé | tierra natal, mi antigua luz, | y el lugar en que la culpa se | transformaba en carne | […] | Por ti regreso de un lejano exilio, | refugio contra ti, desde donde traicionar | el primer abrazo y donde elegir, | desde la añoranza, unas manos enlazadas. Trad. Neus Aguado].
Retrobaré les mares que he perdut.
N’estic segura.
SÒNIA MOLL GAMBOA
[Recuperaré a las madres que perdí. | Estoy segura].
MATARRATAS
Revisas la taquilla; hay matarratas de sobra. La vida te regala lo que tanto anhelabas, ¿o es que hablabas por hablar? Lo estudias a conciencia, una vez más. ¿Es él? ¿Seguro? En aquella época lo habrías reconocido en la oscuridad más absoluta.
Tampoco hoy te hará falta guiarte por su olor, ese tufo animal del que pasea de incógnito para convertirse en fiera en cuanto puede. O tal vez sí: reconocerlo te llevaría a enloquecer, te prestaría el valor que te falta para dejar de temblar y alcanzar el matarratas.
Porque si estás temblando no es por la represalia. Son los nervios. Pocas cosas te darían más paz que lo que ahora vas a hacer. Imaginarte la nieve cubriéndolo todo es su versión inofensiva, la que intentas convocar cuando la noche te obliga, un día más, a cerrar los ojos buscando descanso: miles de copos ligeros cayendo sin prisa desde bien arriba. Pero no es momento de nieves. Tendrás que conformarte con él como cabeza de turco, con que sea él sólo quien pague por todos. Debería bastarte.
Era tu sueño, ¿no? Tenerlo aquí es casi un milagro.
Demasiadas veces te lo has imaginado llegando al restaurante, eligiendo una mesa: con la familia, con el resto de alimañas, con una amante que no sabrías decir si es preferible que no sepa nada o que pueda imaginarse, con todo detalle, al tipo de monstruo al que agarra del brazo. Demasiadas veces te has visto liquidándolos a todos: acabando con él, con su sargento, con su teniente, con su comandante. Alguien tendrá que hacerlo.
Pero ha venido acompañado; hoy trae a su mujer. Y a una hija que puede tener la edad de Sara, más o menos. Una chica que, ella sí, eso seguro, fue buscada. Y querida también.
Compruebas la comanda. Dos sopas. Preguntas de quién son. «La niña y el padre», responde Ilaria, empujando la puerta con un plato en cada mano.
En la cocina, esta mañana, Tom te ha mostrado el periódico. «En tu país…», ha dicho, «¿Has visto?». Has asentido sin hablar, mirando la foto. Y has vuelto a pensar en los demás, en los que no llenarán informativos por falta de rango y que, como éste, como tantísimos otros, se pasean tranquilamente a pocos kilómetros de donde tú viviste: en los criminales que todos conocen pero a quienes nadie se plantea señalar, ya nadie va a juzgar y has tenido que ser tú, en tu cabeza, quien condenase a veneno tantas veces.
«En tu país…», insiste el compañero, mientras tú, mentalmente, has empezado a diluir el matarratas en la sopa, «En tu país…». Y lo dejas parlotear porque ya ni lo oyes. En tu visión de hoy, tu víctima espera sus platos. Esta noche volverás a fulminarla.
Remueves sin prisa, fabulando. «En tu país…», insiste Tom, zarandeando el retrato del cabrón recién condenado, como por si por ser de tu país tuvieras que conocerlo de vista, a él y a todos los criminales de guerra que menciona el noticiario, «En tu país…».
También al cabrón del periódico te lo habrías cargado si lo hubieras visto entrar. No basta con la prisión dictada por un tribunal habituado a escuchar atrocidades. El dolor exige un precio; el sufrimiento causado requiere agonía.
De haber odiado antes, como ellos, ya habrías terminado. De haber odiado más y mucho antes no estarías aquí, preparada para justificar lo que tanto has soñado. Porque son dos sopas las que estás mandando fuera: dos. Y la chica es inocente. No todo vale.
Al principio perdiste la memoria y en su lugar se quedó un dolor preciso, irresoluble, lacerante. Mucho después, cuando ya no la esperabas, emergió la obsesión por reconstruir escrupulosamente lo que fue y consumar la venganza: la certeza de encontrarte al verdugo en la otra acera esperando el bus, saliendo de un tren, llegando al restaurante, eligiendo una mesa. Será por eso que al meterte en la cama, cuando el recuerdo vuelve a ti para acecharte, ansías acercarte con la mirada fija y una sonrisa cínica; preguntarle despacio «¿Te acuerdas de mí?».
Un día lo harás. Es la única manera.
1
Lo dice como un insulto y ni se entera. Porque cuando mamá nos compara lo está insultando a él. No se ha fijado en que se la ve venir, que es transparente, como cuando las mallas nuevas, que en la tienda se veían bien, normales, gruesas, te clarean las bragas y vas por el mundo dando pena. Y es que la voz le transparenta el odio, o la rabia, de que papá haya cambiado. O de que yo me le parezca.
No ha llegado a darse cuenta de que tanta perfección, tanto ir por el mundo llenándose la boca de Grandes Conceptos (¡Dignidad! ¡Coherencia! ¡Esfuerzo!) no le va a servir de nada. Porque, al final, resulta que era humana. Papá se calla, para tener la fiesta en paz, pero yo muero por gritarlo a voz en cuello. Y ella actúa como si todo fuese normalísimo cuando por la noche llega el momento de recordarnos (con aquella soberbia disfrazada de sonrisa, medio diciendo «Tampoco es necesario que hablemos de ello») que necesita el sofá «Por el tema de la alergia». Como si de un día para otro, después de veinte años, el colchón donde dormía con papá se le hubiese transformado en avispero.
Porque mamá no ha vuelto a su cama ni lo hará. En cuanto se haya ido, y no puede faltar mucho, el piso saldrá del letargo como un animal se despereza. Lo vi en casa de Júlia: un día subes con ella y los sofás han desaparecido. Al día siguiente, en el recibidor, tropiezas con unos cartones y una alfombra; en el baño, un cactus de plástico que casi regarías y un juego de toallas de tacto almidonado suspendidas de unos ganchos con ventosa; las antiguas, abandonadas sobre la mampara como títeres rendidos, ya no están. Y a la estera de ducha, con aquel olor a húmedo, la supones ensuciando otro lavabo, en otro piso.
MASA MADRE
Como si ellos no estuvieran, las voces de Tom e Ilaria te llegan filtradas. Te lleva sucediendo desde el primer día: las conversaciones de tu entorno, que en otra vida encontraban la grieta y te impedían leer en el tren, en el bus, perdían su poder cuando viajabas. Incluso el inglés, que en aquella época enseñabas en la escuela, se encontraba el camino cortado: era así cuando te desplazabas por placer y es así ahora; sólo la lengua de tus padres consigue colarse. Y, sin embargo, a veces dudas de que, después de tantos años de no hablarla—con la onerosa excepción de las llamadas de rigor—, continúe siendo tuya.
Toda ciudad europea con vocación de gran urbe tiene, al menos, un bistró elegante donde dejarse ver, y éste es uno de ellos. Aquí, en el café Essaouira—cuya dueña se esmera en impostar el acento, insistiendo en «fusionar el savoir faire francés con el color mediterráneo»—, aprendiste la cocina que practicas. También aquí decidiste dar la espalda a los pucheros de otra vida. No existe ni medio recuerdo que salvarías de la quema, si con una descarga de electroshock pudieses borrarte la memoria, pero eso te lo guardas mientras calientas la leche para el pain perdu. A ese pain, por si las moscas, ni te acercas. Hay sabores que podrían reventarte la cabeza.
Has rallado el limón y la naranja para echarlos a la leche, que endulzas con miel. Añadirías canela si no tuvieras que olerla. Esperarás a que la leche se enfríe para bañar en ella el pan; cuidarás cada pedazo como si fuese el único. También el pan es el resultado de tu esfuerzo, de la paciencia y el tiempo invertidos en la masa que un antiguo compañero te entregó para que tú la custodiases como a un legado vivo. Nunca habías usado masa madre y la protegías como a una planta extraña; la alimentabas con paciencia y mantenías con ella diálogos que eran coloquios íntimos, maravillada por la habilidad de aquella mezcla para impulsar rebeliones mudas en la oscuridad más absoluta.
Hoy es tan parte de ti que podrías atenderla por su olor. La percibes, palpitante, mientras crece. Y has aprendido a celebrar su aroma tibio como ella celebra la vida desbordando, derramándose, amplificando con la memoria del tiempo lo que tus manos le han confiado y que tú no has contado a nadie.
La memoria de las manos es exactamente eso: un código heredado que no quieres borrar, la clase de legado que tantas manos, antes, han sabido cultivar más allá del dolor de nacer desposeídas. Es automática, mecánica; esquiva el recuerdo. Tan sólo así, desnuda, ha sabido eludir la transmisión del sufrimiento, concentrar el ADN colectivo contenido en cada gesto. Te conecta a las mujeres que te han precedido con un mensaje tácito.
Cocinas para subsistir, porque tú también quieres llegar a fin de mes, pero no hay nada más alejado de la mera subsistencia. Hay rebeldía en el acto subversivo de celebrar la vida, en la búsqueda del placer tras la imposición de un reinado engañoso entre cuatro paredes. Tu callado ritual elude los controles para sumarse al clamor de tantas otras, dócilmente sumisas, que en la cocina, afanosas las manos, van a seguir pensando.
2
Acabará yéndose mamá, si esto revienta, porque fue ella quien lo empezó todo. Y porque papá tiene aquí su consulta ya hace años. Que la cosa saltase por mi culpa jode un poco, no voy a negarlo, pero es que las cenas aquí en casa podrían ser temario para los interrogatorios de la CIA. Tercer grado101: El caso Mas-Vilardaga. Tenía que pasar, por un motivo u otro. Era cuestión de tiempo; no pienso sentirme culpable.
Las cenas, con o sin interrogatorio, son tema aparte y dependen del día. Últimamente se impone un buenrollismo que no hay quien lo aguante. Ayer mismo, Jan preguntó si podíamos ver Modern Family, para acabar ganándose el ya clásico «Otro día, Jan» envuelto, cómo no, en una amplísima sonrisa. ¿A quién quieren engañar? Vivimos en las antípodas de ser una Modern Family. Nuestro superpoder es llegar a entender lo que gritan cuando callan. «Otro día, Jan»: si rematan la frase con tu nombre, ni lo intentes; no van a cambiar.
A la hora de comer no suelo estar, pero por la noche, aquí, se cena en la cocina. Cuando menos te lo esperas, eso sí, les da por montarte una noche temática y endosarte un documental de los que te adoctrinan: sentados en fila, en el sofá, cenamos con el plato en la mesa de centro, pero ellos están más pendientes de intervenir que de cenar. Se hacen los sorprendidos para poder ir soltando comentarios, subrayando las partes que juzgan importantes. Acoso en línea o drogas que te absorben, todo vale: intereses ocultos de las grandes corporaciones, peligros del mundo hiperconectado y también (y estos últimos van con discurso) gente-que-no-ha-tenido-la-suerte-de-que-le-toque-un-país-como-éste. Como si éste. A la mañana siguiente, si hay suerte, los convencemos para cenar frente a la tele, en el sofá, y entonces, si todo marcha bien, acabamos repitiendo hasta que un día, en la mesita, mamá se encuentra la cena reseca sin enjuagar.
Pero eso era antes, claro. Cuando todavía no dormía en el sofá «Por lo de la alergia». No sé por qué nos toca recoger a Jan y a mí, si aquí cenamos cuatro. El caso es que mamá se despierta a unas horas demenciales para poder leer un poco antes de trabajar, pero se levanta cruzada, ya se ve. No pillo qué busca con esos inventos. Todo sería distinto si durmiese más.
NO ES JUSTICIA
Has apartado la leche del fuego cuando Tom ha descolgado y te ha hecho un gesto. No te gusta contestar desde el trabajo, pero tu hermana te conoce y no tendrás que pedirle que espabile.
—Se le ha metido en la cabeza—explica—. Ya sabes cómo es.
—¿Hasta cuándo?
—Ni idea. Pero diría que va para largo.
—¿Y por eso te ha mandado telefonear?
—Ya conoces a madre. Es muy capaz de plantarse en tu puerta sin decirte nada. He preferido llama…
—Me paso el día aquí, en el restaurante. Un día puedo faltar, pero…
—Estará bien, Hana. No te agobies. Se quedará en casa.
—Y tampoco habla el idioma.
—Hana…
—Qué.
—Que hay más. ¿Has visto las noticias?
—Me lo han dicho en el trabajo, sí. Salía en el periódico. Pero sabes perfectamente que eso no arregla nada. Los tribunales internacionales no juzgan más que a cuatro. Aún somos muchas…
—Hana.
—Y además, ese cabrón…
—Escucha, Hana.
—Qué.
Silencio al otro lado; tu hermana es la reina de las pausas dramáticas. La ignoras y vuelves a la carga.
—¿Qué pasa, Nora, es que no puedo ni siquiera imaginármelo? No hace ni un mes volví a soñar que lo encaraba. Si no fuese por madre, te digo que ya haría mucho que…
—También por eso llamo—dice.
—¿Qué pasa? ¿Lo habéis visto? ¿Ha vuelto por el pueblo?
—Olvídalo ya, Hana. Déjalo; en serio.
—Escúchame, Nora. Madre puede decir lo que quiera; me da igual. Pero un día de éstos…
—Lo ha embestido un camión.
Ahora callas tú.
—Fue el mes pasado—continúa—. A la salida del pueblo de su suegra. Iba con su mujer. Se ha salvado la chica.
Eso es lo último que entraba en tus planes. Te sostenía la idea difusa de encararlo; se suponía que tenías que volver, forzarlo a responder, mirarlo a los ojos. Tú tenías el derecho a confrontarlo, y tu hermana no entiende—ni tú se lo dirás—por qué es sólo ese, entre todos los cabrones, quien te habría empujado a volver: por qué, de entre todos los cerdos que abrirías en canal en tu cocina, ese animal pasaría siempre por delante.
—¿No estás contenta?—pregunta.
No contestas.
—Se merece la muerte que ha tenido, Hana… ¿Qué más quieres?
No te entenderá; no puede entenderte. La justicia no es justicia si no es tuya.
3
Las cenas familiares son una fuente inagotable de alegrías. A menudo por mi culpa, eso lo admito. Todo sería más fácil si pudiésemos tener el móvil (o algún libro, lo que sea) para ir pasando el rato, como hace cualquiera. Lo que no se puede hacer es sentarse a la mesa a la aventura, a ver qué pasa, esperando que la improvisación organice la velada. Así, mágicamente.
Diecisiete años, pronto serán dieciocho, cenando en chez Mas-Vilardaga. Diecisiete años, dieciocho ya en nada, y aun sabiendo cómo son sigo cayendo en la trampa. Porque me preguntan y contesto, sí, y hasta aquí nada grave, pero es que en cuanto la conversación empieza a acelerarse yo me lanzo, me acabo aferrando a lo que sea y entonces me toca tragar. Es lo que pasa cuando te obligan a hablar y es lo último que quieres: que empiezas con desgana y acabas discutiendo cosas que sí, que quizá ahora ves así, pero que lo último que quieres es tener que analizar, debatir, reflexionar. No digamos ya reconsiderar, la palabra del millón, que es lo que tus padres te están pidiendo desde que habéis empezado. Cada cena es una oportunidad de aleccionarte, como si hubieran olvidado (y estuviesen dispuestos a jurar que jamás lo han visto así) que la experiencia de los otros importa una mierda. Porque si eso es lo único que va a importar, señores y señoras del jurado, entonces no hace falta que vivamos: con encerrarnos a leer a los clásicos (que superan de lejos las anécdotas manidas de padres normales) ya estaría, y viviríamos seguros en un mundo donde la experiencia es un fósil en una vitrina, porque las cosas que tienen importancia ya han pasado, fueron como las leemos y ya están decididas.
A veces me propongo ser mejor. Yo tampoco soy fácil, o no lo soy del todo, pero si salto es porque ellos me han pinchado, y si lo hacen, al final, es cosa suya. Por algún lado, qué más puedo decir, me acabará saliendo; no es tan raro. Los padres de Dària matarían por tener una hija como yo, que no dice mentiras, consigue notazas y aparece puntual a la hora absurda que le fijan. Ni fumo ni bebo, y ocasiones tengo las que quiera, pero eso a mis padres les parece normalísimo, porque suponen que será mérito suyo. «Nuestra Sara es difícil», dicen siempre. Así, en formato de verdad absoluta. Y no miran más allá: ahí sí se ponen de acuerdo, y enseguida. Mis intentos de mejora, eso lo acepto, tampoco duran tanto. En general, me esfuerzo por ser amable un par de días, hasta que el plasta de mi hermano la vuelve a liar.
MARCAS
Entre semana las noches suelen ser tranquilas, e Ilaria ha reparado enseguida en la mujer que abandonaba su silla a media cena. Marchaba con prisas para ocultar el llanto; ha dejado el abrigo y al principio ha parecido que salía a airearse. Al notar el frío ya debía de estar lejos, o tal vez ha tenido vergüenza de volver, porque sus acompañantes, que al primer vistazo eran colegas del trabajo, han devuelto su plato casi intacto cuando los segundos ya estaban por salir.
Su lenguado, frío, se lo ha comido Tom en un par de mordiscos, hace un rato. La última mesa se levantaba cuando el teléfono ha sonado. Alguien te preguntaba por un abrigo, al otro lado.
—No se preocupe; se lo guardo—has respondido—. ¿Me da un nombre?
Te ha dado el apellido. Por inercia ha empezado a deletrearlo.
—No se preocupe—la has cortado—. Ya lo tengo.
—¿Conoce el idioma?
—Desde siempre.
—¿Le importa si voy ahora?—ha dicho la voz.
Ilaria y Tom se despedían por gestos, exagerando como un mimo. Jamal ya estaba fuera.
—Estamos cerrando—has dicho—. Mejor mañana, si…
—Llegaría en dos minutos; estoy aquí mismo… ¿Se han ido ya todos de la mesa del fondo? La redonda.
—No quedan clientes.
—¿Estará usted?
—Estaré, sí. Pero no tarde.
La noche es fría, pero ella ha llegado sin chaqueta ni abrigo, como si hubiese estado esperando a volver. Le ofreces un té; la supones helada. Karla se marcha: «¿Cierras tú?».
No se presenta hasta que Karla se ha marchado. Se llama Alma. Te preguntas cuántas veces, en el último año, se habrá topado con alguien que pueda pronunciar bien su apellido. Y, sin embargo, te ha hablado en su lengua de adopción, como lo harías tú.
—Lo siento—ha dicho—. Sólo quería… ¿Puedo pagaros mi cena?
—Olvídate de eso. ¿Estás bien? ¿Alguien te ha molestado?
—No, no. Son buena gente. Están…—Se ha detenido, buscando las palabras—. Rodando un documental. Para la tele. La más joven, Fanni, la que llevaba trenza…, vino a verme y me estuvo contando. Es buena chica. Le dije que sí, que estaba preparada. Que lo haría.
—¿Participar en el documental? ¿Hablar con ella?
—De lo que fue todo aquello, sí; entonces y ahora. Dejar que saliera. Ella tiene razón; si callar no ha servido… Después de tanto tiempo aún lo tengo aquí; me sigue ahogando. Quería soltar un grito. Por todas. Quería gritar, pero…
Has pensado en el rastro; pronto no quedará nada. No son los años lo que desgasta el recuerdo. Es el lavado de cara, el olvido buscado; es tener que convivir con el cinismo de quienes os niegan para apropiarse del dolor que os causaron. Te lo repite Nora cada vez que os llamáis. «Lo están blanqueando todo. ¿Te acuerdas de la pared de detrás del gimnasio? La están rebozando, Hana. Es para llorar. Están borrando cada marca».
Hay sufrimiento para dar y tomar, pero el menos herido ha aprendido a guardárselo como un mal menor. Cuando la humillación desequilibra la balanza, desenterrar el pasado se vuelve de mal gusto para quienes buscan ahorrarse la vergüenza de sus actos. Insistirán en que fue una época difícil y hay que ser tolerante; en que hay que convivir, en que todos perdieron. Y quizá les comprarías el discurso, del lado del vencido, si no fuera tan claro que es siempre el ganador quien propone avanzar, dejar atrás el pasado y no volverse. El silencio es negación. Y no puedes, ni querrás, guardarte el dolor en nombre de la buena educación que se os requiere.
—Quería gritar, pero no puedo—insiste—. Mira mis manos. Fíjate. Son casi veinte años, pero está todo igual de tierno, ¿ves? Me he marchado hace un buen rato, nadie me obliga a nada, pero siguen temblando. Y las piernas, también: mira. Y eso es por fuera. Quería hablar, gritar. Pero todo esto…
—Podría hacerlo yo—te ha sorprendido oírte—. En tu lugar; si es que eso va a ayudarte. También viví la guerra. Si se trata de hablar, de compartir la experiencia…
Te ha mirado como si la hubieran pillado robando en el súper y te hubieras ofrecido a pagar tú. No podrías decir por qué lo has hecho, aunque ya te arrepientes.
—Sólo si va a servir—has insistido, queriendo retractarte.
No te mira a los ojos. No responde. Te preguntas si estás a tiempo de rectificar.
—No es eso—contesta, finalmente—. Es que…
—Mira, ¿sabes qué? No he dicho nada. Si vas a hablar, que sea porque quieres. Y cuando quieras.
—Yo estuve en Vilina Vlas.
Ha vuelto todo. Los gritos, el olor, el terror como una mancha que persiste. No te hace falta haber estado allí para saber de qué está hablando.
Le acercas la mano al hombro, lentamente. La notas temblar más. Agacha la cabeza, se tapa la cara. Está llorando. Le preguntas en la lengua de tus padres si puedes abrazarla.
—¿Trata de Vilina Vlas?
—De lo que nos hicieron. Allí y en todas partes.
«Es para llorar, Hana. Lo están borrando todo; están tapando cada marca. Es para llorar, Hana. Para llorar».
—Entonces—te oyes decir—cuenta conmigo.
Todavía no sabes lo que has hecho.
—¿Tú también?
Pasarás la noche en blanco en el sofá, revolviéndote, deseando que amanezca para poder llamar a aquella gente y anunciarles que sí, que tú sí puedes y estás dispuesta a hacerlo; para pedir a unos desconocidos que no van a entender quién llama, ni qué quiere, que te acepten en un reportaje sobre el que no sabes nada.
4
Pero he dicho que todo empezó por una historia mía. Estábamos cenando, sin tele ni nada, y cualquiera de los dos (antes de todo esto, papá y mamá eran una roca, un todo inquebrantable) decidió que nos tocaba hablar de vacaciones: cuando te crees que te has librado de la eterna redacción del primer día de curso descubres que tus padres vivirán por siempre en la primaria. Primero sonsacaron a Jan; cotillearon un poco sobre Pau y Mila, y entonces, lo estaban deseando, llegaron a Dària y de allí saltaron hasta Aleix. «¿Y por qué no va a ir, si su padre se lo paga?». Hablemos claro: desde que se presentó en el básquet como espónsor, con menos perspectiva que dinero, el padre de Aleix (tan engreído, tan altivo, tan economista) dejó de caerles bien. No sabría decir qué es lo que más le envidian, si su total indiferencia al rechazo de otros padres o la veneración que el equipo entero le profesa. En el fondo, poco importa. Así empezaron, discutiendo por la frivolidad de viajar a cinco mil kilómetros por el resultado de un sencillo test de ADN, de esos que llevan un palito que te pasas por la boca y luego mandas a un laboratorio remoto en Canadá.
—Triste, ¿por qué?—quise saber.
—Porque ya me dirás qué va a sacar de pasarse en Irán la Semana Santa.
—Joder, bro, ya te lo he dicho: que tiene un dos por ciento de origen persa. ¿No lo pillas?
—¿Te importa hablar bien?
—¡De Persia, mamá! ¡Irán!
—Pero si todo eso es una patraña, ¿no lo ves?
—Patraña, tampoco—intervino papá—. Con una muestra de éstas, se llega a determi…
—Patraña, Pep. ¿Lo dejamos aquí?
—Yo solamente digo…
—No, Pep. Te lo digo yo a ti. —Y lo miró como cuando nos chista con los ojos, a Jan y a mí, en medio de una tienda.
Papá se calló, pero yo sólo quería abrir la boca y pegar gritos.
—Pues yo me lo haré igual.
—¿Con qué dinero?
—Eso me la suda. Pero yo me lo hago.
Entonces mamá, como con todos los tattoos que jamás me han dibujado, los piercings que nunca me haré y las discotecas donde podría haber entrado mil veces si no fuera por ella (un día, si acaso, tocará hablar de sus terrores, de sus mierdas), sacó la artillería. Jamás tendrá medida.
—Lo siento—declaró—, pero todavía eres menor.
Incluso sin mirarla habría podido dibujarle la sonrisa.
—En serio, mamá. ¿Por qué eres así? ¡Si ya tengo el dinero!
—¿Así, cómo?—Con la típica voz suave de «No pienso gritar porque gritarás tú».
—Por qué tienes que andar jodiendo siempre. A Jan, a papá, a mí.
La sonrisa se le borró de un plumazo. Me miró fijamente sin decir palabra, como si estuviera en una serie, y no sé si esperaba que papá la defendiera o se estaba preparando para aislarse en una torre, de esas que se construye de silencios.





























