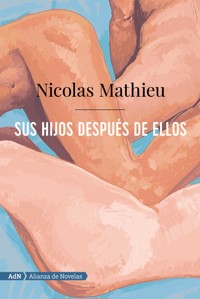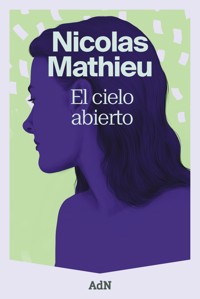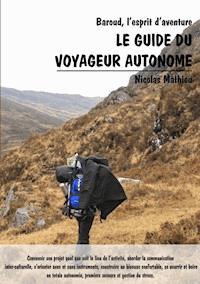Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Una historia irónica y profunda que celebra la vida, el paso del tiempo y las segundas oportunidades Del ganador del Premio Goncourt 2018 por Sus hijos después de ellos Hélène está a punto de cumplir los cuarenta. Procede de una pequeña localidad del este de Francia. Ha hecho una buena carrera, académica y profesional, tiene dos hijas y vive en una casa de diseño en la zona alta de Nancy. Ha alcanzado la meta que marcan las revistas y el sueño que tenía en su adolescencia: largarse, cambiar de medio social, triunfar. Y, aun así, ahí está esa sensación de fracaso, al cabo de los años, de que todo es una decepción. Christophe, por su parte, acaba de cumplirlos. Nunca ha salido del pueblo en el que Hélène y él crecieron. Ya no es tan guapo como antes. Va por la vida paso a paso, dando prioridad a los amigos y la diversión, dejando para el día siguiente los grandes esfuerzos, las decisiones importantes y la edad de elegir lo que se quiere. Ahora vende comida para perros, sueña con volver a jugar al hockey como cuanto tenía dieciséis años y vive con su padre y su hijo, una existencia sin pretensiones, tranquila e indecisa. Podría decirse que ha fracasado por completo.Y, aun así, está convencido de que todavía está tiempo de hacer cualquier cosa. Connemara es la historia de un regreso al lugar de origen, de una relación, de dos personas que vuelven a intentarlo en una Francia en plena transformación. Es, ante todo, un relato sobre quienes ajustan cuentas con sus ilusiones y su juventud, sobre una segunda oportunidad y un amor que se busca a sí mismo, a pesar de las distancias, en un país que canta a Sardou y vota contra sí mismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Elsa
Les lacs du Connemara
Terre brûlée au vent
Des landes de pierres
Autour des lacs, c’est pour les vivants
Un peu d’enfer, le Connemara
Des nuages noirs qui viennent du nord
Colorent la terre, les lacs, les rivières
C’est le décor du Connemara
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix
Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara
Sean Kelly s’est dit «je suis catholique», Maureen aussi
L’église en granit de Limerick, Maureen a dit oui
De Tipperary, Barry-Connelly et de Galway
Ils sont arrivés dans le comté du Connemara
Y avait les Connors, les O’Connolly, les Flaherty du Ring of Kerry
Et de quoi boire trois jours et deux nuits
Là-bas au Connemara
On sait tout le prix du silence
Là-bas au Connemara
On dit que la vie, c’est une folie
Et que la folie, ça se danse
Terre brûlée au vent
Des landes de pierres
Autour des lacs, c’est pour les vivants
Un peu d’enfer, le Connemara
Des nuages noirs qui viennent du nord
Colorent la terre, les lacs, les rivières
C’est le décor du Connemara
On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell
Au rythme des pluies et du soleil
Aux pas des chevaux
On y croit encore aux monstres des lacs
Qu’on voit nager certains soirs d’été
Et replonger pour l’éternité
On y voit encore
Des hommes d’ailleurs venus chercher
Le repos de l’âme et pour le cœur, un goût de meilleur
L’on y croit encore
Que le jour viendra, il est tout près
Où les Irlandais feront la paix autour de la Croix
Là-bas au Connemara
On sait tout le prix de la guerre
Là-bas au Connemara
On n’accepte pas
La paix des Gallois
Ni celle des rois d’Angleterre
Michel Sardou (1981)
Los lagos de Connemara
Tierra yerma por el viento;
pedregales en torno a los lagos;
para los vivos, casi un infierno:
así es Connemara.
Desde el norte, nubes oscuras
colorean tierra, lagos y ríos:
es el decorado de Connemara.
La primavera siguiente, bajo un apacible cielo irlandés,
Maureen entró desnuda en un lago de Connemara.
Sean Kelly pensó: «Católico soy, como Maureen».
En la iglesia de granito de Limerick, Maureen dijo: «Sí».
Desde Tipperary, Barry-Connelly y Galway
llegaron al condado de Connemara
los Connor, los O’Connolly y los Flaherty del Ring of Kerry,
y hubo bebida para dos noches y tres días.
Allí, en Connemara,
se sabe cuánto cuesta el silencio.
Allí, en Connemara,
se dice que la vida es una locura,
y que la locura hay que bailarla.
Tierra yerma por el viento;
pedregales en torno a los lagos;
para los vivos, casi un infierno:
así es Connemara.
Desde el norte, nubes oscuras
colorean tierra, lagos y ríos:
es el decorado de Connemara.
Allí aún se vive en la época gaélica y de Cromwell,
al ritmo de las lluvias y el sol,
y al paso de los caballos.
Allí aún se cree en monstruos lacustres
que a veces en verano, al caer la tarde,
aparecen y vuelven a hundirse para siempre.
Allí aún se ven forasteros
que acuden buscando reposo
para el alma y el corazón, el sabor de algo mejor.
Allí aún se cree
que ya no tardará el día en que,
en torno a la Cruz, se reconcilien los irlandeses.
Allí, en Connemara,
se sabe cuánto cuesta la guerra.
Allí, en Connemara,
no se acepta
la paz de los galeses
ni la de los reyes de Inglaterra.
Michel Sardou (1981)
1
Le entraba la ira ya al despertar. Para encabronarse solo tenía que pensar en lo que le estaba esperando, todas esas tareas que cumplir, todo el tiempo que iba a faltarle.
Y eso que Hélène era una mujer organizada. Hacía listas, planificaciones semanales, tenía metido en la cabeza y en el cuerpo lo que se tardaba en poner una lavadora, en bañar a la peque, el tiempo necesario para cocer los macarrones o poner la mesa del desayuno, llevar a las niñas al cole o lavarse el pelo. Sí, ese pelo que había estado a punto de cortarse veinte veces para ganar las dos horas semanales que le dedicaba y aun así lo había salvado veinte veces, y es que hasta ahí podíamos llegar, no le iban a quitar también eso, su melena, un tesoro desde la infancia.
Hélène estaba repleta de ese tiempo contado, de esos pedacitos de vida cotidiana que componían el rompecabezas de su vida. A ratos se acordaba de su adolescencia, de la cachaza consentida de los quince años, la indolencia de los domingos y, más adelante, los días de resaca holgazaneando. Esa etapa sepultada de su vida que había durado tanto y que retrospectivamente parecía tan breve. Por entonces, su madre le echaba la bronca porque se pasaba las horas muertas remoloneando en la cama en lugar de salir para aprovechar que hacía sol. Ahora el despertador sonaba todos los días a las seis y los fines de semana ni siquiera tenía que sonar para que Hélène se levantase a la misma hora, como una autómata, una máquina demasiado bien calibrada.
A veces tenía la sensación de que le habían robado algo, que ya no era del todo su propia dueña. Hacía tiempo que su sueño obedecía a exigencias superiores, el ritmo se lo marcaban la familia y el trabajo, su cadencia, en definitiva, tenía una finalidad colectiva. Su madre tenía de qué sentirse satisfecha. Hélène ahora veía toda la trayectoria del sol, por fin era útil, madre a su vez, igual de azacanada.
—¿Estás dormido? —preguntó en voz baja.
Philippe estaba echado bocabajo, como una mole a su lado, con un brazo doblado por debajo de la almohada. Parecía muerto. Hélène comprobó la hora. Las 6:02 h. En marcha.
—Eh —susurró más fuerte—, ve a despertar a las niñas. Date prisa o vamos a ir otra vez con la lengua fuera.
Philippe se dio la vuelta soltando un suspiro y el edredón, al levantarse, dejó escapar el olor denso y tibio, tan familiar, la densidad acumulada de una noche juntos. Hélène ya estaba en pie, en la punzante escarcha del cuarto, buscando las gafas encima de la mesilla.
—Joder, Philippe…
Su chico rezongó antes de volverse de espaldas. Hélène ya estaba repasando en el móvil los puntos obligatorios de su agenda. Se fue pitando a la ducha sin dejar de apretar los dientes y luego de cabeza a la cocina mientras echaba un primer vistazo al correo electrónico. Para el maquillaje ya se apañaría en el coche. Todas las mañanas las niñas le daban algún sofocón y prefería no ponerse la base antes de haberlas soltado en el cole.
Con las gafas en la punta de la nariz, les calentó la leche y echó los cereales en los cuencos. En la radio aún estaban esos dos periodistas cuyo nombre no recordaba nunca. Iba bien de tiempo. Todas las mañanas, el boletín matutino de France Inter la ayudaba a situarse. De momento, la casa aún estaba sumida en la tranquilidad nocturna donde la cocina constituía como una isla en la que Hélène podía disfrutar de uno de esos escasísimos ratos de soledad, que paladeaba como si estuviera de permiso, lo que tardaba en tomarse un café. Eran las seis y veinte y ya necesitaba un cigarrillo.
Se echó la chaqueta gorda por los hombros y salió al balcón. Allí, acodada en la barandilla, fumó mientras contemplaba la ciudad desde las alturas, los primeros balbuceos rojos y amarillos del tráfico, los trechos luminosos de las farolas. En una calle vecina, un camión de la basura desempeñaba su tarea llena de suspiros y centelleos. Un poco más allá, a su izquierda, se alzaba una elevada torre cuajada de rectángulos brillantes por los que cruzaba de tanto en tanto una silueta hipotética. A lo lejos, una iglesia. A mano derecha la mole geométrica de los hospitales. El centro quedaba lejos, con sus callejuelas adoquinadas y tiendas prometedoras. Nancy, estirajándose, volvía a la vida. No hacía mucho frío para ser una mañana de octubre. Sonó el colorido crepitar del tabaco y Hélène echó un vistazo por encima del hombro antes de consultar el móvil. En la cara se le dibujó una sonrisa, aún más luminosa con el reflejo de la pantalla.
Había recibido un mensaje.
Palabras sencillas que decían estoy impaciente, qué ganas de que llegues. El corazón se le desbocó brevemente; Hélène dio la última calada y sintió un escalofrío. Eran las seis y veinticinco, aún le quedaba vestirse, llevar a las niñas al cole y mentir.
—¿Has preparado la mochila?
—Sí.
—Mosca, ¿te has acordado de las cosas de la pisci?
—No.
—Pues, hija, hay que acordarse.
—Ya.
—Te lo dije ayer, ¿no te enteraste?
—Sí.
—Entonces, ¿cómo no te has acordado?
—Ha sido sin querer.
—Es que para acordarse hay que querer.
—No se puede hacer bien todo —replicó Mosca, con tono sabihondo, a través de los bigotes de Nesquik.
Tenía seis años recién cumplidos y cambiaba de día en día. Clara también había pasado esa etapa de crecimiento acelerado, pero a Hélène se le había olvidado qué se sentía al ver cómo se convertían de forma tan brusca en «personas». De modo que estaba redescubriendo, como si fuera la primera vez, ese momento en que un niño sale del embotamiento de la primera infancia, deja atrás los modales de bichito ávido y se pone a razonar, a gastar bromas, a salir con cosas que pueden cambiar los ánimos de una comida o dejar a los adultos con la boca abierta.
—Bueno, yo me tengo que ir ya. Adiós a todas.
Philippe acababa de aparecer en la cocina y con un gesto muy suyo se remetió la camisa en los pantalones, pasando la mano por la cinturilla, desde la tripa hasta la espalda.
—¿Has desayunado?
—Tomaré algo en la oficina.
El padre les dio un beso a sus hijas y luego a Hélène, rozándola con los labios.
—¿Te acuerdas de que esta tarde recoges tú a las niñas? —le soltó ella.
—¿Esta tarde?
Philippe ya no tenía tanto pelo como antaño, pero seguía siendo bastante guapo, en plan cachas perfumado, un tío grande y bien vestido, con la misma chispa en la mirada, la del listillo de la clase preparatoria que nunca se hernia, el tramposo que se las sabe todas. Era irritante.
—Llevamos una semana hablando del tema.
—Ya, pero igual me tengo que traer curro.
—Pues llama a Claire.
—¿Tienes su número?
Hélène le dio el número de la canguro y le recomendó que la llamara deprisita para asegurarse de que estaba disponible.
—Vale, vale —contestó Philippe memorizándolo en el móvil—. ¿Sabes a qué hora vuelves?
—En principio, no muy tarde —contestó Hélène.
Notó una oleada de calor en las mejillas y que la blusa se le encogía dos tallas.
—Pues vaya mierda —comentó su chico, mientras iba pasando correos con el pulgar en la pantalla del móvil.
—Ni que me pasara todo el santo día por ahí. Te recuerdo que ayer y anteayer volviste a las nueve.
—Tengo que currar, ¿qué quieres que te diga?
—Claro, porque lo que hago yo es por amor al arte.
Philippe alzó la mirada de la pantalla azul y ella se topó con esa sonrisa suya tan curiosa, horizontal, de labios finos, con esa expresión de estar tomándole el pelo a todo el mundo.
Desde que habían dejado la capital Philippe parecía convencido de que ya no se le podía exigir nada. Al fin y al cabo, por Hélène había dejado un puestazo en Axa, a sus colegas del bádminton y, en conjunto, unas perspectivas que no se podían ni comparar con el panorama local. Y todo porque su mujer no había podido mantener el tipo. De hecho, ¿se habría recuperado siquiera? Aquella mudanza forzosa seguía interponiéndose entre ellos como una deuda. En cualquier caso, era la sensación que le daba a Hélène.
—Bueno, pues hasta la tarde.
—Hasta la tarde.
Dicho lo cual, Hélène se dirigió a las niñas:
—Hala, los dientes, la ropa y nos vamos. Todavía me tengo que poner las lentillas. Y no pienso repetirlo.
—Mamá… —aventuró Mosca.
Pero Hélène ya había salido de la habitación, apresurada, con el pelo recogido y las nalgas respingonas, comprobando los mensajes de WhatsApp mientras subía las escaleras que llevaban al piso de arriba. Manuel le había escrito otro mensaje, hasta esta tarde, decía, y ella volvió a notar ese pinchazo delicioso, ese yuyu en el pecho que era un poco como a los quince años.
Treinta minutos más tarde, las niñas estaban en el cole y Hélène, muy cerca de la oficina. Mecánicamente, pasó revista a las citas del día. A las diez, reunión con la gente de Vinci. A las dos, devolverle la llamada a la tía de Porette, la cementera de Dieuze. Estaban barajando un plan social y a Hélène se le había ocurrido una reorganización de los servicios transversales que podía evitar cinco despidos. Según sus cálculos, podía lograr que se ahorraran casi quinientos mil euros al año modificando el organigrama y optimizando los servicios de compra y el parque móvil. Erwann, su jefe, le había dicho no podemos cagarla con este caso, es superemblemático, es que sencillamente no podemos cagarla. Y luego, a las cuatro, su famosa presentación en el ayuntamiento. Debería repasar las diapos una última vez antes de ir. Pedirle a Lison que imprimiera un informe para cada asistente, por las dos caras, no fuera a ser que algún ecologista tiquismiquis se la llevara por delante. No olvidarse de la portadilla personalizada. Conocía a los empleados de la administración, a los jefes de servicio, esa panda de personas importantes y preocupadas que dirigían las fuerzas municipales. A los tíos les chiflaba ver su nombre impreso en una carpeta o en la primera página de un documento oficial. Cuando habían superado cierto grado en sus aparatosas carreras, solo les quedaba distinguirse de los subalternos, sobresalir entre los compañeros.
Y, a última hora de la tarde, la cita…
De Nancy a Épinal calculaba poco menos de una hora en coche. No le iba a dar tiempo ni a pasar por casa para darse una ducha. De todas formas, tampoco era cosa de acostarse en el primer encuentro. Una vez más, pensó que debería anularlo, que definitivamente era una tontería. Pero resulta que Lison ya estaba esperándola en el aparcamiento, vapeando ávidamente adosada a la pared, con su cara tan peculiar perdida en una nube de humo de manzana y canela.
—¿Qué? ¿Lista?
—Qué dices… Me tienes que imprimir los informes para el ayuntamiento. La reunión es a las cuatro.
—Está hecho desde ayer.
—¿A doble cara?
—Pues claro, a ver si se ha creído que soy una negacionista del cambio climático…
Las dos mujeres se apresuraron hacia los ascensores. En la cabina que subía hasta las oficinas de Elexia, Hélène procuró no cruzar la mirada con la de la becaria. Por una vez, Lison se había guardado la eterna cara de sueño y estaba chispeante, como si fuera ella la que había quedado con un ligue al final de la jornada. La puerta se abrió en el tercer piso y Hélène salió delante.
—Ven conmigo —dijo mientras cruzaba el inmenso loft que ocupaba en gran parte el extenso open space de la empresa de consultoría, con el archipiélago de mesas, la estrecha alfombra roja que marcaba las zonas de paso y las abundantes plantas ornamentales que prosperaban bajo el diluvio de luz que caía desde las altas ventanas. Varios sillones rojos y sofás grises autorizaban a tomarse aquí y allá un amistoso descanso entre compañeros. La cocinita habilitada al fondo del todo servía para calentar la tartera y entablar discusiones sobre los víveres abandonados en la nevera. Los únicos espacios cerrados se encontraban en la entreplanta, una sala de reuniones a la que llamaban el cubo y el despacho del jefe. Hélène y Lison se encerraron precisamente en el cubo, a salvo de oídos indiscretos.
—Me he colado —empezó Hélène.
—No, para nada. Va a salir bien.
—Estoy ahí, como una imbécil, todo el día pendiente del móvil. Tengo el curro. Tengo a las crías. Es demencial. No puedo dejarme llevar por este tipo de cosas. Voy a pasar.
—¡Espera!
A veces ocurría que Lison bajaba la guardia y se permitía tutear a su jefa. Hélène no se lo tenía en cuenta. Tenía tendencia a hacer la vista gorda con esa chavalita tan rara. Cabe decir que tenía su gracia, con las Converse, los abrigos sastre de segunda mano y ese careto caballuno de dientes demasiado largos y ojos separados que no bastaban para afearla. Porque, antes de que apareciera ella, Hélène llevaba mucho tiempo sintiéndose al borde del abismo.
Y eso que, sobre el papel, no le faltaba de nada, la casa de diseño, un puesto de responsabilidad, una familia digna de la revista Elle, un compañero bastante potable, un vestidor e incluso buena salud. Pero estaba esa cosa innombrable que la socavaba, que tenía tanto de hartazgo como de carencia. Esa grieta con la que cargaba sin saber.
El daño se había manifestado cuatro años antes, cuando ella y Philippe aún vivían en París. Un buen día, en la oficina, Hélène se encerró en el baño sencillamente porque ya no podía soportar ver cómo se le llenaba la bandeja de entrada de mensajes. A partir de entonces, esa retirada se convirtió en una costumbre. Se metía allí para librarse de una reunión, de un compañero, para no tener que seguir atendiendo llamadas. Y ahí se quedaba, sentada en la tapa del váter durante horas, mejorando su puntuación del Candy Crush, incapaz de reaccionar y planteándose con deleite el suicido. Poco a poco, las cosas más triviales le resultaron insufribles. Por ejemplo, se sorprendió a sí misma llorando porque en el menú del comedor de la empresa había otra vez zanahoria rallada y patatas dauphine para comer. Incluso las pausas para fumar habían tomado un cariz trágico. Y el trabajo propiamente dicho, simple y llanamente había dejado de importarle. ¿Para qué servían tanta tabla Excel, tanta reunión repetida hasta el infinito y el vocabulario, joder? Cuando alguien pronunciaba delante de ella las palabras impactar, kickoff o priorizar, le entraban náuseas. Al final, ya no podía ni oír la nota que sonaba al encender el MacBook Pro sin echarse a llorar.
Así fue como perdió el sueño, y pelo, y peso, y le apareció un eczema debajo de las rodillas. Una vez, en el transporte público, al contemplar la palidez del cuero cabelludo de un viajero peinado con raya al lado, le entró un vahído. Se sentía ajena a todo. Ya no tenía ganas de estar en ningún sitio. El vacío se había apoderado de ella.
El médico diagnosticó un síndrome del trabajador quemado sin mucha convicción y Philippe tuvo que aceptar marcharse de París con gran dolor de su corazón. Al menos vivir en provincias tenía sus ventajas, como mejor calidad de vida y la posibilidad de comprar una casa espaciosa con un jardín grande, por no hablar de que parecía razonable que en esas regiones hospitalarias se pudiera conseguir plaza de guardería sin tener que acostarse con algún pez gordo del ayuntamiento. Además, los padres de Hélène vivían por los alrededores y podrían echarles una mano de vez en cuando.
En Nancy, Hélène consiguió otro trabajo inmediatamente gracias a un amigo de su chico, Erwann, que dirigía Elexia, una empresa dedicada a la consultoría, la auditoría y el asesoramiento en el ámbito de los recursos humanos, lo mismo de antes. Y, durante unas semanas, el cambio de entorno y el nuevo ritmo le bastaron para mantener al margen las veleidades anímicas. Pero duró poco. Aunque sin volver a tocar fondo, no tardó en sentirse otra vez frustrada, desubicada, exhausta a menudo, tristona por naderías y tremendamente enfadada.
Philippe no sabía qué hacer con esos bajones. Sí que intentaron hablar del tema un par de veces, pero a Hélène le daba la sensación de que su chico sobreactuaba, poniendo cara de profundo interés y dándole la razón a intervalos regulares, exactamente el mismo numerito que en las videoconferencias con sus compañeros de trabajo. En el fondo, Philippe hacía con ella lo mismo que con todo lo demás: la gestionaba.
Por fortuna, un buen día, en la niebla de esa fatiga, recibió un curriculum vitae de lo más raro, una solicitud para hacer prácticas. Ese tipo de peticiones no solían llegar hasta ella y, si lo hacían, mandaba el mensaje derechito a la papelera. Pero aquel le llamó la atención porque era de una sencillez casi ridícula, desprovisto de foto, parco en las habituales chorradas de habilidades, intereses, aficiones virtuosas y demás carnés de conducir. Era un documento de Word mondo y lirondo, con un nombre, Lison Lagasse, una dirección y un número de móvil, en el que figuraba un año de máster en Económicas y una experiencia laboral heterogénea. Léon de Bruxelles, Deloitte, Darty, Barclays e incluso una pesquería en Escocia. En lugar de reenviar la candidatura al departamento de recursos humanos como exigía el procedimiento de contratación, Hélène llamó por teléfono a la candidata por curiosidad. Y también porque esa chica le recordaba algo. Su interlocutora enseguida contestó, con voz aflautada y tajante que entrecortaban breves carcajadas a modo de puntuación. Lison contestaba a sus preguntas diciendo «pues sí», «para nada», «totalmente» sin aspirar a caer bien, regocijada y cómplice. Aun así, Hélène la citó una tarde, después de las siete, cuando el open space estaba medio vacío, como a hurtadillas. La joven se presentó a la hora fijada, una larguirucha con pinta de madrugadora, delgadísima, con vaqueros ajustados y mocasines de borla, flequillo, obviamente, y ese careto alargado cuyos dientes de potranca, deslumbrantes y casi todo el rato al aire, cegaban a ratos.
—Tienes usted un currículo peculiar. ¿Cómo pasa una de Deloitte a Darty?
—Las dos están en la línea 1.
Hélène sonrió. Una parisina… Se había pasado años intimidada con esa clase de tías, por su elegancia especial, avanzada, su certidumbre de estar en su casa en cualquier sitio, su incapacidad para ganar peso y esa forma de ser, imperiosa y que no admitía réplica, que con cada gesto decía: «Lo mejor que puedes hacer es intentar parecerte a mí, tía». Qué raro se le hacía tener allí a una, en su despacho de Nancy, ya de noche. Al mirarla, Hélène sentía como si hubiera recibido una tarjeta postal de un lugar donde hubiera pasado unas vacaciones complicadas.
—¿Y qué está haciendo aquí?
—¡Uy! —replicó Lison con un ademán evasivo—. Me echaron de la Escuela de Artes Decorativas y mi madre se había echado un novio aquí.
—¿Y se aclimata?
—Malamente.
Hélène contrató a Lison sobre la marcha, encomendándole todas las herramientas de reporting que les habían impuesto desde que Erwann le había declarado la guerra al despilfarro y quería pulir los process, lo cual suponía justificar el mínimo desplazamiento, indicar las tareas ínfimas en unas tablas ciclópeas, encontrar en unos menús desplegables ilimitados la denominación críptica de tareas que antaño se consideraban imponderables y de esa forma perder una hora al día justificando las otras ocho.
Contra todo pronóstico, Lison se las apañó de maravilla. Al cabo de una semana, conocía a todo el mundo en el edificio y todos los secretillos de la oficina. La cosa era muy sencilla, todo le parecía divertido, flotaba por el open space como una pompa de jabón, eficaz e indiferente, irritante y causando buena impresión en general, incapaz de estresarse, con pinta de pasar de todo, sin decepcionar nunca a nadie, como una especie de Mary Poppins del sector servicios. Para Hélène, que se pasaba el rato peleando y aspiraba a un cargo de socia al lado de Erwann, esa liviandad era cosa de ciencia ficción.
Un día después de salir, mientras se tomaban una pinta en el pub de al lado, a Hélène le entró la curiosidad:
—¿Y no hay nadie de la oficina que te guste?
—En el curro, jamás. Es pecado.
—El curro es el lugar donde más peña se conoce.
—Prefiero no mezclar. Resulta muy tenso, sobre todo en un open space. Luego los tíos se pasan el día rondándote como buitres. Y los muy payasos siempre acaban contando cosas, no pueden evitarlo.
Hélène soltó una carcajada.
—Y entonces, ¿cómo haces? ¿Sales por ahí, vas a bailar?
—¡Ni hablar! Aquí las discos son lo peor. Hago lo que todo el mundo: cazando por el mundo en internet.
Hélène tuvo que hacer un esfuerzo para sonreír. Entre ella y Lison apenas había una generación y ya no entendía nada de los usos amorosos vigentes en la actualidad. Escuchándola se había enterado de las posibilidades de conocer gente, lo que duraban las relaciones, el interés que luego se sentía por la otra persona, cómo se encadenaban las relaciones, la tolerancia que existía con los ligues simultáneos, que permitía solapar o sincronizar los amores, en definitiva, de que las reglas del folleteo y los sentimientos habían experimentado mutaciones de gran calado.
Lo primero que había cambiado era cómo se usaban los mensajes y las redes sociales. Cuando Hélène le explicaba a su becaria que ella no había oído hablar de internet antes de entrar en el instituto, Lison la miraba con doloroso pasmo. Claro que sabía que había existido una civilización anterior a la web, pero tenía tendencia a ubicar esa época en unas décadas color sepia, más o menos entre el pacto germano-soviético y la llegada del hombre a la Luna.
—Pues sí, ya ves —suspiró Hélène—. Los resultados del bac1 los miré por Minitel.
—Venga ya…
La generación de Lison, en cambio, había crecido metida de lleno en ese mundo. Esta, en el collège2, ya se pasaba tardes enteras ligando en línea con perfectos desconocidos en el ordenador que le habían regalado sus padres para que sacara mejores notas, hablando de sexo tanto con críos de su edad como con pervertidos de cincuenta tacos que tecleaban con una sola mano, internautas de Singapur o el vecino al que no habría podido dirigir la palabra si se hubiera sentado a su lado en el autobús. Más tarde, con el portátil, se entretuvo manteniendo relaciones epistolares de larga duración con montones de chicos a los que apenas conocía. Bastaba con escribir por Facebook o Instagram a un tío del insti que te gustara, hola, hola, y lo demás venía solo. Las conversaciones surcaban la noche digital a unas velocidades asombrosas que volvían la espera insoportable, el sueño superfluo y la exclusividad inadmisible. Sus amigas y ellas mantenían así tres o cuatro hilos de conversación simultáneos. Empezaban de forma anodina, diciendo bobadas, pero no tardaban en volverse más personales. Se contaban su ansiedad, que los padres eran un coñazo, Léa una puta y el profe de FísicayQuímica un pervertido narcisista. A partir de las once de la noche, cuando la familia estaba dormida, aquel intercambio entre iguales tomaba un cariz clandestino. Empezaban a calentarse de verdad. Las fantasías se expresaban con pocas palabras, siempre abreviadas, codificadas, indescifrables. Acababan enviándose fotos en ropa interior, con erecciones, contrapicados sugerentes y secretísimos.
—Lo más era hacerte una foto del culo pero anónima, por si acaso.
—¿Y no te daba miedo que el tío se la pasara a sus colegas?
—Pues claro. Ese es el precio.
Esas fotos que se hacían en la cama, selfis en claroscuro, con mayor o menor dominio del erotismo, se intercambiaban pues como una moneda de contrabando que los padres desconocían, una divisa ilícita que mantenía todo un mercado libidinal al que siempre sobrevolaba la amenaza de salir a la luz. Porque a veces acontecía que una imagen licenciosa se hacía de dominio público y una menor casi en pelotas se volvía viral.
—Una amiga mía se tuvo que cambiar de insti.
—Qué horror.
—Pues sí. Y eso no es lo peor.
Hélène se deleitaba con esas anécdotas que, como las patatas fritas de bolsa, dejaban una sensación un poco asquerosa pero no hartaban nunca. También la preocupaban sus hijas, preguntándose cómo se enfrentarían a esas amenazas de nuevo cuño. Pero, en el fondo, esas historias la ponían cachonda. Envidiaba ese deseo que no estaba destinado a ella. Se sentía inferior por no tener acceso a él. Se acordaba de la constante avidez que antaño fue su velocidad de crucero. Se lo había contado a su psicólogo:
—Me da la impresión de ser ya una vieja. Todo eso se acabó para mí.
—¿Qué es lo que siente? —le preguntó el psicólogo para variar.
—Ira. Tristeza.
El muy cabrón ni siquiera se molestó en apuntarlo en la Moleskine.
El tiempo había pasado volando. Desde el bac hasta los cuarenta, la vida de Hélène había cogido un TGV para un buen día dejarla tirada en un andén al que nunca había querido ir, con un cuerpo distinto, ojeras, menos pelo y más culo, unas hijas pegadas a las faldas y un tío que decía que la quería pero se escaqueaba en cuanto había que poner una lavadora o quedarse con las crías cuando había huelga de profes. En ese andén, los hombres ya no solían darse la vuelta para mirarla al pasar. Pero esas miradas, que antaño les echaba en cara y, obviamente, no representaban lo que realmente valía, las echaba de menos a pesar de todo. Todo se había echado a perder en un abrir y cerrar de ojos.
Un viernes por la noche, en el Galway con Lison, Hélène acabó soltándolo.
—Me deprimes con todos esos tíos.
—Tampoco les hago ascos a las tías —replicó Lison con una mueca jovial a la par que satisfecha—. Pero, bueno, es sobre todo coqueteo. Luego no me tiro ni a la mitad.
—Me refiero a que me fastidia pensar que se me ha pasado el turno.
—Pero qué dice. Con el potencial que tiene. En Tinder arrasaría.
—Si vas a empezar a decir chorradas, mejor cállate…
Pero Lison se mantenía en sus trece: el mundo estaba lleno de muertos de hambre que se condenarían por llevar al catre a una tía como Hélène.
—Me siento halagada —comentó Hélène, entornando los ojos.
Claro está que había oído hablar de ese tipo de aplicaciones. Las páginas de anticipación tecnológica que consultaba se maravillaban de forma unánime con esos nuevos modelos que tenían domeñados a millones de solteros, acaparaban sus encuentros, redefinían con sus algoritmos afinidades electivas e intermitencias del corazón, adueñándose de paso, a través de los canales inmediatos y las interfaces lúdicas, tanto de las miserias sexuales como de la eventualidad de un flechazo.
En un pispás, Lison le creó un perfil de coña con fotos robadas en internet, dos de espaldas y otra borrosa. Para el parrafito de presentación, se puso minimalista y un pelín provocativa: «Hélène, 39 años, aquí te espero si eres lo bastante hombre». Para todo lo demás, el funcionamiento no tenía ningún misterio.
—Te aparece el tío, su cara y un par de fotos. Si pasa el filtro, deslizas a la derecha. Si no, lo mandas hacia la izquierda y no lo vuelves a ver.
—¿Y él hace lo mismo con mis fotos?
—Eso es. Si los dos se gustan, hacen match y ya pueden empezar a hablar.
Acodadas en la barra, Hélène y su becaria pasaron revista a la oferta local de hombres disponibles y adúlteros compulsivos. Resultó ser un desfile bastante gracioso, en el que los tíos guapos brillaban por su escasa presencia. Lo que sí abundaba por aquellos lares eran los matones de pacotilla que posaban desnudos de cintura para arriba delante de su Audi, los solteros ridículos con su montura al aire, los divorciados con camisetas de fútbol, los agentes inmobiliarios engominados y los bomberos con pinta de torpes. El pulgar de Lison iba enviando sin piedad a todos esos galanes al infierno de la izquierda y solo salvaba excepcionalmente a los que se daban cierto aire a Jason Statham o a algún macarra integral para echarse unas risas. En cualquier caso, hacía match sistemáticamente porque, si bien ellas se mostraban exigentes, ellos en cambio no se andaban con remilgos y echaban las redes sin más para luego escoger entre las escasas capturas de su pesca poco exigente. Con cada uno, Lison soltaba un breve comentario mordaz y Hélène, cada vez más borracha, le reía la gracia.
—Espera, ese ni siquiera es mayor de edad.
—¿Y qué? No eres una urna electoral.
—¡Y este, mira qué pelo!
—Igual es el corte de moda en Nueva York.
Precisamente, Lison había usado Tinder en esas ciudades modelo, Nueva York y Londres, de las que traía relatos de cosechas milagrosas. Porque en esos lugares tan expuestos a la presión inmobiliaria y a una competencia constante, había que currar sin tregua para mantenerse a flote y faltaba tiempo para todo, ya fuera hacer la compra o ligar. Así que la gente usaba los servicios en línea para llenar tanto la cama como la nevera. Una conexión, un cruce de palabras a la hora de comer, un cóctel prohibitivo sobre las siete de la tarde y enseguida acababan desnudándose en un pisito minúsculo para echar uno rapidito sin dejar de pensar en los mensajes urgentes que seguían afluyendo a la bandeja de entrada. Así transcurrían esas vidas afiladas como puñales, rápidas e hirientes, siempre expuestas en las redes sociales, sin lágrimas ni arrugas, en la siniestra ilusión de un presente perpetuo.
Pero, claro, no tenía nada que ver con la realidad de allí, entre Laxou y Vandœuvre.
—¿Y enseñas la cara en la cosa esta? —preguntó Hélène—. ¿No te importa que puedan reconocerte?
—Todo el mundo lo hace. Cuando hay vergüenza en todas partes, ya no pasas vergüenza.
Las interrumpió un mensaje de Philippe, que en cierto modo estropeó el ambiente. «Las niñas están acostadas. ¿Te espero?» Hélène pagó las copas, dejó a Lison en su casa y tomó la precaución de eliminar la app antes de volver a casa.
Al día siguiente la volvió a instalar.
En poquísimo tiempo se hizo con el sistema, amplió la zona de búsqueda a un radio de ochenta kilómetros y mejoró su perfil con fotos auténticas pero que no permitían identificarla. Aunque sí que se le veían las piernas larguísimas y esa boca tan apetitosa que a veces, nada más despertarse por la mañana temprano o cuando la contrariaba algo, le daba aspecto de pato. En otra aparecía sentada al borde de una piscina, dando así a conocer sus caderas, sus considerables pero contenidas nalgas y su piel bronceada. Estuvo dudando si mostrar o no los ojos, que eran de color miel, tirando a verde almendra cuando llegaba el verano, pero al final decidió que no. No estaba allí para ponerse romántica.
No tardó en pasarse todo el día chamarileando para recuperar seguridad en sí misma con cada match y elevar su nuevo pedestal con cada piropo. Pero ni siquiera tanto deseo anónimo lograba apagar su ira. Seguía notando intensamente la sensación de que total, para qué, y la impresión de estar perjudicándose. Pero ahora tenía esas compensaciones minúsculas, casi automáticas, y la satisfacción de tener mucho donde elegir. Fuera de allí había desconocidos que la deseaban y su amabilidad interesada le levantaba el ánimo. Volvía a sentirse viva y se olvidaba de todo lo demás. Aunque de vez en cuando, con algún pobrecillo que se pasaba de educado y de feo, sentía escrúpulos.
Al cabo de un tiempo, sin embargo, un chico le llamó la atención de verdad. También él se ocultaba, pero detrás de una careta de panda. Y su presentación era distinta a los reclamos habituales. «Manuel, 32 años. Busco mujer guapa e inteligente para acompañarme a la boda de mi ex. Si eres de derechas y usas el mismo perfume que mi madre, ganas puntos.»
A Hélène le hizo gracia y le preguntó qué perfume usaba su madre.
«Nina Ricci», contestó él.
«Entonces, igual nos entendemos.»
A partir de ahí, empezaron a charlar con regularidad. Al principio, Hélène mantuvo una actitud distante y levemente sarcástica. Hasta que Philippe estuvo fuera haciendo un cursillo en París y ella pasó tres noches sola. Del cachondeo pasaron a las confidencias y de ahí a las alusiones. En la oscuridad de su cuarto, Hélène dejó de ser ese rostro iluminado de azul mientras las horas se escurrían sin hacer ruido. Sintió sofocos, insomnio y picor en los ojos, rebulló muchísimo en la sábana de sus conversaciones interminables. Al despertar, tenía un careto que daba miedo y lo primero que hacía era comprobar los mensajes. Dos nuevas palabras bastaban para darle una alegría. Una hora de silencio y ya estaba montándose películas dramáticas. En conjunto, había dejado de tocar tierra. Y acabó aceptando una cita.
Pero ahora que estaba tan cerca, Hélène no lo tenía tan claro. En el cubo de la entreplanta notó que le entraba el miedo y que podría lamentarlo. Lison, en cambio, tenía confianza.
—Saldrá bien. Solo que ha perdido la costumbre, nada más.
—No, voy a pasar de todo. Estas cosas no son para mí.
—¿Es por su chico?
Hélène había desviado la mirada hacia la ventana. Fuera, el cielo ya cargado se cernía sobre la ciudad y su hormigueo de edificios variopintos. Por las vías férreas contradictorias se cruzaban los TGV y los trenes de cercanías, entre paredes cubiertas de coloridos grafitis. Erwann quería que las oficinas dominasen la ciudad. Para distanciarse, tener una visión de conjunto.
—No es eso —mintió Hélène—. Pero hoy no es el mejor día, nada más. Tengo la cita en el ayuntamiento. Llevamos tres meses preparándola.
—En el peor de los casos, puede anular la cita en el último momento. El tío ni siquiera sabe dónde está usted ni ninguna otra cosa.
Hélène se quedó mirando a Lison. Esa chica tan joven, para quien todo era posible… Quiso herirla, vengarse de todo el tiempo que tenía por delante.
—Estás muy pesadita con este tema, ya no soy una cría…
Lison lo pilló al vuelo y se esfumó sin decir ni mu. Ya sola, Hélène se quedó mirando su reflejo en el cristal. Llevaba la falda nueva de Isabel Marant, una blusa bonita, la chaqueta de cuero y taconazos. Se había puesto guapa para Manuel, para los gilipollas del ayuntamiento. Comprobó lo exiguo que resultaba el moño en lo alto de la coronilla. De golpe, sintió rencor hacia sí misma. ¿Llevaba toda la vida peleando para eso?
Ese fue el momento que escogió Erwann para entrar en tromba en el cubo, con la tablet en la mano, mal afeitado, con su pelo pelirrojo y el barriga senatorial atrapada en la magnífica tela de una camisa de sarga azul.
—¿Has visto el mail de Carole? De verdad que nos toman el pelo. Sinceramente, se lo he reenviado tal cual al abogado, me la suda por completo. Aparte de eso, ¿estás lista para la superreunión de fusión de mañana?
—Sí, la confirmé ayer.
—Guay, se me había pasado. ¿Y lo del ayuntamiento? ¿Todo bien?
—Sí, allí estaré a las cuatro.
—¿Seguro que va bien, lo tienes controlado?
—Todo bajo control.
—No podemos dejar escapar este chollo. Si metemos la cabeza, luego podremos sacar a manos llenas. Fui a comer con la directora administrativa. Quieren reorganizarlo todo de arriba abajo. Si quedamos bien ahora, nos colocaremos para las próximas licitaciones.
—Vamos a quedar bien, tranqui.
Por un instante, Erwann salió de ese estado de ombliguismo exacerbado que era su velocidad de crucero y se quedó mirándola fijamente con sus ojillos dorados. En la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales, Philippe y él habían dirigido mano a mano la federación de estudiantes. Al cabo de dos decenios, seguían alardeando de haber sacado dinero de la caja para pasar un fin de semana dándose la gran vida en Val-Thorens. Erwann sabía pues de dónde venía Hélène, dónde había estudiado, que le había dado un bajón en París, que tenía dos hijas que le impedían quedarse currando hasta las tantas, cuáles eran sus glorias pasadas, sus puntos débiles y puede que hasta cosas más íntimas.
—Confío en ti —dijo.
—También me gustaría que habláramos.
—¿De qué?
Erwann sabía de sobra a qué se refería. Así que Hélène tomó las riendas y pasó por alto el numerito de despistado.
—De mi evolución en la empresa, ¿te acuerdas?
—Ah, sí, claro claro. Tenemos que mirarlo con calma. Obviamente, es una prioridad.
Hélène sintió que le entraban impulsos homicidas. Llevaba meses dándole la brasa para que la ascendiera del cargo de senior manager (que no significaba mucho en una empresa tan pequeña) al de socia de pleno derecho y, si bien Erwann estaba de acuerdo en la teoría, nunca acababa de pasar a los hechos.
—Muy bien —dijo Hélène—. Este año he facturado más días de los que existen en el calendario laboral. Trabajo como una burra y sé muy bien que quieres vender la empresa a algún peso pesado del sector. Así que avisado quedas: no estoy dispuesta a terminar siendo el último mono en una sucursal de McKinsey.
—¡Por supuestísimo! —dijo Erwann con un entusiasmo bamboleante—. Ya sabes lo que opino al respecto: hay que fidelizar el talento. Tú tranquila.
Hélène se dijo para sus adentros que, como se la jugara, Erwann acabaría escupiendo sangre. Era una de esas frases reconfortantes que no comprometen a nada, sobre todo si se quedan en tu fuero interno. Y con esos pensamientos belicosos volvió al open space en el que estaban diseminados los demás consultores, cada cual en su rincón, con los auriculares en los oídos y los ojos fijos en el monitor. Gente que ganaba entre cuarenta y ochenta mil pavos al año y ni siquiera tenía despacho propio. Hélène tenía que salir a toda costa de ese pantano de indiferenciados. Volvía a lo mismo de siempre. Medrar.
La reunión iba a celebrarse en el sótano del ayuntamiento, en una sala sin ventanas iluminada con tubos fluorescentes, con mesas de resina colocadas en U y una pizarra Velleda. Hélène llegó la primera y comprobó que el proyector funcionaba correctamente, lo conectó a su portátil, pasó unas cuantas diapos para asegurarse de que todo iba bien y se quedó esperando, con las piernas cruzadas, tecleando mecánicamente en el móvil. Manuel le había enviado dos o tres mensajes más que venían a decir todos lo mismo. «Estoy impaciente. No paro de pensar en ti. Qué ganas de que llegue esta noche.» Muy mono pero muy redundante. Tampoco era cosa de que se emocionara demasiado. Hélène quiso escribir un mensaje para enfriarle un poco los ánimos, pero dudó; en realidad, no sabía muy bien qué decirle. En esas estaba cuando dos hombres entraron en la sala dejando la puerta abierta. Hélène se puso de pie de inmediato, prodigando sonrisas. Conocía vagamente al primero, un hombre joven y ya calvo que vestía zapatos Church’s y chaqueta entallada. Aurélien Leclerc. Decía ocupar el cargo de director de comunicaciones adjunto. Las malas lenguas decían que en realidad solo era el adjunto del director de comunicaciones. Fuera como fuese, había estudiado Ciencias Políticas. Normalmente, no había que esperar más de diez minutos para que se lo recordara a los presentes.
El otro hombre, un cincuentón alto y flaco con la cabeza aún más pelada, que lucía camisa blanca, jersey de cuello a la caja, pulsera brasileña y mirada incisiva, le tendió una mano marcial.
—David Schneider. Encargado de IT.
—Ah —dijo Hélène—, encantada.
Leclerc se apresuró a meter baza con precisiones útiles. Mantendrían la reunión en petit comité. El señor Politi, que dirigía el departamento de informática y comunicaciones, se disculpaba por no asistir. Lo tenía ocupado otra reunión que también contaba con la presencia del prefecto. Qué se le iba a hacer, se las apañarían sin él.
Hélène sonrió de nuevo. Pues claro que lo entendía. Al fin y al cabo, solo había necesitado ciento cincuenta horas para desenmarañar el tremendo embrollo de los servicios informáticos del municipio, un follón digno de una novela rusa donde el dinero y la energía se perdían en circuitos inverosímiles de decisiones que emanaban de una superposición de al menos tres organigramas distintos. Durante toda la auditoría, no dejó de sorprenderla que semejante babel aún se mantuviera en pie. Las pilas de desidia, las jerarquías desdibujadas y los odios inmemoriales entre altos cargos administrativos habían dado a luz un auténtico Chernóbil digital. Y pensar que los vecinos le revelaban el número de su tarjeta de crédito a ese sistema digno de los sóviets para pagar el comedor escolar o la tarjeta de residencia… La cosa tenía miga.
—Nos las podemos apañar sin él —empalmó Schneider, más impávido que nunca—. No supone ningún problema.
—De todas formas, el proyecto no ha hecho más que empezar —añadió Leclerc—. Podemos establecer directamente una metodología fijando etapas y que la valide el director. Es lo que solemos hacer con nuestro proveedores.
—Desde luego, pero eso no era exactamente lo que habíamos acordado con el señor Politi. De hecho, ya teníamos la planificación bastante avanzada.
—Pues ahora es lo que hay —zanjó Schneider.
Hélène se quedó mirando, alternativamente, al adjunto satisfecho consigo mismo y al informático con su autoconfianza. Conocía como si los hubiera parido a esa clase de tíos que se pasaban la vida pavoneándose en las reuniones, gestionando con negligencia a funcionarios estancados en su carrera, dispensando por riguroso turno el maná municipal entre los subcontratistas que tenían a sus órdenes, presionándolos cuando se les venía en gana, venga a hablar todo el día para luego nunca hacer nada.
—Muy bien —dijo—, así lo haremos.
Arrancó la presentación de forma clásica, exponiendo los puntos fuertes y débiles de la organización, para luego detallar las amenazas (de las cuales cuatro resultaban críticas para el conjunto del sistema) y concluir con las oportunidades, lo cual duró apenas un minuto. Habló con voz sosegada, sacándole partido al mando a distancia y acercándose de tanto en tanto a la pantalla para señalar directamente con el dedo algún elemento sobre el que quería llamar la atención. Enriquecía la exposición con datos estadísticos que no figuraban en el PowerPoint y que había memorizado exprofeso, un método que solía ser muy resultón. Se demoró luego con varios ejemplos de casos reales, un poco de benchmark y algunos elementos de sociología de la empresa. Leclerc y Schneider, al principio aplicados, no tardaron en distraerse y dejar de atender a sus explicaciones para consultar su correo o enviar mensajes. Hubo un momento en que Hélène sospechó que Leclerc estaba viendo vídeos en YouTube. Justo antes de pasar a las recomendaciones, dejó caer al suelo deliberadamente el mando del proyector. Al chocar contra el suelo, se abrió el compartimento de las pilas, que salieron rodando y desaparecieron con un ruido de chatarra y plástico. Los dos hombres se sobresaltaron. Leclerc, incluso, se puso como la grana.
—Pero ¿qué le ha dado? —soltó Schneider.
—La escuchamos —añadió Leclerc, más conciliador.
Hélène estaba de pie, muy tiesa, a unos metros de distancia, apretando la mandíbula. Calculaba mentalmente las ventajas comparadas de la sumisión y del enfrentamiento. Pensó en la cifra de negocio de Elexia, en los estupendos contactos que debían de tener esos peces gordos con sus homólogos en variadas instituciones locales, el Consejo Departamental, la Agencia Regional de Salud, el rectorado y otras comunidades comunales.
—Discúlpenme —dijo—, se me ha caído.
Arregló el mando antes de concluir la presentación en un ambiente de reticencia mutua. Leclerc acabó marchándose de la sala antes de que terminara, so pretexto de una emergencia. Schneider, en cambio, la felicitó por su trabajo. Aunque no estaba del todo de acuerdo con sus conclusiones, que le parecían inútilmente alarmistas.
—Nos hicieron una auditoría el año pasado. Se llegó a unas recomendaciones mucho más mesuradas. Lo que importa en los sistemas complejos como el nuestro es implantar dispositivos que permitan una mejora continua. No se puede dar al traste con todo de un día para otro.
—Por supuesto —dijo Hélène.
Desde luego, se había leído esa famosa auditoría, realizada de forma interna y que por su complacencia y desvíos casuísticos se parecía bastante a un informe de asuntos internos de la policía. Un camelo de cabo a rabo.
—En cualquier caso —prosiguió Schneider—, gracias por todo. Voy a mirarlo con mis equipos. Ha hecho un buen trabajo. Sobre todo con el balance de la situación. Lo que es la orientación estratégica, creo que se puede mejorar.
—Obviamente —dijo Hélène.
Cuando Schneider le comunicó que habría que reunirse otra vez para ver todo aquello sin precisar una fecha, comprendió que el asunto estaba muerto y enterrado.
Salió del ayuntamiento a toda prisa, andando a toda velocidad por la calle recién adoquinada, con la cabeza como una centrifugadora de lechuga. Según subía la escalera que conducía al aparcamiento, miró qué hora era. Demasiado tarde para volver a la oficina. Pensó en las niñas, en la canguro y en Philippe, tenía que llamar a Erwann para explicarle la situación. En realidad, todo estaba decidido mucho antes de esa reunión. Schneider había logrado dejarla fuera de juego a pesar de que todo aquel desbarajuste era obra suya. Llevaba años limitándose a hacer el paripé en las reuniones por videoconferencia, demasiado inútil para organizar a sus tropas, chanchullero y omnipresente, intoxicando a su jerarquía con vocabulario técnico y agobiando a sus subordinados con un goteo de directivas que carecían de objetivo y nunca desembocaban en nada. Seguramente había liquidado el asunto durante una comida con Politi o la directora de servicios administrativos, entre el filete de lubina y el carpaccio de fruta, durante la cual sin duda expresó cortésmente sus reservas sobre Elexia y pronunció la palabra política, que en ese entorno justificaba las inercias más asombrosas, los embolismos menos racionales y paralizaba las buenas voluntades en cuestión de segundos. Aquel tinglado suyo no tardó en parecer fruto de arbitrajes florentinos y necesarios que, si se tocaban lo más mínimo, podían descabalarse, provocando tremendos desórdenes, primero entre el personal, luego a nivel operativo y finalmente el descontento de los usuarios, que nunca es algo deseable, tanto más cuanto que la prensa acababa de desenterrar un asunto de subvenciones molestas, concedidas a unas asociaciones confesionales que se habían hecho cargo de unas huertas urbanas abandonadas por la zona de Laxou. Los ejecutivos como Schneider dedicaban todo su tiempo a maquillar el caos del que eran responsables con sofisticaciones inaccesibles para los profanos, otorgando a sus extravíos la apariencia de necesidad y a sus bajezas, de diplomacia. En definitiva, que había jodido a Hélène a base de bien.
En el asfalto aparecieron entonces las estrellas de algunas gotas sueltas. Hélène apretó el paso, trabándose con la falda y los tacones y sudando ya como un pollo mientras la correa del maletín se le clavaba en el hombro y la gabardina se le escurría del brazo. Pero no tuvo tiempo de llegar al coche. La tromba de agua cayó sobre la ciudad y Hélène echó a correr por las calles repentinamente vacías, tambaleándose, con el móvil en la mano y la cabeza gacha. A su alrededor ya solo quedaba el suelo brillante, la fuerte lluvia golpeando los capós y las fachadas, el olor saludable del aire lavado y, por encima, el cielo que ya no se veía.
Cuando estuvo dentro del Volvo, lo único que pudo hacer fue constatar el naufragio. La larga melena le colgaba con un aspecto lamentable, de fregona o de espaguetis demasiado cocidos. Y la ropa estaba pegajosa, cargada de agua y se le había quedado estrecha. Cada vez que se movía notaba que la frenaba y debajo de los muslos el cuero se le pegaba a la piel. Sacó unos pañuelos de papel de la guantera para tratar de enjugar lo peor parado. Mientras estaba en esas, los cristales se empañaron y pronto dejó de ver lo que había fuera, apenas unas sombras con contornos de papel secante. No sirvió de nada. En el retrovisor, se vio el maquillaje corrido.
—Mierda —gimió entre dientes, con un nudo en la garganta.
Al querer darse un poco de aire, tiró de los faldones de la blusa tan a lo bruto que dos botones salieron volando por el habitáculo. Una blusa de doscientos pavos, de seda con motivos florales, la tela se había rasgado, podía tirarla directamente a la basura. Le entraron unas ganas tremendas de liarse a golpes con todo y agarró el volante con las manos, apretando los labios. La lluvia arreciaba, compacta, invasiva con ese tamborileo repetitivo. En torno, la ciudad se limitaba ya a un degradado impreciso de verdes y grises. Estaba sola.
Entonces se arremangó la blusa por encima de los muslos madorosos. Respiraba deprisa, casi sollozando, con la espalda mojada y la nuca caliente. Entre las piernas abiertas, la mano derecha enseguida encontró el pliegue del sexo a través del algodón de las bragas. Procedió deprisa, con dos dedos y las nalgas adheridas al cuero del coche, haciendo movimientos precisos, justo en el abombamiento, girando y presionando con terca insistencia. El coño se le esponjó y pronto notó por dentro esa sensación deliciosa, como una burbuja, la posibilidad tibia que le surcaba el vientre. Solo le hacía falta un minuto, y se apresuraba, segura de sí misma, resuelta como una niña. Conocía ese gesto desde hacía mucho, llevaba toda la vida perfeccionándolo. Era su retiro y su derecho. Claro está que le gustaba follar con tíos. El peso de su cuerpo, el vello por todas partes, el olor copioso. Te revolcaban, te encerraban entre sus brazos, te hacían sentir pequeñita y reventar de felicidad bajo su peso. Eso le gustaba, incluso las decepciones solían encerrar su pizca de picante. Lo cual no estaba reñido con aquello otro, tan personal, delicado e impúdico, el recurrir a su sexo, la facilidad de usar su placer, no lo cambiaba por nada. Se acariciaba a menudo, incluso estando enamorada, o embarazada, o feliz, en la ducha por las mañanas, en el trabajo, a veces en los aviones, y en su coche, si le daba por ahí. De tanto en tanto le entraban las ganas, tan intensas y repentinas que poco le faltaba para pararse en el arcén.
Aquel día, en el habitáculo caldeado, se masturbó deprisa, cerrando los ojos a ratos, espiando posibles siluetas a través del vaho, reviviendo mentalmente una situación que siempre le funcionaba, y se corrió de golpe, un placer nítido y ubicado, que soltó su descarga neutra, dejándola casi apaciguada o, en cualquier caso, menos confusa.
Al menos, estaría más relajada para la cita romántica. Y después de recomponerse, arrancó y se echó a la carretera. Le importaba un carajo todo.
1 Apócope coloquial de baccalauréat, el examen final del bachillerato francés, que es necesario aprobar para cursar estudios superiores. (Todas las notas son de la traductora.)
2 En Francia, entre la escuela primaria (école primaire, de los 6 a los 11 años) y el instituto (lycée, de los 15 a los 18 años) hay un tipo de centro más que en España: el collège, que abarca de los 11 a los 15 años.
2
Cornécourt no era nada del otro mundo. Un pueblo tranquilito, con su iglesia, un cementerio, una casa consistorial setentera, un polígono industrial que lo separaba del municipio de al lado, urbanizaciones de chalés que proliferaban por la periferia y, en el centro, una plaza que bordeaban los comercios de rigor: el bar con su administración de apuestas hípicas, la panadería, la carnicería-charcutería y la agencia inmobiliaria donde trajinaban dos hombres en camisa de manga corta.
A pesar de la baja tasa de natalidad y la población envejecida, al ayuntamiento de Cornécourt siempre le salían las cuentas gracias a los onerosos impuestos que pagaba una extensa fábrica de pasta de papel con un nombre noruego que ningún lugareño era capaz de pronunciar. Una prosperidad que no había impedido que el Frente Nacional ganara varias veces la primera vuelta de las elecciones ni que los vecinos lamentaran las faltas de civismo que siempre se achacaban a los mismos culpables. Así pues, un retrovisor dañado podía suscitar declaraciones al margen de la ley y unas pintadas hechas con nocturnidad en las paredes del centro cultural, alimentar propósitos de expedición punitiva. Por eso, en la barra del Narval, el bar de la esquina que también hacía las veces de kiosco de prensa y estanco, a menudo la cosa se ponía violenta, aunque en el plano meramente retórico. Los parroquianos consumían Orangina, cañas de Stella y, cuando llegaba el buen tiempo, Rosé Piscine en la terraza. También jugaban a los rasca y gana Millionnaire y Morpion mientras charlaban de política, apuestas hípicas y flujos migratorios. A las cinco de la tarde llegaban a tomarse algo pintores con la ropa blanquecina, empresarios eternamente preocupados, albañiles turcos que no habían visto una nómina en su vida y alumnos de la escuela de formación profesional para adultos que estaba allí al lado. Las mujeres escaseaban y casi siempre iban acompañadas. Aparte de esos clientes pasajeros, algunos borrachos majestuosos decoraban el local como si fueran plantas tropicales. En las paredes, las fotos de Lino Ventura y Jacques Brel actuaban como recordatorio de la filosofía del lugar.
Cornécourt debía su nombre a los estanques que había al norte, esparcidos por la tierra como un puñado de monedas y que extendían a lo largo de varios kilómetros su paisaje de nenúfares y juncos. Sus aguas quietas cobraban bajo el cielo cubierto un aspecto de mercurio por el que se deslizaban las nubes, las aves migratorias y los vuelos transoceánicos. Por allí siempre rondaban los pescadores, cuyas cañas en diagonal señalaban de lejos su presencia menguada. En primavera, les tocaba pulular a los críos en bici de montaña y a las familias de parranda. Era un lugar estupendo para fumar los primeros pitis, darse el lote a escondidas, montar botellones secretos de adolescentes en torno a una fogata y pasear al perro.
Quince mil personas vivían en ese pueblo grande, entre reliquias de la naturaleza, algunas granjas moribundas, rotondas sin razón de ser, un campo de fútbol, un gabinete médico envejecido y el canal que partía el núcleo urbano en dos. En aquel pueblo de mala muerte tres generaciones de la misma familia podían vivir a dos calles de distancia. Las noches eran tranquilas, aunque la policía municipal estuviera equipada con chalecos antibalas. La cabalgata de San Nicolás y las hogueras de San Juan jalonaban años sin percances. En Navidad, las luces decorativas les daban a las calles un aspecto acomodado y jovial. En verano, las reiteradas olas de calor traían de cabeza a los servicios geriátricos. El alcalde no tenía etiquetas.
Precisamente Christophe Marchal había quedado con este en su casa. Todos los meses le servía el mismo pedido de alimentación canina, tres sacos de pienso por lo menos. El alcalde y él se conocían desde siempre y el viejo lo llamaba de tú, como a todos los críos que habían nacido y crecido en la comarca. Christophe, en cambio, nunca se habría tomado esa confianza. De hecho, en el momento de aparcar, decidió quedarse a cierta distancia del Range Rover que conducía el tío Müller, en cierto modo por respeto. Este enseguida salió de casa, calzado con botas de agua y con una gorra publicitaria en la cabeza.
—¡Anda, ya estás aquí! —dijo, levantándose la gorra para rascarse la cabeza.
Christophe le sonrió a modo de respuesta. Los dos hombres se estrecharon la mano mientras el alcalde lo examinaba de pies a cabeza.
—Caramba, chico, ¿vas a una boda?
Christophe llevaba camisa blanca y zapatos nuevos, lo que, en efecto, le daba un aspecto bastante endomingado. El tío Müller barruntó que el atuendo tenía que ver con una cita galante y le dijo que hacía bien, que la vida había que aprovecharla. Cada palabra que caía de su boca estaba bañada en el marcado acento de Les Hauts, Bussang, Le Tholy, La Bresse, lugares de frior, prados floridos y vocales abiertas, pero convenía no fiarse de esa apariencia rústica. Se trataba de un hombre rico, astuto y temido. A lo largo de sus cinco mandatos se había llevado por delante a más de un ambicioso con zapatos Weston. Christophe lo escuchaba sin decir nada, sin dejar de sonreír. Luego abrió el maletero de su 308 ranchera.
—Este mes le he traído cuatro sacos en vez de tres.
—¿Y eso?
—Regalo de la casa.