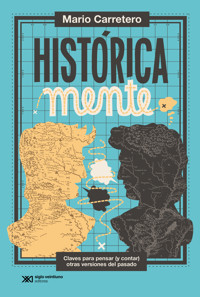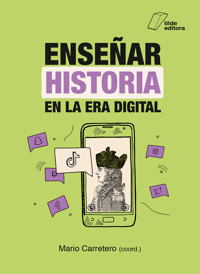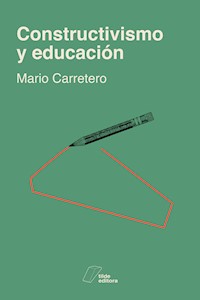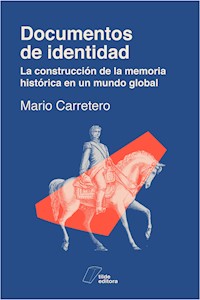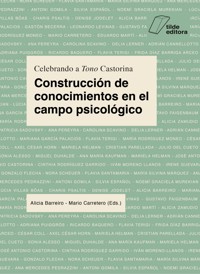
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tilde editora
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Para celebrar a José Antonio "Tono" Castorina este libro reúne los escritos de referentes nacionales e internacionales en el campo de la Psicología del Desarrollo y la Educación. Problemas actuales como las cuestiones epistemológicas y metodológicas que subyacen a la investigación de temas tan centrales para el desarrollo humano, como las funciones ejecutivas y el lenguaje, son abordadas por Cintia Rodríguez Garrido, Nora Scheuer, Antoni Gomila y Silvia Español. Por otra parte, las contribuciones de Noemí Murekian, Lúcia Villas Bôas, Charis Psaltis y Denise Jodelet, analizan los desafíos y debates en el marco de la teoría de las representaciones sociales. Alicia Barreiro y Mariana García Palacios abordan las relaciones posibles entre la Psicología del Desarrollo, la Psicología Social y la Antropología para el estudio de los procesos de construcción de conocimiento por parte de los niños y niñas. A su vez, los aportes de Gastón Becerra, Leonardo Levinas y Gustavo Faigenbaum analizan la problemática de los procesos de construcción del conocimiento desde una perspectiva epistemológica. Finalmente, María Rodríguez Moneo, Mario Carretero, Eduardo Martí y Alicia Zamudio analizan los procesos de cambio conceptual en diferentes dominios de conocimiento. En síntesis, este libro da cuenta del estado actual de las discusiones e investigaciones en el campo de la Psicología del Desarrollo y sus implicaciones para la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin duda será una herramienta de actualización sumamente valiosa para quienes estén interesados en esas temáticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carretero, Mario
Construcción de conocimientos en el campo psicológico : celebrando a Tono Castorina / Mario Carretero ; Alicia Barreiro ; compilación de Mario Carretero ; Alicia Barreiro. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tilde Editora, 2024..
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-90372-2-7
1. Psicología Cognitiva. 2. Psicología Infantil. 3. Educación. I. Barreiro, Alicia. II. Título.
CDD 370.158
© Tilde editora, 2024
Corrección y edición: Pilar Lorefice
Diseño de cubierta: Julieta Vela
Maquetación: Adriana Llano
Conversión a formato digital: Estudio eBook
No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
Tilde editora
www.tilde-editora.com.ar
Yerbal 356, Ciudad de Buenos Aires
Tilde editora tiene en cuenta las recomendaciones para un lenguaje no sexista. El uso del masculino genérico busca facilitar la lectura. Dejamos expresamente indicado que es nuestra intención incluir a todas las personas desde una perspectiva de géneros amplia.
En Tilde editora creamos contenidos digitales para la enseñanza y el aprendizaje.
Encontralos en www.tilde-editora.com.ar
Índice
CubiertaPortadaCréditosPresentación, Alicia Barreiro y Mario CarreteroLa acción y los gestos primeros instrumentos de las funciones ejecutivas en la escuela infantil, Cintia Rodríguez Garrido, Iván Moreno-Llanos, Irene Guevara y Gonzalo Flecha LópezRepensar la investigación del desarrollo cognitivo como proceso agentivo, dinámico y (super) diverso, Nora Scheuer, Flavia Santamaria, María Silvina Márquez y Ana PedrazziniEl papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo, Antoni GomilaComentarios sobre el juego y el garabato infantil. Por fuera de la filosofía de la escisión, desde una sutil corporeidad compartida, Silvia EspañolRepresentaciones sociales y politeísmo metodológico, Noemí Graciela MurekianRepresentaciones sociales e historicidad, Lúcia Villas BôasGénesis y estructura un cuento de dos ciudades y la psicología social genética, Charis PsaltisEl uso político de las representaciones sociales, Denise JodeletLa “polifasia cognitiva” en los procesos de construcción del conocimiento social. Relaciones entre la psicología genética y la psicología social, Alicia BarreiroEstudiar el conocimiento social de niñas y niños. Debates y convergencias entre antropología social y psicología genética, Mariana García PalaciosEl marco epistémico como herramienta de análisis crítico. Hacia una aplicación en el campo delbig data, Gastón BecerraEl conocimiento como sistema de creencias, Leonardo LevinasReciprocidad y reversibilidad, Gustavo FaigenbaumCambio conceptual y pensamiento histórico en el aprendizaje de la Historia, María Rodríguez MoneoProcesos de interiorización y cambio de las representaciones históricas, Mario CarreteroEl conocimiento numérico en la encrucijada epistemológica, Eduardo MartíInvestigación del cambio conceptual en el aprendizaje de las ciencias. La intervención de valores no epistémicos, Alicia ZamudioAutores y autorasSobre este libroSobre los editoresPRESENTACIÓN
Esta obra está compuesta por dos volúmenes y se basa en las exposiciones realizadas durante el evento “Construcción de conocimientos: debate y desafíos. Homenaje a José Antonio Castorina”, llevado a cabo de manera virtual entre el 6 y el 8 de abril de 2022, organizado por el Área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de FLACSO-Argentina, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid y del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Argentina). Durante esas tres jornadas, se presentaron 9 mesas temáticas de las que participaron 44 expositores y expositoras, coordinadores y coordinadoras de mesa, referentes a nivel internacional del campo de la Psicología y la Educación. También participaron de la transmisión del evento más de 300 personas que se conectaron en vivo al canal de YouTube del Área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje a lo largo de los tres días de exposiciones y discusiones. A la fecha, ya son 7000 las personas que vieron el evento grabado1. El homenaje a Castorina estuvo pensado de manera presencial para fines de marzo de 2020, pero se debió suspender por dos años debido a la situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado por la pandemia por COVID-19. En ese momento, el motivo del homenaje a José Antonio Castorina, Tono, fue celebrar su cumpleaños número 80. Luego de dos años, en el contexto de la postpandemia, se pudo llevar a cabo esa celebración de manera virtual. En ese sentido, queremos agradecer al equipo del Área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de la FLACSO-Argentina, que hizo posible su realización: Federico Dorfman, Soledad Gonzalo, Dario Molino y Sofía Sancho-Parsekian.
¿POR QUÉ HOMENAJEAR A TONO EN SU CUMPLEAÑOS?
Decidimos realizar este evento para celebrar la trayectoria de Tono Castorina y las innumerables contribuciones que realizó en el campo de la Educación y de la Psicología del Desarrollo, así como también en la Epistemología de ambas disciplinas. Sin duda, muchos conocen la importancia de su obra intelectual, sus investigaciones y elaboraciones teóricas. Por eso, quisimos resumir la amplia trayectoria de Tono de una manera diferente. Al comenzar a organizar su homenaje, tuvimos tres gratas sorpresas que reflejan claramente su relevancia y centralidad en el campo académico/científico, así como también su compromiso social y afectivo con diferentes instituciones y grupos de trabajo.
Por una parte, nos sorprendió la cantidad de referentes internacionales del campo de la Psicología, la Educación y la Epistemología que sin dudar aceptaron la invitación para participar de las distintas mesas temáticas que conformaban el homenaje. Aprovechamos esta ocasión para disculparnos con todos aquellos y aquellas colegas que nos hicieron saber su interés en formar parte del evento, pero no fue posible incluirlos en el marco de los tres días programados.
En segundo lugar, cuando se anunció la posibilidad de inscribirse para asistir presencialmente al evento original de marzo de 2020, se agotaron en un solo día los más de 300 cupos. Así, tuvimos que pensar en dispositivos de transmisión sincrónica para que todos los interesados pudieran participar, en un contexto de prepandemia, cuando todavía este tipo de transmisiones no eran tan frecuentes. Entonces, supimos que grupos de colegas que no habían podido inscribirse estaban organizando reuniones en diferentes instituciones para seguir juntos la transmisión del evento.
Finalmente, nos sorprendió y nos conmovió la cantidad de notas de aval a este homenaje que fueron llegando de manera espontánea de parte de distintas instituciones que valoran la trayectoria académica de Tono.
Recibimos total apoyo de la FLACSO-Argentina para la realización del homenaje, institución de la que Castorina forma parte como profesor del Área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje, así como de varios proyectos de investigación (PICT-Agencia), y de diferentes proyectos formativos desde hace más de 20 años. En este contexto, Castorina colaboró y apoyó los diferentes proyectos conveniados con la Universidad Autónoma de Madrid, España, que también apoyó este homenaje.
También dio su aval a este evento el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), donde Tono desarrolló su carrera de Investigación y actualmente es Investigador Principal Jubilado. En el año 2018 el Directorio del CONICET lo propuso como candidato para recibir el Premio Houssay a la Trayectoria de Investigador en Ciencias Sociales. Incluso, esta institución había brindado generosamente el espacio del Centro Cultural de la Ciencia para realizar el homenaje de manera presencial en el 2020.
Además, se sumó a las instituciones que avalaron el evento el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que Tono dirigió durante 8 años y dónde todavía está radicado su equipo de investigación. Dicha Facultad le otorgó el grado de Profesor Emérito en 2023.
Otra institución que quiso formar parte del homenaje a Tono fue la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), donde Castorina dirige desde el 2015 la Maestría en Formación Docente, y participa de distintas actividades de investigación sobre análisis de las prácticas docentes. Asimismo, desde hace varios años coordina, junto con Patricia Sadovsky, un seminario horizontal sobre el significado de los saberes en las prácticas educativas, en el que participan colegas de diversas disciplinas dedicados a la temática, muchos de los cuales participaron como expositores, expositoras o coordinadores de mesa durante el evento. También dirige la revista “Análisis de las prácticas. Revista sobre formación y ejercicio profesional docente”. Por eso, la UNIPE quiso estar presente, porque sus contribuciones al desarrollo académico de la institución exceden con creces su inserción como docente e investigador.
Además, nos acompañó la Universidad Nacional de Rosario, que en el año 2014 reconoció a Tono Castorina como Doctor Honoris Causa, señalando su extensa, coherente y meritoria trayectoria como epistemólogo, investigador y docente, así como también su compromiso generoso y permanente con la formación académica de estudiantes, docentes e investigadores.
Asimismo, quisieron estar presentes la Facultad de Psicología y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En esta última, Tono se graduó en la carrera de Filosofía, participó activamente de las luchas universitarias, comenzó su carrera como docente universitario y desarrolló una parte relevante de su trayectoria académica.
La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de la Pampa, quiso destacar la rigurosidad y calidez humana de Tono en las distintas actividades que realizó en dicha institución a lo largo de los años.
Se sumó al homenaje la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, mencionando que Tono Castorina se ha acercado de múltiples maneras a esa institución siempre en términos de contribuir con su enorme acervo formativo y trayectoria como investigador. Particularmente, participó como asesor del desarrollo del nivel de posgrado de manera estratégica y con profundo sentido político en torno a la región y a las proyecciones como Universidad pública. Pero, ante todo, gestó lazos de afecto que dejaron huella.
El Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, nos hizo llegar su aval en reconocimiento a las contribuciones de la obra de Castorina dedicada al estudio de la formación de los conocimientos y sus implicaciones en la formación docente.
Finalmente, las trabajadoras y trabajadores de la educación nucleados en CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), se sumaron al evento, agradeciendo a Tono Castorina su compromiso, y señalando que su pensamiento está siempre presente en los debates y en el saber colectivo de esa organización gremial. Desde sus aportes sobre los procesos de construcción de los conocimientos y las problemáticas en las ciencias sociales, pasando por sus lúcidas ideas político-pedagógicas para ayudarlos a pensar la batalla cultural, y hasta los análisis críticos que supo compartir más recientemente sobre el uso banalizado de las neurociencias en educación. Siempre estuvo cerca de ellos dispuesto a “dar una mano” y, por esa razón, en 2018 esta central gremial le otorgó el premio Maestro de la Vida.
SOBRE ESTE VOLUMEN
Como mencionamos al inicio, este libro es el primer volumen de una obra basada en las exposiciones realizadas durante el evento de Homenaje a José Antonio Castorina. Específicamente, este libro reúne 17 capítulos que abordan, en primer lugar, problemas actuales para la Psicología del desarrollo, con las contribuciones de Cintia Rodríguez Garrido, Nora Scheuer, Antoni Gomila y Silvia Español2. En segundo lugar, las contribuciones de Noemí Murekian, Lúcia Villas Bôas, Charis Psaltis y Denise Jodelet, analizan los desafíos y debates en el marco de la teoría de las representaciones sociales3. En tercer lugar, los capítulos de Alicia Barreiro y Mariana García Palacios abordan las relaciones posibles entre la Psicología del Desarrollo, la Psicología Social y la Antropología Social para el estudio de los procesos de construcción de conocimiento por parte de los niños y niñas4. Luego, las contribuciones de Gastón Becerra, Leonardo Levinas y Gustavo Faigenbaum analizan la problemática de los procesos de construcción del conocimiento desde una perspectiva epistemológica5. Finalmente, María Rodríguez Moneo, Mario Carretero, Eduardo Martí y Alicia Zamudio, abordan en sus contribuciones los procesos de cambio conceptual en diferentes dominios de conocimiento6.
Esperamos que disfruten la lectura de los dos volúmenes que componen esta obra, tanto como a nosotros nos llena de alegría haber podido celebrar junto a nuestro querido Tono Castorina su trayectoria, y tener el privilegio de trabajar con él desde hace ya varios años.
Diciembre 2023,
Alicia BARREIRO
Mario CARRETERO
1. La grabación completa del Homenaje se encuentra disponible en el canal de Youtube del Área de Psicología del Conocimiento y Aprendizaje de FLACSO-Argentina y pueden acceder a ella mediante los siguientes links:
Día 1: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s8vxxUt0VBc
Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=udGgGJRXvyA
Día 3: https://www.youtube.com/watch?v=iYyrPm54z7Q
2. Las presentaciones originales formaron parte de la mesa temática “Problemas actuales en psicología del desarrollo”, coordinada por el Dr. Mauricio Martinez, y se encuentran disponibles, junto al debate posterior con los asistentes al evento, en https://www.youtube.com/watch?v=iYyrPm54z7Q&t=2231s (desde el minuto 18:54 hasta 1:57:08).
3. Presentados originalmente en la mesa temática “Desafíos y debates en la teoría de las representaciones sociales”, coordinada por la Dra. Daniela Bruno, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=udGgGJRXvyA (desde el minuto 0:05:00 hasta 1:41:13).
4. Estos trabajos formaron parte de la mesa “Construcción del conocimiento social” coordinada por la Dra. Paula Shabel, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=iYyrPm54z7Q&t=2231s (desde le minuto 1:3445 hasta 3:18:21), en la que también participaron el Dr. Axel Horn y el Dr. Cristian Parellada, cuyos capítulos se incluyen en el volumen II de esta obra.
5. Estos trabajos formaron parte de la mesa “Problemáticas del conocimiento: perspectivas epistemológicas”, coordinada por el Dr. Gustavo Faigenbaum, de la que también participó la Dra. Verónica Tozzi, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=udGgGJRXvyA (desde 1:43:30 hasta 3:13:00).
6. Las presentaciones originales se incluyeron en la mesa “Cambio conceptual en dominios de conocimiento”, coordinada por el Dr. Ramiro Tau, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=udGgGJRXvyA (desde el minuto 3:14:19 hasta 5:07:55)
LA ACCIÓN Y LOS GESTOS PRIMEROS INSTRUMENTOS DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN LA ESCUELA INFANTIL
Cintia RODRÍGUEZ GARRIDO, Iván MORENO-LLANOS, Irene GUEVARA y Gonzalo FLECHA LÓPEZ
L’éducation est, exactement comme l’art médical, une technique qui ne peut être fondée que sur des connaissances, que seules peuvent fournir l’observation et l’expérience.
Edouard Claparède, Autobiographie (1930/1941)
En las últimas décadas se ha producido un auge en la investigación sobre Funciones Ejecutivas (en adelante, FE). Este apogeo se justifica si se considera relevante para nuestras vidas saber que tenemos control de nuestros actos y de nuestros pensamientos, que podemos decidir, tomar iniciativas, fijarnos objetivos, planificar la dirección de nuestra acción y buscar alternativas, inhibir ciertas opciones si las circunstancias lo requieren, o valorar si lo alcanzado se ajusta a las expectativas. Cuando esto se ve alterado es indispensable todo esfuerzo por conseguir o por recobrar el autocontrol. Sin embargo, se sabe muy poco acerca del origen de las FE y de su desarrollo durante los dos primeros años de vida. De eso nos ocupamos en este capítulo.
Recurriremos, en primer lugar, a los autores clásicos de la Psicología del Desarrollo que abordaron este tema. Luego, analizaremos tres obstáculos que habría que resolver: 1. el obstáculo del lenguaje verbal como único instrumento de autorregulación; 2. el experimentador que proporciona el objetivo; 3. las FE como procesos top-down exclusivamente.
Después, presentaremos una propuesta pragmática de abordaje de las FE a partir de sistemas semióticos prelingüísticos. El foco se centra en la acción, en los objetivos de los niños y niñas y en qué hacen para alcanzarlos. Los usos de objetos e instrumentos y los gestos son los protagonistas de los inicios de las FE. Esta propuesta se ilustra con una observación paradigmática realizada en una escuela infantil en Madrid, donde se pueden ver en microgénesis los procesos seguidos por las dos niñas protagonistas. Se incluye la acción educativa de la maestra, así como el importante estatus de la materialidad. El capítulo se cierra con unas consideraciones finales a modo de conclusión.
¿QUÉ DICEN LOS PSICÓLOGOS EVOLUTIVOS CLÁSICOS SOBRE LAS FE?
La investigación sobre FE y autorregulación comprende ámbitos tan diversos como el daño cerebral en adultos, la patología psiquiátrica, la obesidad (Calvo, 2022), la escuela primaria (Téllez, 2015) o el espectro autista (Valdez, 2020), por citar algunos ejemplos. Hay que señalar que, pese al auge de la investigación en FE y al avance de las neurociencias, existe un importante vacío sobre su origen (Pauen, 2016). En los años 80, Adele Diamond (1985), inspirándose en el sensoriomotor de Piaget, sitúa las primeras manifestaciones de las FE hacia los 8 o 9 meses de edad, cuando niñas y niños ya saben que su acción transforma el medio, y se dan objetivos intencionales y medios flexibles para alcanzarlos. Diamond convierte el error A-no-B –con el que Piaget analizaba el largo proceso de construcción del objeto permanente– en tarea de laboratorio para medir los tres componentes considerados básicos de las FE: flexibilidad, inhibición y memoria de trabajo. Esta tarea es muy utilizada hasta hoy en las investigaciones con niñas y niños desde el final del primer año (Devine et al., 2019; Espy et al., 1999). La influencia de Piaget a través del error A-no-B es, por tanto, enorme.
Resulta paradójico, sin embargo, que la teoría de desarrollo sensoriomotor de Piaget en su conjunto no haya sido más influyente en la investigación sobre el desarrollo del funcionamiento ejecutivo con el sujeto como centro de decisión y de control en situaciones cotidianas. Las FE se inscriben en la constitución del sujeto como agente. De hecho, el estatus del sujeto activo como centro de decisión conforma uno de los ejes centrales de las tres grandes escuelas europeas de Psicología Evolutiva del siglo XX, con Piaget y la Escuela de Ginebra, la Escuela Sociocultural de Vygotski y Luria –el creador del concepto– en la entonces Unión Soviética y la Escuela de Wallon en Francia. Todos ellos consideran que el sujeto –no segmentaciones aisladas y modulares– se construye a lo largo de la ontogénesis a través de la interacción. También recurrieron a la microgénesis para dar cuenta de los procesos de funcionamiento en situaciones específicas. Todos cuestionan las tesis innatistas y empiristas (Allen y Bickhard, 2022; Castorina y Barreiro, 2015; Karmiloff-Smith, 2012; Lightfoot et al. 2022). El sujeto del conductismo no se define como agente intencional con iniciativa propia1, lo que tiene importantes consecuencias para la investigación sobre el origen de las FE puesto que el sujeto intencional que se da objetivos es uno de sus puntos de partida.
Pese a estos denominadores comunes, las tres escuelas presentan diferencias significativas relativas al nacimiento del sujeto como centro de control y de decisión. Piaget es quien más se ha ocupado de este asunto. Sitúa en las conductas dirigidas a meta, con la distinción medios-fines, el origen del sujeto intencional. Esto ocurre hacia los 8 o 9 meses, en el IV estadio del desarrollo sensoriomotor –aunque el término sensoriomotor no se ajusta a la complejidad de los procesos en juego, especialmente desde el fin del III estadio–. Para Piaget, el propio control no se apoya en el lenguaje verbal. Sin embargo, para Vygotski2 y Luria el lenguaje es el instrumento de la autorregulación. La diferencia entre ambas escuelas no es banal. Afecta tanto a las edades como a los instrumentos psicológicos involucrados en el origen de las FE.
Otra diferencia que afecta cómo abordar el origen del control cognitivo se refiere al estatus de la interacción con los otros. Mientras que para Piaget el consenso y el acuerdo social no desempeñan un papel relevante en el origen del sujeto intencional, para Vygotski, Luria y Wallon el sujeto es social. No puede considerarse la evolución intelectual del niño como “puramente individual” (Wallon, 1942/1970). Y es que el constructivismo ha sido utilizado desde diferentes posiciones epistemológicas (Castorina y Barreiro, 2015).
Esta discrepancia se manifiesta hoy entre posiciones cognitivistas (ver discusión en Tirapu et al., 2002) y quienes consideran la influencia de madres y padres, maestras y maestros, para promover la regulación cognitiva (Lewis y Carpendale, 2009). Es llamativa la ausencia de investigaciones sobre la influencia social en las FE si se consideran los trabajos pioneros de Luria y de Vygotski (Hughes, 2011; Moriguchi, 2014). A continuación, se analizan tres obstáculos que hay que resolver en la investigación sobre el origen y desarrollo temprano de las FE.
TRES OBSTÁCULOS PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE LAS FE
El obstáculo del lenguaje
Henri Wallon (1942/1970) comienza De l’acte à la pensée, preguntándose por la relación entre acción y pensamiento. Cita a los discípulos de Platón: “en el principio era el Verbo” (p. 5), en el verbo se manifiesta el pensamiento. Wallon añade a Goethe: “en el principio era la acción” (p. 5). Para Wallon se trata de un debate que divide a filósofos y que afecta a las tesis sobre el conocimiento y el desarrollo del sujeto. Se podrían aplicar a las FE las palabras exactas de Wallon. Hoy en día, la idea de que el sujeto tome decisiones, se proponga objetivos y controle su comportamiento sigue vinculándose explícita o implícitamente sobre todo con el lenguaje. Por ejemplo, para Zelazo (2015), los procesos de dirección a meta modulados por la atención están mediados verbalmente: The IR [Iterative Reprocessing] model implies that EF is mediated in part by language, which is used for the formulation and use of higher order rules (p. 64). Esto supone un obstáculo al estudiar el origen de las FE. Obviamente, a partir de cierto momento en el desarrollo, el lenguaje es un instrumento esencial de la autorregulación (Bruce y Bell, 2022). Lo que aquí se discute es que si las primeras formas de control ejecutivo se producen hacia los 8/9 meses, el punto de partida son la acción y los gestos, no el lenguaje. Algo que tanto Piaget como Wallon compartían.
El objetivo lo proporciona el experimentador: el obstáculo de las pruebas estandarizadas
A medida que ha crecido en las últimas décadas el interés por las FE, se han desarrollado un gran número de tareas para medirlas (ver revisión en Diamond, 2013 y en Zelazo y Müller, 2007). De nuevo recurrimos a Wallon (1942/1970), quien decía que “tratar de descomponer la inteligencia en sus factores primarios a partir de los resultados obtenidos con tests, es un método estático cuya base es demasiado limitada para poder mostrar sus orígenes, su despliegue, sus formas o sus condiciones diversas” (p. 11, la traducción es nuestra).
Analizar el origen de las FE, basándose en tareas estandarizadas conlleva varias dificultades. En primer lugar, el lenguaje verbal ocupa un lugar hegemónico ya que la mayor parte de las tareas se comunican verbalmente. Significa que niños y niñas tienen que comprender las instrucciones que se les dan para poder resolverlas, lo que implica importantes problemas con niños menores de 2 años, que señalan cada vez más investigadores. Además, hay acuerdo en cuanto a la falta de coherencia entre tareas en edades tempranas (Devine et al., 2019). Todo lo cual se relaciona con el primer obstáculo. En segundo lugar, La intencionalidad es del experimentador, no del niño. Desaparece el sujeto intencional cuando el experimentador propone los objetivos de la tarea, los cambios o lo que hay que inhibir. Se trata de una crítica recurrente. Por ejemplo, en una entrevista realizada por K. Haaland a Muriel Lézak (2020) –a quien se le atribuye el término FE–, poco antes de su fallecimiento en 2021, decía lo siguiente en relación con el uso de tareas estandarizadas con pacientes adultos. La cita es larga, pero merece la pena dada la relevancia de Lézak en este ámbito:
Hay un cambio que me preocupa mucho, muchísimo. Se trata del intento de asumir todo el proceso de evaluación neuropsicológica con pruebas ya hechas que cuestan enormes cantidades de dinero, que aparentemente una persona puede pasar y puntuar sin haber prestado ninguna atención al paciente y obtener unos números y pensar que ha hecho una evaluación neuropsicológica. Creo que esto es el verdadero problema. No estoy en contra de las pruebas estandarizadas. […] He hecho muchísimas durante mi vida, pero se utilizan y pensamos en ellas como una herramienta para la evaluación más que como la evaluación en sí misma [cursivas añadidas]. Creo que sería muy bueno que la neuropsicología y los neuropsicólogos reconsideren este tema de manera que no se excluya al paciente del examen. El paciente es una persona. Un exceso de cuantificación, jugar demasiado con los números, le está haciendo un flaco favor a nuestros pacientes. (Lézak, 2020, 13m5s; la traducción es nuestra)
Cuando Haaland le pregunta si tiene algún consejo para quienes trabajan en este ámbito, Lézak responde: Keep your eye on the patient. Don’t get caught up in playing a number’s game. Fight the big publishers [Mantén la vista en el paciente. No te dejes llevar por el juego de los números. Lucha contra los grandes editores] (2020, 27m36s).
También en el ámbito clínico, Tirapu et al. (2002) cuestionan el peso que “se le concede en la evaluación a lo cuantitativo, y no tanto a los procesos de resolución [cursivas añadidas] implicados” (p. 679) y la situación artificial de la validez de las pruebas. Consideran que “el objetivo de un test es provocar una conducta que –se supone– tiene su traducción en el funcionamiento cotidiano del individuo” (Tirapu et al., 2002, p. 679). Para Müller y Kerns (2015) la investigación en FE se ha focalizado demasiado en las tareas, sin ofrecer un análisis del desarrollo del funcionamiento ejecutivo.
Si traducimos todo esto en el desarrollo temprano, hay que comenzar analizando los objetivos y los medios de los propios niños, qué hacen para resolverlos y cuál es su complejidad semiótica. Se tiene que operar un giro pragmático que parta de la vida cotidiana, lo que implica abrir la puerta a la observación como método científico de pleno derecho (ver debate en Gillièron, 1985). De esto nos ocuparemos en la parte empírica de este capítulo.
El obstáculo de las FE como procesos exclusivamente top-down
La idea comúnmente aceptada es que las FE involucran procesos top-down (Diamond, 2013; Friedman y Miyake, 2017; Zelazo, 2015). Sin embargo, en sus primeras manifestaciones, con el foco en la acción y en los objetivos de los propios niños, es preciso analizar la alternancia entre procesos top-down –de arriba-abajo–, que parte de los objetivos y los retos que se dan niñas y niños, y los procesos bottom-up –de abajo-arriba–, que parten de la acción y retroalimentan y modifican las representaciones iniciales. Cuando la autorregulación involucra a un igual o a un adulto (ver Zachariou y Whitebread, 2019 sobre regulación socialmente compartida) la alternancia entre procesos top-down y bottom-up cobra mayor importancia.
LA ACCIÓN Y LOS GESTOS EN EL DESARROLLO TEMPRANO DE LAS FE EN EL AULA: UNA PERSPECTIVA PRAGMÁTICA
Comenzábamos el capítulo afirmando que el nacimiento del sujeto agente e intencional, dueño de sus propias acciones, que se da objetivos, es central en el desarrollo y en el abordaje de las FE. Tal y como se establece en la literatura psicológica a la que se acaba de aludir, las primeras manifestaciones de control ejecutivo se producen antes de los 12 meses, cuando niños y niñas comienzan a tomar la iniciativa y a darse sus propios objetivos. Para conseguirlos ponen en juego un amplio abanico de medios. Dos protagonistas se presentan ahora: la acción, y los gestos autodirigidos. De esto nos ocupamos a continuación.
La acción dirigida a meta: punto de partida de la observación en el aula
La acción con objetos e instrumentos se conforma como el punto de partida de la observación en el aula. A través de la acción inferimos que niños y niñas se dan sus propios objetivos significativos, aunque sean difíciles de conseguir (ver distintos tipos de objetivos en el aula 0-1 de la escuela infantil en Guevara et al., 2022; Rodríguez et al., 2017; Rodríguez et al., 2021). Son flexibles cuando buscan soluciones para alcanzarlos, ya sea realizando acciones diversas, o ayudándose con gestos. Son capaces de inhibir las acciones menos eficaces o que les alejan de su meta. Son persistentes tanto a través de la atención como de la propia acción, pese a los obstáculos que tengan que sortear. A partir de cierto momento, encontramos evidencia de que niños y niñas evalúan el resultado de su propia acción, ya sea mostrando su enfado cuando no consiguen lo esperado, o aplaudiendo y/o compartiendo con otros el éxito alcanzado. Bien entrado el segundo año de vida, planifican antes de actuar. De manera puntual, también en el aula 0-1 se observó que a veces los niños no parecían contentarse con lograr su objetivo, sino que buscaban comprender cómo funcionaba aquello, por qué lo habían conseguido. La distinción de Piaget entre réussir [tener éxito] y comprendre [comprender] es un asunto de interés en la investigación sobre FE (Rodríguez y Moreno-Llanos, 2020) que normalmente pasa desapercibido.
Es muy significativo el desarrollo de los tipos de usos culturales realizados por niños y niñas entre los 2 y los 18 meses (ver síntesis en Rodríguez et al., 2018). Los usos más básicos son no canónicos –chupar, por ejemplo–. Son los primeros en aparecer cuando los niños consiguen asir los objetos. Los usos no canónicos se aplican a cualquier cosa sin considerar para qué sirve el objeto o instrumento. Desde el final del primer año se produce una disminución progresiva, una “poda”, de usos no canónicos a favor de usos culturales, que conllevan reglas y consenso acerca del significado de la materialidad.
Los primeros usos culturales son los usos funcionales rítmico-sonoros, con la estrecha colaboración del adulto. Le siguen los funcionales, los más frecuentes –también denominados usos canónicos o convencionales– que consisten en usar los objetos e instrumentos por su función pública. Los usos simbólicos aparecen después: no buscan la eficiencia sino hacer “como si”. Les siguen los usos metacanónicos que son usos eficaces, pero con objetos e instrumentos que no son los socialmente establecidos para ese fin. Tanto los simbólicos como los metacanónicos se arraigan en los usos funcionales. Implican grados de creatividad y multiplicación de significados hacia mundos posibles (Rodríguez, 2022). Los usos culturales que implican reglas de uso públicas se desarrollan progresivamente, a través de la comunicación con los otros. Los otros contribuyen, con sus actuaciones, a que niños y niñas cambien sus creencias acerca de qué hacer con los objetos y cómo comunicarse a través de ellos. Se introducen así en un universo de consenso y de significados compartidos referidos al mundo material como un protagonista esencial de esos acuerdos.
Uno de los hallazgos más significativos es que en las primeras manifestaciones de funcionamiento ejecutivo, desde el último tercio del primer año de vida hasta la primera mitad del segundo año aproximadamente, la mayoría de los objetivos que niños y niñas se dan consisten en usar los objetos e instrumentos por su función. Para el adulto puede parecer banal sonar una campana, comer con una cuchara por primera vez o servirse de un andador. Sin embargo, para los niños son verdaderos retos que les motivan de manera espectacular cuando se analiza el curso de su acción. Después de los usos funcionales, los usos rítmico-sonoros son los más frecuentes. Les siguen los simbólicos (ver en Moreno-Llanos et al., 2021, síntesis de usos en las aulas 0-1 de cinco escuelas en Madrid) y los metacanónicos con niños más grandes. La complejidad semiótica de usos y gestos va aumentando. Otro hallazgo llamativo tiene que ver con los gestos.
Los gestos privados: instrumentos para pensar, en el origen del control cognitivo
Como se mencionaba anteriormente, el papel hegemónico del lenguaje verbal en la investigación sobre FE ha contribuido a hacer invisibles los otros sistemas semióticos, como los usos de objetos e instrumentos o los gestos, en el control de la conducta intencional, especialmente en sus primeras manifestaciones. La idea de que los gestos, además de ser instrumentos de comunicación, también tienen funciones cognitivas y de resolución de problemas, está aceptada en estudios de primaria y adultos. Los gestos se relacionan con la optimización de la información y su manipulación en la memoria de trabajo, la exploración de nuevas ideas, la inhibición, la representación de conceptos abstractos o la adquisición de segundas lenguas (Cook et al., 2012; Eielts et al., 2018; Goldin-Meadow et al., 2012; Gullberg et al., 2010; Kita et al., 2017; Lin, 2020). Sin embargo, la relación entre gestos y control cognitivo ha sido mucho menos estudiada en el desarrollo temprano. Se trata de un debate abierto entre investigadores tanto del desarrollo gestual como del funcionamiento ejecutivo.
En la literatura, las primeras referencias al papel que cumplen los gestos en el control cognitivo temprano aluden a los gestos de señalar privados al final del primer año de vida. Sirven para dirigir y mantener la atención propia hacia elementos de interés en el ambiente (Bates et al., 1975; Delgado et al., 2010). Estos gestos, estarían relacionados con un sistema básico de orientación y control atencional (Carpendale y Carpendale, 2010). Estudios posteriores evidencian que los niños también producen gestos simbólicos privados (Konishi et al., 2018; Kuvalja et al., 2013; Rodríguez, 2009).
Diversas investigaciones longitudinales realizadas en la escuela infantil proporcionan ilustraciones paradigmáticas de los gestos privados que niños y niñas emplean en sus interacciones cotidianas con los objetos del aula y, en ocasiones, con sus maestras (Guevara et al., 2020; 2022; Moreno-Llanos et al., 2021; Rodríguez et al., 2017, 2021; Rodríguez & Moreno-Llanos, 2020). Niñas y niños empiezan a realizar gestos privados alrededor de los 8 meses de edad; esto coincide con el cuarto estadio del sensoriomotor de Piaget caracterizado por la distinción medios-fines, cuando los niños comienzan a percibirse a sí mismos como agentes. Los gestos privados aumentan en frecuencia entre los 12 y los 15 meses y consisten en los mismos gestos que los adultos han utilizado en interacciones triádicas previas para comunicarse y regular la conducta del niño. Esto significa que los gestos privados tienen un origen social en la acción conjunta.
Los primeros y más frecuentes gestos privados observados en el repertorio de niños y niñas son las ostensiones privadas (Guevara y Rodríguez, 2022; Rodríguez et al., 2015). Consisten en pausas en su acción con el objeto para presentárselo o mostrárselo de manera estática o dinámica –girándolo, cambiándolo de mano–, antes de volver a la acción, evidenciándose entonces cambios al usar el objeto. Para Dupertuis y Moro (2016) las ostensiones privadas implican un cese de la instrumentalidad en favor de la atención y la reflexión sobre el objeto. Las ostensiones privadas conllevan un cambio en la dirección de la acción del niño, pasando de la acción instrumental dirigida a lograr cambios en el mundo –orientación centrífuga–, a un predominio de la reflexión que provoca cambios en la comprensión del mundo por parte del niño –orientación centrípeta– (Moro et al., 2015; Rodríguez, 2022).
A medida que los retos de los niños se vuelven más complejos y variados, también lo hacen los medios que emplean para alcanzarlos. Esto se traduce en una diversificación del repertorio de gestos privados que niñas y niños emplean de manera flexible en sus interacciones con los objetos. No sólo emplean ostensiones antes de actuar y como medio para buscar solución a sus obstáculos, sino que también realizan gestos de señalar privados para mantener su atención en el referente antes de actuar (Rodríguez y Palacios, 2007), gestos de colocar privados que anticipan su próxima acción con el objeto (Rodríguez et al., 2021), gestos expresivo-emocionales privados que demuestran su interés y/o frustración hacia su objetivo (Rodríguez et al., 2017) y gestos simbólicos privados con los que evalúan su propio desempeño y empiezan a hacer partícipes a los otros de sus logros (Guevara et al., 2022).
Los gestos privados, en coordinación con los usos de objetos para alcanzar sus objetivos, evidencian una relación de recursividad entre ellos que ilustra cómo los niños van modificando sus representaciones sobre los objetos –e instrumentos– al actuar sobre y con ellos (Guevara et al., 2020). Los gestos privados modifican la acción de los y las niñas –les permiten pensar, proceder a la acción, no perseverar en usos no eficientes, inhibir posibles distractores, entre otros– y, a su vez, se ven afectados por los resultados de esta acción modificando su comprensión del objeto y de la situación. Piaget (1936/1952) vuelve a ser de mucha ayuda para ilustrar esta relación:
(...) al probar cada uno de sus esquemas sucesivamente, el niño en esta etapa da más la impresión de estar haciendo un experimento que de generalizar sus patrones de comportamiento: intenta ‘comprender’. En otras palabras, es como si el niño se dijera a sí mismo cuando se enfrenta al objeto nuevo: ‘¿Qué es esto? [cursivas añadidas] Lo veo, lo oigo, lo agarro, lo siento, le doy la vuelta, sin reconocerlo: ¿qué más puedo hacer con él?’ (p. 259)
Como indica Piaget, en estas pausas reflexivas, que consideramos gestos privados, parece surgir la pregunta: “¿Qué es esto y qué puedo hacer con él?” Esta pregunta nace de la acción previa con el objeto y, a su vez, modifica la siguiente acción con el objeto, dando lugar a nuevos gestos privados. Piaget (1936/1952) denomina a este proceso “definiciones a través del uso” (p. 223). Como se indicó en el apartado anterior, los gestos privados sugieren que las primeras manifestaciones del control ejecutivo no son procesos únicamente top-down, sino una sucesión de procesos bottom-up y top-down que niñas y niños consolidan progresivamente al actuar con y sobre el mundo (Rodríguez, 2022).
LAS FE EN LA ESCUELA INFANTIL. ILUSTRACIÓN DE CASO: RETO, AUTO-REGULACIÓN Y ACCIÓN EDUCATIVA
A continuación, se presenta una observación paradigmática que tuvo lugar en una escuela infantil en Madrid3, donde la acción, los gestos y la materialidad juegan un papel fundamental. La maestra (en adelante, M), organizó una actividad con el fin de trabajar los conceptos de “guardar y sacar”. Para esto, seleccionó una variedad de objetos cotidianos, algunos de los cuales fueron “contenedores” –cajas, botes, latas– y otros “contenidos” –pinzas, tapas, pelotas, telas–. Para despertar su curiosidad, animó a niños y niñas a usarlos, demostrando cómo, pero no dirigió la actividad. En cambio, les dejó tiempo y espacio para que los utilizaran de acuerdo a sus intereses. La propuesta de M no implicaba ni aciertos ni errores –como suele ocurrir en las tareas que evalúan las FE–. Son los niños, como agentes intencionales, quienes deciden a partir de sus intereses qué hacer, cuándo y cómo (Lezak, 1982). A través de los objetivos que se dan, niñas y niños ponen en juego su intencionalidad y sus FE con atención sostenida y persistencia, flexibilidad e inhibición. A partir de cierto punto, planifican y evalúan su acción aplaudiendo o enfadándose si no logran su meta.
Durante esta actividad –de 6 minutos de duración–, dos niñas, Ib (1;3,26) y Cn (1;2,0), se dieron el mismo objetivo (Figura 1): guardar y sacar pinzas de una lata, lo que provocó un conflicto por su posesión, que se resolvió gracias a la intervención indirecta de M. Ambas niñas llegaron a un “nuevo acuerdo amigable de uso conjunto”. Como puede verse en las figuras, sus actuaciones no sólo perseguían el éxito, también trataron de comprender de qué se trataba cuando repetidamente recurrieron a ostensiones privadas que sirvieron para “pensar externamente” antes de actuar de nuevo.
Figura 1
Inicio de la actividad.
Objetivo de Ib: introducir y sacar pinzas de una lata (uso canónico).
Duración: 6 min.
1.a. Ib aparta una pelota para coger las pinzas de la lata
1.b. Ib se muestra la lata con las pinzas dentro (ostensión privada)
1.c. M señala tocando la lata para animar a Ib a usarla
1.d. M señala las pinzas para animar a Ib a guardarlas en la lata
Ib se dirigió hacia una lata, sacando una pelota (Figura 1.a), para coger las pinzas de su interior. Primero, se las llevó a la boca –uso no canónico–, uso que M inhibió –retirando la mano de la niña–, reorientando así su actividad –puesto que las pinzas no se chupan–. Ib entonces guardó una pinza en la lata y se mostró a sí misma la lata con las pinzas en su interior (ostensión privada) (Figura 1.b). Este gesto parece cumplir una función de reflexión externa, de “pregunta”: ¿Qué puedo hacer con esto? O, quizás, de comprensión del significado del objeto a partir de su acción previa: la lata sirve de contenedor de las pinzas.
El objetivo, todavía, no lo tiene definido. Ib, entonces, le mostró –ostensión– una pinza a M, que le respondió proponiéndole un objetivo: “¿Sí? ¿Tienes una pinza? Ponla aquí.”, señalando-tocando la lata (Figura 1.c). “Mira, están ahí las pinzas, vamos a ponerlas en las latas” señalando (Figura 1.d) a Ib dónde encontrar más. Desde este momento, Ib hizo suyo el objetivo de introducir y sacar las pinzas de la lata.
Ib cogió la pinza que había señalado M y la introdujo en la lata –uso canónico–. M la felicitó: “¡Muy bien Ib!”. Inmediatamente, la niña volvió por una segunda pinza y la guardó en una caja de cartón. De inmediato recuperó la pinza para guardarla esta vez en la lata. Ib “se corrige” y continúa con su plan inicial. Durante este tiempo, M acompañó la actividad de Ib, promoviéndola: “Pinzas, pinzas”, “¡Más, más!”, con evaluaciones positivas “¡Muy bien!”, y agitando la lata que llena Ib.
Figura 2
Conflicto. Objetivo de Ib y de Cn: guardar y sacar pinzas de la misma lata
2.a. Ib y Cn forcejean por la posesión de la lata
2.b. Cn se muestra las pinzas (ostensión privada para pensar)
2.c. M coloca una segunda lata a proximidad
2.d. Cn guarda la pinza en la segunda lata, propuesta por M (uso canónico)
Ib guarda dos pinzas más –uso canónico–. La tercera se la llevó a la boca –uso no canónico–, aunque dejó de chuparla –inhibición de un uso no eficaz– para volver a su objetivo inicial de guardarla en la lata. Ib se sentó en el suelo. Cn, que ha estado muy atenta a la acción de Ib y de M, se aproxima y se introduce en la actividad, cogiendo pinzas del bote. M, por su parte, coloca más pinzas a su alcance promoviendo que las niñas prosigan con su actividad.
Sin embargo, Ib no acepta que Cn coja pinzas de “su” lata. Las niñas forcejean entonces por la posesión de la lata (Figura 2.a). A pesar del conflicto, ambas mantuvieron su objetivo inicial: introducir y sacar pinzas de la lata. Cn, tras “apropiarse” de la lata, se mostró las pinzas –ostensión privada– (Figura 2.b), estudiándolas, a modo de reflexión externa “¿qué es esto?” previa a la acción. Sin embargo, Ib intenta recuperar la lata y los forcejeos continúan.
M intervino indirectamente en el conflicto. Ofreció a las niñas las herramientas para regularse. Primero, colocó una segunda lata cerca –gesto de colocar–, invitándolas a usarla (Figura 2.c). Sin embargo, las niñas mantuvieron sus forcejeos con la primera lata. Son persistentes en sus objetivos y no se evidencia flexibilidad en sus estrategias. M entonces volvió a intervenir: “A ver, ¿qué? Si tenéis aquí otra [lata], mirad” introduciendo una pinza y luego otra –demostración del uso canónico–. “¿Veis? Funciona igual,” acercando la segunda lata a las niñas –gesto de colocar–. Cn acepta la propuesta de M y guarda una pinza en la segunda lata –uso canónico– (Figura 2.d), aunque este uso alternativo todavía no se consolida.
Figura 3
Resolución del conflicto e inicio de un nuevo acuerdo de uso conjunto
3.a. Cn se muestra las pinzas (ostensión privada para pensar)
3.b. Cn guarda una pinza (uso canónico)
3.c. Ib se muestra la lata (ostensión privada)
Cn se mostró las pinzas –ostensión privada– de la lata que M había propuesto (Figura3.a), para guardarlas -uso canónico- en la primera lata junto a Ib (Fig. 3.b). Cn, que aún no había aceptado la segunda lata, le quita la “suya” a Ib. Pero Ib, en lugar de continuar el forcejeo con su compañera por la posesión de la lata, cogió la segunda, mostrándose su interior –ostensión privada– (Figura 3.c). A continuación, se mostró la pinza que tenía en la mano –ostensión privada–, para guardarla en la lata nueva. A través de su propia acción y de los intercambios realizados, un significado nuevo emerge para ambas niñas: las dos latas pueden usarse con idéntica función como contenedor –uso canónico–.
Finalmente, un nuevo objetivo, más flexible, se define. Las dos niñas sacan las pinzas de una de las latas, las guardan en la otra y así sucesivamente (Figura 4). Durante unos 3 minutos realizaron estos usos canónicos conjuntos, fruto del acuerdo alcanzado, llegando a un nivel de flexibilidad mayor y consensuado.
Figura 4
Cambio en el objetivo, la representación, y la flexibilidad
Cn saca una pinza de su lata…
… y la guarda en la de Ib.
Ib saca una pinza de la lata de Cn…
… y la guarda en la suya.
En las gráficas microgenéticas (Figuras 5-6) se representan las actuaciones de las niñas –parte superior– a lo largo de la secuencia, así como las intervenciones de M –parte inferior– al promover un objetivo funcional, animarlas a que continuaran con su acción y mediar en la solución del conflicto por la posesión de la lata. En las niñas puede inferirse la flexibilidad semiótica en la alternancia de medios –distintos usos de latas y pinzas– y en la modificación de los objetivos cuando aceptan la propuesta de M, y actúan conjuntamente.
Figura 5
Gráfica microgenética de Ib: guardar y sacar pinzas
Figura 6
Gráfica microgenética de Cn: guardar y sacar pinzas
La regulación proviene de la actuación de M, y también del consenso hallado por las propias niñas (Zachariou y Whitebread, 2019) puesto que ambas le dan el mismo significado funcional a las latas y a las pinzas, lo que les permite darse los mismos medios y objetivos.
Las ostensiones privadas, para comprender, antes de proseguir con los usos canónicos, indican que cada niña hace suyos los significados de los objetos con los que actúan. Estos gestos privados muestran que su acción no es ni mecánica ni pasiva. Las niñas las emplean para cumplir su objetivo y, posteriormente, para modificarlo. Es muy significativo que las ostensiones privadas desaparezcan al final de la secuencia, quizás porque una vez que han comprendido qué usos realizar y con qué, ya no las necesitan. Asimismo, se observa inhibición cuando las niñas detienen los usos no canónicos –chupar las pinzas– que no les son útiles para conseguir sus objetivos con las latas.
CONCLUSIONES
El objetivo de este capítulo ha consistido en poner en evidencia, en primer lugar, el vacío existente acerca del origen y desarrollo temprano de las FE y la dificultad que conlleva partir del lenguaje para su estudio. Básicamente, el abordaje de las FE se ha realizado, en las últimas décadas, recurriendo al uso de tareas estandarizadas en las que el experimentador le dice a niñas y niños qué hacer, cuándo y cómo.
Nuestra apuesta aquí ha consistido en mostrar que otro abordaje de las FE y del importante papel del sujeto intencional es posible. En primer lugar, nuestro punto de partida han sido los objetivos que niños y niñas se dan. Esto implica considerar al sujeto como agente activo y no como receptáculo pasivo. Un sujeto activo que se da sus propios objetivos, que busca de manera flexible y persistente cómo solucionar las dificultades que se le presentan, que inhibe aquellas conductas que lo alejan de su plan de acción. El análisis que aquí se muestra parte de las acciones, así como de los gestos privados. El lenguaje no puede ser el recurso central al estudiar el origen del FE. Su papel en la autorregulación y el funcionamiento ejecutivo es esencial, pero no en estas primeras fases del desarrollo.
Partir de la acción implica analizar las FE no solo como procesos top-down, sino como alternancia con los procesos bottom-up a partir de la acción para alimentar el plan de acción y así sucesivamente. Aquí dentro se ubican los gestos privados y, en particular, las ostensiones privadas como gestos muy significativos al servicio del pensamiento y de la reflexión. Pensamiento y reflexión que alimentan, a su vez, nuevos usos y acciones.
La escuela infantil puede promover el desarrollo de las FE, a través del currículum, con sus objetivos educativos orientados a promover el desarrollo integral de niños y niñas como sujetos activos e intencionales. La ilustración escogida en este capítulo subraya la importante actuación de la maestra. En primer lugar, M contribuye a que Ib se dé un objetivo consistente en realizar usos funcionales –o canónicos– con objetos cotidianos muy atractivos y significativos. La niña se apropia del objetivo que M propone –se trata de una propuesta que Ib puede o no aceptar–. Los gestos privados evidencian, además, que las niñas no actúan de manera mecánica sino que, a veces, detienen su acción para pensar y proseguir con una nueva definición de los objetos y de la acción en curso.
La intervención de M frente al conflicto que surge entre Ib y Cn pone de manifiesto el importante estatus de la materialidad en el origen de las FE. Y también ayuda a comprender cómo, incluso antes de poder hablar, las niñas se ponen de acuerdo a través de su propia acción conjunta con nuevas definiciones de la materialidad.
La propuesta que hacemos conlleva introducir un giro pragmático (Rodríguez, 2022) que contemple seriamente el estatus de la materialidad, de la acción –usos de los objetos– y de los gestos que intencionalmente producen niñas y niños. Con estos ingredientes se podrá establecer una investigación sólida en la escuela sobre el origen y el desarrollo temprano de algo tan primordial para la vida como es el funcionamiento ejecutivo. Nos podemos preguntar, parafraseando a Castorina y Barreiro (2015), hasta qué punto la construcción de conocimientos y de las FE en los contextos didácticos desafía a la investigación de las FE basada en tareas estandarizadas a modificar sus hipótesis.
REFERENCIAS
Allen, J. W. P. y Bickhard, M. H. (2022). Emergent constructivism: theoretical and methodological considerations. Human Development, 66, 4-5.
Bates, E., Camaioni, L. & Volterra, V. (1975). The acquisition of performatives prior to speech. Merrill-Palmer Quarterly, 21(3), 205-226.
Bruce, M. & Bell, M. A. (2022). Vocabulary and executive functioning: a scoping review of the unidirectional and bidirectional associations across early childhood. Human Development, 66, 167-187.
Calvo, R. (2022). La despensa emocional. Tratamiento psicológico del sobrepeso y la obesidad. Guía para familias, educadores y terapeutas. Arán Ediciones.
Carpendale, J. & Carpendale, A. B. (2010). The development of pointing: from personal directedness to interpersonal direction. Human Development, 53, 110–126.
Castorina, J. A. y Barrerio, A. (2015). Contribuciones de la psicología constructivista a la comprensión del aprendizaje escolar. En E. Huaire, A. Elgier y G. Maldonado (Eds.). Psicología Cognitiva y Procesos de aprendizaje. Aportes desde Latinoamérica. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Cook, S. W., Yip, T. K. & Goldin-Meadow, S. (2012). Gestures, but not meaningless movements, lighten working memory load when explaining math. Language & Cognitive Processes, 27(4), 594-610.
Delgado, B., Gómez, J. C. & Sarriá, E. (2010). Early functions of the gesture of private pointing: contemplation and self-regulation through the gesture of pointing. Action Psychological, 7(2), 59–70.
Devine, R. T., Ribner, A. & Hughes, C. (2019). Measuring and predicting individual differences in executive functions at 14 months: A longitudinal study. Child Development, 90(5), 619–636.
Diamond, A. (1985). Development of the ability to use recall to guide action, as indicated by infants’ performance on A-not-B. Child Development, 56, 868–883.
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135–168.
Dupertuis, V. & Moro, C. (2016). Self-directed ostensions and mediations of the adult at the age of 8-, 12- and 16 months. Integrative Psychological and Behavioral Science, 50, 621-633.
Eielts, C., Pouw, W., Ouwehand, K., Van Gog, T., Zwaan, R. A. & Paas, F. (2018). Co-thought gesturing supports more complex problem-solving in subjects with lower visual working memory capacity. Psychological Research, 84, 502-513.
Espy, K., A., Kaufmann, P. M., McDiarmid, M. D., & Glisky, M. L. (1999). Executive functioning in preschool children: performance on A-not-B and other delayed response format tasks. Brain and Cognition, 41, 178-199.
Friedman, N. P. & Miyake, A. (2017). Unity and diversity of executive functions: individual differences as a window on cognitive structure. Cortex, 86, 186-204.
Gillièron, C. (1985). La construction du réel chez le psychologue. Epistémologie et méthodes en sciences humaines. Peter Lang.
Goldin-Meadow, S., Levine, S. C., Zinchenko, E., KuangYi Yip, T., Hemani, N. & Factor, L. (2012). Doing gesture promotes learning a mental transformation task better than seeing gesture. Developmental Science, 15(6), 876–884.
Goldinger, S. D., Papesh, M. H., Barnhart, A. S., Hansen, W. A. & Hout, M. C. (2016). The poverty of embodied cognition. Psychonomic Bulletin & Review, 23, 959-978.
Guevara, I., Moreno-Llanos, I. & Rodríguez, C. (2020). The emergence of gestures in the first year of life in the infant school classroom. European Journal of Psychology of Education, 35, 265-287.
Guevara, I., Moreno-Llanos, I., Romero, L., Zapardiel, L. & Rodríguez C. (2022). Challenges in first-years schools: early manifestations of executive function. En J. Bisault, R. Le Bourgeois, J. F. Thémines, M. LeMentec y C. Chauvet-Chanoine (Eds.), Objects to learn about and objects for learning 2. Which teaching practices for which issues? Vol. 2 (pp. 193-209). ISTE-Wiley.
Guevara, I. & Rodríguez, C. (2022). Developing communication through objects: ostensive gestures are the first gestures in children’s development. [Manuscrito presentado para su publicación].
Gullberg, M., de Bot, K. & Volterra, V. (2010). Gestures and some key issues in the study of language development. En Gullberg, M. y de Bot, K. (Eds.), Gestures in language development (pp. 3-33). John Benjamins.
Hughes, C. (2011). Changes and Challenges in 20 Years of Research into the Development of Executive Functions. Infant and Child Development, 20, 251-271.
Karmiloff-Smith, A. (2012). From constructivism to neuroconstructivism: The activity-dependent structuring of the human brain. En E. Martí & C. Rodríguez (Eds.), After Piaget (pp. 1-14). Transaction Publishers.
Kita, S., Alibali, M. W. & Chu, M. (2017). How do gestures influence thinking and speaking? The gesture-for-conceptualization hypothesis. Psychological Review, 124(3), 245-266.
Konishi, H., Karsten, A. & Vallotton, C. D. (2018). Toddlers’ use of gesture and speech in service of emotion regulation during distressing routines. Infant Mental Health Journal, 39(6), 730–750.
Kuvalja, M., Basilio, M., Verma, M. & Whitebread, D. (2013). Self-directed language and private gestures in the early emergence of self-regulation: current research issues. Hellenic Journal of Psychology, 10(3), 168-192.
Lewis, C. & Carpendale, J. (Eds.) (2009). Social interaction and the development of executive function. New Directions in Child and Adolescent Development, 123, 1-15.
Lezak, M. D. (1982). The problem of assessing executive functions. International Journal of Psychology, 17, 281-297.
Lezak, M. D. (2020). Entrevista realizada por Kathy Haaland [Vídeo]. International Neuropsychological Society. https://www.the-ins.org/our-ins-family/dr-muriel-lezak/
Lightfoot, C., Müller, U. & Rodríguez, C. (2022). Constructivism: implications, prospects, and challenges for contemporary theory and practice. Human Development, 66, 4-5.
Lin, Y. (2020). A helping hand for thinking and speaking: effects of gesturing and task planning on second language narrative discourse. System, 91, 1-10.
Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021). Datos y cifras. Curso escolar 2021/2022. Página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b9311a59-9e97-45e6-b912-7efe9f3b1f16/datos-y-cifras-2021-2022-espanol.pdf
Moreno-Llanos, I., Zapardiel, L. & Rodríguez, C. (2021). Children’s first manifestations of cognitive control in the early years school: the importance of the educational situation and materiality. European Journal of Psychology of Education, 36, 903–922.
Moriguchi, Y. (2014). The early development of executive function and its relation to social interaction: a brief review. Frontiers in Psychology, 5, 1-6.
Moro, C., Dupertuis, V., Fardel, S. & Piguet, O. (2015). Investigating the development of consciousness through ostensions toward oneself from the onset of the use-of-object to first words. Cognitive Development, 36, 150-160.
Müller, U. y Kerns, K. (2015). The development of executive function. En R. Lerner, L. S. Liben, & U. Müller (Eds.), Handbook of child psychology and developmental science, cognitive processes (Vol. 2, pp. 1058-1160). John Wiley.
Pauen, S. & the EDOS group (2016). Understanding early development of self-regulation and co-regulation: EDOS and PROSECO. Journal of Self-Regulation and Regulation, 2.
Piaget, J. (1936/1952). La naissance de l’intelligence chez l’enfant. Delachaux et Niestlé.
Rodríguez, C. (2009). The ‘circumstances’ of gestures: proto-interrogatives and private gestures. New Ideas in Psychology, 27, 288-303.
Rodríguez, C. (2022). The construction of executive function in early development: the pragmatics of action and gestures. Human Development, 66 (4-5), 239-259.
Rodríguez, C., Basilio, M., Cárdenas, K., Cavalcante, S., Moreno-Núñez, A., Palacios, P., & Yuste, N. (2018). Objects pragmatics: culture and communication - The bases for early cognitive development. En A. Rosa y J. Valsiner (Eds.) The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology. Second Edition (pp. 223-244). Cambridge University Press.
Rodríguez, C., Estrada, L., Moreno-Llanos, I. y De los Reyes, J. L. (2017). Executive functions and educational actions in an infant school: private uses and gestures at the end of the first year. Studies in Psychology, 38(2), 385-423.
Rodríguez, C., Moreno-Llanos, I., Cerchiaro, E., Mietto, G. y Guevara, I. (2021). Origen y desarrollo de las funciones ejecutivas en el aula 0-1 de la escuela infantil. En C. Rodríguez y De los Reyes, J. L. (Coords.). Los objetos sí importan. Acción educativa en la escuela infantil (pp. 133-157). Horsori.
Rodríguez, C., Moreno-Núñez, A., Basilio, M. y Sosa, N. (2015). Ostensive gestures come first: their role in the beginning of shared reference. Cognitive Development, 36, 142-149.
Rodríguez, C. & Moreno-Llanos, I. (2020). A pragmatic turn in the study of early executive functions by object use and gestures. A case study from 8 to 17 months of age at a nursery school. Integrative Psychological and Behavioral Science.
Rodríguez, C. y Palacios, P. (2007). Do private gestures have a self-regulatory function? A case study. Infant Behavior and Development, 30(2), 180-194.
Téllez-Alaniz, B. (2015). Modelos de las funciones ejecutivas en la niñez y la adolescencia. In E. Huaire, A. Elgier y G. Maldonado (Eds.). Psicología Cognitiva y Procesos de aprendizaje. Aportes desde Latinoamérica, (pp. 49-63). Perú: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Tirapu, J., Muñoz, J. M., y Pelegrín, C. (2002). Funciones ejecutivas: necesidad de una integración conceptual. Revista de Neurología, 34(7), 673–685.
Valdez, D. (2020). Contextos amigables con el autismo. Hilos y colores de su entramado. Autismo Ávila.
Vygotski, L.S. (1934/1985). Pensée et Langage. Editions Sociales.
Wallon, H. (1942/1970). De l’acte à la pensée. Flammarion.
Zachariou, A. & Whitebread, D. (2019). Developmental differences in young children’s self-regulation. Journal of Applied Developmental Psychology, 62, 282-293.
Zelazo, D. (2015). Executive function: reflection, iterative reprocessing, complexity, and the developing brain. Developmental Review, 38, 55-68.
Zelazo, P. D. y Müller, U. (2007). Executive function in typical and atypical development. En U. Goswami (Ed.), Blackwell handbook of childhood cognitive development (pp. 445-469). Blackwell.
1. El sujeto activo de la psicología evolutiva se distingue del conductismo hegemónico en la Psicología angloamericana del siglo XX. Este debate vuelve a la actualidad con las versiones más radicales de la cognición corporeizada, algunos de cuyos presupuestos se asemejan a las tesis conductistas (véase debate en Goldinger et al. 2016). Solo se apunta este hecho. Desarrollarlo requeriría un trabajo específico sobre el tema.
2. El lenguaje egocéntrico, como lo denomina Vygotski (1934/1985), utilizando la formulación de Piaget, sirve para autorregularse frente a las dificultades encontradas al resolver un problema. Se trata de un lenguaje a medio camino entre la comunicación con los otros y el pensamiento.
3. En España, la educación infantil constituye una etapa educativa que comprende desde los 4 meses hasta los 6 años de edad. Se divide en dos ciclos, 0-3 y 3-6 años. Aunque no es obligatoria, más de un millón y medio de niños y niñas fueron matriculados en el curso 2020-2021 (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2021).