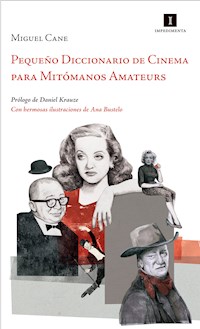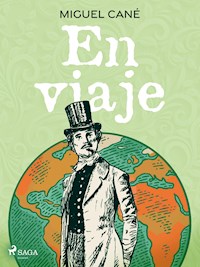Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
Claudia Castañeda, joven mexicana en Estados Unidos, contrae matrimonio por impulso con James Blaisdel, un hombre encantador que al conocerla le cuenta que fue sospechoso de la misteriosa muerte de una mujer en Texas. Pese a la advertencia, para ella el amor es más fuerte que el miedo y así, tras la boda, acepta mudarse para vivir en el hogar familiar de James, el lejano rancho de Briar Rose, a escasos kilómetros de la frontera con su país, una de las más violentas del mundo. Año y medio después, Claudia enfrenta con estupor la inexplicable pérdida de su marido y la creciente hostilidad de la elegante Nina Blaisdel, su suegra, que se niega a aceptar la desaparición de su hijo. Una ausencia que entreverá una hilera de siniestros secretos del pasado que terminarán saliendo a la luz para quedar, sin remedio, trágicamente expuestos a pleno sol. Así, Claudia descubre que los fantasmas no requieren de las tinieblas para manifestar su presencia, y también que la maldad implacable puede crecer en cualquier terreno, incluso en el del corazón. Inspirada en un suceso real y fiel a la pauta del gótico moderno de Daphne du Maurier, Shirley Jackson o Joyce Carol Oates, esta inquietante trama de suspense revela cómo la naturaleza humana se torna siniestra conforme la noche avanza, dejándonos rodeados por sombras tenebrosas al amanecer e incapaces de distinguir si lo que se percibe como real lo es, o si tal vez aquellos que amamos son lo que aparentan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel Cane (México, 1974) es narrador, dramaturgo e historiador cinematográfico. Autor de diversos libros como la novela Todas las fiestas de mañana (Dharma Books, México, 2019), la reunión de relatos Trampa para niebla (Gato Blanco, México, 2022) y el famoso e inclasificable Pequeño diccionario de cinema para mitómanos amateur (Impedimenta, España, 2013). Para teatro, realizó la versión al español de Dogville de Lars von Trier, estrenada en México. Ha escrito innumerables perfiles, reseñas y entrevistas; también dirige el podcast acerca de cine clásico Moviola. Residente en Gijón, Asturias, por casi una década, actualmente vive en Ciudad de México y Corazón caníbal es su primera novela inédita en quince años.
En Twitter: @AliasCane
Claudia Castañeda, joven mexicana en Estados Unidos, contrae matrimonio por impulso con James Blaisdel, un hombre encantador que al conocerla le cuenta que fue sospechoso de la misteriosa muerte de una mujer en Texas. Pese a la advertencia, para ella el amor es más fuerte que el miedo y así, tras la boda, acepta mudarse para vivir en el hogar familiar de James, el lejano rancho de Briar Rose, a escasos kilómetros de la frontera con su país, una de las más violentas del mundo.
Año y medio después, Claudia enfrenta con estupor la inexplicable pérdida de su marido y la creciente hostilidad de la elegante Nina Blaisdel, su suegra, que se niega a aceptar la desaparición de su hijo. Una ausencia que entreverá una hilera de siniestros secretos del pasado que terminarán saliendo a la luz para quedar, sin remedio, trágicamente expuestos a pleno sol. Así, Claudia descubre que los fantasmas no requieren de las tinieblas para manifestar su presencia, y también que la maldad implacable puede crecer en cualquier terreno, incluso en el del corazón.
Inspirada en un suceso real y fiel a la pauta del gótico moderno de Daphne du Maurier, Shirley Jackson o Joyce Carol Oates, esta inquietante trama de suspense revela cómo la naturaleza humana se torna siniestra conforme la noche avanza, dejándonos rodeados por sombras tenebrosas al amanecer e incapaces de distinguir si lo que se percibe como real lo es, o si tal vez aquellos que amamos son lo que aparentan.
[Aquí iría una frase de Elia Barceló que mandará después de leer el manuscrito]
Corazón caníbal
Corazón caníbal
MIGUEL CANE
Primera edición: mayo de 2023
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© 2023, Miguel Cane
© de la presente edición, 2023, Editorial Alrevés, S. L.
© de la ilustración de la portada, 2023, Sara Morante
ISBN: 978-84-19615-08-4
Código IBIC: FA
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
para María, primera lectora, primera voz.
para Patricio, Beatriz, Elisa, Alexander y Adriana.
para Hanna, Tanya, Amaury, Rob, María Aura, Carmen B., Alonso, Sebastián, Claudia, Alfonso, David, Felipe, Eder/Einar, Martín, Fernanda, Luis Jorge, Eduardo Arciga Bernal & Antonio N. I.
por las manos de hada de Mercedes Castroy Sara Morante.
a los Hijos de Rosemary, cada miércoles.
Memor eios,
Daphne du Maurier
I was screaming, into the canyon
at the moment of my death,
the echo I created
outlasted my last breath.
My voice, it made an avalanche,
and buried a man I never knew.
And when he died, his widowed bride
met your daddy and they made you…
FIONA APPLE,
Container
El pasado está aún muy cerca.
Aquello que tratamos de dejar atrás despertará.
Esa sensación de miedo, de inquietud furtiva;
de lucha contra un pánico ciego e irracional, podría
de modo inexplicable volverse algo viviente,
y regresar a perseguirnos, como antes.
DAPHNE DU MAURIER,
Rebecca
NOTA BENE
La idea de esta novela se inspiró originalmente en un crimen ocurrido en California (no en Texas, hay que aclarar) a mediados de la década de 1960. Dicho caso ha inspirado diversas versiones en obras literarias, cinematográficas y de TV por décadas y permanece, hasta donde se sabe, sin resolver.
Otras imaginaciones se han acercado a buscar desenlace al enigma del esposo desaparecido y la titánica lucha de voluntades de las mujeres en su vida que, como kaijūs, se enfrentan a sus fantasmas.
Esta es mi aproximación de esta historia.
No obstante, es una novela y, aunque parcialmente se basa en algo previamente ocurrido y narrado, los personajes son imaginarios (excepto por Carmen Boullosa, anfitriona y autora magnífica, así en este relato como en la vida real), al igual que Briar Rose, River Heights o todo lugar y domicilio descrito, si bien la ciudad de Brownsville es completamente real y busqué que las descripciones de sus lugares fueran lo más preciso posible.
Si pueden, visiten Vermillion.
M. C.
Anoche soñé que volvía a Manderley.
Laura Baxter murmura esta oración otra vez, con fervor y ansiedad, mientras sus ojos intentan distinguir el panorama que se disuelve en la tormenta que la embiste.
Han pasado muchos años desde que la leyó por primera vez, en otro país, otro continente, prácticamente otra vida. Esa hilera de palabras es todavía su mantra, su talismán. Si acaso existe alguna otra frase inicial que sea más hermosa e inquietante en la ficción moderna, no la conoce.
Anoche soñé…
A lo largo del otoño, Laura se sorprendió diciéndola a veces sin abrir los labios y más ahora, que llega el final de un invierno gris y lluvioso. Sus sueños recientes son como este día de borrasca, disolviéndose como sombras que amenazan al amanecer, luego de una noche de vueltas en la cama, dejándola con una ominosa sensación de angustia. Otras, se despierta en penumbras y oye la respiración de John, que duerme a su lado, ajeno a los pensamientos en los corredores de su mente. Repite en voz muy baja la frase y permanece acostada, observando los rincones que sus sueños a veces iluminan y otras oscurecen.
Fue en un despertar así, una madrugada, que supo que tenía que irse.
La certeza le causó conmoción, mas no miedo. Lo pensó mientras se acercaba el alba y la hora de que John se levantara. Ella fingiría estar dormida, con la idea reverberándole por dentro: tenía que ser ese día.
Ahora ve el asiento a su lado mientras conduce, los limpiadores hacen un ruido rítmico, en inútil intento de despejar el parabrisas anegado. Además de los dos libros —Rebecca, su gastado y muy querido ejemplar de Penguin con un fotograma de Joan Fontaine como la pálida y temblorosa Mrs. de Winter en la cubierta, el mismo que la ha acompañado por varias escuelas, casas y países diferentes, y el lomo ecrú de su diario, lo último que tomó de ahí, regresándose a toda prisa a buscarlo; son lo único que no podía dejar atrás—, está su bolso abierto. En él los pasaportes, el comprobante del vuelo y las conexiones.
También ve el sobre: la letra J, enlazada a una B, en un garabato de tinta sepia. Sabe que él reconocerá lo que es cuando se lo entreguen y ella ya esté muy lejos de ahí.
La carta la escribió casi de repente, asombrada por la facilidad con que las palabras se eslabonaban una a otra para decir lo que su boca ya no podía, inclinada sobre el papel, en la mesa de la cocina esa mañana, después del desayuno:
Mi amor:
Me tengo que ir de aquí. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas de niebla y penumbra. Siento esta angustia inexplicable en mis sueños, y ya no puedo concentrarme para evitarlo. La medicina no me ayuda, así que estoy haciendo lo que me parece mejor: irme de aquí, a donde debo estar. No pienses que soy ingrata, que no valoro lo que has hecho por mí. Desde el primer día, hasta esta mañana. Has sido el hombre más valiente que se puede ser. Sé que estoy causándote una terrible sorpresa; pero no puedo seguir afectando tu vida, como lo he hecho. Sin mí podrás quizá volver a lo que te hacía feliz. Y sé que lo harás. Te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo. No me queda nada excepto la certeza de tu generosidad y del amor que me has tenido, pero no puedo seguir dañándote por más tiempo. Piensa en mí, que yo pensaré en ti.
L.
*
El cielo se desgaja en un trueno que cimbra el coche, seguido por relámpagos.
Debió quedarse en su casa, pero eso sería peor. Ya está en camino, este es el momento en el que aún no le falta valor; ya no puede retroceder. Aunque disminuye la velocidad, Laura no se desvía. Le cuesta trabajo ver claramente, pero a lo lejos distingue la forma de la casa vecina. Sabe que él la espera. Que la comprende y la ayudará. No falta mucho para que pueda cruzar el arroyo, y una vez que lo deje atrás será libre. Dejará la carta para que sea entregada y cuando llegue a su destino, piensa, podría mandar otra. No hay cura, pero quizá pueda sanar. Ahora mismo no lo sabe, solo tiene claro que, aunque lo quiera y sea su vida, tiene que dejarlo por su propio bien.
La llanta se hunde en el lodo momentos después. No puede avanzar. ¿Por qué ahora? Salió tan apresurada que no tiene ropa adecuada para intentar desatascarla ella misma. En la maleta lleva una caótica mezcla de prendas que sacó de cajones y del clóset al azar. Empacó casi a ciegas, como ahora conducía en la tormenta, movida por la urgencia, sin orden. Ahora está varada, sin idea de cómo seguir, aunque segura de que no volverá atrás de ninguna manera.
De este dilema la sacan los golpes en la ventanilla, ve el rostro familiar que aparece bajo el paraguas y, pese al miedo que brota de pronto, también siente alivio.
*
—Hola —dice mientras abre la portezuela y baja un pie, con su bolso busca protegerse del aguacero—, necesito llegar a…
El primer golpe, en la cabeza, la toma desprevenida.
No puede evitar la caída del segundo sobre su cara, ni que el sobre resbale del bolso, que la mano que la golpeó lo recoja apretándolo con rabia. No, trata de decir. No, no, eso es para… Otro empellón la hace caer hacia donde el agua sube; oye el ruido del caudal que pierde control. Trata de explicarse, hay una razón para todo esto y, si puede decirla, aún puede irse, emprender el vuelo.
Salvarse.
Una patada, otra, ahora en la sien.
El dolor la traspasa. Va a gritar cuando el paraguas cae a un lado y la carta desaparece de su vista; siente los brazos que la empujan a rodar sobre el fango, hacia la corriente. Va a gritar cuando siente que su cuerpo ya no se sostiene, y el agua la sepulta.
Va a gritar cuando la escasa cordura que le resta deja su mente mientras la corriente del río la arrastra, vertiginosa. Laura flota como una Ofelia; da tumbos, rápido —Anoche soñé que volvía—; más rápido, más rápido en el agua fangosa —Manderley. Anoche—; así pierde un zapato, luego el otro, sus dedos sueltan el bolso; ya no puede controlar cómo se mueve —ía a Manderley. Anoche soñé q—; su cuerpo, su cabeza, todo va golpeándose en los bordes del arroyo crecido.
Solo los truenos cada vez más lejanos la oirán ahogarse.
PRIMERA PARTE
1
Claudia Blaisdel no recordaba sus sueños.
No lo hacía ni de niña, o en su no tan lejana adolescencia. Nada de pesadillas que la hicieran gritar o correr a la cama de sus padres, ni experiencias vívidas que no ocurrieron que la hicieran temblar al despertarse, con besos robados aún en los labios. Todo se evapora en ese momento antes de alzar los párpados con desorientación. Cada sueño: los inquietantes o alegres, los pesarosos. Los que suelen contarse en reuniones, sobremesas o sesiones de terapia. Hasta los que Isabel le relata por las mañanas mientras desayunan, diciéndole que está segura de que, en cualquier momento, aquello soñado se hará realidad. Al parpadear todo volvía, la realidad afirmándose compacta, mientras lo acontecido en la noche se disolvía como llanto en la piel.
No recordaba sus sueños, excepto uno, que había comenzado en diciembre, cuando volvió de la clínica. Su recurrencia al principio la desconcertó —esto no me pasa nunca— y al paso de los días se volvió un dolor vago en sus dientes o en su espalda; desaparece en el día, pero regresa de pronto, cada noche, como un insistente perseguidor.
Así es como vuelve al sueño; siente que, como el alarido estridente de un águila que cae, el sol de mediodía se desploma sobre su cabeza en tanto observa a los hombres del comisario que rastrean el estero en busca de lo que podría ser el cadáver de su marido.
Los ve moverse, como la primera vez que vinieron a Briar Rose; oye cómo el alguacil Rojo les grita órdenes, van y vienen, metiéndose por todos lados. Marabunta. Claudia está atenta a todo —como ese caluroso día del otoño pasado—, con Juan Martín el capataz, sin cruzar palabra. Ahora, en el sueño (aunque de tan lúcido no se daba cuenta de que era un sueño), emerge el cuerpo de un recién nacido. Ella se sacude con un escalofrío al verlo. Rojo toma el pequeño cadáver, lo examina y luego se lo lleva. Claudia intenta detenerlo, quiere ver y tocar al bebé —sabe que está muerto—, llamarlo para que vuelva, pero no tiene voz ni movimiento, hasta oír a Isabel que llama a la puerta de su habitación.
*
—¿Señora? Las siete. Es lunes. Hoy es el día.
—Sí. Ya voy.
Claudia firmó personalmente el recurso para la audiencia en la corte del condado, mientras Matthew MacCloud, que por años había sido abogado de la familia de su marido, la observaba, satisfecho de que se hubiera decidido al fin. No iba a olvidarse de que el 31 de octubre de 2016 era la fecha en que declararían muerto a James.
—¿Tú ya estás lista, Isabel?
—Sí. Aunque no me gusta. Todos me van a estar viendo.
—Solo tienes que decir la verdad de lo que recuerdes, y ya es todo.
—Juan Martín dice que si miento después de jurar sobre la Biblia me meten en la cárcel.
—No fue en serio.
—Señora, I don’t know.
Claudia vio cómo el ama de llaves se ruborizaba.
—Nadie te va a meter en la cárcel. Dame unos minutos y bajo.
A solas, Claudia sintió como si a ella, igual que al bebé muerto —Diego, Diego—, la hubieran sacado del agua turbia del estero. Claro que Isabel diría toda la verdad. Era demasiado cándida como para mentir; diría todo tal cual: que, después de cenar, James pasó por la cocina y le cantó feliz cumpleaños, diciéndole que a los treinta años ya era mayorcita, y luego de darle un abrazo y un regalo en cash, se fue por la puerta de atrás, porque tenía una reunión con alguien, mas no dijo quién.
Se fue, pero dejó su coche en el garaje.
Juan Martín le dijo que no era seguro tenerlo así, que era demasiada tentación para cualquiera, pero en un año y ocho días nadie había intentado robarse el BMW. Tal vez pensaran que el coche estaba embrujado. Tanto como —supo que se rumoraba, e incluso hasta en Brownsville— se suponía que estaban los malditos habitantes del rancho Briar Rose.
*
Cuando hicieron el largo viaje en carretera, recién casados, al describirle el rancho y sus rutinas, James le contó que octubre era el último mes realmente activo del año, y la barraca de pickers estaba siempre a reventar. Cuando ya estaban instalados, de manera tácita —él no tuvo que pedírselo—, Claudia permanecía en la casa y no tenía contacto con los trabajadores; el propio Juan Martín la disuadió de intentar comunicarse con ellos en español, aun siendo mexicana.
—Mejor que no, señora. Usted entiende.
Ella desconocía cuántos eran, tampoco sabía de dónde venían.
«Habrán sido un par de mojados», dijo uno de los oficiales del condado durante la investigación, y eso despertó la cólera tanto del alguacil Rojo como de Juan Martín. La teoría más contemplada sobre lo ocurrido con James era que seguramente (¿probablemente?) un grupo de inmigrantes ilegales trataron de asaltarlo, después lo mataron y enterraron su cuerpo en alguna parte.
«Aquí no hay mojados», dijo tajante Juan Martín, y Luis Rojo despachó al oficial con un gesto. Después, se volvió y con voz grave le explicó a Claudia que el oficial era ignorante; aunque el término mojado se usara por mucho tiempo en Texas, donde la frontera era el Río Grande, hacía mucho que se le consideraba pasado de moda, además de ofensivo y discriminatorio.
Hacía meses que Claudia se había mudado de la habitación donde dormía con James a otra más pequeña, con sus paredes en blanco, a la espera de un color definitivo; la que sería recámara del bebé. Ahí, Claudia descubrió que los espacios pequeños eran menos solitarios y más fáciles de llenar. Esta daba al sur, con vistas al valle del río y, a veinte kilómetros, las luces de Brownsville; de noche la frontera se convertía en un racimo de estrellas esparcidas sobre el horizonte.
Oyó sonar el teléfono y luego la voz de Isabel, que momentos después subió.
—Señora, es Mrs. Nina. Que dice que es urgente.
—La llamo al rato.
—Dice que no le gusta esperar.
A la madre de James no le gusta esperar. Sin embargo, Nina Hawkins Blaisdel —siempre se presentaba intercalando su apellido de soltera; «es importante, es parte de mi legado», le dijo una vez, como si Claudia no entendiera acerca de cosas tan importantes como el linaje y la sangre— había esperado, como todos, el sonido del timbre, el teléfono, un auto que llegara o unos pasos; cualquier señal de vida de su hijo.
—Dile que yo la llamo. Por favor.
Desde la ventana también podían verse las hileras de sauces que años atrás se habían plantado para bordear el estero. Hacia el oriente, se veía el lecho del río y al poniente se extendían los campos ya cosechados, que esperaban la lluvia de otoño. Para Claudia, nacida y criada en la Ciudad de México, la lluvia podía provocar un embotellamiento en el Periférico, o era algo de lo que te refugiabas en el cine o en una cafetería; no era algo que la gente valuaba como oro. Un río era una cosa que solo había visto en fotos y documentales. El brazo del Río Grande, que veía desde la ventana de su cuarto, era un arroyo la mayor parte del año, aunque a veces se convertía en un torrente devastador capaz de llevarse cualquier cosa —un toro, un auto, una mujer— con la turbulencia de sus aguas, aunque el sentido común más elemental dictaba que si llovía mucho, la gente no salía de su casa. Ese era el límite con Garlands, la propiedad de John [y Laura] Baxter.
Cuando llegaron en auto al rancho, John fue el primer vecino que conoció —no es que hubiera muchos, estaban a siete kilómetros de River Heights y veinte de Brownsville; de hecho, Baxter era su único vecino real— y James le pidió, antes de presentarlos, que fuera amable, porque recientemente había muerto su esposa (a la que según tú me parezco, ¿no?). Claudia hizo lo posible, saludándolo siempre con afabilidad al coincidir e invitándolo a cenar cuando lo veía. Baxter ocasionalmente aceptaba, pero aún hoy, que eran nominalmente «amigos», había veces en que le resultaba tan inescrutable como cualquiera de los trabajadores errabundos.
*
Acompañada por música para distraerse, Claudia se duchó, lavó su cabello, lo secó y cepilló varias veces hasta alcanzar la suavidad que le gustaba, y empezó a vestirse muy despacio. Hacía una semana que tenía preparado su atuendo; Nina la llevó a Nordstrom, la tienda departamental más grande de McAllen, donde le escogió el conjunto: traje sastre en rosa pálido con falda unos centímetros sobre la rodilla, que favorecía su tez pálida y pelo oscuro; además, zapatos y bolso en color marfil. A lo único que Nina Blaisdel se opuso —lo dijo con firmeza a la vendedora— era que se probara cualquier cosa en negro.
—No estás de luto, Claudia.
En la tienda, evitó verse en el espejo de cuerpo completo, su única compañía en el probador.
*
Con los labios en color coral y pequeños pendientes de perla en los oídos, Claudia bajó directamente a la cocina. Isabel, redonda, cantarina (algo de Selena, a media voz), su cabello en una pila de tubos, preparaba hot cakes en una plancha, mientras en otra sartén freía tocino.
—Gracias, Isabel, solo quiero café.
—Mire qué buenos están.
Claudia echó un vistazo a la sartén. El aroma era dulce, reconfortante, casi proustiano de su niñez en una ciudad a la que no había vuelto en años. En otro momento, le habría ganado el antojo, pero aún no salía de la casa y ya le agobiaba lo que le esperaba en la corte.
—Sí, huele muy bien.
—Pero no quiere.
—No, hoy no.
—Le voy a decir a Felipe que venga acá, si no me lo voy a tener que comer todo yo. Oufac.
Esa era una expresión frecuente en Isabel y durante algún tiempo Claudia supuso que en jerga fronteriza indicaba disgusto, frustración, hasta que le preguntó a Juan Martín.
—Esa palabra no es en español, señora.
—Ya sé. Pero algo debe de querer decir. Isabel la usa todo el tiempo.
—Claro que quiere decir algo, señora. —Se hizo una pausa incómoda, en la que él la miró como preguntándole: «¿De veras no se ha dado cuenta?».
—Ah, es inglés. Oh, fuck.
Juan Martín lució avergonzado:
—Sí, señora.
Isabel era una de las múltiples primas de Juan Martín Jiménez, que llevaba más de treinta años trabajando en Briar Rose. El capataz tenía montones de parientes en el estado y en épocas de mucho trabajo algunos acudían en manada al valle; plantaban, cultivaban y regaban; podaban, recogían y fumigaban; seleccionaban, empacaban y enviaban. Cuando Claudia llegó a Texas, Isabel fue el primer rostro amable que la recibió y al tiempo habían desarrollado un tipo de relación alternante de madre e hija; Isabel la cuidaba y a veces era ella quien sentía la obligación de hacerlo por ella.
Llevaba puesto un vestido en un fucsia muy vivo que Claudia le había regalado y también medias, de las que vendían en huevos de plástico en Target. Le dijo que cuando se le acabara de rizar el pelo iba a peinarse para estar presentable ante la jueza.
—Dice la señora Nina que a la corte las mujeres van con medias y falda y los hombres de saco y corbata. ¿Juan Martín y el señor Baxter también?
—Sí, Isabel. También.
El teléfono sonó de nuevo y Claudia fue al estudio, antes territorio exclusivo de James y que durante mucho tiempo, como su auto, permaneció como lo dejó.
Antes le agobiaba entrar ahí; hasta la puerta cerrada le daba ansiedad. Ahora había cambiado. Tan pronto se fijó la fecha de la audiencia, Claudia empacó las cosas de James que ocupaban cada rincón y repisa del estudio. Claudia lloró tanto que Isabel no pudo evitar lo mismo y acabaron abrazadas, a lágrima viva, como plañideras en velorio. Después, con ojos hinchados, escribió «Goodwill» con marcador permanente en cada una de las cajas. Fue entonces, casi como si estuviera planeado, que llegó su suegra sin avisar, como a veces hacía, más aún desde la desaparición.
Claudia pensó que Nina se alteraría al ver las cajas, o que se opondría a su idea de deshacerse de ellas. En cambio, la mujer, ataviada en lino fresco de tonos pastel, se quitó las gafas oscuras revelando ojos muy azules (no se los había heredado a su hijo) y se ofreció a entregarlas personalmente a la tienda de Goodwill en Brownsville, indicándole a Juan Martín que las pusiera en el maletero de su Navigator. Media hora después estaba al volante y lista para irse, cuando se asomó a la ventanilla.
—¿Te digo algo, corazón? Hace tiempo que James quería limpiar el estudio. Seguro se alegrará de que le hayamos ahorrado el trabajo.
*
—¿Hola?
—¿Por qué no me has llamado, Claudia?
—No hay prisa. Aún es temprano.
—Ya sé. Estuve toda la noche mirando el reloj.
—Lamento que no haya podido dormir, Nina.
Podía verla como si estuvieran frente a frente; nunca había visitado su casa en Calle Jacaranda, mas no le parecía difícil imaginarse el escenario, que aparecía como un diorama: un aposento digno de alguien que había vivido ambientada en capítulos de Dallas o Dinastía en los ochenta, solo que lo suyo no era un culebrón nocturno de la tele, era la vida real.
—No quise. Estuve intentando pensar las cosas y decidir si está bien dar este paso.
—Hay que hacerlo. Es lo que dijeron MacCloud y los otros abogados.
—No tengo por qué creer lo que dice esa gente.
—Matthew es un experto.
Nina resopló con fastidio apenas contenido.
—En asuntos legales será. Pero si se trata de James, la experta soy yo. Lo que vas a hacer hoy está muy mal. Tendrías que haberte negado a firmar esos papeles. Quizá todavía podemos echarnos para atrás. Llama a Matthew y dile que pida un aplazamiento porque necesitas más tiempo para pensarlo.
—En realidad tuve un año para pensarlo, Nina.
—Claudia, no sabes si en cualquier momento puede sonar el teléfono o pueden llamar a la puerta y ahí estará él. Quizá lo secuestraron y lo tienen encerrado en un cuarto en alguna parte de México, o quizá en otro estado, Mississippi o Louisiana…, quizá se golpeó la cabeza y tiene amnesia, ¡no recuerda nada! O quizá…
Claudia apartó el receptor de su oído.
—¿Claudia? Claudia. —Era lo más parecido a un grito que la mujer se permitía salvo, supuso, cuando estaba sola—. ¿Me oyes?
—La audiencia es hoy. No la puedo detener, y si pudiera, no lo haría.
—Pero quizá…
—No.
—Qué cruel, Claudia, qué cruel eres al destruir así las esperanzas de una madre.
—Peor sería que la animara a esperar algo que no va a ocurrir.
—¿Que no? Todos los días suceden milagros…
La madre de James siguió desgranando su rosario de posibilidades, mismas que había reiterado todo el año, y Claudia fingió que la escuchaba, aunque ya las había oído todas.
*
Cuando Nina se fue del rancho a vivir en Brownsville, dejándoles Briar Rose a Claudia y James, se llevó consigo algunos cuadros, un antiguo comedor Chippendale, su piano Baby Grand, y un juego de té de porcelana Limoges que le dieron al casarse, así como una colección de huevos Fabergé que eran de su familia, dejándoles todo lo demás, como si le urgiera deshacerse de ello.
Claudia se asomó a la ventana y vio que los trabajadores salían al establo que se había acondicionado como comedor. Se amontonaban en las camionetas que irían repartiéndolos en los campos de cultivo. No tenían mucho en la vida, salvo el trabajo duro y el pago semanal, que en muchos casos (casi todos) mandaban casi entero a sus familias en México. A mediodía se sentarían en bancos de madera junto al estero y almorzarían a la sombra de los sauces. A las seis volverían a comer tortillas y frijoles y pollo en el comedor, y a las nueve y media, salvo en día de pago, todas las luces de la barraca estaban apagadas.
Claudia pensó en ellos, mientras Nina seguía su monólogo, que poco a poco iba bordeando en hostilidad retenida por los modales adquiridos durante su niñez aristocrática de southern belle en Charleston. Desde que Claudia dejó de oírla hasta que volvió a prestarle atención, la mujer parecía haberse reconciliado de algún modo con el hecho de que la audiencia sería a las diez de la mañana.
—Nos vemos en la corte. ¿Sabes dónde?
—La sala cinco de la corte del condado.
—¿Vas en tu coche?
—John me pidió que fuera con él.
—¿John? ¿Qué John? ¿Baxter? Pero ¿cómo…? ¿Tú aceptaste?
—Sí.
—Será mejor que lo llames ahora, Claudia, y digas que no. No querrás que desde hoy la gente empiece a hablar de ti y ese hombre.
—No tienen nada que decir, Nina.
—No seas ingenua, darling. Claro que es un juicio acerca de todos nosotros, ¿no te das cuenta? MacCloud intentó hacer todo con la mayor discreción posible, pero hubo que citar testigos y a mucha gente se le notificó la hora y lugar de la audiencia, así que lo que quieres hacer no es un secreto. Seguro habrá periódicos y hasta la televisión, otra vez. Buitres. No son más que buitres, Claudia. No debiste, insisto. Firmar papeles es una cosa, pero ir a la corte y tener que revivir en público aquello es otra. Pero eres tú la que tiene que decidir, ya que eres la esposa de James.
—Ya no soy la esposa de James, Nina. Soy su viuda.
2
Dos automóviles avanzaban lentamente por la autopista que iba de River Heights a Brownsville.
El primero era la pickup de doble cabina que guiaba Juan Martín Jiménez. El capataz, de cincuenta y dos años, tenía pocas canas en su cabello oscuro y abundante igual que su barba y a cierta distancia parecía más joven. Para esa ocasión se llevaba su traje azul, el que reservaba para bodas, quinceañeras y bautizos; tenía otro, negro, pero ese era solo para entierros o para cuando tenía que presentarse ante las autoridades de inmigración porque habían detenido a alguno de sus hombres por entrar ilegalmente al país, lo cual era una experiencia difícil para él. Y peor que se va a poner, pensó al pasar frente una cartelera monumental con el lema de campaña del anaranjado candidato republicano —Make America Great Again!—, al lado de la autopista. Ese tipo es el diablo. El traje intentaba darle un aire de formalidad, pero lo hacía sentir incómodo y resaltaba la desconfianza que le inspiraba este aparente cierre de todo el asunto. Si había que reconocer oficialmente la muerte de James Blaisdel, no habría que hacerlo en el tribunal sino en la iglesia, con plegarias por la salvación de su alma y un ataúd, aunque estuviera vacío, con esa muchacha de la capital como su viuda. Una mujer decente.
Junto a Juan Martín iba Isabel, peinada con un moño alto, con el vestido que la señora Claudia le había dado en Navidad. El tono no le sentaba, aunque solo él se atrevió a decírselo, antes de que subiera a la camioneta: «Pareces fruta. Una pitaya». Isabel se ofendió y no quiso hablarle durante el camino. En el asiento de atrás viajaba Felipe, su hijo menor; tenía catorce años, adolescente callado.
El muchacho pensaba si sus compañeros de la secundaria sabrían dónde estaba y qué tenía que hacer. Igual ya estaban chismeando alguna idiotez, como que era chivato de la Policía o de ICE. Esas eran las cosas que podían hundir a un tipo durante el resto de su vida. El viaje siguió en silencio; pasaron por los campos donde ya habían cortado la alfalfa.
De hecho, la participación de Felipe en todo esto empezó en un campo.
El sábado por la mañana, cuando Mr. Blaisdel llevaba ocho días desaparecido, salió a dar una vuelta con Pinta, la perra que vivía en la casa de los Jiménez, una cruza de beagle y algo más, que le había regalado su hermano Daniel. Acostumbraban pasear un rato los fines de semana: fue así como encontró el cuchillo; un destello lo hizo levantarlo de la tierra donde estaba caído. Vio cómo se abría, de pronto. Felipe sabía, de oírlo decir a los pickers, que les decían «switchblade» y podían ser peligrosos. Estaban prohibidos por la ley. Si uno practicaba mucho, le habían contado, podía llegar a poner la hoja en posición de ataque muy rápido. Entonces vio la costra oscura alrededor en la hoja; no era barro ni óxido. Era sangre. Entonces Felipe tiró el cuchillo al suelo, se limpió frenéticamente las manos en los pantalones y corrió, seguido por Pinta, a llamar a su padre.
*
Al sur, la ruta de River Heights entroncaba con la autopista que iba de Brownsville a Matamoros. Pronto, Juan Martín y la camioneta se perdieron en el tráfico, separándose del Toyota que John Baxter conducía por el carril de tránsito lento, sus manos aferradas al volante con fuerza.
Era alto, de más de cuarenta años y semblante jovial. Sus ojos castaños, profundos, expresivos, eran su rasgo más memorable cuando alguien lo conocía. A Nina le desagradó a primera vista y esto fue recíproco, aunque con Claudia era amable, si bien en ese momento parecía agobiado. Sabía que desde la muerte de su esposa había habladurías en torno suyo.
—¿Qué hora es?
Ella miró su teléfono.
—Las nueve y veinte.
John se apretó el tabique de la nariz con dos dedos.
—MacCloud dijo que hoy terminan. No creo. Aunque interrogue a todos los testigos, habrá un plazo mientras la jueza estudia la evidencia. Puede que tarde una semana en tomar su decisión, o quizá más. Aunque, por lo menos, tú ya podrás dormir tranquila, Claudia.
¿Sí? ¿De verdad lo crees?
Dormir. No volver a soñar, ni con mi esposo ni mi hijo.
No.
La autopista anunció la salida al centro de Brownsville y en el entronque el tráfico se alentaba.
John se puso en fila y siguió la señalización. Ella se revisó el maquillaje en el espejo de su polvera.
¿Quién es esta mujer? Solo había pasado un año y medio de su boda, y apenas podía reconocerse.
—Mejor me bajo antes de llegar a la corte y camino.
—¿Por qué?
—Nina dice que la gente…, ya sabes. Los chismes.
—¿Y esa estupidez a ti te importa?
—No. Pero a ella sí.
—Claudia…, cuando todo esto acabe no tendrás que preocuparte más por las opiniones que pueda tener alguien como Nina, o cualquiera. Será mañana o pasado; la semana próxima a más tardar, que todo habrá terminado y tú serás libre.
—¿Y qué es ser libre, John?
Él la miró por un segundo. Luego le sonrió.
—Poder tomar decisiones por ti misma sin dar cuentas a nadie. Controlar tu propia vida.
Cierto. Había sido un año sin poder o sin atreverse, o sin querer, tomar decisiones de ningún tipo; de eso se habían ocupado los demás. Hasta Isabel. Claudia lo pasó como si estuviera en una especie de trance; firmaba cheques para pagar las cuentas que Juan Martín decía debían pagarse, firmó los papeles que MacCloud le puso delante, respondió a las preguntas del alguacil Rojo, comió todo lo que cocinaba Isabel y usado la ropa comprada por Nina en Banana Republic o Macy’s.
Ahora todo terminaría oficialmente, y las decisiones serían suyas.
Ya no habría trajes de diseñador y regaños pasivo-agresivos, ni caldito de pollo; Luis Rojo había dejado la Policía y, después de que la jueza diera su veredicto, no tendría que verlo más. También podría vender Briar Rose y entonces Juan Martín, con toda su parentela, Nina y, sobre todo, el espectro, que era lo único que le quedaba de James, se convertirían en un pasado al que no tendría que volver.
*
Isabel resolvió volver a hablarle a su primo cuando el silencio la hastió.
—Vas muy rápido.
—El límite es noventa y es mejor llegar temprano.
—El señor Baxter es más sensato. Ya sabe que no va a sacar nada, así que ni prisa tiene.
—Cállate. A ver si alguien te oye y empieza a hablar.
Isabel sabía que tenía fama de chismosa en el pueblo, pero eso era una calumnia infame. Ella era una tumba. No le decía nada a nadie, más que nada porque en Briar Rose no había a quién contarle algo, salvo a quienes ya lo sabían; además, casi nunca iba a River Heights, de todos modos.
—¿Él y la señora Claudia? ¿A eso te refieres, Juan?
—¿A quién si no?
—Boo, ella jamás se casaría con él. Es muy viejo para ella. Además, she is a married lady. Después de hoy no faltarán hombres que vengan a buscarla, porque very rich lady now. Pero no se quedará con ninguno. Va a vender el rancho para irse otra vez a México, ya verás.
—¿Cómo sabes?
—Lo soñé. Y tú sabes que mis sueños, buenos o malos, siempre se cumplen.
—No es cierto.
—Who gives a fac.
—Yo. A mí me importa. Según tú, ¿qué va a pasar con nosotros?
—El nuevo patrón estará feliz con un capataz como tú y una hauskipin increíble como yo.
—¿El nuevo patrón también salió en el sueño?
—No, pero a lo mejor no me fijé. Esta noche a ver si sale.
—Si se parece al señor Baxter, despiértate rápido.
—Boo. Él no tiene con qué pagar el rancho.
—Pero puede casarse con ella.
—Fac. Ya te dije que no. La señora está harta de aquí y se va a ir lejos. En mi sueño la vi en una ciudad grande, con un vestido verde y una maleta en la mano.
El malhumor que Juan Martín había tenido toda la mañana se agravó.
—¡Pipe! ¿Me oyes? Despierta.
Los párpados de Felipe se levantaron. El movimiento del coche lo había arrullado.
—Estoy despierto, pá. ¿Qué quieres?
—No te duermas. Ponte atento.
—Sí, pá.
Felipe cerró los ojos. Su padre se estaba volviendo cada día más raro, más necio y enojón. Él, personalmente, esperaba tener la suerte del señor Jim y morirse antes de hacerse viejo como su padre.
*
En las escalinatas del tribunal, Claudia vio al abogado y a un grupo de personas que, supuso, eran de la prensa local; los mismos reporteros y camarógrafos que un año antes se arremolinaban afuera del rancho, bañándolas de flashes a ella y a su suegra. Flashes e insolencias.
Mientras se alejaba, oyó su voz, pronunciando cuidadosamente cada sílaba como si se dirigiera a un grupo de idiotas.
—… sí, la cosa es que en este caso no hay litigio. Los términos del testamento son claros y no se han recusado; su esposa solicitó esta audiencia al tribunal y su madre está de acuerdo. —MacCloud paró un segundo, atento a ver si llegaban a la plaza más camionetas de las estaciones de TV, y siguió—. En la audiencia de hoy queremos establecer el hecho de la muerte de James Blaisdel y demostrar de forma concluyente cómo, por qué, cuando y dónde se produjo, aunque debo aclarar que nadie ha sido acusado, ni tampoco nadie está sometido a proceso…
Claudia apuró el paso, con suerte de que nadie la reconociera al pasar. Mejor. En todo ese tiempo no había encontrado nada que decirles salvo lo que Matthew les había enseñado a decir a ella y a Nina antes: No comment.
*
En una banca al lado derecho de la sala, vio sentada, con la espalda muy recta, a Nina Blaisdel; cabeza erguida, ojos al frente. Llevaba un vestido de Anne Klein, de punto, en color gris plata, adquirido el mismo día que seleccionó su atuendo. En torno al cuello, una pañoleta Hermès, de las que parecía tener una dotación inagotable; su cabello rubio dorado, recogido con un broche antiguo, caía suavemente sobre sus hombros. Se ve tan joven, pensó Claudia. Pero en realidad, pese a su actitud y modales, en la actualidad, a los sesenta años, su suegra era joven. Solo pertenecía a otra generación dentro de la suya; criada con valores anquilosados, hoy tan cuestionables. No es raro que sienta su mundo derrumbarse, y no le gusta. En sus manos, un anillo de diamantes —el de compromiso que el padre de James le dio antes de casarse, en 1981— y el simple aro dorado de su alianza matrimonial.
Claudia dejó la suya en un cajón en Briar Rose. Sería lo primero en que Nina se fijaría al verla, seguro, aunque no lo mencionara. Al acercarse, percibió el aroma a Chanel No. 5 que usaba siempre. Su semblante no delataba expresión, salvo una permanente sonrisa de Mona Lisa. Era el gesto que, como debutante del sur, había sido educada para mostrar en público. Su otro rostro, el verdadero, que había dejado ver por instantes cuando se le resbalaba la máscara, era inseguro, obcecado, a veces bañado en lágrimas y salpicado de maquillaje, furia y terror. Quería compadecerla, pero no lo lograba del todo.
*
De lejos, la mujer vio a su nuera y pensó que había acertado al elegir ese traje: el color blush la hacía ver inocente y dulce, como princesita de cuento. Viéndola de este modo, mientras se acercaba, pensó en lo incongruente que le parecía ver a Claudia en un sitio tan sórdido.
Tengo que ser más buena con esta pobre niña, tengo que esforzarme más. Si está aquí es por mi culpa.
Al principio, cuando la tormenta de mierda que provocó la muerte de Laura Baxter —aún apretaba los puños al recordarla, idiota, imbécil— llegó al paroxismo, Nina Blaisdel tuvo la ocurrencia de que si apartaba a James del rancho unos meses, el escándalo finalmente se desvanecería. Siempre pasaba así, en su experiencia. Cuando aún vivía en Charleston, uno de los chicos Perry, conocidos de su familia, tuvo un desliz con una camarera y ella dijo que fue violación; Eleanor Perry, la madre, lo había mandado a Montana y a la chica le dio cinco mil dólares y un boleto de autobús a Miami. Punto final. Al cabo de seis meses, el chico volvió y Eleanor siguió yendo a la iglesia como si nada. Pero estos eran otros tiempos y lo que hizo fue un error de cálculo de su parte; mandarlo a Manhattan tuvo peores consecuencias que si se hubiera quedado en Texas sin dar la cara unas semanas, pero Nina se percató de esto demasiado tarde. A fin de cuentas, la ausencia de su hijo en River Heights no sirvió más que para intensificar la maledicencia de la gente (si no la mató, seguro tuvo algo que ver), y para agravarlo todo, al volver James trajo a esa chica como su esposa.
Aunque los recibió sonriente y con los brazos abiertos el día que llegaron a Texas con el auto cubierto de polvo, Nina se sintió traicionada. No era que le pareciera mal que su hijo se hubiese casado; de hecho, ella quería que alguna vez James se casara y la hiciera abuela, asegurara la herencia de las tierras. Pero no que lo hiciera tan joven y por impulso, además con una extraña —por muy bonita, elegante y bien educada que fuera—, originaria de México nada menos, y para colmo, en una ceremonia civil a la que ella no fue requerida.
—James, ¿por qué?
—¿Por qué no? Está loca por mí y no le importa mi pasado. ¿Qué te parece, mamá?
Nina no supo qué responderle, pero, de todos modos, saludó a la joven novia con un beso y le abrió las puertas de su casa, porque sin importar lo furiosa que estuviera, a ella la habían educado bien.
Claudia se inclinó hacia ella y rozaron levemente sus mejillas, murmurando saludos. Ella sintió que había un aire definitivo en el gesto, como si presintieran que era de las últimas veces que se veían.
—Ven y siéntate conmigo, darling.
La chica obedeció, sin mirarla.
*
Al fondo de la sala, sentado entre su padre e Isabel, Pipe Jiménez se sintió decepcionado de la atmósfera; la corte del condado no era lo que esperaba. Siempre imaginó que estaría llena de policías, como en la tele, pero en la sala no se había más que uno, que parecía estar muy aburrido, y pese al aire de indiferencia que exhibía ante sus amigos y a la pose soñolienta que asumía dentro del círculo familiar, el chico tenía una curiosidad muy despierta.
—Muévete, Isabel, quiero salir.
—¿Adónde?
—Al baño.
—Pues pásate.
—No puedo. Estás muy gorda.
—Fac you, culero —murmuró Isabel, levantándose, mientras él salía al pasillo.
Al lavarse las manos, pensó de nuevo en la sangre; en la importancia que sintió cuando Luis Rojo fue a la casa, buscándolo para hablar expresamente con él. Le hubiera gustado que Daniel, su hermano, viera cómo respondía, cómo no perdía los papeles frente a ese policía. Ese día mantuvo el control y lo haría ahora en el estrado, cuando lo llamaran esta mañana (por lo que había sido excusado de ir a clases). Era, según todos, un gran momento para él. Ya no era un niño, oh, no, señor. ¿Ya soy mayor? Se miró al espejo alargado del lavabo de la corte: su padre lo había hecho ir a cortarse el pelo y su otro hermano, Pedro, lo ayudó a afeitarse antes de irse al campo —no que tuviera mucha barba o bigote. Solo un suspiro, una sombra. Tardaría algunos años todavía en crecerle. Shit— y se había puesto una corbata de las que Daniel dejó cuando se fue, y una camisa nueva. Ya soy mayor. Tenía que decir algo importante. Había ensayado mucho cómo hacerlo. No iba a ponerse nervioso.