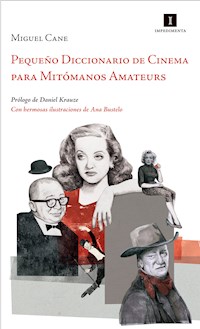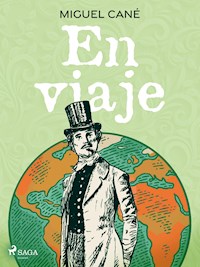Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
Juvenilia (1884) es un libro de recuerdos de experiencias de la época estudiantil de Miguel Cané, escritor, político, abogado y periodista argentino. Entre la nostalgia y la total añoranza, el autor repasa algunos episodios adolescentes que le marcaron especialmente: - su entrada en el colegio, - los despertares tempranísimos, - las correrías para conseguir salir del recinto y acudir a fiestas, - también, las juergas.El autor destaca la presencia y el rigor del educador francés Amadeo Jacques (1813-1865). Amadeo era un exiliado político de Napoleón III. Fue el director del Colegio Nacional donde estudió Cané y el responsable en buena medida de la estructura académica que haría de Buenos Aires la sede de una de las más prestigiosas instituciones educativas argentinas. Cané pasó por las aulas del Colegio Nacional entre 1863 y 1868. Con el tiempo, Juvenilia se transformó en un clásico de carácter testimonial, posiblemente la mejor reseña de la labor de aquel Colegia. Juvenilia es una obra con pasajes conmovedores, con secretos personales, e indicios del adolescente devenido después en hombre de las letras y la política.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel Cané
Juvenilia
Barcelona 2024
Linkgua-edición.com
Créditos
Título original: Juvenilia.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN CM: 978-84-9897-419-5.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-081-7.
ISBN ebook: 978-84-9953-183-0.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 9
La vida 9
Memoria formativa 9
Juvenilia 11
I 20
II 23
III 25
IV 29
V 33
VI 35
VII 37
VIII 41
IX 43
X 45
XI 49
XII 51
XIII 55
XIV 57
XV 59
XVI 63
XVII 65
XVIII 67
XIX 69
XX 71
XXI 73
XXII 77
XXIII 81
XXIV 85
XXV 89
XXVI 93
XXVII 97
XXVIII 101
XXIX 105
XXX 109
XXXI 111
XXXII 113
XXXIII 115
XXXIV 119
XXXV 121
XXXVI 123
Libros a la carta 129
Brevísima presentación
La vida
Miguel Cané (1851-1905). Uruguay.
Hijo del doctor Miguel Cané y de Eufemia Casares. A los dos años fue llevado a Buenos Aires y conforme a las leyes votadas tras la caída de Rosas, recibió la ciudadanía argentina. En 1874 ingresó en el partido autonomista y ejerció el periodismo en La Tribuna y en El Nacional, entre cuyos redactores estaba Domingo Faustino Sarmiento. Fue parlamentario desde 1875. Ingresó a la Facultad de Derecho y se graduó de abogado en 1878. Su carrera diplomática empezó en Venezuela y Colombia, después fue embajador en Viena en 1883, en Berlín en 1884 y en Madrid en 1886. A su regreso a Argentina tuvo una actividad política relevante y ocupó el ministerio de relaciones exteriores bajo la presidencia de Luis Sáenz Peña.
Murió en Buenos Aires.
Memoria formativa
Cané hizo sus estudios secundarios en el Colegio Nacional fundado por Mitre, y reflejó esas vivencias en Juvenilia, memoria de su adolescencia.
Debía entrar en el Colegio Nacional tres meses después de la muerte de mi padre; la tristeza del hogar, el espectáculo constante del duelo, el llanto silencioso de mi madre, me hicieron desear abreviar el plazo, y yo mismo pedí ingresar tan pronto como se celebraran los funerales.
Juvenilia
Toutes ces premiéres impressions...
ne peuvent nous toucher que médi-
ocrement; il y a du vrai, de la sincérité;
mais ces peintures de l’enfance, recom-
mencées sans cesse, n’ont de prix que
lorsqu’elles ouvrent la vie d’un auteur
original, d’un poète célèbre.
Sainte-Beure.
Tal era el epígrafe que había puesto en la primera hoja del cuaderno en que escribí las páginas que forman este pequeño volumen. Quería tener presente el consejo del maestro del buen gusto, releerlo sin cesar, para no ceder a esa tentación ignorada de los que no manejan una pluma y que impulsa a la publicidad, como la savia de la tierra pugna por subir a las alturas para que la vivifique el Sol. Lo confieso y lo afirmo con verdad; nunca pensé al trazar esos recuerdos de la vida de colegio, en otra cosa que en matar largas horas de tristeza y soledad, de las muchas que he pasado en el alejamiento de la patria, que es hoy la condición normal de mi existencia. Horas melancólicas, sujetas a las presión ingrata de la nostalgia, pero que se iluminaban con la luz interior del recuerdo, a medida que evocaba la memoria de mi infancia y que los cuadros serenos y sonrientes del pasado, iban apareciendo bajo mi pluma, haciendo huir las sombras como las aves de las ruinas al venir la luz de la mañana. Creo que me falta una fuerza esencial en el arte literario, la impersonalidad, entendiendo por ella la facultad de dominar las simpatías íntimas y afrontar la pintura de la vida con el escalpelo en la mano que no hace vacilar el rápido latir del corazón. Cuantas veces he intentado apartarme de mi inclinación, escribir, en una palabra, sobre asuntos que no amo, no he conseguido quedar satisfecho. Cada uno debe seguir la vía que su índole le impone, porque es la única en que puede desenvolver la fuerza relativa de su espíritu. La perseverancia, el arte y el trabajo pueden hacer un versificador elegante y fluido; pero cada estrofa no será un pedazo de alma de poeta y el que así horada el ritmo rebelde para engastar una idea, tendrá que descender de las alturas para elegir su símbolo, dejando al pelícano cernirse en el espacio o desgarrarse las entrañas en el pico de una roca. Entre una herida que chorrea sangre y una jaqueca, hay la distancia... de Byron a Tennyson.
Si algo he escrito con placer, son estos recuerdos. Mientras procuraba alcanzar el estilo que me había propuesto, sonreía a veces al chocar con las enormes dificultades que se presentan al que quiere escribir con sencillez. Es que la sencillez es la vida y la verdad y nada hay más difícil que penetrar en ese santuario. La palabra es rebelde, la frase pierde la serenidad de su marcha y todos los recursos de nuestro idioma admirable suelen quedar inertes para aquel que no sabe comunicarles la acción. No he conseguido por cierto ni aun acercarme a mi ideal, pero estoy contento de mi esfuerzo, porque, sino lo he encontrado, por lo menos he buscado el buen camino.
J’aurai du moins l’honneur de l’avoir entrepris.
Ahora, ¿por qué publico estos recuerdos, destinados a pasar solo bajo los ojos de mis amigos? En primer lugar, porque aquellos que los han leído, me han impulsado a hacerlo, a llamarlos a la vida después de dos años de sueño... Pero, con lealtad, en el fondo, hay esta razón suprema que los hombres de letras comprenderán: los publico, porque los he escrito.
Mucho he suprimido, poco he agregado. Ciertas páginas íntimas han desaparecido porque, para ser comprendidas, era necesaria la luz intensa del cariño que da cuerpo y vida a las formas vagas del recuerdo. Pero mientras corregía, pensaba en todos mis compañeros de infancia, separados al dejar los claustros, que no he vuelto a ver y cuyos nombres se han borrado de mi memoria. A veces me complazco en hacer biografías de fantasía para algunos de mis condiscípulos, fundándome en las probabilidades del carácter y sin saber si aún existen. ¡Cuántos desaparecidos! ¡Cuánta matemática, cuánta química y filosofía inútil! No hace mucho tiempo, al entrar en una oficina secundaria de la administración nacional, vi a un humilde escribiente cuyo cabello empezaba a encanecer, gravemente ocupado en trazar rayas equidistantes en un pliego de papel. Como tuve que esperar, pude observarlo. Cada vez que concluía una línea, dejaba la regla a un lado, sujetándola para que no rodara, con un pan de goma, levantaba la pluma e inclinando la cabeza como el pintor que después de un golpe de pincel se aleja para ver el efecto, sonreía con satisfacción. Luego, como fascinado por el paralelismo de sus rayas, tomaba de nuevo la regla, la pasaba por la manga de una levita raída, cuyo tejido osteológico recibía con agrado ese apunte de negrura, la colocaba sobre el papel y con una presión de mano, serena e igual, trazaba una nueva paralela con idéntico éxito. Ese hombre, allá en los años de colegio, me había un día asombrado por la precisión y claridad con que expuso, tiza en mano, el binomio de Newton. Había repetido tantas veces su explicación a los compañeros más débiles en matemáticas, que al fin perdió su nombre para no responder sino al apodo de «Binomio». Lo contemplé un momento, hasta que levantando a su vez la cabeza, naturalmente después de una paralela réussie, me reconoció. Se puso de pie, en una actitud indecisa; no sabía la acogida que recibiría de mi parte. ¡Yo había sido nombrado ministro! ¡no sé donde, y él!... Me enterneció y lanzé un: ¡¡Binomio!! abriendo los brazos, que habría contentado a Orestes en labios de Pílades. Me abrazó de buena gana y nos pusimos a charlar.
—¿Y que tal, Binomio, como va la vida?
—Bien; estuve cinco años empleado en la aduana del Rosario, tres en la policía y como mi suegro, con quien vivo, se vino a Buenos Aires, yo busqué aquí un empleo en él me encuentro desde que llegamos.
—¿Y las matemáticas? ¿Cómo no te hiciste ingeniero o algo así? Tú tenías disposiciones...
—Sí, pero no sabía historia.
—Pero no veo, Binomio, la necesidad de saber si Carlos X de Francia era o no hijo de Cárlos IX, para hacer un plano.
—Desengáñate, el que no sabe historia, no hace camino. Tú eras también bastante fuerte en matemáticas; dime, ¿cuántas veces, desde que saliste del colegio, has resuelto una ecuación o has pronunciado solamente la palabra coseno?
—Creo que muy pocas, Binomio.
—Y en cambio (¡oh! ¡yo te he seguido!) en artículos de diario, en discursos, en polémicas, en libros, creo, has hecho flamear la historia. Si hasta una cátedra has tenido, con sueldo, ¿no es así?
—Sí, Binomio.
—¡Con qué placer te oigo! ¡Ya nadie me dice Binomio! ¿Y sabes quién tuvo la culpa de que yo no supiera historia? Cosson, tu amigo Cosson, que tenía la ocurrencia de enseñarnos la historia en francés.
—No seas injusto, Binomio, era para hacernos practicar.
—Convenido, pero no practica sino el que algo sabe y yo no sabía una palabra de francés. Así, la primera vez que me preguntó en clase, se trataba de un rey cuyo nombre sirvió más tarde de apodo a un correntino que para decirlo estiraba los labios una vara. Era muy difícil.
—Ya me acuerdo: Tulius Hostilius.
—Eso es: quise pronunciarlo, la clase se rió, creo que con razón, porque, a pesar de habértelo oído, no me atrevería a repetirlo, yo me enojé, no contesté nunca y por consiguiente no estudié historia. ¡Animal! Así, mi hijo, que tiene seis años, empieza ya a deletrear un Duruy. No hay como la historia, y si no, mira a todos los que han hecho carrera.
—Y, ¿qué puedo hacer por ti, Binomio?
Se puso colorado y al fin de mil circunloquios me pidió que tratara de hacer pasar en la Cámara un aumento que iba propuesto; ¡ganaba 43 pesos y aspiraba a cincuenta! ¡Pobre Binomio!
¡Cuántos como él, perdidos en el vasto espacio de nuestro país!
Una tarde había ido a comer a un cuartel donde estaba alojado un batallón cuyo jefe era entonces mi amigo. A los postres, me habló de un curioso recluta que la ola de la vida había arrojado, como un resto de naufragio, a las filas de su cuerpo. Pasaba el tiempo leyendo y el comandante tuvo más de una vez la idea de utilizarlo en la mayoría; ¡pero era tan vicioso! En ese momento pasaba por el patio y el jefe lo hizo llamar; al entrar, su marcha era insegura. Había bebido. Apenas la luz dio en su rostro, sentí mi sangre afluir al corazón y oculté la cara para evitarle la vergüenza de reconocerme. Era uno de mis condiscípulos más queridos, con el que me había ligado en el colegio. Una inteligencia clara y rápida, una facilidad de palabra que nos asombraba, un nombre glorioso en nuestra historia, buena figura, todo lo tenía para haber surgido en el mundo. Había salido del colegio antes de terminar el curso y durante diez años no supe nada de él. ¡Cómo habría sido de áspera y sacudida esa existencia para haber caído tan bajo a los treinta años! Poco después dejó de ser soldado. Lo encontré, traté de levantarlo, le conseguí un puesto cualquiera, que pronto abandonó para perderse de nuevo en la sombra; todo era inútil; el vicio había llegado a la médula!
¿Recordaré otra inteligencia brillante, apta para la percepción de todas las delicadezas del arte, fina como el espíritu de un griego, auxiliada por una palabra de indecible encanto y un estilo elegante y armonioso? ¿Recordaré ese hombre que solo encontró flores en los primeros pasos de su vida, que marchaba en el sueño estrellado del poeta, al amparo de una reputación indestructible ya? Era bueno y era leal; amaba la armonía en todo y la mujer pura lo atraía como un ideal; pero la delicadeza de su alma exquisita se irritaba hasta la blasfemia, porque la naturaleza le había negado la forma, el cuerpo, el vaso cincelado que debió contener el precioso licor que chispeaba en sus venas. De ahí las primeras amarguras, la melancolía precursora del escepticismo. Sin ambiciones violentas que hubieran sepultado en el fondo de su ser los instintos artísticos, refugiado en ellos sin reserva, pronto cayó en el abandono más absoluto. De tiempo en tiempo hacía un esfuerzo para ingresar de nuevo en la vida normal y unirse a nuestra marcha ascendente, desenvolverse a nuestro lado. ¡Con qué júbilo lo recibíamos! Era el hijo pródigo cuyo regreso ponía en conmoción el hogar todo. Aquel cráneo debía tener resortes de acero, porque su inteligencia, en sus rápidas reapariciones después de largos meses de atrofia, resplandecía con igual brillo. ¿De atrofia, he dicho? No, y esa fue su pérdida.
La bohemia lo absorvió, lo hizo suyo, lo penetró hasta el corazón. Pasaba sus noches, como el hijo del siglo, entre la densa atmósfera de una taberna, buscando la alegría que las fuentes puras le habían negado, en la excitación ficticia del vino, rodeado de un grupo simpático, ante el que abría su alma, derramaba los tesoros de su espíritu y se embriagaba en sueños artísticos, en la paradoja colosal, la teoría demoledora, el aliento revolucionario, que es la válvula intelectual de todos los que han perdido el paso en las sendas normales de la tierra. El bohemio de Murger, con más delicadeza, con más altura moral. El pelo largo y descuidado, el traje raído, mal calzado, la cara fatigada por el perpetuo insomnio, los ojos con una desesperación infinita en el fondo de la pupila, tal lo vi por última vez y tal quedó grabado en mi memoria. ¿Vive aún? ¿Caerán estas líneas bajo su mirada? No lo sé; en todo caso, la entidad moral pasó, si la forma persiste. Nunca se impone a mi espíritu con más violencia el problema de la vida, que cuando pienso en ese hombre!...
Hará doce o catorce años publiqué un cuento que últimamente releí con placer, haciendo oídos sordos a las imperfecciones de estilo con que está escrito. El principal personaje del Canto de la Sirena es una simple reminiscencia de colegio; me sirvió de tipo para trazar la figura de Broth, un condiscípulo que solo pasó un año en los claustros, extraordinariamente raro y al que no he vuelto a ver ni oído nombrar jamás. De una imaginación dislocada, por decir así, nerviosa, estremeciéndose en una gestación incesante de sueños y utopías, vivía lejos de nuestro mundo normal, fácil, claro, infantil, si se quiere. En vez de ser un portento de ciencia, como pinto a Broth, estudiaba poco los textos y, por lo tanto, sabía poco. La experiencia me ha hecho poner en cuarentena esos prodigios que jamás abren un libro y dejan atontados a los circunstantes en el examen.