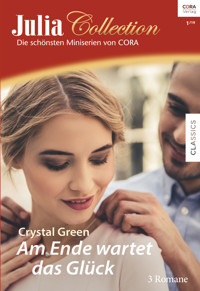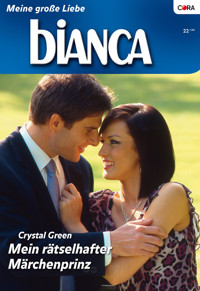2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Ninguno de los dos habría podido imaginar que encontrarían el amor en aquella lavandería… En cuanto puso un pie en la lavandería del pueblo, David Chandler se olvidó de las manchas de su camisa. Su nuevo objetivo era la hermosa mujer que tenía frente a él. Pero la dinámica Naomi Shannon no andaba buscando amor… estaba embarazada de cuatro meses y aún le dolía el recuerdo de una relación rota. No sospechaba que su nuevo amigo Dave no era el tipo corriente que parecía a simple vista. Huyendo de su vida en la gran ciudad, el magnate neoyorquino buscaba algo que llenara el vacío de su corazón. ¿Habría por fin encontrado lo que buscaba?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2008 Chris Marie Green
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Corazón vacío, n.º 1773- septiembre 2022
Título original: Mommy and the Millionaire
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-1141-105-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
NAOMI Shannon estaba sentada junto a la secadora hojeando un catálogo de la universidad local cuando un hombre con la camisa manchada de salsa de tomate entró en la lavandería Suds Club.
No es que su aspecto fuera exactamente «peligroso» mientras se dirigía directo al dispensador de detergente. Tenía una forma sosegada de parecer enfadado. Su forma de andar, tan seguro de sí mismo, le llamó la atención porque, básicamente, fue como si el hombre se hubiera adueñado de la habitación sin siquiera proponérselo.
¿Pero qué no llamaría la atención en él?
Naomi tuvo que obligarse a dejar de mirarlo fijamente, allí de pie delante del viejo dispensador, las manos apoyadas en las caderas como un almirante observando los restos de un naufragio. No era de buena educación, para empezar, y, aún más importante, no era asunto suyo.
Y sin embargo… no podía evitarlo.
Llevaba el pelo de color castaño claro cortado con estilo conservador, muy arreglado. Vestía unos vaqueros con aspecto de ser nuevecitos y una camisa de estilo también conservador, perfectamente planchada, de color azul claro que hacía juego con sus penetrantes ojos. Completaban el atuendo unas botas con aspecto nuevo también. Era delgado, pero fuerte y musculoso, como demostraban las venas marcadas de sus antebrazos y justo debajo de la mandíbula, allí donde latía el pulso. Pero, por todo lo demás, a simple vista, el hombre era todo impasibilidad.
No es que Naomi fuera ingeniero aeronáutico, pero podía imaginar qué estaba haciendo en una lavandería. La horrible mancha roja sobre su perfecta camisa azul tenía mucho que ver.
No despegó los ojos de él. Parecía estar tomándose su tiempo en inspeccionar la lavadora, el tiempo justo para que a Naomi se le empezara a erizar el vello…
«Deja de mirarlo».
Naomi sacudió la cabeza y se centró con ahínco en el catálogo de la universidad y en las clases de contabilidad que ofrecía.
Su ropa daba vueltas con gran escándalo en la secadora, una cadencia similar al latido de su corazón.
Pero no se había cruzado casi todo el país desde Kane's Crossing, Kentucky, hasta Placid Valley, a las afueras de San Francisco, para enredarse con otro hombre. Sabía Dios que bastantes problemas con el sexo masculino había tenido ya.
Desde la televisión, el tema musical de Flamingo Beach se filtraba a través del aire con olor a detergente, y Naomi levantó la vista hacia la pantalla. La hora de su serie. No iba a volver a mirar a aquel extraño. Tenía mejores cosas que mirar.
En el extremo opuesto de la habitación, se había formado la multitud habitual debajo de la tele, colgada en una plataforma en el rincón. Aunque hacía poco que había llegado a la ciudad, Naomi ya conocía a algunas de las mujeres. Tanto si tenían televisión y lavadora en sus apartamentos como si no, unas diez de ellas se reunían allí cada día para ver el culebrón juntas y, poco a poco, habían hecho que se sintiera parte del grupo.
«Amigas. Es agradable tener algunas en una nueva ciudad», pensó.
Pero acto seguido se corrigió, pasándose la mano por encima de su estómago todavía plano. «Eso no quiere decir que no podamos arreglárnoslas tú y yo solos.»
Se dio unas palmaditas en el vientre en el que crecía su bebé y a continuación volvió la vista hacia la televisión, consciente en todo momento del extraño con la mancha de tomate. Notaba su presencia en cada uno de los impredecibles cosquilleos que sentía en la nuca.
Pero entonces, en el momento de la pausa para publicidad antes de que el culebrón comenzara en serio, una rubia que estaba cargando como una posesa la lavadora con prendas de color llamó a Naomi.
–Tenemos sitio de sobra aquí.
Cuando terminó de llenar la lavadora, le hizo señas a Naomi para que se acercara al tiempo que se sentaba en su propia silla, cruzaba las piernas y se estiraba la falda de su bonito vestido rosa.
Se trataba de Jenny Hunter, ejecutiva, que se tomaba un día a la semana para trabajar desde casa y aprovechar para lavar la ropa durante su hora de la comida en el punto de encuentro del barrio.
Naomi cerró su catálogo.
–Voy.
Aun así vaciló. Le pareció que tenía que echar un nuevo vistazo al recién llegado y su mancha de tomate.
Se las estaba viendo y deseando con una palanca del dispensador que parecía haberse atascado y tenía la mandíbula tan tensa que Naomi creyó que se le iba a partir. Pero antes de que ocurriera, el hombre retrocedió un paso y esperó a recuperar la compostura antes de asaltar de nuevo al temperamental aparato. Era casi como verle preparar una estrategia.
Pero otra voz interrumpió su maravillosa ensoñación.
–¿Naomi? Que va a empezar.
Naomi levantó la vista y se encontró con una mujer que la miraba con sosegada diversión mientras se situaba delante del aparato, en los brazos llevaba un cesto de ropa limpia consistente, principalmente, en vestiditos de niña. Se llamaba Mei, era de Hong Kong aunque llevaba viviendo en San Francisco desde que era adolescente. Tenía una larga cabellera de color negro, piel cremosa y un brillo maternal en el rostro que le otorgaba un aire de madurez, aunque no le sacara más que uno o dos a los veinticuatro años de Naomi.
A juzgar por la mirada cómplice de la mujer, Naomi se dio cuenta de que Mei la había pillado mirando con la boca abierta al tipo de la mancha de tomate. Porque eso era lo que había estado haciendo.
Pero… bueno, Mei sabía perfectamente que Naomi no estaba en el mercado. Cuando aún estaba en Kane's Crossing, Naomi lo había pasado tan mal con Bill Vassey que no pensaba salir a mirar la mercancía y arriesgarse a un nuevo fracaso. Al menos por el momento.
Se llevó la mano al vientre abstraídamente. Dos meses y avanzando. Naomi aún no sabía si era niño o niña. Tenía que ir al médico a su segunda visita y se acogería al plan de asistencia sanitaria de su antiguo trabajo, un plan que apenas podía permitirse. Las vitaminas que una amiga de Kentucky le había recomendado ya habían debilitado suficiente su ya mermado presupuesto. Gracias a Dios que había conseguido un nuevo trabajo, en Trinkets, una cadena de tiendas que vendían objetos coleccionables que ofrecía un seguro modesto. Pero ya era algo.
Así y todo, el hijo que esperaba era suyo y sólo suyo. Era lo mejor que le había ocurrido nunca, a pesar de haber tenido que mudarse a otra ciudad para empezar de cero con su bebé.
«Se trata de ti, cariño, y de nadie más. Estamos juntos en esto.»
Las mujeres se pusieron a aplaudir, excitadas, cuando el culebrón empezó, y allí de pie estaba Naomi, intentando acercarse al resto de telespectadoras que se denominaban Suds Club, como la lavandería.
Pero no consiguió llegar a su sitio vacante delante de la tele.
El tipo de la mancha de tomate se las estaba viendo de nuevo con el dispensador y la palanca que no iba. Naomi se apiadó de él. De modo que hizo una señal a Mei con el dedo como diciendo «espera un momento» y se acercó a él. La parte bondadosa que había en ella sólo quería ofrecerle un poco de ayuda. Sabía que aquella lavadora era un suplicio. Además, a pesar de haberse criado jugando a la silla en casas de acogida, le habían enseñado a ser educada y servicial.
¿Qué problemas podía causarle ser educada?
El tipo había vuelto a empezar. Para ello había sacado su cartera e ido a buscar más monedas sueltas a la máquina de cambio. Naomi conocía la aventura del dispensador engulle-monedas por propia experiencia en su primera visita a la lavandería.
De tal forma que ahora se encontraba de espaldas a Naomi. Y menuda vista ofrecía: una espalda ancha que se iba estrechando conforme se acercaba a unas estrechas caderas y un trasero redondo que…
No.
Recuperando el sentido común, Naomi se colocó detrás de él y se aclaró la garganta. Pero no estaba preparada para la llamarada de calor que le incendió la piel cuando el tipo se dio la vuelta.
Tenía unos ojos tan azules que no pudo evitar quedarse mirándolos boquiabierta.
Durante un interminable segundo, Naomi no fue capaz de decir nada. Ni un «hola». Ni siquiera un «vaya» logró salir de su garganta.
No, señor; en su lugar se quedó de pie mirándolo como un pasmarote, más paleta que un pan de maíz delante de aquel hombre que se comportaba con semejante dominio de sí mismo.
Al menos eso fue lo que pensó hasta que se dio cuenta de que él también se había quedado boquiabierto e incapaz de decir nada. Sólo que él no lo hacía de una manera tan descarada. Por su mirada parecía sorprendido, sí, pero además había algo así como cierta vacilación que no supo descifrar.
Tal vez lo hubiera sobresaltado. Al fin y al cabo él estaba allí, concentrado en su misión de poner la lavadora y ella había llegado metiendo las narices donde nadie la llamaba.
Rápidamente, o eficazmente lo describiría mejor, él la miró como un hombre que se encuentra sin previo aviso con la camarera dentro de su habitación de hotel. Con la actitud distante, aunque educada de «¿Puedo ayudarla en algo?».
Naomi ignoró la repentina vergüenza. En su pueblo natal, su aspecto siempre le había causado problemas: dado que su madre había renunciado a ella cuando sólo era una niña, Naomi no conocía el origen de su piel aceitunada ni de su raza. Estaba claro que había sangre mezclada en ella, pero no podría decir de qué tipos.
–Yo… –Naomi señaló hacia el dispensador–. Me he fijado en su… pelea… con nuestro monstruo del jabón. Si quiere puedo ayudarlo. Tengo una habilidad especial con esa cosa.
Él enarcó una ceja al tiempo que su orgullo masculino emergía. Era impresionante verlo capaz de tal demostración a pesar de llevar una tremenda mancha de comida en la camisa.
–Lo cierto –empezó a decir él con voz suave y comedida–, es que creo que puedo… –se detuvo como si acabara de recordar algo particularmente molesto.
Pero a continuación soltó el aire y sus facciones se relajaron. Era extraño ver el gran esfuerzo que parecía suponerle el hecho de relajarse.
–¿Una habilidad especial dice? –repitió entonces.
Entonces sus miradas se encontraron y Naomi se ordenó: «No te sonrojes, no te sonrojes, no…».
Tuvo que darse la vuelta. Le ardía la piel. Se concentró en sacarse unas monedas del bolsillo de la falda para la máquina, sin dejar de sentir intensamente la presencia de él a su espalda.
Estaba acalorada, totalmente consciente de él.
Desechó tales pensamientos escuchando el culebrón en la tele. La pareja principal, Dash y Trina, intercambiaban diálogos de un amor destinado al fracaso. Pero en ese momento le pareció un galimatías, tan incomprensible como los mensajes que su cerebro estaba enviando en ese preciso instante a sus dedos indecisos.
«No estás en el mercado» continuaba diciéndose. «Ni remotamente.»
Pero mientras trasteaba con el dispensador, aspirando el olor a limpio del detergente en polvo, sentía los ojos de él clavados en ella.
Sintió también un delicioso hormigueo. Mal presagio.
Volvió a aclararse la garganta y giró la cabeza hacia atrás, sonriendo.
Estaba claro que la estaba mirando.
¡Sí! Esto… no. No quería que la mirara y le hiciera la ficha. ¿Por qué complicarse la vida cuando eso era lo último que necesitaba?
«No estás en el mercado…».
La palanca se soltó un poco, casi cedió por completo, y Naomi se apoyó de nuevo antes de vencer a la maquina por completo. Entonces tuvo que girarse y ver los ojos muy, pero que muy azules del tipo de la mancha de tomate. Lo único que tenía que hacer era posar la mano en su vientre, una conexión, una razón de peso para mostrarse fuerte.
Con una mano, Naomi fue convenciendo gradualmente a la palanca dichosa, decidida a no permitir que la agradable sorpresa que había en los ojos azules de aquel extraño la pusieran nerviosa cuando terminara.
Al fin y al cabo tenía que pensar en el bebé.
Y también en su corazón y su orgullo heridos.
David Chandler no estaba acostumbrado a que le ocurriera ese tipo de cosas.
Mientras esperaba a que terminara la amable mujer que se había acercado a él con tanta desenvoltura para ofrecerle su ayuda, no dejaba de preguntarse si sería muy obvia la vergüenza que estaba pasando.
Él, un hombre acostumbrado a moverse de reunión en reunión perfectamente planeadas en las que adquiría cadenas de radio y televisión, hoteles y otras propiedades multimillonarias en su momento ideal de ser absorbidas.
El presidente de un imperio valorado en miles de millones de dólares.
–Supongo que se trata de una visita inesperada a la lavandería, ¿no es así? –dijo ella cuando terminó de seducir a la máquina, todavía de espaldas a él.
–Sí. Me hospedo en un hotel en la ciudad y no iba a volver a buscar otra camisa.
Además, aunque esto no lo dijo en voz alta, la idea de llevar la camisa manchada de tomate, aunque sólo estuviera dando vueltas sin rumo fijo por las calles de Placid Valley, se le hacía impensable.
–No he visto ninguna tienda de ropa hasta ahora y no sabía si encontraría alguna. Entonces he visto la lavandería –añadió.
Una vez más, las venas le crepitaron de frustración contenida al pensar en la forma en que había perdido el control de su existencia en lo poco que iba de día.
«Recupera la compostura».
Y pronto.
Nunca recurría a la frustración. Jamás. Y ése era el motivo por el que la mayoría de la gente de The Chandler Corporation, o TCO, tenía la idea de que su presidente estaba hecho de hielo irrompible.
–Pues bienvenido a Suds Club –dijo ella, sonriéndole mientras hacía funcionar la palanca del dispensador. Tenía unos dedos largos y delgados muy femeninos.
–Me alegro de estar aquí –dijo él cuando la mujer se volvió de nuevo hacia la máquina.
Realmente no era así, pero haberse encontrado con una vecina del lugar tan amable era, por lo menos, algo positivo.
Y además era una vecina muy guapa.
Tal vez alguien menos excitable y nervioso charlaría más con ella, nada trascendental y hasta podría contarle cómo se había manchado de tomate, pero eso no era propio de David. Él estaba acostumbrado a llevar el mando y no estaba seguro de si sabía qué decir a… bueno, a una persona normal. Alguien que no estuviera relacionado con él como su jefe.
La mente empezó a darle vueltas. ¿Cómo irían las cosas en Nueva York sin él?
Sentía un peso enorme en el pecho y decidió que sería mejor apartar ese pensamiento inútil de la cabeza.
Aunque su inquietud le perseguía con más frecuencia de lo que le gustaría, tenía que confiar en que su hermanastro mayor, Lucas, se estaría ocupando perfectamente de todo en las oficinas centrales de TCO. Llevaba haciéndole año y medio ya, desde que saliera de su parque de juegos de playboy y asumiera el lugar que le correspondía en el negocio familiar.
Socios de negocios, vida social, prensa, todos se habían quedado estupefactos con el cambio que había experimentado Lucas, y David sabía qué era lo que había hecho cambiar a aquel donjuán. El matrimonio. Con su mujer, Alicia. De alguna manera había conseguido domarlo y ahora era un feliz hombre de familia y un ejecutivo de éxito.
Lo más irónico era que el propio David los había manipulado para que se casaran.
El peso se hizo más fuerte. No estaba orgulloso de su participación en el plan, aunque las cosas hubieran salido a pedir de boca; la pareja se había enamorado, pese a todas las mentiras que Lucas había dicho, animado por David, para ganarse a la inocente Alicia. De verdad había creído que Lucas estaba enamorado de ella, aunque lo cierto era que él sólo estaba utilizando su buena reputación para darse publicidad.
Cuando la pareja empezó a aceptar la verdadera situación, David no se vio capaz de regodearse en el final feliz. Su conciencia no se lo permitía. Nada podría excusar la frialdad de sus maquinaciones.
Últimamente había tratado de evitar a su hermano y a su mujer, aunque la táctica no parecía funcionar. Y le resultaba aún más duro en ese momento, cuando la mujer que tenía delante le había recordado tanto a Alicia a primera vista. Se había recuperado de la sorpresa inicial sólo al escuchar su acento sureño patente en la forma en que arrastraba las palabras.
Al igual que la mujer de Lucas, aquella mujer poseía una mata de espesos rizos de color castaño, aunque Alicia lo llevaba más largo y su tono era más oscuro mientras que aquella mujer lo llevaba con la nuca despejada y las capas delanteras le llegaban a la barbilla. Sus ojos también eran más grandes y como ahumados, de un tono aceitunado. Sus facciones quedaban suavizadas por unos generosos labios, y, finalmente, aquella mujer era un poco más alta y delgada que Alicia, y su tono de piel también era de un tono dorado un poco más oscuro que la complexión latina de Alicia.
No era que se sintiera atraído por Alicia. Lo cierto era que lo que a David le atraía era lo que tenía Lucas; se sentía atraído por su relación con Alicia. Pero de verdad se alegraba mucho por su felicidad. Ése tampoco era el problema.
El problema era que tenía envidia y se avergonzaba por ello.
De pronto se dio cuenta de que había apartado la vista de la mujer y estaba mirando fijamente al grupo de mujeres reunidas en torno a la televisión. Se retrajo entonces a su cómoda y fría coraza, su pulso recuperó el ritmo habitual, un latido controlado. Tras el impacto del encuentro con aquella mujer, ¿qué había sido… una atracción instantánea?, se dio cuenta de que el contacto visual inicial había sido como un disparo de adrenalina en su sistema. Era algo adictivo, pero inadecuado al mismo tiempo, porque estaba claro que se estaba interesando en ella para poder competir con su hermano.
El peso se hizo tan insoportable que no podía ni respirar. Maldita sea, ésa era la razón por la que se había embarcado en aquellas «vacaciones». Para redimirse. Era lo único que necesitaba.
Lo único que deseaba.
–¡Ya está! –exclamó la mujer animadamente, interrumpiendo sus lóbregos pensamientos–. Creo que he solucionado su problema con el jabón. Creo que ahora podrá elegir el jabón que desea utilizar.
Al principio, David se cubrió con su armadura habitual que le permitía retraerse en sí mismo, y compuso sus facciones en una máscara insondable porque no había sido capaz de ocuparse él mismo de un problema con un dispensador de jabón. Pero entonces se preguntó para qué quería el orgullo en un lugar donde nadie lo conocía ni esperaba de él que fuera siempre el poderoso jefe que todo lo sabía.
Se concentró en relajarse: primero los hombros, después el resto. Incluso le ofreció una pequeña sonrisa que ella le devolvió. El gesto se le clavó en algún sitio indefinido del pecho, una zona en la que no estaba acostumbrado a sentir nada.
–Le agradezco su… habilidad especial.
Le sorprendió la cadencia de su propio tono. Le agradó en cierto modo, porque nunca se le había ocurrido que relacionarse con alguien pudiera ser tan condenadamente simple.
–Créame –dijo ella, riéndose, probablemente porque se había dado cuenta de que él no era ningún psicópata que había entrado en la lavandería a asesinar a un dispensador de detergente–, yo también me las vi con esta bestia la primera vez que vine. Pero, de algún modo, conseguí controlar la situación. ¿Qué detergente quiere?
–Cualquiera.
Hizo ademán de acercarse a la máquina, invitándola a ayudarle también con esa tarea. Ella se giró con una sonrisa y, con el movimiento, el aroma de su champú le llegó flotando en el aire, sintiéndose impelido a cerrar los ojos un momento. Parecía menta. Un olor muy suave y fresco.
Ella bromeó sobre la «magia» que ejercía sobre el aparato y movió los dedos delante del panel y presionó el tirador del centro hasta abajo hasta que el expendedor escupió una colorida cajita de detergente.
–Ésta es mi marca favorita –dijo ella, tendiéndole la cajita con una sonrisa teñida ligeramente de orgullo–. Creo que le quitará esa mancha.
Su pequeña sonrisa se hizo más grande y radiante.
Y David volvió a sentir el dolor en el pecho. Esta vez algo latía dentro, como si estuvieran tamborileando una complicada melodía, desde su cuerpo hasta su cerebro. Pero no era capaz de descifrar su significado.
Él aceptó el detergente y al tiempo que lo hacía pensó que podía usar la mano libre para extenderla y presentarse.
–Gracias otra vez. Me llamo Dav… –se detuvo y se decidió por el diminutivo de su nombre por alguna razón… tal vez porque David sonaba demasiado impresionante en una sala de juntas, pero allí eso no tenía la menor importancia–. Dave –terminó–. Me llamo Dave.
–Encantada de conocerte. Yo soy Naomi –dijo ella, tomando la mano extendida, su piel tersa contra la piel un poco más rasposa de él.
Aquél fue el final de David y el principio de Dave, un nuevo comienzo para una persona que necesitaba desesperadamente un cambio.
Saludó a Naomi estrechándole la mano.
Y, con suerte, también estuviera saludando a un nuevo hombre.
Capítulo 2
UNA calidez enterrada hasta el momento afloró a la superficie de su palma al comprobar lo pequeña que era la mano de ella dentro de la suya. Una chispa eléctrica le recorrió los dedos, ascendió por su brazo y después descendió hasta su estómago. Allí se le formó un nudo mucho más peligroso.
Incapaz de hablar, soltó la mano al mismo tiempo que ella, cuyos ojos parecían aún más grandes y abiertos.
¿Era imaginación suya o parecía azorada?
No sabría decirlo. David no era el tipo de hombre que iba por ahí desbaratando el pulso de las mujeres. De eso se encargaba Lucas. David era más callado, el tipo de hombre que tenía calculados todos sus movimientos y actuaba sólo si podía sacar algo… incluso con las mujeres.
–Bueno, Dave –dijo Naomi, cruzándose de brazos–, tienes trabajo por delante.
Consciente de pronto de que había algo más entre ellos, David se miró la mancha roja en su camisa nueva. Casi se le había olvidado.
–Fui a comer a ese italiano que está un poco más abajo y en vez de con la tripa llena he salido con esto –dijo, sin darse cuenta de que la historia le estaba saliendo con toda naturalidad ahora que se había soltado un poco. «Dave, no David» –. Dos niños salieron corriendo del restaurante, pero el segundo tenía un bote de tomate en la mano. Se lo tiró al que iba persiguiendo, pero erró el tiro –se paró a pensar un segundo, y finalmente decidió lo que Dave diría–: ¡Qué suerte tengo!
–Ya, los chicos de los Amati. Menudos elementos. Desde mi apartamento los oigo jugar, o más bien vociferar, casi todos los días –al ver la mirada inquisitiva de él añadió–: Vivo justo al lado del restaurante.
–Un edificio de primera, ¿eh?
–Bueno… –se encogió de hombros–. La verdad es que es la casa de mi amiga del instituto que me ha dado asilo temporalmente. Ahora mismo está fuera, trabajando en un vuelo internacional como «insigne camarera». Es verdad, así es como lo llama ella.
David se dio cuenta de que estaba teniendo una charla normal y corriente con alguien. Ya que estaba haciendo cosas inusuales, podría aventurarse a decir que ni siquiera se parecía a David Chandler, tiburón multimillonario. Le gustaba la sensación.
Pero mirándose desde fuera, se dio cuenta de que en realidad no había cambiado tanto. Vale, en vez de un traje de firma llevaba una ropa más informal que había comprado en Nordstrom esa misma mañana. Llevaba vaqueros en vez de seda, ¿pero dónde estaba la diferencia realmente? Seguía siendo el mismo tipo envarado.
Cerca de la televisión, se oyeron las exclamaciones apasionadas de un grupo de mujeres por algo que estaba sucediendo en la pantalla. Y entonces se le ocurrió algo de lo más extraño: ¿si se sentara entre aquel grupo de personas normales, de clase media, sería capaz de convencerlas de que era como ellas?
La mera posibilidad alivió un poco la presión que lo atormentaba constantemente. ¿Podría…?
No, ni siquiera se le ocurriría. El peso le oprimió nuevamente.
Naomi se giró para ver qué estaba ocurriendo en la televisión al oír las exclamaciones de sus compañeras. Una mujer llamada Delia había interrumpido la romántica reunión de Trina y Dash. Él no tenía ni idea de quiénes eran Trina y Dash, pero parecían ser muy importantes.
–Eso no está bien –dijo Naomi, girándose de nuevo hacia él. Entonces sacudió la cabeza como para dejar atrás los conflictos de Trina y Dash. Posó la mirada entonces sobre la mancha con gesto esperanzado–. Tengo… tengo un quitamanchas que, tal vez, funcione mejor incluso que el detergente con esa mancha. Debería haberlo pensado antes –se dio una palmada en la frente–. Mira que soy tonta. Si siempre cargo con el quitamanchas…
Hurgó entonces en una bolsa que llevaba como una bandolera cruzada sobre el pecho, tan grande y llena que cubría gran parte de su floreado vestido largo de verano, un poco descolorido. Sacó entonces una pequeña lata y se la entregó.
–Toma. Hace milagros. Me ha quitado manchas de ketchup en más de una ocasión.
David se sacó la cartera automáticamente.
–Te lo agradezco. ¿Cuánto te…?
–Oh, no. Quédatela. Tengo otra lata en casa.
Entonces cayó en la cuenta: aquellas personas no esperaban compensación alguna, tanto si ésta era en dinero como en favores futuros. Se regodeó en la ventaja que el anonimato le acababa de proporcionar.
Si supieran quién era realmente, y cuánto dinero tenía, ¿se comportarían con la misma normalidad? Daba que pensar.
–Gracias –contestó él llanamente.
Pero bastó para arrancar a Naomi una nueva sonrisa. Una larga pausa silenciosa cayó sobre ellos, un momento incómodo entre dos extraños que no saben qué decirse.
–Bueno… –David hizo un gesto hacia la lavadora.
–Sí, claro –Naomi levantó la mano para despedirse al tiempo que retrocedía de espaldas hacia el grupo reunido frente a la televisión–. Buena suerte con eso.
Conforme se alejaba, David intentó apartar a Naomi de la cabeza y tratar de encontrarle el uso al quitamanchas. Leyó las instrucciones y comprendió que tendría que poner a marinar la camisa en el spray quitamanchas un buen rato antes de hacer nada más. ¿Cómo iba a saberlo? Él tenía una criada que le hacía la colada todos los días y lo que ocurriera en el proceso era todo un misterio para él.
Claro que tampoco podía ser algo tan complicado.
Se quitó la camisa y entonces se percató de que la mancha de tomate había penetrado también en la camiseta que llevaba debajo. Demonios, no quería ser el «típico» hombre que se paseaba por una lavandería sin camisa. Eso era cosa de los anuncios de televisión.
Al final, decidió poner un poco de quitamanchas en la camiseta sin quitársela. ¿O sería peor eso que pasearse por allí desnudo de cintura para arriba como el tío bueno del barrio?
Por instinto levantó la vista y se encontró con Naomi que no le quitaba la vista de encima. Sus ojos mostraban una mirada de suave curiosidad, pero apartó la vista tan rápido que no podría preguntarle por ella. Pero sí podía preguntarse a sí mismo por la corriente eléctrica que le hacía cosquillas bajo la piel.
No pudo evitar retraerse nuevamente en sí mismo, de modo que la llegada de una mujer asiática con pelo largo y camisa negra lo pilló desprevenido.
–He pensado que ,tal vez, le valga. Mi… marido tiene una constitución similar a la suya.
Y se marchó rápidamente, intercambiando una enigmática mirada con Naomi, que permanecía de pie detrás de las demás telespectadores como reacia a sentarse.
Entonces obsequió a David con una amistosa sonrisa, borrando con ella la tensión del momento.
David sostuvo la camisa en alto y habló a la espalda de la mujer asiática que ya volvía a su sitio.
–Se la devolveré en un rato.
La mujer se limitó a asentir con la cabeza y a levantar una mano como señal de aceptación. Se sentó y retomó su tarea de doblar ropa y colocarla en otra silla.
Por un momento, se preguntó qué esperaría aquella mujer a cambio de haberle prestado una camisa, y se avergonzó de haberlo pensado. Como él no era tan cariñoso e inclinado a dar como otra gente, no comprendía por qué actuaba con tanta naturalidad y él no.
Bueno, estaba intentando hacerse entender, encontrar el corazón humano dentro del ejecutivo agresivo.
Una rubia de película de Hitchcock se levantó de su silla casi tan inadvertidamente que David creyó que no lo hacía para echarle un vistazo a él. De inmediato reconoció en ella otra ejecutiva como él: poseía la misma serena energía.
De camino a la máquina de bebidas situada al fondo de la sala, pasó junto a alguien agazapado en un rincón escribiendo en un portátil. Para gran sorpresa de David, vio que se trataba de un hombre vestido con unos vaqueros muy viejos y una camisa blanca, de manga larga, suelta que apenas cubría una fina camiseta. Tenía el pelo castaño oscuro y perilla.
Al pasar la rubia de vuelta, el hombre le dirigió una traviesa sonrisa que ella ignoró con gran maestría mientras daba un delicado sorbo a su lata.
El hombre se limitó a sacudir levemente la cabeza y dejó escapar una suave carcajada, echando un vistazo a la tele mientras.
A David casi se le escapó una carcajada. ¿Un fan masculino de los culebrones reacio a mostrarse en público? Podía ser, a juzgar por la forma en que el hombre se esforzaba por disfrazar el interés que tenía en el culebrón.
El descubrimiento llevó a David a mirar a los demás, a mirarlos de verdad, porque habitualmente él nunca se tomaba la molestia de prestar atención a nada a menos que pudiera sacar algún beneficio. Entonces vio a una mujer india vestida con un chal de un llamativo color naranja y una falda larga estampada, a una chica con el pelo rojo de punta y botas de punky riéndose por algo que acababan de decir en el culebrón, a una morena vestida con ropa de montar en bici…
Y a continuación le llegó el turno a Naomi, que se volvió hacia la pantalla como si no lo hubiera estado estudiando detenidamente ella también.
Su cuerpo reaccionó con tal fuerza que dudó si alguna vez había sentido verdadera atracción por alguien. Sí había sentido deseo, eso seguro, pero aquello era distinto, algo así como una avidez punzante, una necesidad desmedida que lo dejó clavado en el sitio.
Pero los motivos que tenía para sentir aquello no eran los adecuados, ¿o no? Ella le recordaba lo que su padre le repetía todo el tiempo: «¿Cuándo vas a encontrar a la mujer de tu vida como ha hecho Lucas, David?».
Sospechaba que era incapaz de ello: lo único en lo que Lucas, antiguo metepatas, había triunfado mientras que David, antiguo niño bonito, había fracasado.
David se quitó la camiseta bruscamente, la metió en la lavadora y a continuación se metió la camiseta prestada de color negro por la cabeza. Miró hacia abajo para comprobar el aspecto que tenía con aquella camiseta ceñida y se fijó en el pequeño logotipo que llevaba bordado en la esquina a la derecha del bolsillo delantero. Una mano sacando el dedo medio.
Oyó que alguien se reía disimuladamente cerca del grupo de telespectadores.