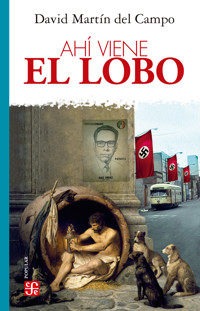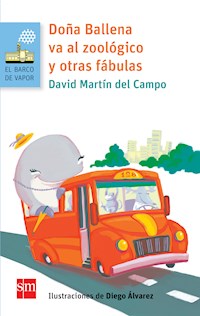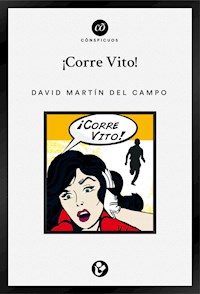
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Cõnspicuos
- Sprache: Spanisch
La aventura de Vito Beristáin inicia cuando la diosa fortuna le deposita en las manos 60 mil dólares. A partir de ese momento, sus días se transformarán en un permanente infortunio… Novela de asombro, de vértigo narrativo como pocas veces en la literatura mexicana, las páginas de este volumen constituyen un relato fresco, deleitable, de amor desesperado, de carcajadas y lágrimas, pero, sobre todo, de supervivencia en una sociedad que se pudre en la apatía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¡Corre Vito!
¡Corre Vito!© David Martín del Campo, 2013
D. R. © Ilustración de portada y diseño de interiores: Daniel Moreno
D.R. © Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]õeditor digital
Edición: Febrero 2021Diseño de portada: Gabriela LeónCaracterísticas tipográficas aseguradas conforme a la ley.Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del editor.
Esta obra fue escrita con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte SNCA / Conaculta
Índice
.
Un gallo se apaga
Un tesoro verde
Reyes sin cabeza
Te irás con dos pies
En la noche del gamo turqui
Alas tiene la corazón
El sal te hará libre
.
ALGÚN DÍA IRÉ AL MAR. Sí, como lo oyes. Eso iba pensando esta mañana mientras el sol me entibiaba a través de la ventanilla. Sí, algún día, y dejaba volar la imaginación hasta el anuncio en lo alto del edificio. Cancún a la mano, ahora tres vuelos diarios. Los demás pasajeros no miraban nada, es decir, permanecían pensativos, adormilados, como si la vida fuera una gran siesta de la que no debiéramos despertar.
Cada cual hace de sus días lo que quiere. O lo que puede. Yo, por mi parte, suspiraba al perder de vista el anuncio aquél de la muchacha en tanga anaranjada. ¿En nanga ataranjada? Todo fuera como suspirar. Los deseos van más lejos, rebasan a nuestros sentidos. Igual que un relámpago inesperado, súbitamente nos depositan en otra dimensión. Se alzan, llegan a cualquier parte y tú lo debes saber: los deseos mueven al mundo.
Eso iba pensando cuando un nuevo pasajero subió al colectivo. Alzó la nariz, con gesto extrañado, tratando de reconocer aquel rastro. Una cuadra atrás habían descendido dos mujeres que venían del mandado, dejándonos el aroma revuelto del epazote, las guayabas y las mandarinas. Siempre he tenido un olfato tremendo, para mi mal. Traté de acomodarme, aprovechando el espacio extra, dispuesto a viajar de uno a otro anuncio publicitario porque el deseo, no sé si te habrás percatado, habita en esos destellos panorámicos.
La combi tenía averiado un amortiguador. Chillaba al frenar, al arrancar, al pasar los baches. Nada es perfecto, me dije, y noté que el nuevo pasajero acariciaba instintivamente su pequeño portafolios. Cada cual sus misterios, sus obsesiones, sus resquemores. Ni modo que le preguntara, perdone, ¿qué lleva ahí guardado?, y me puse a imaginar. En un portafolios como ése puede caber cualquier cosa, me dije cuando todos, el conductor y los tres pasajeros, escuchamos aquella explosión. ¿Será día de San Juan?, pensé inmediatamente, pero cómo, si no es 24 de junio.
Lo que son las cosas: en ese preciso momento descubrí ahí arriba, coronando un edificio ruinoso, otro anuncio de Cancún. Y la tanja naranga. Hasta sentí que aquella muchacha y yo, en algún momento (uno nunca sabe) fundiríamos nuestros destinos. ¿Por qué no? Tal vez en una presentación de libros, de esas llenas de solteronas buscando garañón, me la encuentro a la hora de atacar los drinks... Eso es lo mejor de las presentaciones de libros, y tú te lo pierdes, porque además de que te ahorras la lectura, puedes tomar dos o tres cubas gratis y comer canapés de salmón ahumado. Gracias a los presentadores, que resumen el contenido y citan los párrafos más notables, te llevas una idea general del volumen, porque eso es lo importante en la vida: tener ideas, ¿no? Y tú además lo sabes, yo jamás he leído un libro.
Imaginé entonces que ella preguntaría: ¿De modo que tú eres Vito Beristáin? Uuuy, ¿te imaginas? De seguro es aeromoza porque... y ahí estaba el otro cuetazo. Y otros dos, seguiditos y no tan distantes. El chofer volteó a mirar al pasaje, como esperando que alguien dijera eso que todos estábamos adivinando pero nadie se atrevía a nombrar. Qué incómoda situación. Es lo malo de viajar en transporte público. De tan caballeroso y condescendiente pierdes tu propia identidad. ¿Quién soy yo, de quién esta voz, oh, dioses del Viaducto?
El conductor disminuyó la velocidad y en la esquina de González Ortega, porque veníamos por el Eje Uno, casi se para para voltear hacia donde procedían las detonaciones. ¿Se para-para? Ahí estaba un voceador de periódicos que también permanecía a la expectativa. Seguramente se trata de un pleito de cantina, dijo el chofer al acelerar de nueva cuenta, pero entonces nos llega el “ta-ta-ta” inconfundible de una metralleta. Para qué nos hacíamos tarugos: aquellos eran disparos.
Debe ser un asalto, dijo con un hilito de voz la muchacha que iba en el asiento delantero, y el chofer, un bigotón enfundado en una camiseta del Guadalajara, asintió en silencio. En lo que se fija uno en esos momentos de tensión, ¿verdad? Digo, por lo de la camiseta de las chivas del Guadalajara. Y el nuevo pasajero, el del portafolitos que iba junto a mí, se persignó.
Avanzábamos despacio, con más curiosidad que cautela, cuando en la siguiente cuadra cruza a toda velocidad una patrulla de policía; la torreta lanzando destellos rojos y la sirena con un escándalo ensordecedor.
Ya los van a agarrar, volvió a musitar la muchacha que viajaba junto al conductor. Era de ésas muy seriecitas, los cuadernos apretados contra el pecho y que creen que su papá no bebe más que cerveza. En ese momento aparece otra patrulla por detrás de la combi, nos da alcance y nos rebasa por la derecha de modo que todos pudimos ver al policía que iba asomado con un rifle entre las manos. Pinche ciudad, dijo el tercer pasajero, pinche violencia, y yo, la verdad, no comenté nada. Está bien que, como dijo mi abuela, nací para algo grande pero hay ocasiones en que las palabras no sirven para un demonio. Además, ¿qué puedes decir en circunstancias como ésa? Y en lo que te lo cuento la balacera ya se había generalizado. Al “ta-ta-ta” que sonaba por un lado le respondían con un tiroteo más grave, como si fueran disparos de escopeta. Total, que la mañana había perdido su tibieza y yo comencé a sudar frío.
Me voy a desviar por Circunvalación, anunció el chofer, y todos asentimos en silencio. Mientras más lejos de ahí, mejor. Sobre todo porque un tercer aullido se había sumado al de las otras patrullas y como la balacera iba en aumento nos empezamos a encomendar, digo, Diosito santo, si me han de matar mañana, permíteme antes conocer el mar. Yo mejor me bajo, musitó de pronto la muchachita nerviosa de los cuadernos.
Un helicóptero se había sumado a la batida y cruzaba el cielo por encima de nosotros. “Rac-rac-rac” de ida y “rac-rac-rac” de regreso. Qué fascinante mirar a los guardias artillados asomando como si fueran de un comando israelí. Entonces sentimos el frenazo porque casi chocábamos con un auto lleno de agentes que nos cerró el paso. Y otra vez, en la distancia, el tiroteo renovándose. Tuvimos que desviarnos por una callecita paralela. El pasajero que iba a mi lado miraba estupefacto a los cinco guaruras que salían corriendo del vehículo. Miraba el helicóptero y luego me miraba a mí como si yo pudiera explicar ese caos. En realidad no estaba mirando nada. Sus ojos eran el miedo mismo y comenzó a mascullar: Yo creo, yo creo... sin completar la frase. Observé fijamente su portafolios. Era de esos pequeñitos que cargan los vendedores de puerta en puerta. Alguna vez intenté el oficio, ¿recuerdas?, pero todo quedó en el mes de prueba y los zapatos agujerados sin lograr la firma de un solo seguro de vida. Será que nadie se piensa morir.
Yo creo, yo creo, yo creo que me voy a bajar, dijo por fin el tartamudo, y el chofer disminuyó la velocidad. Estábamos a dos cuadras de Circunvalación. Cruzando la avenida quedaríamos al otro lado del peligro, además de que ya no se escuchaban disparos. Sólo quedaba el ruido, en la distancia, de las sirenas. Ha de ser horrible morir con ese escándalo en los oídos, pensaba cuando el conductor frenó bruscamente y la camioneta volvió a soltar su chirrido. Fue cuando el tipo que viajaba a mi lado aprovechó para saltar por la puerta corrediza. Irse sin pagar y el chofer que ni el intento hizo de cobrarles, ni a él ni a la muchacha de los cuadernos abrazados, que también nos abandonaba.
La tibieza de noviembre es como el abrazo de un amigo, pensé, y entonces descubro a mi lado el portafolios del tartamudo. Estaba por decírselo al chofer, que ya arrancaba, cuando da otro frenazo al momento que un tipo enchamarrado se le cruza a media calle. “Aquí dejaron un...” le decía, pero me interrumpo al reconocer esa pistola tantas veces blandida en las películas de acción.
El tipo sube torpemente y encañona al chofer, ¡síguete derecho, cabrón!, le ordena, ¡y tú qué me ves hijo de la chingada!, me dice a mí, no yo a ti. “¡Derecho, derecho, métele, cabrón! ¡Me vale madre si te pasas el alto!” El de la camiseta del Guadalajara no tuvo más remedio que obedecer, tironeando la marcha con nerviosismo. ¡Métele, métele!, gritaba el tipo, ...y mucho cuidado con hacerte el listo. Gruñía resollando, como doliéndose, y entonces me amenaza meneando la pistola. “Tú quietecito, cabrón”. Sí, quietecísimo. Acomoda a su lado el saco de lona verde que llevaba y se queja: Fue ese cabrón del Bichi. Después abre la chamarra negra y se mira la herida en un costado, ¡hiiijo de la chingada!, gime con horror, si lueguito se ve que nos estaban esperando.
Traté de no mirarlo. Demasiada violencia ha perseguido a mi familia y fijar la vista en el tipo, pensé, me podría costar la vida. Por lo menos un cachazo en mitad del rostro. La combi atravesó la avenida sin obedecer los semáforos, a pesar de los conductores que protestaban pegados al claxon. Nos adentramos por las tranquilas calles de la colonia Michoacana. ¡Métele, métele!, no te hagas pendejo, gruñía el tipo incrustando el cañón de la pistola en la barriga del chofer, quien viajaba más pálido que un refrigerador.
Cuadras más adelante se nos cruzó un agente de policía en motocicleta. Van cazando incautos por esas calles poco transitadas, automovilistas mal estacionados o sin los documentos en regla. El conductor sacó a su paso la mano izquierda fuera de la ventanilla, como si quisiera refrescarse, pero hasta yo me di cuenta que le hacía señas desesperadas; sólo que el policía iba pendejeando y ya se había distanciado.
¡Te lo advertí! El grito fue simultáneo al disparo a quemarropa, y el chofer se desplomó. ¡Imbécil, te lo advertí!... y como pudo el tipo controló la conducción. Apagó el motor y la combi se detuvo en mitad de la avenida Gran Canal por la que circulábamos.
Quedamos parados frente a una tintorería que soltaba chorritos de vapor. Ahora tú, ¡ándale, qué esperas!, me grita el tipo, ¡vente a manejar! Y no tuve más remedio que obedecer. Salté el respaldo, empujé el cuerpo enfundado en la camiseta del Guadalajara y di marcha al motor. Ahora la pistola se encajó entre mis costillas. No sabes qué sensación tan desagradable; si te da hipo eres hombre muerto, y la nerviosa amenaza: ¡Qué esperas güey, ándale o también te suelto un plomazo!
Arranqué con cierto jaloneo, ...no estoy acostumbrado, me disculpé de entrada, y el amortiguador chirri que chirri. A veces Mario y Silvano me prestan su volkswagen... es decir, me prestaban. Avancé a media velocidad, tratando de no pegarme mucho a la banqueta porque la combi andaba mal de alineación. El tipo, sin embargo, ya no dijo nada. Iba como pensativo, con los pies sobre el cuerpo del chofer, que comenzaba a teñirse de rojo. Me chingaron, se quejó de pronto, y al tentalearse la herida oculta por el chamarrón negro, me chingaron, repitió.
Ay, Vito tan menso, pensé para mis adentros. Todo sería distinto si no te hubieras prestado a esa otra ronda en el gimnasio. Hubieras salido quince minutos antes, hubieras abordado otro colectivo y ya estarías en tu casa comiendo sopa de fideos como la gente decente... no que ahora. “Hubiera”, tiempo perfecto del verbo Pendejo.
Síguete derecho, busca una clínica... el consultorio de un doctor, dijo el tipo al aflojar el arma. “Pero pronto, carajo”.
Gran Canal desemboca, según sospecho, por el rumbo de Tepeyac, pero como el tránsito se estaba poniendo pesado el tipo me indicó que doblara hacia la derecha. Así llegamos a una calle más tranquila, y otra indicación con la pistola y vuelta a la izquierda, hacia el norte. Estábamos en la colonia La Esmeralda y me encarrilé con más confianza.
Vieras qué suave se siente manejar una combi: tú ahí arriba y los demás autos achaparrados a tu paso. Entonces el tipo vuelve a quejarse: me chingaron, me chingaron, y masculla sin fuerza, ¿no ves por ahí un doctor? Da un cabeceo, suelta el arma, pero enseguida se repone y la vuelve a empuñar. La incrusta en mi costado y respondo con un hilo de voz: no, ninguno, a lo mejor más adelante. “Pues métele gas. Date vuelta en esa pinche calle y cómprame una cocacola. Tengo mucha sed”.
El chofer, lo que son las cosas, da entonces un respingo en el piso. ¿Ya estiraste la pata, pendejo?, le pregunta el tipo y al voltear trato de guardarme un retrato suyo. Qué puedo decir, ¿que se parecía un poco a Héctor Bonilla, el que anuncia Bacardí en la televisión? Quizá, aunque más moreno. Entonces dice: “Estoy empezando a sentir un mareo de la rechingada, ¿no hay por ahí un doctor? Búscale por la avenida San Juan de Aragón, hay varias clínicas de aborteros... Carajo; necesito que me den unas puntadas, si no me voy a desangrar...”
La verdad todo esto lo decía en balbuceos deshilvanados y yo tratando de obedecer en silencio. ¿Has olido la sangre alguna vez? ¿Así, en abundancia? La sangre de un fanático de las “chivas rayadas”, ¿en qué es distinta a la sangre legendaria de José María Morelos, fusilado aquí a diez cuadras? Rebasé a un carrito de helados, su tintineo ambulante, y se me ocurrió preguntar: Oiga, ¿no preferiría una paleta de limón, para la sed?
Qué insolente, ¿verdad?, pero el tipo no respondió. Imaginé que aguantaba desconcertado y que ya soltaría un balazo para reventarme el hígado. En lo que esperaba el disparo pensé que me hubiera gustado probar un helado de fresa, el último, sobre todo porque el calor ya comenzaba a apretar. “Hubiera”, el verbo de imposible conjugación.
Nada tan delicioso como un gelato alla frágola. Desaceleré. Ahí adelante se anuncia un doctor García Moncada, dije, es una clínica veterinaria pero que muy bien podría... y frené totalmente. El tipo había perdido el conocimiento. Permanecía recostado contra la portezuela. Volví a arrancar. ¿Y si estaba muerto?
Avanzábamos a vuelta de rueda, en segunda, y una cuadra después detuve la marcha frente a un lote baldío. ¿Se siente usted bien? Pensé en arrebatarle la pistola pero también que el tipo podría reaccionar; en eso el arma escurrió sobre sus muslos, como entregándomela. Dos occisos enfriando balas ya eran demasiado. ¡Qué no hay nadie que venga en mi auxilio!, quise gritar, y pensé en ti, siempre conmigo, siempre ausente.
La calle estaba desierta, a no ser por dos perros asoleándose en la acera de enfrente. Apagué el motor y una sensación de plenitud me comenzó a invadir. Ahí terminaba la ciudad y comenzaba, nuevamente, mi vida. Qué maravilloso bienestar me envolvía: un alborozo de inmensa gratitud. Miré los hilos de polvo que arrastraba el viento por aquel extenso terregal y sentí, como nunca, la necesidad de cantar. Sin darme cuenta comencé a tararear, “no vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba...”, y entonces tuve una revelación: si no abandonaba la combi en ese preciso momento me iban a implicar en un crimen confuso del que no tenía la menor idea. Solté la pistola sobre el asiento. Y lo peor de todo, que el caso de Mario y Silvano aún era reciente. Había que irse de ahí, ¡pero ya!
Entonces recordé el portafolios del tartamudo. Extendí el brazo hacia el asiento posterior y lo recuperé. ¿Cómo era aquel pasajero? Lo guardé en el saco de lona verde y al hacerlo descubrí una montaña de dinero. Sí, una montaña de dinero. “Qué tesoro”, me repetí al contemplar esos fajos de billetes. Fue cuando descubrí que la calle, lo que son las cosas, se llamaba Aguamarina. ¡Aguamarina!
Avancé con la bolsa al hombro y media cuadra después me encontré con varios niños que venían del colegio. Se correteaban pateando una lata, cargando sus mochilas, sudando. Recordé mis días de felicidad a la intemperie en el MU, cuando la aritmética era una tortura y el recreo de mediodía lo más próximo al paraíso. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, estableció el Benemérito de las Américas. Nunca lo olviden, decía la profesora Olga, y el derecho a lo ajeno; qué ¿es la paz del respetable? Je, je.
Al doblar la esquina me topé nuevamente con aquel hombre que, ante mi sorpresa, no dudó en ir a mi encuentro. ¿Cuántas personas en la vida son las que solamente vemos dos veces? No una ni muchas: sólo dos veces. Algún romance efímero, algún cobrador, algún sacerdote en el confesionario. Ahí estaba, pues, el hombre.
Se me acercó sin dudarlo un instante, paso a paso y sin decir palabra alguna. “Qué lleva”, me dijo por fin, a lo directo, mientras hacía tintinear las campanitas de su carro. Será que a los golosos se nos nota en la distancia. Cincuenta millones de pesos, me dieron ganas de responderle, pero no sabía la cantidad exacta. Una paleta de fresa, le respondí entonces, porque además el calor ya resultaba exasperante.
Aquel hombre era de esos que solamente ves dos veces en la vida. La primera como un saludo, la segunda como despedida. Eso me dijo aquel padre en el confesionario: “No quiero volver a verte, ni saber tu nombre ni escuchar tanta insensatez”. Y lo que luego siguió.
El nevero era un hombre mayor, frisando los setenta. Guardaba las monedas en el mandil y no pudo evitar la mirada curiosa. Trae una mancha en la manga, y me señaló el hombro derecho. Es sangre, precisó. Tenía razón. Me desprendí de la chamarra deportiva y se la entregué. Yo creo que sí le quedará, le dije, y seguí mi camino. Me descubrí absolutamente relajado con aquella paleta de fresa en la mano, que ya comenzaba a fundirse. Qué deleite los helados.
Así que ahora trato de conciliar el sueño. Son las dos de la madrugada y no me he puesto la pijama. Te miro y no respondes, pero así está bien. Trataré de soñar, si es el caso, con la muchacha de tanga anaranjada.
Un gallo se apaga
1
Fuimos a ver Mujer bonita. Una película romanticona, de ésas que al final terminan enamorados y queriéndose para siempre. Fui con Patricia, que ni se deja ni sabe besar. Es linda mi novia, aunque no tanto como Julia Roberts. Me gusta contarle mis sueños, se divierte con mis locuras. ¡Y cómo pide la desgraciada!, que si las palomitas, que si los chocolates, que si el vaso de pepsi. Será que nació para casarse con un millonario.
Una vez traté de sobrepasarme con ella, y la verdad me asusté. Llevaba falda corta y... ¡claro que ella! Habíamos ido a ver una película cachonda al cine París. En un pasaje aburrido de la historia, cuando Ives Montand y Annie Girardot discuten sobre el rumbo que deben tomar, porque están de vacaciones y entonces, como no queriendo la cosa, volteé para decirle algo al oído... y allí va mi mano por debajo.
¡Nombre! Ella como que se tardaba en protestar y yo con la sorpresa porque la canija... ¡no traía chones! Qué, ¿no usas?, me dieron ganas de preguntarle, y entonces vino la bofetada. ¡Vito cabrón!, ¿quién te crees que soy? Y los demás en la sala, ¡ya déjala, ojete!, ¡shhhhh!
Me había pedido que fuéramos a la función de las cuatro porque más tarde iría con sus primas para arreglarse un vestido. Les encanta eso de subirle aquí, bajarle allá, apretarle acullá. Nunca me deja acompañarla, son puras viejas chismosas, se defiende ella.
Así que regreso solo a casa y el único que me comprende es Mister Estopa, ya sabes, mi perro. ¿Regresosolo?
Me puse a pensar, ¿por qué no usará pantaletas? Vaya que es difícil preguntar esas cosas, pero ella me dejó de a cuatro al aclarar, ¿qué no sabías que cuando hace calor las mujeres no aguantamos la ropa interior? ¿Tú andarías bajo el sol con una faja, un brasier, unas medias, un corpiño y encima la blusa y la falda? No supe qué responder. Ve y pregúntale a tu mamacita, si tanta curiosidad tienes.
Así es Patricia Maldonado.
De regreso del cine fui a buscar a Mario y Silvano, pero en el camino me acordé que habían ido a pegar propaganda en su cochecito, sin mí, por andar con la que/no/se/deja/agarrar. Me caes bien porque contigo me desaburro, me dice la muy cruel, y yo que muero por robarle un beso. Estábamos en la película, en la escena ésa cuando Julia Roberts se deja abrazar por Richard Gere luego de haber discutido en la calle que si sí, que si no... es cierto, ¡cómo discuten las parejas en las películas! Entonces le digo, ¿a que no puedes besar como Julia Roberts?, y ella me contesta, claro que sí, güey, tráeme a Richard Gere y ya verás. Es su estilo.
Y luego ocurrió aquello.
Hoy temprano fui a recoger los folletos que mandamos hacer para el trío, y cuando venía de regreso me alcanza la tía Cuca en el portal del edifico. ¡Vito, Vito! ¡Una desgracia! “¡En la madre!”, pensé, “ya se murió mamá”. Pero no. Los que se habían muerto eran los marsellinos; es decir, Mario y Silvano.
Cómo, qué, cuándo. Pero cómo, qué... y vuelta a preguntar. Uno se transforma en un tarado a la hora de afrontar la muerte. Resulta que Mario y Silvano, mis compañeros en el trío, habían ido a cartelear de noche, y quién sabe qué confusión hubo que los balacearon en su volkswagencito. Los encontraron en la madrugada, amontonados y tiesos, por el rumbo de Chimalhuacán. Ahorita los están velando en la agencia del ISSSTE, me dice mi tía, y así como iba, luego que me prestó cincuenta pesos, fui a darles alcance. Es decir, a sus caváderes.
No, no cadáveres, porque desde chico me ha gustado la palabreja, que suena a panteón judío: “caváderes”.
Yo voy a vivir cien años; por lo menos 94, como el sargento De la Rosa. ¿Cómo quién? Era el viejito que sacaban lleno de medallas en los festejos del 5 de Mayo, porque era el último combatiente vivo de la Batalla de Puebla en 1863. Me acuerdo, entre brumas, que mamá lo señalaba en el desfile militar, porque a mamá siempre le han gustado los uniformes. Todo por cosa de la abuela, pero ella sí era caso perdido. “Ya nos invadieron los españoles, ya nos invadieron los franceses, ya nos invadieron los gringos, ¡sólo falta una guerra contra los chinos!”, bromea los domingos, en que se permite sus tequilas.
Bueno, yo hablando de tarugada y media y los caváderes de mis amigos pudriéndose en la funeraria.
Llegué cargando el paquete, y cuál no fue mi sorpresa cuando me encuentro ahí, además de los parientes de los marsellinos, un chorro de periodistas, fotógrafos, camarógrafos de la tele y hasta un representante del candidato de la coalición. Ahora resulta que los marsellinos fueron asesinados por andar pegando propaganda opositora y se han convertido en mártires. ¿Será?
Me acuerdo de esas tardes que eran más parranda que otra cosa. Llevábamos varios six en el cochecito y pintábamos bardas y más bardas copiando las consignas que traía anotadas Silvano, y cuando se descuidaban yo empezaba con mis ocurrencias. Donde decía: “Un futuro de justicia para la juventud”, metía mi tremendo punto y coma, de modo que fastidiaba la frase: “Un futuro de justicia; para la juventud”. Y donde había que poner “Guarderías y desayunos escolares harán un país más luminoso”, iba yo a meter mi silabita nefasta y aquello quedaba: “Guarderías y desayunos escolares harán un país más voluminoso” Y en vez de discutir, porque me acusaban de todo, de priísta y de hijo de Fidel Velázquez, nos agarrábamos a brochazos, y no te cuento cómo llegábamos a casa, escurriendo engrudo y cerveza.
Y ahora los marsellinos son caváderes.
Los folletos que mandamos hacer... deja empujar las cobijas para leer bien, dicen así: “Grupo Romántico Los Marsellinos. Un trío para amenizar sus fiestas y reuniones. Canciones y boleros, rancheras y tropicales. Nos las sabemos todas. Agustín Lara, José Alfredo Giménez”, sí, con G, “Álvaro Carrillo, Guty Cárdenas, Gonzalo Curiel, Armando Manzanero, José José. Llámenos y nos arreglamos. Por hora o por velada. También atendemos serenatas” y luego vienen nuestros nombres, “Silvano Andrade, guitarra clásica. Mario Talavera, requinto”, ¿será?, y luego yo, “Vito Beristáin, voz”. ¿No me pudieron poner, siquiera, “tenor”? Pero ya para qué.
Aquí están las fotos que nos mandamos tomar, con bigotito artificial para vernos menos chamacos, y en la parte de atrás la entrevista que nos hicieron en el periódico Avance donde confundimos todo, charros con mariachis, Tecalitlán con Tlaquepaque, Consuelito Velázquez con María Greever. ¿Haz de creer? Lo que pasa es que nos contrataron para cantar en una boda y uno de los invitados resultó que era periodista y nos entrevistó al final, cuando ya andábamos todos, los marsellinos y él también, más pedros que San Pedo Domecq. Además que el famoso periodista, de apellido Comesaña, nos cobró doscientos pesos por la nota. Lo que es el precio de la fama, ¿verdad?
Bueno, y ahí estaban los caváderes de los marsellinos y yo con el paquete de los folletos. No salía de mi confusión. ¿La gente se muere para siempre? Como que estaba esperando que aquello fuese una broma, que de pronto alguien gritara, “¡bueno, ya, se acabó!” y todos, los deudos y los periodistas soltaran de pronto la carcajada porque Mario y Silvano saldrían de sus ataúdes, que eran modelo económico, y limpiándose el maquillaje recuperarían su color y sus ganas de vivir. Pero los caváderes no tienen ganas de vivir. Los caváderes no mean, no ríen, no rezan como los demás, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y Bendita tú eres, entre todas las mujeres... ¡Carajo! ¿Por qué me quitaron a mis amigos? ¡Por qué acabaron con Los Marsellinos! ¿A quién hacían daño pegando propaganda del Frente Democrático Nacional! Y lo peor, ¿por qué preferí el cachondeo con Patricia en el cine Variedades que acompañar a mis amigos en su último trance?
Estaba pensando eso en la cafetería de la funeraria porque tú bien lo sabes: no me gusta llorar en público. Es más, no me gusta llorar. Demasiadas lágrimas han corrido en mi familia como para anegar otro mar. Fue cuando se me acercó un primo de Silvano, que es ingeniero y vive desde hace años en Guadalajara. Me explicó que se acababa de bajar del avión y que votará por el PAN. Como si tuviera que ver una cosa con la otra. Las elecciones son el domingo próximo, es decir, de mañana en ocho. De las pendejadas que habla uno cuando no tiene de qué hablar. Comenzó a revisar los folletos que asomaban del paquete que había puesto sobre el mostrador. Sacó uno y lo comenzó a leer en voz baja. Cómo me cae mal la gente que no puede leer sin mover los labios. En eso pensaba, y en muchas otras cosas cuando de repente me dice, sincerándose: “Ni modo Vito, se acabó el gallo”, y le dije que sí, que ni modo... y me quedé helado. Acababa de recordar la frase.
Pero eso fue hace tres años y la pobre anciana ahora también es caváder.
“Se acabó el gallo”, repitió, y yo me quedé piense y piense. Entonces el ingeniero Andrade (nunca me acuerdo de los nombres propios) me comenta al devolverme el folleto, no van a servir. “Mira, aquí dice que se arreglan, que cobran por hora o por velada, que les llamen... pero no tiene apuntado el teléfono”.
Era cierto; qué tarugos. Y yo con la frasecita martilleándome la cabeza, le digo entonces para que se le quitara lo mamón. “Tienes razón, no van a servir, se nos olvidó ese detalle... además de que tu primo y Mario son cadáveres”.
Qué pinches los velatorios. Como que no te acostumbras a ver esas caras mustias, y lo peor: esas mujeres que lloran y lloran en los rincones, como la mamá de Mario, que no se dejaba consolar. ¡Suéltenme, suéltenme; así estoy bien!
Oye Vito, una pregunta, me dice entonces el primo de Silvano. ¿Por qué se pusieron ese nombre tan jacarandoso?, digo, como trío. ¿Los Marsellinos?, le subrayo, pues por una sencilla razón. Mario y Silvano, que son las guitarras, viven en el edificio de Marsella, la calle de Marsella, a la vuelta de mi casa. Por eso los tres somos, es decir, éramos Los Marsellinos. Y entonces, al aceptar la crudeza del verbo en pretérito, me solté a llorar sobre el hombro de ese joven ingeniero que había llegado una hora antes de Guadalajara y que votará por Acción Nacional.
2
Después de todo no era tan antipático el primo de Silvano. Traía guardada una anforita y sin preguntar me sirvió un generoso chorrito en el café. Ah, qué alivio aquel ron. Esos gestos son de los que no se olvidan. Nos fuimos sincerando mientras afuera de la cafetería los periodistas entrevistaban al representante del candidato. Hasta me empecé a creer eso del atentado que, ante los reflectores de televisión, insistían en llamar “masacre fascista”. Mira, lo peor, ¿sabes qué es lo peor de todo?, preguntó el ingeniero Andrade. Ni idea, contesté porque ¿puede haber algo peor que morirse? Mira, lo peor de todo, me dice, es que hoy era su cumpleaños, su cumpleaños de Silvano. Mira nomás: iba a cumplir veinte años, y ya el Señor lo llamó a su lado.
La verdad yo guardaba más amistad con el gordo Mario. Siempre ocurre eso con los amigos comunes: Juan es más amigo de Pedro, Pedro de Carlos, Carlos de Roberto. ¿Qué es la amistad, después de todo? Una complicidad para siempre, “amor sin sexo”, como dijo una vez Carlos Monsiváis en la presentación de un libro.
Quedarte sin amigos debe ser como ingresar un poco al manicomio. Y mira quién lo dice. Yo al menos te tengo a ti... que es como no tener a nadie, ya lo sé. Pero, ¿sabes inge?, le dije al primo de Silvano luego de probar mi café piqueteado: Nunca en mi vida he leído un libro. Y el otro, como si nada. Volvió a sacar su ánfora, de ésas que llaman “pachitas”, y se apostrofó (qué verbo) el último chorrito. ¿Ni siquiera el de Cien Años en el Laberinto de Soledad?, me preguntó a punto de ofendido.
Ni siquiera.
Pero qué ignorante el inge. Una cosa es que no hayas leído un libro completo y muy otra que no hayas empezado mil o que no sepas quién es García Márquez o Ángeles Mastretta. En la vida hay que estar informados... en la muerte no. Se me ocurrió decírselo: “La muerte es desinformación”.
El inge Andrade puso cara de ah, cabrón, ya se le subió. Es lo malo de soltar así mis genialidades. Nadie me entiende, soy un incomprendido. ¡Bu bú...! mamacita; dame la teta... Eso es algo de lo que nunca se privó Silvano. Su mamá, cuando éramos más chicos, tenía unas sorbederas de miedo. Yo creo que por eso nos hicimos amigos. Entonces los tres, Silvano, Mario y yo vivíamos en el mismo edificio de Marsella pero luego, con la crisis, nos tuvimos que cambiar a otro “menos ostentoso”, como decía el tío Quino. Y bye bye a las mámerson de la mamá de Silvano.
¿Te acuerdas de las tetotas de tu tía?, me dieron ganas de preguntarle al primo de Silvano, pero en ese momento saludaba a quién sabe qué pariente. ¿Y ahora, qué van a hacer?, le dije. ¿Mis tíos? ¿Qué van a hacer mis tíos? No sé. Mira, supongo que aguantar vara. Mira, ha de ser terrible perder así un hijo.
Qué conmovedor. Hasta me dieron ganas de platicarle la tragedia de mi hermanito, pero ya lo he dicho: en casa han escurrido demasiadas lágrimas. El día que escriba la historia de mi familia me volveré famoso. Y el otro: Mira, no es que sea curioso pero ¿cómo fue que se hicieron grupo? Digo, ¿cómo se hizo el trío Los Marsellinos?, preguntó el ingeniero Andrade porque así es su estilo, hablar a empujones. Debe ser de los que van al WC a las cinco y a las cinco y media.
Es una historia muy larga, le comencé a explicar, pero comenzó en serio con el terremoto de 1985. Como tú sabrás los temblores de aquel 19 de septiembre transformaron a los habitantes de esta urbe. (“Esta urbe”, ¡uf!). Es cuando sabes que la vida tiene prioridades: primero tú mismo, “¿estoy vivo, entero?”; luego tus seres queridos, “tía Cuca, ¡hazte para acá, te va a caer encima la Virgen!...”, luego los demás, tus amigos, los vecinos, la sociedad civil, como ahora llaman los articulistas de La Jornada al populacho.
¿Que cómo estuvo lo de la Virgen? Es que mi tía Cuca, que vive en el departamento de junto, es como mi segunda madre. Una mujer entrona. Antes tenían una farmacia, ella y mi tío Quino, pero luego quebró. Ya sabes, la crisis la crisis. Andaba medio lastimada de una rodilla y me pidió que la acompañara a misa de siete. Ya teníamos una semana yendo así, yo medio interesado porque al regreso me invitaba a desayunar en un café de chinos. Y es que así de ñango como me ves puedo comerme diez panqués, dos cafés con leche y un helado de fresa sin que me pase nada. Si me preguntaras, por ejemplo, ¿qué prefieres, una noche con Meg Ryan o tres helados de fresa en Chiandoni?... Bueno, te respondería que los tres helados.
¿Que por qué? No, no soy gay. Lo que pasa es que los helados me los zumbo como de rayo y no hay problema, pero en cambio la noche con Meg Ryan, imagínate: en primer lugar hablo un inglés al estilo Trucutú: aiguantufocllu. ¿Teimaginas?¿O qué le dirías? Gud mornig, Meg. Mai neim is Vito, ¿du llu wan tu quis mai pito? ¡No maaames, inge! Pues cuándo. Eso es lo que epistemológicamente hablando se llaman sueños guajiros. Acostarse con Jane Fonda, con Sarah Fawcett, con Bo Derek, con Julia Roberts, con Bibí Gaytán. ¡Sí, Chucha, como no! Igual que esos Ché guevaritas que pululan en La Alameda los domingos, repartiendo hojitas de apoyo al pueblo de El Salvador, Guatemala, Perú y anexas. No se puede hacer el amor con Meg Ryan ni la revolución los domingos al mediodía. A no ser que esa noche Meg te dijera, a la luz de una vela: “Ah, tu voz misteriosa, Vito Beristáin, que el amor tiñe y dobla en el atardecer, resonante y muriendo. Así en horas profundas sobre los campos, he visto doblarse las espigas en la boca del viento”, ¿verdad? Eso sería otra cosa. Pero la Ryan no debe hablar ni el español suficiente para pedir un cigarro. Y a propósito, ¿me regalas uno?
No, yo no escribo nada. Es poesía de Pablo Neruda... ¡Pero claro que no! ¡Jamás he leído un libro, inge! Lo que pasa es que revisando los suplementos culturales te enteras de todo. Y yo en el gimnasio, para no aburrirme, me leo tres o cuatro periódicos al día. Ah, lo del temblor y la Virgen... Acompañaba esa mañana a mi tía Cuca. Llegamos cuando la misa ya había comenzado y en lo que nos persignábamos empezó a temblar. El padre se quedó con la palabra de Dios, materialmente, en la boca. ¿Nunca te ha tocado un temblor dentro de una iglesia? Estábamos en la Sagrada Familia, a la que siempre vamos, y nomás comenzaron a columpiarse los candiles, zuuum, zaaam, de aquí para allá, y el padre Fritz no sabía si quitarse el micrófono, llevar el cáliz a la sacristía o de plano agazaparse bajo el altar. Sí, agazaparse.Todos se pusieron de pie, y digo todos, aunque no éramos más de veinte los feligreses ahí mirándonos como lelos, y entonces ¡pácatelas!, que escuchamos cómo se desploma el edificio ahí enfrente y yo dije, la que sigue es la iglesia, si ya estaba de Dios... Entonces vemos que un viejito que estaba tratando de ganar la puerta se cae y comienza a revolcarse. ¡Y es cuando descubro que la Virgen de Guadalupe, que estaba en el altarcito junto nosotros, también se viene abajo! Le digo a mi tía, ¡cuidado, hazte a un lado! y en lo que ella se aventaba hacia el pasillo se me ocurrió que yo la podría atrapar. A la Virgen, menso. Salvarla, retenerla entre mis brazos, que no alcanzara el piso. Y en lo que trataba de agarrarla en el aire, ¡fuu!, pesada como venía se estrelló y se hizo añicos. Pasó a medio metro de mí y la verdad, si me cae encima no estaría hablando aquí contigo. Sería un mártir guadalupano: San Vito de Sotolupazio. ¿Cuál fue el milagro? ¿Que no me cayera encima o que mi impulso haya sido insuficiente? No, no es lo mismo.
Fuimos a ver si el viejito no se había lastimado al resbalar con aquel tremendio vaivén. Pero no. Había sufrido un infarto y estaba más muerto que Obregón en La Bombilla. Regresamos a casa descubriendo en cada esquina un edificio derrumbado, muchos otros que habían quedado colapsados... fue el tecnicismo con que comenzaron a llamar a los que quedaron a punto de cascajo. Íbamos pensando lo peor, andando con prisa, angustiados, pero afortunadamente nuestro edificio quedó entero. Luego hicimos una brigada de rescate, Mario, Silvano y yo con otros vecinos, y estuvimos durante varias semanas en labores de salvamento. Lo triste es que no sacamos a nadie con vida, y si te contara los caváderes que localizamos... Caváderes, caváderes, no me interrumpas... Si te contara cómo quedaron no te acababas esas galletas que estás sopeando.
En las horas de descanso, cuando los jefes de brigada liberaban a los voluntarios, nos quedábamos cantando un rato fuera del edificio. Qué otra cosa podíamos hacer. Nos acompañábamos con una guitarra que se carranceó tu primo Silvano en un departamento colapsado. Fue cuando nos comenzaron a llamar así, “los marsellinos”, y luego de aquello nos seguimos juntando para ensayar y no caer en las garras de la drogadicción... juar, juar. Hasta que a un licenciado que tiene por ahí su despachito se le ocurrió contratarnos para amenizar el bautizo de su Benjamín. Nos dio quinientos pesos y todos pensamos, sin decirlo, “¡money, dinero, l’argent!” A mí el que me enseñó a cantar en serio fue mi tío Quino. Pero esa es otra historia.
A estas alturas del cuento el inge se me quedaba viendo con curiosidad. Ya conozco esas miradas sorprendidas, como sugiriendo ¿que nunca te para la boca? Mira, yo me sé otra anécdota, dijo en lo que pareció su turno, me sé otra anécdota pero más divertida. Mira, es la anécdota del viaje express a Acapulco. Sí, le dije, ¿la anécdota del “puente” de muertos en 1984? ¿Que cómo lo sé?, porque yo también iba a ir, pero la Maldonado no me dejó. Por eso no conozco el mar.
Pati Maldonado era entonces mi novia. Luego nos dejamos y ahora andamos otra vez juntos. En plan fresa, ya te imaginarás. El caso es que ella me advirtió: si te vas con tus amigotes olvídate de mí... y decidí quedarme.
Ya conoceré algún día el mar; no se va a evaporar de aquí a entonces, ¿verdad? Y se fueron en el vochito negro, que entonces era seminuevo, Mario, Silvano y un primo suyo bien pendejo, según me contaron, que le dicen “el Miramira” porque nunca entendía nada y todo lo explicaba dos veces.
“Yo soy el Miramira”, dice entonces el ingeniero Andrade. “Digo, así me dicen a mis espaldas, pero yo no soy así. Yo soy distinto”.
Es una de mis características más notables: meter la pata a todas horas. Y qué, ¿me disculpaba? Nunca me imaginé que fueras tú, le dije, además todos tenemos siempre anécdotas que contar. Como tus anécdotas que contaste, ¿verdad? Además no te conocía. “Es que vivo en Guadalajara desde chico. Me llevaron a estudiar allá y vengo de vez en cuando. Como ahora. ¿Qué te contó Silvano del Acapulco Express?” Y le digo, lo que tú debes saber, me imagino. Todo se organizó de improviso un jueves por la noche, antes del “puente de muertos”. Que juntáramos todo el dinero que se pudiera porque el viernes temprano, a las seis de la mañana, saldríamos hacia Acapulco. Y esa medianoche yo, más emocionado que Neil Armstrong en la luna, le llamo por teléfono a Pati para contarle el plan. ¡Nombre, para qué le hablé! “Ya sé a qué van, ¡ese lugar está lleno de putas, de gringas que nomás quieren coger, se van a emborrachar todo el tiempo y van a tener un accidente en la carretera!”
Le colgué, la verdad, más asustado que molesto. Lo pensé un rato, y luego me ganó el cariño. Volví a llamarle y le dije no te preocupes, he decidido no ir, ¿qué te parece si mañana vamos al cine?
Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, le dije al ingeniero Miramira, y entre los dos exhumamos el recuerdo. Salieron de la ciudad amaneciendo y seis horas después, porque iban como bólido, se hospedaron en unos bungalitos económicos. Luego luego se fueron a la playa Condesa, que no sé donde quede, y mientras Silvano y su primo se metían a nadar, porque creo que rentaron un par de llantas, de esas de tractor, dejaron a Mario en la orilla, porque no sabía nadar, se disculpó. Se quedó el gordo cuidándoles la ropa y la hielera mientras los otros dos se adentraban con sus llantotas, explorando las aguas aturquesadas de ese paraíso tropical mientras a lo lejos, en la playa, escuchaban la música de los mariachis y el rumor sedante del oleaje. ¿Qué os parece?
Como a las tres horas regresaron de su navegación y cuál no va siendo su sorpresa que Mario, más borracho que Paco Malgesto en tarde de toros, tenía un grupo de mariachis a su servicio y en ese momento pedía que le tocaran, otra vez, Paloma Negra. Igual que el mesero del “beach-bar”, ya le había pedido una botella de Chivas Regal y tres órdenes de ostiones a la Rockefeller... son gratinados, con salsa inglesa y un chorrito de Tabasco. Total, que entre el mariachi y el mesero les debían más de mil pesos, y sólo llevaban quinientos. Los mariachis protestaban manoteando: Ya le tocamos El abandonado, luego Qué bonito amor, y más luego Dos palomas al volar. Igual el mesero, cobrándole hasta las perlas de la Virgen. Tuvieron que dejarles el dinero que llevaban y lo demás: los relojes, la llanta de refacción y el autoestéreo del coche. Y así, sin retornar al hotel para evitarse otro pleito, directamente de la playa, embadurnados de arena y malhumor, llegaron a México poco después de la medianoche. ¿O no?
Sí, sí, el “Acapulco Express”, reconoció el ingeniero tapatío. Mira, por aquí guardo una foto, dijo. Me la enseñó y qué tristeza reconocer allí, de nueva cuenta, la barriga feliz de Mario, la melena rebelde de Silvano, la camiseta percudida de su primo que entonces sugirió; mira, vamos a la capilla. Ya se me acabó el ron.
Al llegar junto a los dos ataúdes, que les habían encimado banderas del Frente Electoral como si fueran los Niños Héroes de la Posmodernidad, reconocí a los veteranos de Los siete Quinos; más viejos y panzones. Traían sombrero de charro y sus instrumentos. En llegando yo, pero sin verme, se arrancaron con la notas de Cruz de olvido y comenzaron a cantar muy sentimentalosos. Me les emparejé cuando iban en eso de “...la barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío”. Habían llegado con mi mamá y con la tía Cuca, porque ellos nos apadrinaron cuando fundamos Los Marsellinos, pero luego murió el tío Quino y de los siete que quedaban uno le dio un traspiés y otro murió de un brinco, así que sólo quedan cinco, cinco, cinco, aunque arrugados y panzones, como ya te dije.
Luego cantamos la Canción mixteca y luego Dios nunca muere. Qué impresionante cantar entre los deudos, sin que nadie te aplaudiera y todos soltando suspiros y lagrimones mientras yo me esforzaba por sostener el tono cuando aquello de “...muere el sol en los montes, con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa, nos conduce a morir”.
Entonces, cuando los cinco Quinos ya se retiraban, se paró la mamá de Mario en el rincón donde sollozaba y se vino derechito hasta donde yo me despedía del ingeniero Andrade. Me abrazó y me dijo, no sabes lo mucho que mi hijo te quería. Cuídate, Vito, cuídate mucho y que Dios te bendiga porque lo vas a necesitar.
Así que, como dijo el primo de Silvano, ya se acabó el gallo y de los Marsellinos sólo quedo yo, que viviré cien años. Sólo quedo yo, que es decir una voz, una simple voz que ahora está demasiado fatigada y sencillamente quiere dormir, si me permites.
3
No hay que darle demasiada importancia a lo que no la tiene. Me he quedado sin amigos y vagabundeo como loco por las calles de mi colonia, la Juárez, la colonia de colonias. Han pasado, qué, ¿siete semanas? y lo que más extraño es su compañía musical. No su “compañía” a secas, esa posibilidad de platicar y ensoñar conjuntamente, porque por fortuna tengo muchos otros amigos y los compañeros de la facultad. Además está Patricia Maldonado, que a ratos me acaricia la cabellera y se me queda viendo como si estuviera ante un canario enfermo. Está también el menso de Arturo, con el que paso metido siete horas en el gimnasio, y mamá y la tía Cuca. Eso es lo que tengo... ¡Y Estopa!, mi perro consentido, mi único perro, que ahora paseo para que se cague y se mee fuera de casa. Un perro es un perro y a pesar del collar, el pedegree y los puñados de croquetas, lleva una vida de perro.
¿Qué es la compañía musical? Es algo distinto a la amistad. Una suerte de camaradería, como la de los soldados en guerra, como la de los beisbolistas en un partido, como la del boxeador y su manager antes de la pelea. Es una complicidad de miradas, una sugerencia al retrasar una entrada, un acompasarte cuando andas enronquecido. Y ahora que Los Marsellinos no existen, que los hizo polvo un crimen que la prensa no pudo explicar... digo, ahora que no existen quedan esas melodías en la memoria, que nos aprendimos luego de ensayar noche tras noche. Queda, y triste es recordarlo, la música que soltamos al aire en algunas veladas, siete bodas y varias serenatas de novios envalentonados por el mezcal.
No hay mal que dure cien años, me dijo mamá al día siguiente del funeral. Y aquí entre nos, insistió luego que retornamos a casa, los más terribles son los primeros cien días. Velos contando, Vito. Anótalos al acostarte como un bálsamo para el sueño. Habrá fechas en que olvidarás esa rutina y un día terminarás por arrumbarla. Eso hice cuando perdimos a tu hermano, y ya ves; pude superar el trance. Me lo dijo con cierto temor, como recordando mi semana negra.
Aquello fue cuando tenía cinco, tal vez seis años, ya no recuerdo bien. Llegué a casa bañado en lágrimas y la tía Cuca le dijo a mamá, no te preocupes, ya se le pasará. Pero al día siguiente seguía ahí anegando mi camita. No comía. Dicen que no comía. No dormía. Dicen que no dormía y que nada me consolaba. Llorar y llorar y llorar, tanto que por eso odio las lágrimas. Todo comenzó en una sala de cine y al salir dijo mamá, ay, qué muchacho tan susceptible. Pero como seguía pasmado en mi cama, así me llevaron con el doctor. La primera vez no le dio importancia, la segunda me mandó una colección de vitaminas y emulsiones, además de solicitar que me practicaran un encefalograma, que por entonces estaban de moda. Era una forma de decir, no digan que no intentamos los más avanzados recursos de la ciencia, y todo para ver si mi llanto incontenible no estaba originado en un tumor cerebral. Finalmente no me hicieron los estudios, en parte porque eran muy caros y en parte porque apareciste tú. Según ellos todo se resolvió por arte de magia. Así me hallaron esa tarde en el tapetito de mi recámara, tan campante y platicando contigo. ¿Y con quién más, si no?
Todo fuera como llevar la vida de Estopa. Despertar y corretear por el departamento hasta que logra colarse en la primera cama que se le ofrezca, generalmente la mía, porque mamá es muy rezongona a esa hora. A todas. Luego mear en la terraza que da a la calle y a ver quién tira esos periódicos sancochados. Luego zamparse un platón de leche, más tarde una ración de croquetas, que son más baratas que la carne, y después, a la hora de la comida, robar lo que pueda al pie de la mesa, entre gruñidos suplicantes, además que luego llega la tía Cuca con sus desperdicios, que ya quisiéramos de almuerzo en domingo. Luego salir a pasear en esa expedición callejera donde se conjuntan los instintos y las funciones excretorias. Ni modo, así son los perros y Estopa, hasta donde conozco, pertenece a la especie.
Sin tratar de evitarlo, como otras veces, pasamos por el edificio de Marsella donde vivían Mario y Silvano. Los papás de Silvano se mudaron la semana pasada a Celaya, para llevar una vida más tranquila, de modo que ya no podré suspirar por aquellas tetotas de mi infancia. Además de que ninguna teta es lo que fue. Los papás de Silvano, sin embargo, no precisaron de qué van a vivir. Aquí manejaban una dulcería por la Merced. ¿Pondrán un ranchito de cabras para producir cajeta?
Y como siempre, en presencia de los gitanos, mi fiel Estopa se pone a ladrarles furibundo. Abundan en la colonia. Uno los encuentra juntos, desafiantes, murmurando maldiciones en su habitual actitud de ociosos profesionales. Lo mismo en el portal del edificio Marsella que en los alrededores de la Plaza Washington o en las mesitas del café Esmirna. “Egiptanos” al fin, huelen a misterio, visten de negro, tienen miradas oscuras y hablan ese dialecto entre húngaro y turco que sólo su madre entiende. Por eso los odia mi fiera mascota, por apestosos y bandidos.
En ese edificio vivía La Güera. Sin lugar a dudas era la más misteriosa de todas las gitanas, la más sabia, la más respetada y la más vieja. Habitaba en la planta baja, de modo que se le hacía fácil trasladarse con su silloncito hasta el portal, donde se protegía del sol en los días calurosos y se arrimaba a la resolana durante el invierno. Ahí mismo pescaba a sus clientes, los sentaba en un banquito y por veinte pesos te leía la mano, es decir, a ellos, y por cincuenta te echaba la “baraja mestiza”, es decir, a ellos. Los niños del barrio le tenían verdadero terror. “La Güera tiene cola de rata, por eso lleva esa faldota que le tapa hasta los tobillos”. “Se come sus propias menstruaciones, con pan rancio y jocoque, por eso la boca le hiede como le hiede”. “La Güera tiene pito de cerdo, y cuando el que ella escoge no se la coge, ella se lo coge”. Leyendas y más leyendas en torno a esa misteriosa gitana en el edificio donde vivían los marsellinos.
Y cuando un cliente le gustaba... digo que le gustara para leerle la suerte, no había uno que se le escapara. “Acércate tú, guapeza como el luna llenas. ¿No les tienes temor a los fortunas? ¿No quieres saberla el día en que serás feliz de amores y dineros?”, porque La Güera nunca dominó los géneros ni los números, y ahí apoltronada, mentando madres a los vagos que la rodeaban, seguramente sus nietos, aquilataba el mundo con sus ojos grises y entre rizos que malamente peinaba.
Más de una vez he soñado con La Güera. Antes eran horribles pesadillas de las que despertaba jadeando porque esa gitana era lo más parecido a una bruja de revista ilustrada, aunque mirándola bien, aspecto por aspecto, no era del todo fea. Se ve que fue una mujer guapa, ¿dónde he oído esa frase?, pero los ropajes que llevaba, mantillas, pañolones, cintos, mascadas y toda suerte de colgajos, ofrecían un conjunto por demás impresionante. “Ven, sonrisa de miedos, que este Güera no te dice el mentira”. Seguramente se cambiaba una vez cada año y se bañó cuando arribó a las Américas. “Anda que te echo el cartas y te digo quién fuiste ayer y quién eres en los mañanas”.
Pero a mí no. ¿Te acuerdas?
Iba a visitar a Silvano cuando sabía que su mamá estaba lavando en la azotea, y al entrar en su edificio, paso a pasito y no corriendo como los demás, La Güera me llamaba, “acércaste, acércaste niño Vitus. Ven y déjame mirarte la verdad en tus ojos”. Y allí iba yo, obediente, orgulloso porque a nadie sino a mí me decía esas voces de misterio. “Ten cuidado. Un día te va a embrujar, Vito”, me advertía Silvano. “La próxima vez que te llame”, me suplicaba Mario con las ansias tropezando en sus palabras, “te fijas si es cierto... si es cierto que tiene tres chichis”.
Y no, cómo. Además que solamente tenía dos. Eso lo supe por las veces, que fueron pocas, cuando me abrazaba, acercaba su boca con la intención de besarme, me soltaba con el aliento agrio de vino y cigarro, “cuánta verdad miro en tus ojos, cuánta que es mucho y te llenarás de fortunas”. Y entonces yo, provocándola, le ofrecía mi mano izquierda en gesto insolente, como quien dice, órale, allí la tienes, y ella protestaba, evitaba verla, se volteaba de un golpe que la hacía tambalearse en su silloncito. “No, no, Vitus. ¡Contigos no, contigos no!”, y me palmeaba la espalda con su mano como de cura porque La Güera no tenía, la verdad, manos de mujer.
Ahí estaba yo, ante el edificio de Marsella, con el indomable Estopa ladrándole a los gitanos. Ellos esperaban, tan campantes como siempre, las últimas luces de la tarde. Mirándolo de reojo mascullaban palabras incomprensibles que mi perro contestaba desgañitándose, y que seguramente querían decir te envenenaré esta noche, morirás con una daga de plata en el corazón, te arrancaré la lengua con mis dientes enfermos. Por eso nunca lo dejamos dormir en la terraza. Pero a mí nunca me dicen nada.
A mí los gitanos de la Plaza Washington me saludan con respeto, y hasta con veneración. Se les nota en las miradas. Será por aquello que me dijo, esa otra vez, La Güera. Fue poco antes de morir, una retahíla de insensateces, como dicen que endilgan los moribundos para liberarse de sus demonios. “Un gallo se apaga”, me dijo esa tarde, y otras mafufadas que no vale la pena recordar.
Finalmente mi perro de bolsillo había ladrado hasta cansarse, había cagado, había meado y era la hora de retornar a casa. Yo también tengo derecho a mi turno, ¿no crees? Sólo que yo soy más discreto.
4
El MU ya no es lo que fue. He tardado mucho en pisar nuevamente su patio cuadriculado con rayas superpuestas, en blanco y amarillo, de las canchas de basquet y volibol. Quién sabe qué resquemores guardamos ante los recuerdos infantiles, como si uno fuera un mal hijo de la escuela y no nos quedara más que renegar de sus aulas pretéritas... “Sus aulas pretéritas”, ¿de dónde saqué semejante mamada?
Desde que salí de la secundaria, allá por el remoto 1983, he tardado cinco años en retornar a la escuela. Visitarla con ese aire de superioridad que da el saberlo todo: el ciclo de Krebs, las ecuaciones de segundo grado, los principios del Derecho Constitucional Mexicano.
La verdad es que antes fui a buscar a Patricia a la papelería donde despacha como técnica de fotocopiado. Le pagan una miseria y se la pasa leyendo novelitas ilustradas donde el amor es confundido con la garañonería. Qué manera de corromper su juvenil espíritu, pienso yo, pero no hallo una lectura más edificante que sugerirle. Será que nunca he leído un libro en mi vida. Por eso soy distinto a toda esa masa de babalucas que leyeron en tercero de secundaria El llano en llamas. Que me perdone don Juanito Rulfo por la majadería, pero con la simple lectura de un cuento suyo, aquel que se llama “Diles que no me maten” —que sí leí— uno queda impregnado suficientemente de esa atmósfera brumosa donde las culpas, los atavismos campiranos, las venganzas, la nocturnidad y el espíritu taciturno de los rancheros resuelven nuestras vidas igual que un huarache resbalando en el camino de polvo requemado que lleva a Luvina. ¿Qué tal?
Además si el maestro de maestros tapatío se dio el lujo de escribir solamente dos libros, ¿por qué no darse un lujo mayor y leer solamente un cuento suyo? Ponte a pensar. Pero total, que iba buscando a Pati Maldonado y hete ahí que me hallo con que su negocio estaba cerrado celebrando las fiestas patrias. Y yo me pregunto, heideggerianamente hablando, si ella no está en la papelería (A) y no está en su casa (B), debe estar en otro punto (C). Lo cual prueba la lógica del silogismo y lo recabrona que puede ser una muchachita de tan apetitoso cuchuflax. Y así, andando de ocioso y con un poquitín de celos que me podrían haber conducido a un plano superior de la mismísima fregada, me topo de pronto con el MU. Qué largo camino tenemos los predestinados porque lo que en realidad deseaba era reencontrarme con la maestra Olguita, mi profesora de sexto año.
Jamás fui un alumno sobresaliente, de esos de 9.9 y las uñas recortadas. Mi padre nunca me ayudó en las tareas escolares y no aprendí a sumar sin el auxilio de los dedos. Es un reflejo condicionado que conservo aún ahora que estoy inscrito en la Facultad de Arquitectura. Bueno, y si mi padre no me ayudó no fue ciertamente por falta de ganas. Pablo Beristáin abandonó el hogar cuando yo tenía dos años de nacido. Así que por falta de ganas, no fue. Ya voy a comenzar otra vez con la pequeña tragedia de la familia Beristáin. ¡Ay!, mi papá nos dejó en el peor de los desamparos... ¡sob, sob!
Pero la verdad es que no. Digo, hay que reconocerle a mamá su esfuerzo, esos desvelos de siempre que le permitieron, lo que se dice, sacarnos adelante. Nada más faltaba, ¿verdad?, que alguien se deje “sacar atrás”. Mi hermana Magdalena sí se acuerda de papá. Como entre sueños, dice ella. Es la encargada de guardar los pocos recuerdos que dejó él en su intempestivo abandono. También se acuerda de mi hermanito, que era un año menor que yo, y del día en que sufrimos su pérdida y se desencadenó, obviamente, el naufragio del hogar. Por eso Magda se hizo más independiente, seria, responsable. A veces no sé si es mi hermana o una tía más. Se casó jovencita y tiene un marido de tres efes que le puso una casita en Ciudad Satélite. Tiene una sirvienta, dos coches, tres televisiones, cuatro hijos y cinco centavos en el monedero. Pero así le gusta llevar la vida.
El centro escolar Miguel de Unamuno está en la calle de Nápoles, es idéntico a la mansión de los Locos Adams, y por comodidad todos lo llamamos así, el MU. Ya te imaginarás, a la directora, Marta Huitrón, también por comodidad y porque tiene el puesto desde que don Porfirio zarpó en el Ipiranga, le decimos Doña Buitrón. No era yo, definitivamente, un niño de 9.9, ni de 8 ni de 7.5 y, si quieres saberlo, mejor ni preguntes. Me retirarías tu amistad. ¿Importa mucho en la vida sacar 10 siempre? “10 en Finanzas”, “10 en Sexo”, “10 en Chingonometría” que es la ciencia de cómo dominar el mundo cuando cumples 25 años. ¿Te imaginas?, y me faltan cuatro.
Bueno, tú lo preguntaste: en Finanzas saco, digamos, un 4. En Chingonometría un 8 y en Sexo un 11, pero más bien en el aspecto privado de la materia. Qué, ¿te mata la curiosidad?