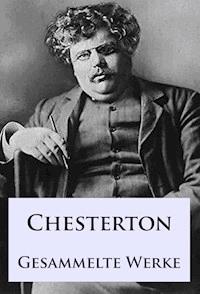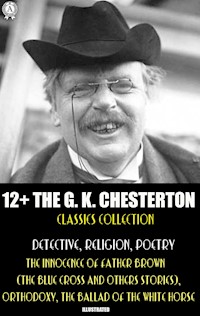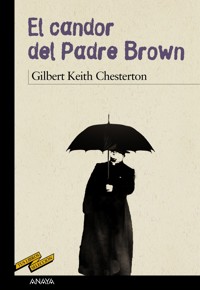Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
Este volumen, realizado en colaboración con el Club Chesterton de la Universidad San Pablo CEU (Fundación Cultural Ángel Herrera Oria), es el sexto de esta serie que pone a disposición de los lectores la traducción de los artículos de Chesterton en el semanario londinense The Illustrated London News en 1911. Coincidiendo ahora con el 150 aniversario del nacimiento de su autor, esta publicación contiene ensayos dedicados a la Navidad, la literatura, las sufragistas, la prensa, otros temas habituales y nombres tan representativos en el panorama inglés de la época como Winston Churchill, además de «novedades» que deleitan por su riqueza de ingenio y humor. Como escriben los editores, «sólo leyendo sus reflexiones llegaremos a percibir, en el goteo semanal de ideas y comentarios, al gran hombre que demuestra ser en cada escrito y, probablemente, estemos de acuerdo en qué es lo que los hombres, con razón, odian». G.K. Chesterton fue uno de los escritores más importantes del siglo XX. Publicó una extensa colección de libros, ensayos y artículos, poemas, obras de teatro, novelas y cuentos que incluyen su famosa serie sobre el padre Brown. Se consideraba, sin embargo y sobre todo, un periodista, pues escribió más de 4.000 ensayos para la prensa, entre ellos los que corresponden a su longeva colaboración con The Illustrated London News, para el que escribió desde 1905 hasta 1936. Chesterton es el autor de algunas de las líneas más ingeniosas del periodismo, así como de textos de belleza conmovedora que inspirarían la conversión de grandes personajes como C.S. Lewis. Los ensayos del semanario abarcan muchos temas, desde la educación a la moda o la literatura, pasando por la historia o la actualidad política, siempre con apoyo en la tradición y buen humor. Con toda razón sus lectores lo consideran el apóstol del sentido común.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G. K. Chesterton
Cosas que los hombres odian con razón
Artículos 1911
Edición de Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera
Traducción de María Isabel Abradelo de Usera y Montserrat Gutiérrez Carreras
© Ediciones Encuentro S.A. Madrid, 2024
© Edición de Pablo Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de Usera
Traducción de María Isabel Abradelo de Usera y Montserrat Gutiérrez Carreras
Índices onomástico y temático elaborados por Clara Abradelo Blasco
La traducción de la obra procede de la recopilación de G.K. Chesterton: Collected Works, vol. XXVIII, Ignatius Press, 1990. Se han conservado las notas al pie de página de dicha edición, a las que se han añadido las de los editores y las traductoras.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 135
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-176-2
ISBN EPUB: 978-84-1339-509-8
Depósito Legal: M-45-2024
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Introducción
Artículos (1911)
Índice temático
Introducción
Cosas que los hombres odian con razón es el título que proponemos para este nuevo hito en la traducción de los artículos que, semanalmente, Chesterton escribió para el Illustrated London News durante el año 1911.
En este año Chesterton publica varias obras recopilatorias de trabajos anteriores: Appreciations and Criticisms of the Works of Charles Dickens, una compilación de ensayos de crítica literaria que desde 1906 habían prologado las ediciones de distintas obras de Dickens, ahora precedidas de una larga introducción sobre uno de sus autores favoritos; las historias del padre Brown que Cassell’s Magazine y The Storyteller habían venido publicando en 1910 y comienzos de 1911 para ofrecerlas ahora en un solo volumen: The Innocence of Father Brown (5000 ejemplares); Wit and Wisdom of G.K. Chesterton con ensayos de The Defendant, Varied Types y Tremendous Triffles; y A Chesterton Calendar, un recopilatorio de frases y aforismos tomados de sus obras anteriores, una para cada día del año. Como obra original resaltaremos La balada del caballo blanco, su gran poema épico sobre Alfredo el Grande, que documentó con gran detalle visitando los lugares claves de la epopeya. T. S. Eliot lo admiró por este y por otros poemas.
Chesterton, además, participó en varios debates: sobre el sufragio femenino, con la Sra. Hamilton y Bernard Shaw, y en otro con este último, moderado por Hilaire Belloc, donde el punto de discusión fue que un demócrata que no es socialista no es un caballero. Este tuvo lugar el 30 de noviembre en el Memorial Hall de Londres. Asimismo impartió una conferencia: El futuro de la religión, en respuesta a La religión del futuro, de Bernard Shaw, en la Heretics Society de Cambridge.
Nuestro periodista publicó las colaboraciones que aquí ofrecemos en The Illustrated London News simultáneamente a las del Daily News. Su biógrafo, Ian Ker, destaca que fue quizá en estas colaboraciones periódicas donde más puso de sí mismo. Preparar presentaciones en público le llevaba apenas el tiempo de esbozar algunas ideas durante el trayecto hasta la sala donde se celebraba la conferencia o el debate y asustaba a su público haciendo ver que había dejado olvidados sus apuntes por el camino. Sin embargo, luego embelesaba a su audiencia con su proximidad y su sentido del humor, hablase de lo que se le ocurriera finalmente hablar.
Pero el periodismo le suponía mayor reflexión y un reto más serio: la palabra escrita había que cuidarla con más esmero e intentar encontrar el enfoque que hiciese noticia de lo cotidiano. La sección del Illustrated London News, «Our Notebook», refleja las preocupaciones de Chesterton en un año en el que defiende a los débiles, a los pobres, a los que la ley ataca en lugar de dirigir la justicia hacia los poderosos, en el que los grandes títulos nobiliarios cambian de nombre para no cambiar de actitud, y en el que los parlamentarios hacen lo que les dictan sus partidos sin atender a lo que es verdaderamente justo y merecen quienes los votaron.
Chesterton sonríe ante las manifestaciones con exagerada violencia de las sufragistas, manifiesta su extrañeza ante los contrasentidos de los que hoy llamaríamos veganos, critica las obras de teatro clásicas desvirtuadas por una exagerada modernización y esgrime sus razones para todo ello y, la más importante de todas ellas: el sentido común.
Si tuviésemos que elegir una sola frase de todos los artículos publicados por Chesterton en este año, sin duda la más conocida, y también la que más sentido tiene sería una de su artículo del 14 de enero de 1911 sobre el desarme y la Navidad: «El auténtico soldado no lucha porque odia lo que tiene delante. Lucha porque ama lo que deja atrás». Pero también encontraremos otras igualmente brillantes y dignas de recordar: «La caridad es la imaginación del corazón», «El matrimonio no es un martillo sino un imán»...
No adelantemos acontecimientos. Dejamos aquí la obra traducida para disfrute de todos aquellos que quieran seguir los pasos de Chesterton en cuanto a sus ideas políticas, su autodefensa de las acusaciones de antisemitismo, su concepción de lo sobrenatural, del hecho religioso, de la familia, del periodismo. Sólo leyendo sus reflexiones llegaremos a percibir, en el goteo semanal de ideas y comentarios, al gran hombre que demuestra ser en cada escrito y, probablemente, estemos de acuerdo en qué es lo que los hombres, con razón, odian.
Pablo Gutiérrez Carreras
María Isabel Abradelo de Usera
Artículos (1911)
7 de enero, 1911
Estas elecciones, estas Navidades
La irrealidad de estas elecciones, que no son más que una mera repetición cansina, ha quedado perfectamente de manifiesto en el hecho de que no hemos sentido que supusiera un contraste con las Navidades. Si existiera un verdadero conflicto político, nos habríamos dado cuenta de alguna manera, irónicamente, o solemnemente, o absurdamente, en relación con la paz religiosa. Si existiera una auténtica revolución entre los cristianos, desembocaría en una tregua mística en Navidad o crecería y explotaría en una cruzada mística en Navidad; pero algo se intensificaría, desde luego, ya fuera la paz o la guerra. Tal y como son las cosas, sentimos que no afecta a ninguna de esas raíces secretas de la religión de las que fluye la savia de la política. Este año, las Navidades no hacen que el luchador piense que se equivoca; ni le hacen sentir tampoco que tiene razón. La política partidista no es sólo un juego; ahora se han convertido en un juego de Navidad. En esta ocasión apenas fingimos que exista una inevitable hostilidad en las ideas. Hay muchos tipos de peleas, por supuesto. Reto a los socialistas a un combate mortal; pero a los individualistas evolutivos los reto a un combate inmortal; sin embargo, en estas elecciones no se da la pugna entre modos y maneras de modo vital o valioso. No se trata ni siquiera de una representación teatral, sino de una pantomima. El Sr. Balfour y el Sr. Asquith no han disparado con pistola; sólo han abierto crackers1. Ni siquiera, seriamente me temo (según experiencias del pasado) han estado tirando del mismo cracker.
Bien, los políticos tienen el derecho de disfrutar de unas felices Navidades como cualquiera. En el tiempo del perdón divino, ciertamente deberíamos extender nuestro perdón a los más altos en la tierra. Y, aunque el juego que practican es más torpe que la Gallinita Ciega, y menos valiente que Snapdragon2, no les quedan prohibidas diversiones más adultas y varoniles. Pero existe una diferencia entre la decadencia de las cuestiones religiosas, como es la Navidad, y la decadencia de las cuestiones más mundanas, como el sistema partidista: sabemos de las cosas mundanas que cuando mueren están muertas, y esto es precisamente lo que desconocemos de las cuestiones religiosas. El hombre está hecho de tal forma que una mala religión puede durar más que un buen gobierno; de la misma forma que la cabeza más débil dura más que el sombrero más resistente. Si la Navidad fuese en realidad tan mala como lo buena que es, los simples utilitaristas y racionalistas encontrarían casi igual de imposible desarraigarla. Si Santa Claus no bajase de la chimenea desde el Cielo, sino que subiera por el hueco de la chimenea desde cualquier otro sitio, sería igualmente difícil poner una barricada para evitar que entrase en una casa europea. Los hechos se fusionan y cambian continuamente; son las fantasías las que perduran.
La Navidad es una evidencia extraordinariamente buena, tanto en contra como a favor, para los que dicen que podemos vivir en los sentimientos, sin ideas definidas. Hasta cierto punto, es perfectamente cierto que el cristianismo ha conseguido hacer llegar una especie de sabor inconfundible del arte popular y de las virtudes populares a una época mayoritariamente agnóstica. No se tiene en cuenta el origen real de estas asociaciones. Santa Claus, por supuesto, sólo es san Nicolás, el patrón de los niños; pero, en cierto sentido, se ha convertido más en un duende que en un santo. Se han impreso muchos miles de felicitaciones navideñas y muchos libros sobre la Navidad describiéndole; y dudo que haya siquiera cinco que le representen con una aureola. Hablamos de la Navidad como una especie de paz que reconcilia a todos. Sin embargo, las dos sílabas de la palabra3 son las dos palabras que rasgan Europa de parte a parte con más fiereza que cualquier otras. Es cierto, entonces, que existe alguna diferencia entre las doctrinas definidas en las que surgen estas cuestiones y los festivales humanos en los que dan fruto. Pero existe un límite muy positivo y muy lógico de este proceso. La Navidad es algo real, como el pastel de Navidad o las tarjetas navideñas. Se puede modificar un pastel de Navidad para que se adapte a la debilidad de tu alma, o a tu digestión o a tu familia. Se puede hacer en un molde elegante y darle otras formas diferentes de la bala de cañón achatada. Se puede caer tan bajo como para hacerlo sin quemar brandy, pero sí llega un momento de barullo y confusión en el que ya no es en absoluto un pastel de Navidad; cuando no tiene su apariencia, cuando no huele como un pastel de Navidad ni sabe a pastel de Navidad. Y cuando llega a este punto, por mi vida que no veo por qué un cristiano no puede arrojarlo al fuego y comer el pan y el queso de siempre.
Se puede permitir una gran libertad, incluso dar licencia, a las tarjetas de Navidad. Se necesita de todo para crear un mundo, y la vulgaridad al menos no tiende a deshacer el mundo, como lo hacen algunas formas de refinamiento. Por mi parte, soy un crítico exigente en este aspecto. Exijo para mí una felicitación de Navidad adecuada, que sea sobre la Navidad. Y exijo (esta es mi exclusividad estética) un dibujo de un pastel de ciruela con piernas escapando de un pastel de carne que le persigue4. Como mínimo, mi sentido crítico exige un par de petirrojos congelados, con la cosa blanca en el tejado de una casa de campo; y hasta ahora he cedido a conformarme 5con un payaso (un auténtico payaso de Navidad, con salchichas) representadas en el mismo acto de decir «¡Aquí estamos de nuevo!». Pero soy consciente de que en estos asuntos mi nivel es alto e incluso exigente; y quizá estos ideales artísticos tan severos no se le pueden pedir a todo el mundo. Digo, por lo tanto, que permitiría las tarjetas de Navidad con bromas normales, incluso con bromas de mal gusto. También admitiría dibujos místicos, sí, incluso ilustraciones místicas modernas. Pero en todas estas direcciones, como en el caso del pastel, llega un punto en el que se evapora la esencia de la cuestión. Una tarjeta de Navidad de cuarenta pies de altura no es una tarjeta de Navidad. Una tarjeta de Navidad esculpida en mármol de Paros6 no es una tarjeta de Navidad; y una tarjeta de Navidad que a un hombre cristiano le resulte fría intrínsecamente, pagana y remota, no es una tarjeta de Navidad. No es un mensaje de Cristo-niño o de san Nicolás si nos golpea con el oscuro paganismo que existía antes del cristianismo, o con ese paganismo todavía más oscuro que le sigue.
Debemos aclarar, por lo tanto, que a aquellos que crean que la Navidad es un ambiente y no un credo al menos se les debe pedir que tengan el ambiente. Es completamente cierto que Dickens y los hombres de una Inglaterra más varonil habrían dicho que alaban el espíritu y no la letra de la Navidad. Pero cuando alababan el espíritu, lo tenían. Era la inconfundible festividad tradicional de Dryden o de Chaucer; olía y sabía a cristianismo. Dickens no le habría puesto límites doctrinales; pero existían limitaciones intrínsecas a la naturaleza de las cosas. Sin duda, habría invitado a cualquier musulmán o a cualquier hindú a su fiesta, pero este no es el tema. La cuestión es que ningún musulmán o hindú le hubiera invitado a la suya. Celebrarían festividades igualmente antiguas y bonitas, y ellos, por lo que yo sé, las habrían disfrutado igualmente, pero desde luego de forma totalmente diferente, y de las que Dickens no habría disfrutado en absoluto. Debemos preservar al menos el cuerpo o el alma de la Navidad; la doctrina central o, si no, las observancias físicas exactas. Si no mantenemos ni unas ni otras, es totalmente inútil hablar de una Navidad más elevada, o de una nueva Navidad, o de una Navidad mejor; no tiene sentido utilizar el término cuando no quedan vestigios de la cuestión. Simplemente, deberíamos decirnos a nosotros mismos, tan alegremente como podamos, que hay en el universo un color, un olor o una virtud menos.
14 de enero, 1911
La Navidad y el desarme
No llego a entender del todo por qué cada vez que los periódicos se refieren a la Navidad y sus lecciones enseguida empiezan a hablar del desarme internacional. Verdaderamente, es un deseo de Navidad que cesen las guerras injustas; pero no más que los gobiernos injustos, o el comercio injusto, o los procesos legales injustos, o que cualquier otra de las innumerables formas que los humanos tienen de torturar o de engañar a su especie. La traducción habitual y popular del cantar de los ángeles es: «Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Paz en la tierra podría significar algo muy distinto a buena voluntad. Sin tener en cuenta la precisión, merecería la pena señalar que son dos cosas muy diferentes. Paz en la tierra puede querer decir un pánico tenso, bajo un tirano universal. Paz en la tierra podría significar que cada hombre odie a su vecino temiendo que este le odie un poco más de lo que él le odia. «Crean soledad y lo llaman paz»7 según decía un autor satírico romano; pero el silencio del que él hablaba era, al menos, un silencio muerto. ¿Y si nosotros hemos creado un silencio vivo, un silencio de millones de esclavos mudos? ¿Y llamamos a esto paz?
Esto, por supuesto, me lleva al caso del Sr. Carnegie. He aguantado, como he podido, a los millonarios de mi tiempo cuando han decretado la guerra, una guerra repentina y terrible, como todos han reconocido; una guerra ruin e inmoral, según creía yo. Me he acostumbrado a que los millonarios dicten la guerra. Pero desde luego me voy a rebelar si empiezan a dictar la paz.
El Sr. Carnegie debería saber, igual que cualquier otro, lo curiosas que pueden ser las batallas que surjan en esta familia humana nuestra. El Sr. Carnegie, para decir lo menos, apenas es una persona navideña. Si bajase por la chimenea (trayendo una biblioteca gratis) a duras penas consolaría a los niños de la ausencia de Santa Claus trayéndoles un saco de juguetes. Me cuesta concebir una personalidad, real o de ficción, a quien le encaje menos la Navidad que a este millonario mecánico, con la cabeza de metal y las teorías de un engranaje de reloj; una fría complicación de los americanos y de los escoceses. Él tipifica la maquinaria y, como la mayoría de las máquinas, a veces se equivoca.
El Sr. Carnegie y su clase cometen un error fundamental acerca de este asunto. Continuamente dicen, y parece que lo creen, que las guerras surgen del odio. Pueden haber existido muchas guerras que han surgido del odio, pero en este momento no puedo acordarme de una sola. En esto, como en muchos otros casos, la historia más auténtica en el mundo es la Ilíada o el asedio de Troya. Las guerras nunca empiezan por odio; bien surgen por el honorable afecto que un hombre siente por sus posesiones; o bien por el oscuro y furtivo afecto que tiene a las posesiones de otro. Pero es siempre afecto, nunca odio. Los griegos y los troyanos no se odiaban lo más mínimo; apenas existe una chispa de odio en toda la Ilíada, excepto la gran llamarada que surge del amor del héroe por Patroclo. Los dos ejércitos están esparciendo cadáveres por la llanura y tiñendo el mar de sangre por amor y no por aborrecimiento. Todo empieza cuando Paris ha concebido un funesto afecto por Helena, mientras Menelao no puede dejar de amarla. En otras palabras, los dos ejércitos están luchando, no porque luchar no sea desagradable, sino porque tienen algo agradable por lo que pelear.
Puede verse que este es el sentimiento de todos los verdaderos soldados en cualquier parte. «No he venido yo por culpa de los troyanos lanceadores8». El auténtico soldado no lucha porque tiene delante algo que odia. Lucha porque tras de sí tiene algo que ama. Tolstói y otros que abogan por la abyecta sumisión han recurrido al hecho de la falta de odio como argumento para la no existencia de la guerra. El pequeño campesino francés (dice Tolstói) no odia realmente al pequeño estudiante alemán; ¿por qué deberían entonces luchar? La respuesta la tienen los más altos y desdeñosos truenos del alma humana. Luchan porque aman, no porque odien; el francés ataca porque Francia es hermosa, no porque Alemania sea fea. Los alemanes atacan porque se debe amar a Alemania, no porque no se pueda amar a Francia. Y hasta que los que abogan por la paz lo entiendan y tengan en cuenta esta raíz afectiva de la energía militar, todas sus palabras se las llevará el viento. Un hombre ama a cierto árbol, y veinte hombres proponen cortarlo. Puede matar a los veinte hombres, y puede resultar una tragedia, pero no odia a los veinte hombres; ama al árbol. Si uno puede amar a un árbol, puede amar a un bosque; si puede amar a un bosque, puede amar a un valle; si puede amar a un valle, puede amar a un país entero o a una civilización entera. Uno puede amarlo correctamente, como Menelao, o equivocadamente, como Paris. Pero siempre es deseo, no repugnancia. Cualesquiera que fueran los bellos afectos o los apetitos bajos que inspirasen la guerra de los bóers, no la inspiró un rechazo o disgusto en su origen. No creo que existiera un caso real de un británico y de un bóer que se odiaran en todo el transcurso de la guerra. Y los propagandistas de la paz tienen que enfrentarse seriamente a la cuestión de estos apegos especiales. Eliminaremos de la discusión todos los afectos equivocados, los amores torcidos que son la principal causa de los conflictos de la humanidad. Supondremos que estamos hablando solo de los apegos caballerosos o nacionales que configuran la mayor parte de la refinada dignidad del hombre. Y aun así pervive la cuestión que tiene que responder el propagandista de la paz. ¿Quiere decir que el soldado británico no debería amar sus colores? ¿Quiere decir que el granjero bóer no debería amar a su granja?
Entre los escritores y los pensadores parece existir un extraño olvido de los sentimientos reales de los hombres en estos temas. No entienden lo positivo y viril que son los afectos de los hombres. El otro día vi en The Nation un artículo titulado «La novela gris», que estaba dedicado a ensalzar (sin duda con justicia) una novela de Arnold Bennett. Pero no me refiero aquí al novelista, sino al crítico. Al parecer, en la historia del Sr. Bennett, hay una descripción de París durante el asedio de 1870, y el crítico, admirablemente, dice que el Sr. Arnold Bennett trata la situación de una forma económica, como le parecería al pequeño comerciante, sin pena ni gloria.
Pues bien, en nombre de los siete campeones del cristianismo, ¿quién es el crítico para decir que «los pequeños comerciantes» no sintieron ni pena ni gloria en la defensa o en arrasar Francia? Si hubiese dicho esto a los propios pequeños comerciantes durante el asedio, le habrían despedazado. Seguramente el crítico sea lo suficientemente realista como para apreciar tal realidad. Seguramente queda claro que es precisamente como el hombre ordinario, el pequeño oficinista o el dependiente de una tienda, que percibe el sentimiento patriótico como algo muy próximo al patrioterismo. No se necesita tener riqueza o cultura para amar al país de uno; al contrario, uno tiene que encontrarse en una situación de riqueza y de cultura preocupantes para no amar a su país. Si durante el asedio hubo gente en París que no sintió ni pena ni gloria (lo que seriamente dudo) sería mucho más probable que se tratase de refinados e ingeniosos políticos o profesores racionalistas de la Sorbona, que de los «pequeños comerciantes» o los hombres del pueblo. Y es precisamente porque a esta clase se la ha apartado en el mundo moderno de las simpatías colectivas y de las lealtades de la raza por lo que no pueden hacer nada por la causa de la paz, con todas sus conferencias y tribunales de arbitraje, y sus donaciones, y su plutocrática pomposidad. No se puede entusiasmar a la gente por la simple idea negativa de la paz; no es inspiradora. Podría entusiasmárseles con una unión o una cualidad más positiva que los una a otros y que haga que sus enemigos sean sus amigos. Podría conseguirse que Tommy quisiera a Jimmy; pero no se puede conseguir que Tommy quiera el simple hecho de que no está peleándose con Jimmy. Así, debería ser bastante más fácil hacer que un inglés quiera a Alemania que hacer que quiera la paz con Alemania. Alemania es algo amable; la paz no lo es. Alemania es algo positivo; a uno puede gustarle su cerveza, admirar su música, amar a sus hijos, con sus adorables relatos de elfos y trajes de elfo, valorar sus radiantes modales e incluso (con un valiente esfuerzo), tolerar el sonido de su idioma. Pero en la simple imagen de una Europa sin armas no hay nada que los hombres vayan a amar jamás, como aman otro país o pueden amar el propio.
21 de enero, 1911
Sobre estar pasado de moda
Se da la sorprendente circunstancia de que, en muchas controversias, las dos partes sinceramente se acusan la una a la otra del mismo error. No me refiero a las recriminaciones de los políticos de partido: hablo de acusaciones sinceras. A nadie le sorprende que un lord noble llame al Sr. Lloyd George insolente rata de alcantarilla, y le ruegue que observe el lenguaje correcto de la controversia más digna; a nadie le sorprende la coincidencia única de que los tories acusen a los radicales de mentirosos y corruptos exactamente al mismo tiempo que los radicales pillan a los tories en un acto de corrupción y engaño. Esta gente está jugando a un juego, y dan patadas al mismo balón lleno de barro porque solo hay un balón que tirar. Pero yo me refiero a las auténticas controversias, con las que se ejercitan los intelectos espontáneamente y se dividen con sinceridad: las discusiones sobre los principios morales o la constitución del mundo. Y es extraño que en estos asuntos más profundos a menudo también sean idénticas las acusaciones en ambos lados. Así, los enemigos de la religión sinceramente la contemplan como la cosa más oscura de este mundo, llena de ayunos y ascetismo, que oscurece el progreso y el placer. Pero para la gente religiosa, con la misma sinceridad, lo más oscuro del mundo es la irreligión. En refinadas palabras de Shakespeare, cubre los cielos de negro9; y el progreso se transforma en una procesión fúnebre que termina en una tumba abierta10. O, una vez más, una fría falta de humanidad es la principal acusación de los socialistas contra el orden actual; pero, también esta es una de las acusaciones más importantes contra el socialismo. O, los que están en contra de la vivisección, que acusan a los partidarios de la vivisección de una crueldad semejante a la brujería: del hallazgo de secretos a través de la sangre y el dolor semejantes a los misterios de un Sabbath de brujas. Pero, por otra parte, los partidarios de la vivisección acusan a sus oponentes de otro tipo de crueldad, que casi roza el sacrificio humano; les acusan de una indiferencia hacia la humanidad parecida a la de aquel monarca egipcio que masacró a miles de cautivos ante los altares de sus dioses animales. En los argumentos de todas estas controversias éticas verdaderamente exasperantes existe un elemento curioso de tal para cual; sin embargo, por muy amargas que sean estas discusiones, son realmente prácticas. La sartén es un objeto de cocina útil, sin embargo, le dice al cazo, «quita de ahí que me tiznas», cuando los dos se calientan.
Uno de los casos más extraños sobre este asunto puede encontrarse en las diferentes impresiones de la gente sobre lo que está anticuado, obsoleto o muerto intelectualmente. Un hombre puede trabajar con todo su empeño en un campo de promesas que a otro hombre le parecerán un cementerio polvoriento y fuera de uso. El otro día recibí una circular de unas personas que querían revivir en Inglaterra la religión de los sajones paganos, lo que quiera que esto signifique. Decían (con una jovialidad admirable) que estaban «continuando la obra de Penda, rey de Mercia», que fue asesinado en una escaramuza entre tribus en algún momento del siglo séptimo. Me gusta la expresión «continuando la obra». Viendo que la obra de Penda había sufrido una ligera interrupción, viendo que se había suspendido temporalmente durante mil doscientos años, uno podría sospechar que sus seguidores podrían quizá haber dicho que «retomaban el trabajo» pero no, están en total continuidad; están vivamente en contacto con Penda; y ni siquiera oficialmente admiten el retraso, no más que lo que Carlos II admitiera el interregno del protectorado. Sin embargo, oigo que esta gente se llama a sí misma panteísta y habla en Hyde Park de una forma muy moderna. Por el contrario, si usted y yo fuéramos a apelar al libro de oraciones de la iglesia parroquial o al Concilio de Trento o a los principios del Contrato Social, de Rousseau, me atrevo a decir que pensarían de nosotros que estamos anticuados. Pero desempolvar a un bárbaro fracasado del lado oscuro de la Edad Media les parece, supongo, una forma muy inteligente de modernidad.
Me he dado cuenta de esta diferencia en lo que supone estar pasado de moda en la última de las muchas batallas del Sr. Bernard Shaw. Me refiero a lo que siguió a la acusación del Sr. Frank Harris acerca de su nueva obra sobre Shakespeare. No me parecía que la polémica tuviese sentido alguno. El Sr. Harris parecía acusar al Sr. Shaw de dos cosas; la primera, de haber copiado su Shakespeare y, la segunda, de haber contradicho al Shakespeare del Sr. Harris. No me puedo imaginar cómo incluso una persona tan ingeniosa como el Sr. Shaw se las ha podido arreglar para hacer las dos cosas a la vez; ni cómo este Shakespeare puede no ser correcto si era el de Harris y también estar equivocado porque no lo era. Pero parece existir algo terrible en el hecho de que los dos pensaron que el nombre de la novia de Shakespeare podría ser Fitton; y los dos estaban asombrosamente interesados en el color de su pelo. Si era oscuro, podría tratarse de la Dark Lady de los sonetos; o, de nuevo, quizá no. O Mary Fitton no era Mary Fitton, sino otra persona que se le pareciese; o pudiera ser Mary Fitton, y entonces —como nadie parece saber nada muy especial sobre ella— tampoco podemos llegar mucho más lejos. En esta rica mina han cavado estos dos entusiastas. Sin embargo, yo fui el antagonista del Sr. Shaw hace tiempo en otra de sus muchas guerras. Yo defendía ciertas instituciones de la ética cristiana, y me divirtió mucho observar que el Sr. Shaw y sus seguidores no pudieran contener una especie de súbita risita divertida cada vez que yo me refería a las viejas doctrinas o decisiones por su nombre original e histórico. Si yo hablaba de la doctrina del Pecado Original, se reían encantados con la expresión antigua y pintoresca. Cuando mencionaba el Concilio de San Juan de Letrán11 gritaban como colegialas, como si yo hubiese desenterrado una momia. El Sr. Shaw y sus amigos realmente piensan que tales cosas son de anticuario de escaso valor.
Pues bien, no me afecta que estas cosas sean de anticuario o de poco valor. La teoría del pecado original es, igual que cualquier otra teoría, verdadera o falsa; pero está muy viva: millones de personas la sostienen, y causa una gran diferencia el que lo hagan. Las decisiones del Concilio de Letrán siguen una postura y un reto definidos que han cambiado el mundo de forma importante, como el darwinismo. Las ideas pueden no morir nunca; y las ideas en el Credo están vivas, como las ideas en los sonetos de Shakespeare están vivas. Pero yo no dejaría que la parte viva de los sonetos de Shakespeare desentierre a la muerta. Pasar de:
Como la alondra que asciende al surgir del día,
se eleva desde la sombría tierra y canta ante las puertas del cielo12.
a preguntarse si una isabelina lasciva tenía el pelo castaño es para mí (personalmente) incomprensible. Para mí, sería como ir de la decisión filosófica del Concilio a preguntar si alguno de los cardenales tenía una mosca en la nariz cuando esto se discutió. Es como dejar la cuestión de si el Pecado Original es verdad y preguntar si alguien alguna vez ha escrito sobre ello con tinta roja sobre un folio azul. No digo ni por un momento que no debiera haber anticuarios; ni siquiera que dos de los intelectos con más energía y más modernos puedan estar desperdiciando su tiempo en estos restos. Sólo señalo que es un caso poco común de mutua impresión de futilidad y diferentes definiciones de basura pedante. Tanto el Sr. Shaw como el Sr. Harris considerarían que mis dogmas están muertos. Pero mis dogmas me parece que están tan vivos como leones rugientes; mientras que el Sr. Shaw y el Sr. Harris están peleando por la piel de un viejo león. No estoy haciendo alusión a ninguna fábula.
28 de enero, 1911
Las causas de la guerra
Algo raro del periodismo (tal como lo practico yo ahora, sin mucha gana) es que el titular, lo que el lector lee antes que nada, generalmente es lo último que redacta el escritor. No es el caso de esta página, que tiene un título fijo13; pero en general, en el periodismo, es verdaderamente una fuente de errores. El título se considera como una corona tremendamente simbólica cuando, en realidad, sólo es una especie de pieza de cola bastante extensa e imponente. Y las palabras que son adecuadas para encabezar una columna de ninguna manera son buenas, como regla general, para el comienzo de un debate. Por lo tanto, tenemos un tipo de titulares que no son tanto el inicio del debate como el final de algo sinuoso. Echando un rápido vistazo al periódico de ayer, he visto las siguientes palabras en grandes letras, encima de un párrafo: «No a los huesos de los burros en el pan». No he tenido tiempo de ver qué significaba. Pero tal como era, consideré la afirmación satisfactoria, pero escasamente sorprendente (a mi sencillo modo de entender). Nunca se me habría ocurrido el riesgo que esto disipaba y calmaba. Si en algún momento fuera mi obligación (por algún tipo de aventura que me es difícil imaginar) desenterrar los huesos de un burro, no se me habría ocurrido buscarlo en una fila de barritas de pan de un penique. Mis ingeniosos oponentes sin duda comentarán que siempre que como pan lo meto en las mandíbulas de un burro, pero mis mandíbulas se sorprenderían y probablemente les dolería si se encontrasen con cualquier otra parte de un animal semejante. Pero no tengo duda de que este titular incomprensible (para mí) iba seguido de un párrafo totalmente comprensible, posiblemente lúcido y elocuente. El párrafo, sin duda, habría explicado en primer lugar por qué la gente pensaba que había huesos de burro en el pan, antes de continuar anunciando la gran noticia de que no había ninguno. Pero muestra de forma muy habitual cómo en el periodismo la primera frase es realmente la última, y que todos los párrafos se imprimen al revés.
Me he metido en un lío considerable con algunos corresponsales porque hace una o dos semanas intenté señalar que en el asunto de la guerra y la paz, sufrimos el hábito de comenzar al principio del párrafo y no al principio de la cuestión. Es decir, comenzamos con una frase y no con un pensamiento; hablamos de la «propaganda de paz» o de la «fiebre de la guerra» y no vemos que todas estas expresiones periodísticas son producto de un conflicto filosófico real, que ha existido durante miles de años. Por lo tanto, hablar no es empezar por el principio, sino empezar por el final, simplemente porque el final queda más cerca.
Lo que yo señalaba era esto: que relacionar las guerras con el odio era quedarse satisfecho con una causa secundaria en lugar de la primaria. Sin duda, si un ejército británico marchase sobre Berlín, un alemán tendría cierta tendencia a odiarme; y estoy bastante seguro de que, si se erigiese una estatua alemana en la columna de Nelson, sentiría una fuerte disposición a odiar a los alemanes. Pero el odio surge de la colisión; el odio no la crea. El amor la crea. He explicado especialmente que las guerras se producen por apetitos positivos, que son más viles que la mera enemistad, por ambición de dinero, o por ese sello final del cobarde, el deseo de poder sobre los otros. Solo digo que comienza con estos deseos afirmativos, sean buenos o malos. La guerra estalla entre dos tribus cuando una tribu encuentra oro en una montaña que otra tribu venera como sagrada. El segundo afecto es tan alto como el cielo, el primer afecto es tan bajo como el infierno. Pero ambos son afectos, no son repulsiones o natural desagrado. Los héroes están por encima del odio, los financieros están por debajo.
A veces, aunque no muy a menudo porque el riesgo de las guerras es muy elevado, se presenta otro afecto: el afecto por la lucha en sí. Este, una vez más, no tiene nada que ver con el simple odio, pero se olvida con tanta rapidez en nuestras ciudades estancadas, que cuando aparece, no se entiende. He visto en un semanario muy bien escrito un artículo sobre los disturbios armados del East End titulado «La fascinación del horror». Explicaba la presencia de grandes multitudes en un distrito lleno de gente en el que los hombres arriesgaban sus vidas a diestra y a siniestra por una curiosa teoría psicológica de que existe una atracción hacia lo que es feo y sórdido. La respuesta simple, me parece a mí, es que un hombre enfrentándose a cien, aunque fuera un canalla, no es feo ni sórdido. No era la fascinación del horror, si es que alguien entiende lo que esto significa. Era la fascinación por la lucha que entiende todo hombre al que la esclavitud no le ha roto la espalda. Este placer positivo en ver desafío y osadía lo voy a añadir a la lista de placeres positivos que pueden provocar una guerra. Pero sólo esto rara vez causa una guerra, como ya dije, porque esto es, en el fondo, una especie de broma heroica; y la guerra moderna ni es una broma ni es, por lo general, particularmente heroica. En términos generales, las guerras no ocurren en el mundo moderno excepto a causa de fuertes deseos prohibidos y de fortísimos afectos legítimos.
Pues bien, lo que yo querría proponer al admirable propagandista de la paz es lo siguiente: ya que estos conflictos surgen de deseos auténticos, buenos o malos, solamente hay dos formas de superarlos permanentemente. Una es decir que la gente no debe tener ese apego especial a una isla o a un valle, a un traje o a un credo. La otra es decir que todos deben tenerlo, pero que también tendrían que tener algún apego vívido y casi concreto que pueda controlar al resto, como la devoción por un dios determinado, o la cruzada contra un enemigo común, o la aceptación de un código de conciencia común. Le digo al propagandista de la paz, «O bien un irlandés ama a Irlanda o usted tiene que inventarse algo que ame más que a Irlanda. Me interesa ver cómo lo intenta». Pero es completamente inútil hablar de paz y de la mera ausencia de odio. No tiene sentido presentar a los directores de periódico alemanes a los directores de periódico ingleses y esperar que no se odien. No se odian. La vida de un director de periódico deja poco espacio a las emociones fuertes. Pero, de alguna manera poco clara, el director inglés sí ama a Inglaterra. Y a su estilo parpadeante, el director alemán ama a Alemania. Ninguno de los dos sabe en qué momento verán amenazado lo que más les gusta por algo que no conocen en absoluto. La solución es eliminar los afectos; no dejemos que al inglés le sigan gustando los desayunos copiosos, los caminos para pasear, los pueblos con formas irregulares, la libertad personal. No dejemos que a los alemanes les sigan gustando las comidas largas y serias, los vasos grandes de cerveza de poca graduación, las celebraciones de cumpleaños elaboradas, y la costumbre de sentarse completamente inmóvil, con cara radiante. El otro método es que sostengan algo más sagrado que todo esto. No se me ocurre un tercer método.
He redactado este artículo como respuesta a muchas personas que me escriben, que parecen imaginar que me deleito en la carnicería humana y bebo sangre caliente. Quiero señalar que, lejos de oponerme a la paz, me he esforzado en pensar en los dos únicos medios posibles por los que se puede alcanzar. Uno es por el recurso budista de la eliminación de todos los deseos. El otro, creo, es el recurso cristiano de una religión común.
4 de febrero, 1911
Los partidos conservadores y reformistas
Continúan los rumores y los debates sobre Sydney Street14, y el suceso se asocia a todo tipo de polémicas que nada tienen que ver con ello. En algunos periódicos ha dado origen a discusiones totalmente irrelevantes sobre los pobres extranjeros; digo irrelevantes porque estos extranjeros en especial, como la mayoría de los que son realmente peligrosos y malvados, no eran pobres. Ninguna ley de extranjería los habría mantenido sin entrar, no más de lo que no deja entrar a los millonarios extranjeros. Unos hombres que tenían revólveres de primera clase probablemente también tendrían billetes de primera clase. Probablemente yo prefiera al desesperado de Sydney Street a cierto tipo de financiero, como prefiero un león a una víbora de pantano; pero esto es cuestión de gustos. El hecho general es que tanto el león como la víbora son animales extraños que es difícil y peligroso tocar. Todos los demás problemas caen en el mismo saco: la economía de Letonia, la ética de los judíos, y la valentía del ministro del Interior15. Por mi parte, creo que lo más importante de este asunto es que es un ejemplo de la maniática absurdez con la que funciona nuestro sistema de partidos en su actual estado de decadencia.
El viejo defensor del sistema de partidos mantenía que equilibraba los temperamentos conservadores y reformadores de forma exquisita. Pero no. Da a todos el carácter conservador mientras que están en el poder y el carácter reformador cuando no lo están. Es decir, garantiza cuidadosamente que un hombre observará los preceptos solo mientras sea impotente. El reformador se vuelve conservador al llegar al poder; tan pronto como puede hacer algo, desea no hacer nada. No existe una confrontación real ni crítica por parte de las inteligencias sinceras o porque se mantengan los caracteres. Se trata simplemente de un carrusel mecánico de madera, construido de una manera tan ingeniosa que el deseo de cambio y el poder de cambiar nunca se encuentran en el mismo lugar y al mismo tiempo. El Partido Conservador repentinamente se convierte en el Partido Liberal en el instante en el que se ve liberado de sus responsabilidades. El Partido Liberal de repente se vuelve el Partido Conservador en el momento en el que tiene cualquier cosa que conservar.
Pero se da una absurdez todavía más alarmante. Cualquier cosa que ocurra durante el mandato de un partido, se supone que ha tenido lugar ya sea por el orden despótico o con la oscura aquiescencia de ese partido. Si una ballena se queda varada en la desembocadura del Támesis durante un gobierno tory, todos los periodistas tories deben estar de acuerdo en que el olor a descomposición de la ballena es nutritivo y estimulante; mientras que los periodistas radicales deben demostrar que una ballena es, por su constitución química, más venenosa que una víbora. Todos los escritores conservadores deben esforzarse en pensar qué se puede decir bueno de una ballena: como que son de nuestra especie, mamíferos, criados con la leche de la bondad humana. Los conservadores tendrán que fundar un club de mamíferos en Piccadilly, en el que sean igualmente bienvenidos hombres y ballenas. Por su parte, los liberales deben pensar todo lo que se les ocurra para desacreditar a las ballenas. Deben recordar su trato irrespetuoso hacia el profeta Jonás. Deben fundar otro club o liga, un gran movimiento popular con una pancarta que diga «Justicia para Jonás». Un partido debe acabar diciendo que el avistamiento de la ballena más pequeña en el horizonte borroso hace marearse y caer muertos a los grandes capitanes del mar. El otro partido debe acabar sosteniendo que todo el mobiliario debería fabricarse de huesos de ballena y que toda la comida debería ser grasa de ballena. Todo esto ocurre porque la ballena muerta ha tenido la suerte de ir a la deriva hacia la costa en una de las muchas mareas. Si hubiera estado dando vueltas una o dos semanas más, habría podido hacer que los tories utilizasen los argumentos radicales, y que los radicales utilizasen los de los tories.
Quizá ustedes crean que es un ejemplo exagerado. Voy a demostrar que no lo es ofreciendo uno exactamente paralelo, uno que acaba de ocurrir. Si verdaderamente fuera cierto (como lo pretenden los defensores del sistema de partidos) que existe un partido en nuestro Estado que está especialmente preocupado por ofrecer resistencia a la opresión y mirar por los intereses de los pobres, hay entonces una labor que tal partido natural y eternamente tiene que asumir. Debe vigilar a la policía. La policía, en todos los países, es en gran medida lo que uno esperaría de ella. Son hombres sencillos y, por lo tanto, de buen fondo; son hombres sanos y, por lo tanto, valientes; son hombres organizados y, por lo tanto, abiertamente partisanos. Existen dos grandes diferencias, sin embargo, que separan a nuestros policías de los policías del continente y de América. En estos otros países los policías son maleducados con todo el mundo. En Inglaterra, son educados con las clases educadas. Mientras que en Berlín y en París los pobres y los ricos sienten igualmente que están bajo un oficial, en Inglaterra, el peón siente que tiene un amo más o menos amistoso, mientras que el caballero siente que ha encontrado un sirviente extraordinariamente amistoso. Pues bien, seguramente, cualquiera puede ver que, sea popular el que sea de los dos partidos, ese debería ser el que observase y criticase a la policía. Un policía ejercerá un control patriarcal y prácticamente absoluto sobre millones de ingleses pobres. Cuando se puso en cuestión la evidencia de un policía en los tribunales, recuerdo que un magistrado dijo, con toda sencillez, que no debe existir ese tono escéptico hacia las pruebas policiales. Muy frecuentemente, explicaba solemnemente, tenemos que confiar únicamente en las pruebas de las que dispone la policía para la captura de los delincuentes, y si no fuera por este cuerpo tan útil, no se podría decir nada contra nadie. En breve (estoy resumiendo el argumento de su señoría), debemos creer a los policías, si no, podrían escapar sus víctimas. Debemos aceptar las evidencias de la policía, porque no están corroboradas en absoluto.