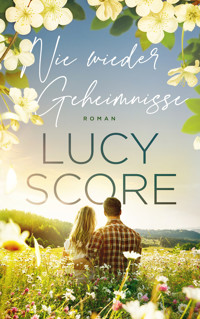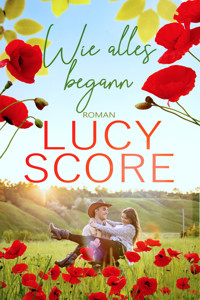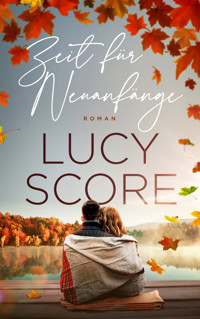6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Chic Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Knockemout
- Sprache: Spanisch
Si hay algo que tiene claro, es que no es su tipo. Para nada. Knox prefiere vivir su vida tal y como se toma el café: solo. Pero todo cambia cuando llega a su pueblecito un terremoto llamado Naomi, una novia a la fuga en busca de su gemela, de la que lleva años sin saber nada. Lástima que su hermana le robe el coche y el dinero y la deje a cargo de una sobrina que no sabía que existía. Al ver cómo la vida de Naomi se va al traste, Knox decide hacer lo que mejor se le da: sacar a la gente de apuros. Después, volverá a su rutina solitaria… O ese es el plan. El gran fenómeno del año en BookTok con más de 30 millones de visualizaciones Lucy Score ha vendido más de 6 millones de ejemplares
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrutes de la lectura.
Queremos invitarte a que te suscribas a la newsletter de Principal de los Libros. Recibirás información sobre ofertas, promociones exclusivas y serás el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tienes que clicar en este botón.
Cosas que nunca dejamos atrás
Lucy Score
Traducción de Cristina Riera y Eva García
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Epílogo
Epílogo extra
Nota de la autora
Agradecimientos
Sobre la autora
Página de créditos
Cosas que nunca dejamos atrás
V.1: Noviembre, 2022
Título original: Things We Never Got Over
© Lucy Score, 2022
© de la traducción, Cristina Riera y Eva García, 2022
© de esta edición, Futurbox Project S. L., 2022
La autora reivindica sus derechos morales.
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial.
Esta edición se ha publicado mediante acuerdo con Bookcase Literary Agency.
Diseño de cubierta: Kari March Designs
Publicado por Chic Editorial
C/ Aragó, 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-17972-91-2
THEMA: FRD
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Cosas que nunca dejamos atrás
Si hay algo que tiene claro, es que no es su tipo. Para nada.
Knox prefiere vivir su vida tal y como se toma el café: solo. Pero todo cambia cuando llega a su pueblecito un terremoto llamado Naomi, una novia a la fuga en busca de su gemela, de la que lleva años sin saber nada. Lástima que su hermana le robe el coche y el dinero y la deje a cargo de una sobrina que no sabía que existía. Al ver cómo la vida de Naomi se va al traste, Knox decide hacer lo que mejor se le da: sacar a la gente de apuros. Después, volverá a su rutina solitaria… O ese es el plan.
El gran fenómeno del año en BookTok con más de 30 millones de visualizaciones
Lucy Score ha vendido más de 6 millones de ejemplares
Para Josie, Jen y Claire, los corazones más valientes.
Capítulo 1: El peor día de mi vida
Naomi
No tenía muy claras mis expectativas cuando entré en el Café Rev, pero, sin duda, no esperaba encontrarme con una foto mía detrás de la caja registradora bajo una cálida bienvenida que rezaba: «No servir». Un imán amarillo de una cara enfadada la sostenía.
En primer lugar, nunca había pisado Knockemout, en Virginia, y menos aún había hecho nada que me hiciera merecer un castigo tan atroz como es verme privada de cafeína. En segundo lugar, ¿qué tenía que haber hecho una en este pueblecillo amargo para que su foto estuviera colgada, al estilo policial, en la cafetería local?
«Amargo». Ja. Como el café que había venido a buscar. Madre mía, si es que era graciosísima cuando estaba cansada hasta para pestañear.
Bueno, y en tercer lugar, se trataba de una fotografía que no me hacía ninguna justicia. Parecía que hubiese estado jugando con una cama solar y un delineador barato. Justo entonces, la realidad se abrió camino en mi mente exhausta, aturdida y pendiente de un hilo.
Por enésima vez, Tina había logrado hacerme la vida un poco más imposible. Y, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en las últimas veinticuatro horas, hasta me quedaba corta.
—¿En qué puedo…? —El hombre que había al otro lado del mostrador, el único que podía proporcionarme mi ansiado café con leche, dio un paso atrás y levantó dos manos grandes como platos—. Mira, no quiero problemas.
Era un tipo corpulento, de piel oscura y tersa, y con la cabeza, que tenía una bonita forma, rasurada. La barba bien recortada era blanca como la nieve, y divisé un par de tatuajes que se asomaban por el cuello y las mangas del mono de trabajo. En ese uniforme tan curioso, llevaba bordado el nombre de Justice.
Lo obsequié con mi sonrisa más encantadora, pero gracias a que me había pasado la noche conduciendo y llorando con pestañas postizas, parecía más bien una mueca.
—No soy yo —dije, mientras señalaba la foto con una uña que llevaba una manicura francesa desgastada—. Me llamo Naomi, Naomi Witt.
El hombre me observó con los ojos entrecerrados antes de sacarse unas gafas del bolsillo delantero del mono y ponérselas. Pestañeó y me inspeccionó de pies a cabeza. Advertí el instante en el que se daba cuenta.
—Somos gemelas —le expliqué.
—Ostras, joder —murmuró mientras se pasaba una de esas manazas por la barba.
Justice no parecía del todo convencido. Lo entendía. Al fin y al cabo, ¿cuántas personas tenían una gemela diabólica?
—Es Tina. Mi hermana. Había quedado con ella aquí. —Aunque la razón por la que mi gemela, con quien no tenía una relación estrecha, me había pedido que nos viéramos en un establecimiento en el que claramente no era bienvenida era otro interrogante que estaba demasiado cansada para plantearme.
Justice no me quitaba el ojo de encima, y me di cuenta de que estaba centrado en mi pelo. Sin pensar, me atusé el cabello y una margarita mustia cayó al suelo con un revoloteo. «Ups». Tal vez debería haberme mirado en el espejo del motel antes de salir a la calle como una mujer despeinada y desquiciada que volvía de vete a saber tú qué festival de locos.
—Mira —reiteré. Metí la mano en el bolsillo de las mallas cortas que llevaba y le lancé el carné de conducir—. ¿Lo ves? Me llamo Naomi, y me encantaría que me sirvieras un café con leche enorme.
Justice agarró el documento, lo analizó y luego volvió a inspeccionar mi rostro. Al fin, su expresión estoica se diluyó y esbozó una amplia sonrisa.
—No me lo puedo creer. Es un placer conocerte, Naomi.
—Lo mismo digo, Justice. Y más si me vas a preparar el susodicho café.
—Te prepararé un café con leche que hará que se te pongan los pelos de punta —me prometió.
¿Un hombre que sabía cómo satisfacer mis necesidades más inmediatas y que lo hacía con una sonrisa? No pude evitar enamorarme un poco de él en ese preciso instante.
Mientras Justice se ponía manos a la obra, me dediqué a apreciar la cafetería. Estaba decorada con lo que parecía un estilo masculino y relacionado con el motor. Tenía las paredes de metal arrugado, estantes de un rojo brillante y el suelo de hormigón tintado. Todas las bebidas tenían nombres como Latte Línea Roja o Capuccino Bandera a Cuadros. Todo era monísimo.
Había un puñado de madrugadores aficionados al café sentados ante las mesitas redondas repartidas por el local. Todos me miraban como si no estuvieran nada contentos con mi presencia allí.
—¿Te gusta el sabor a arce y a beicon, bonita? —me gritó Justice desde la cafetera reluciente.
—Me encanta. Y más si es en una taza del tamaño de un cubo —le aseguré.
Su risa resonó por toda la cafetería y pareció relajar al resto de clientes, que volvieron a ignorarme.
Se abrió la puerta del local y me volví.
Esperaba ver a Tina, pero, evidentemente, el hombre que entró a grandes zancadas no era mi hermana. Parecía más necesitado de cafeína que yo.
«Buenorro» sería una forma aceptable de describirlo. «Buenorro de cojones» sería más fiel a la realidad. Era lo bastante alto como para que, si me ponía mis tacones más vertiginosos, aun así tuviera que levantar la cabeza para que nos diéramos el lote: mi baremo oficial para medir la altura masculina. Su pelo formaba parte de la categoría rubio sucio, y lo llevaba corto por los lados y peinado hacia atrás por arriba, lo que sugería que tenía buen gusto y cierta destreza en su cuidado personal.
Ambas condiciones estaban en la parte alta de mi lista de razones para sentirme atraída por un hombre. Que tuviera barba era una incorporación reciente a la lista. Nunca había besado a un hombre con barba, y me asaltó un interés repentino e irracional de experimentarlo en algún momento. Entonces, me fijé en sus ojos. Eran de un tono azul grisáceo frío que me recordó al metal de las armas y a los glaciares.
Se dirigió hacia mí con aire resuelto y penetró en mi espacio personal como si pudiera hacerlo siempre que quisiera. Cuando cruzó sus brazos tatuados sobre su pecho ancho, ahogué un gritito.
«Madre mía».
—Creía que había dejado las cosas muy claras —bramó.
—Eh… ¿Cómo?
Estaba desconcertada. El hombre me fulminaba con la mirada, como si yo fuera la peor villana de la historia de los reality shows, y, aun así, todavía quería verlo desnudo. No había demostrado un criterio sexual tan cuestionable desde que estaba en la universidad.
Eché las culpas al agotamiento y al dolor emocional.
Al otro lado del mostrador, Justice interrumpió la preparación de mi café con leche e hizo un gesto con ambas manos.
—Espera un momento —empezó.
—No pasa nada, Justice —le aseguré—. Tú sigue haciendo el café, ya me ocupo yo de este… señor.
A nuestro alrededor, la gente apartó las sillas de las mesas y me fijé en que todos y cada uno de los clientes se iban derechitos hacia la puerta, algunos con la taza todavía entre las manos. Ninguno me miró a los ojos mientras se iba.
—Knox, no es lo que crees —insistió Justice.
—Hoy no estoy para tonterías. ¡Lárgate de aquí! —ordenó el vikingo. Ese dios de la ira rubio y sensual bajaba en picado en mi lista de hombres sexys.
Me coloqué un dedo en el pecho.
—¿Yo?
—Basta ya de jueguecitos. Tienes cinco segundos para salir por la puerta y no volver jamás —anunció mientras se me acercaba todavía más, hasta que la punta de sus botas rozó mis dedos expuestos en las chanclas.
«Joder». De tan cerca, parecía que acabara de bajar de un barco saqueador vikingo… O de salir del rodaje de un anuncio de colonia, uno de esos raros y artísticos que no tenían ningún sentido y que anunciaban perfumes con nombres como Bestia Ignorante.
—Mire, señor. Ahora mismo estoy teniendo una crisis personal y lo único que trato de hacer es comprarme un café.
—Me cago en la hostia, Tina, ya te lo dije. Tienes prohibido venir aquí y acosar a Justice o a sus clientes otra vez, o te escoltaré personalmente hasta las afueras del pueblo.
—Knox…
Ese pedazo de hombre sexy y malhumorado alzó un dedo y lo dirigió hacia Justice.
—Espera un momento, tío, que parece que tengo que sacar la basura.
—¿La basura? —solté, con un grito ahogado. Creía que los de Virginia eran gente simpática. Pero apenas llevaba media hora en el pueblo y un vikingo con los modales de un troglodita ya me estaba importunando de muy malas maneras.
—Cariño, ya tienes el café preparado —anunció Justice mientras deslizaba un gran vaso para llevar sobre el mostrador de madera.
Mis ojos se clavaron en ese tesoro caliente y cargado de cafeína.
—Como pienses siquiera en agarrar ese vaso, vamos a tener un problema —espetó el vikingo en tono bajo y peligroso.
Pero ese Leif Erikson de pacotilla no sabía con quién se estaba metiendo hoy.
Toda mujer tiene su raya. Y la mía, que, la verdad sea dicha, estaba ya muy lejos, acababan de cruzarla.
—Como des un paso hacia el maravilloso café con leche que aquí mi amigo Justice acaba de preparar solo para mí, haré que te arrepientas del momento en que me conociste.
Soy maja. Según mis padres, siempre he sido buena. Y según un test de internet que hice hace dos semanas, tengo tendencia a querer complacer a todo el mundo. No se me daba de maravilla soltar amenazas.
El hombre entrecerró los ojos y me negué a fijarme en las arrugas sexys que se le formaron en las comisuras.
—Ya me arrepiento, y también se arrepiente todo el puto pueblo. ¿Crees que por cambiarte el peinado voy a olvidar todos los problemas que has causado? Lárgate de aquí y no vuelvas.
—Cree que eres Tina —terció Justice.
Me importaba un pimiento si ese imbécil creía que era una asesina en serie y caníbal. Me estaba impidiendo acceder a mi dosis de cafeína.
La bestia rubia volvió la cabeza hacia Justice.
—¿Qué cojones has querido decir con eso?
Antes de que mi querido amigo, que me guardaba el café, pudiera explicárselo, le clavé un dedo en el pecho al vikingo. No penetró demasiado, gracias a la obscena capa de músculo que tenía bajo la piel. Pero me aseguré de clavarle bien la uña.
—Ahora me vas a escuchar tú a mí —empecé—. Me da igual si crees que soy mi hermana o la rata que hizo aumentar el precio de los medicamentos antipalúdicos. Soy un ser humano que está teniendo una muy mala mañana después de que ayer fuera el peor día de su vida. No voy a seguir reprimiéndome, no puedo más. Así que será mejor que te apartes y me dejes en paz, vikingo.
Parecía completamente desconcertado, aunque solo duró unos segundos.
Consideré que había llegado el momento de tomarme mi café. Lo rodeé, agarré el vaso, lo olisqueé y luego engullí el líquido de fuerza vital.
Bebí largos tragos, para que la cafeína obrara sus milagros mientras los sabores me estallaban en la boca. Estaba bastante segura de que el gemido inapropiado que oí entonces procedía de mi garganta, pero estaba demasiado cansada como para que me importara. Cuando finalmente bajé el vaso y me sequé los labios con el dorso de la mano, el vikingo seguía ahí plantado, mirándome.
Le di la espalda, dediqué una sonrisa a mi ídolo, Justice, y deslicé por encima del mostrador el billete de veinte dólares que guardaba para ocasiones en las que necesitara café urgentemente.
—Eres todo un artista. ¿Qué te debo por el mejor café con leche que he probado en la vida?
—Teniendo en cuenta la mañana que llevas, cielo, invita la casa —repuso él mientras me devolvía el carné de conducir y el billete.
—Ay, amigo, eres todo un caballero. A diferencia de otros. —Dirigí una mirada furibunda por encima del hombro donde el vikingo seguía de pie con las piernas separadas y los brazos cruzados. Mientras daba otro sorbo al café, metí el billete de veinte en el tarro de las propinas—. Gracias por ser amable conmigo en el peor día de mi vida.
—Creía que eso había sido ayer —terció el mastodonte con el ceño fruncido.
El suspiro que solté mientras me volvía despacio era de puro cansancio.
—Claro, antes de conocerte. Así que ahora puedo decir que, aunque el día de ayer fue espantoso, el de hoy lo supera por muy poco. —De nuevo, me volví hacia Justice—. Siento que este imbécil te haya ahuyentado a la clientela. Pero volveré a buscar otro de estos muy pronto.
—Eso espero, Naomi —me respondió, y me guiñó el ojo.
Giré sobre los talones para irme y me topé con una roca de pecho masculino.
—¿Naomi? —preguntó.
—Quita. —Ser maleducada casi me hizo sentir bien por una vez en la vida; me gustó mostrarme firme.
—Te llamas Naomi —afirmó el vikingo.
Estaba demasiado ocupada tratando de fulminarlo con una mirada de odio puro como para responderle.
—¿No te llamas Tina? —insistió.
—Son gemelas, tío —le dijo Justice con cierto tono de diversión en la voz.
—No me jodas. —El vikingo se pasó una mano por el pelo.
—Me preocupa la poca vista que tiene tu amigo, eh —le comenté a Justice mientras señalaba la fotografía de Tina.
Tina se había teñido de rubia en algún momento durante la última década, lo que hacía más evidentes las diferencias que en otra época solo habían sido sutiles.
—Me he dejado las lentillas en casa —anunció.
—¿Y también la educación? —le espeté. La cafeína empezaba a llegarme a la sangre y notaba unas fuerzas renovadas para pelear.
Solo se dignó a responderme con una mirada arrogante. Suspiré.
—Quita de en medio, Leif Erikson.
—Me llamo Knox. ¿Qué haces aquí, por cierto?
«¿Qué nombre es ese? ¿De qué venía? ¿De Knox, Knox, quién es? ¿Era el diminutivo de algo? ¿De Knoxwell? ¿De Knoxathan?».
—No es asunto tuyo, Knox. Lo que yo haga o deje de hacer no es asunto tuyo. De hecho, mi mera existencia no es asunto tuyo. Y ahora, si no te importa, aparta.
Tenía ganas de ponerme a chillar tan fuerte como pudiera todo el tiempo que fuera capaz. Y, aunque lo había intentado un par de veces en el coche, en el largo camino hacia aquí, no había servido de nada.
Por suerte, el precioso palurdo soltó un suspiro airado y optó por la opción correcta e inteligente —si quería conservar la vida— y se apartó. Salí de la cafetería y me enfrenté al calor sofocante del verano con toda la dignidad que fui capaz de reunir.
Si Tina quería verme, me encontraría en el motel. No tenía por qué quedarme aquí esperando a que me importunaran desconocidos que tenían la personalidad de un cactus.
Volvería a mi habitación lóbrega, me quitaría hasta la última horquilla del pelo y me ducharía hasta que se terminara el agua caliente. Y, luego, ya pensaría qué hacer.
Era un buen plan. Solo faltaba una cosa: el coche.
«Ay, no. El coche y el bolso».
El aparcabicis que había ante la cafetería seguía ahí. La lavandería automática y sus carteles relucientes en el escaparate seguían al otro lado de la calle, junto al taller mecánico. Pero mi coche no estaba donde lo había dejado.
La plaza de aparcamiento en la que lo había metido, justo delante de la tienda de animales, estaba vacía.
Recorrí la manzana con la mirada. Pero no había ni rastro de mi querido y destartalado Volvo.
—¿Te has perdido?
Cerré los ojos y apreté la mandíbula.
—Largo. De. Aquí.
—¿Y ahora qué te pasa?
Giré sobre los talones y me encontré a Knox, que me observaba con atención, con un vaso de café en la mano.
—¿Que qué me pasa? —repetí.
Me entraron ganas de pegarle una patada en la espinilla y robarle el café.
—Oigo perfectamente, guapa. No tienes que gritar.
—Lo que me pasa es que mientras desperdiciaba cinco minutos de mi vida conociéndote, la grúa se ha llevado mi coche.
—¿Estás segura?
—No. Nunca sé dónde lo aparco. Lo dejo en cualquier sitio y me compro uno nuevo cuando no lo encuentro.
Me fulminó con la mirada.
Puse los ojos en blanco.
—Es evidente que es ironía. —Busqué el móvil antes de recordar que ya no tenía móvil.
—¿Quién se te ha meado en los cereales?
—La persona que te enseñó a preocuparte por los demás no lo hizo nada bien. —Sin mediar otra palabra, salí disparada a grandes zancadas hacia la que esperaba que fuera la dirección de la comisaría local.
No había llegado ante el siguiente establecimiento cuando una mano grande y firme me agarró del brazo.
Era por culpa de las pocas horas de sueño, de la herida emocional, me dije. Eran las únicas razones que explicaban el cosquilleo que me provocaba notar su mano.
—Para —me ordenó, un tanto hosco.
—Quita. La. Mano. —Sacudí el brazo con torpeza, pero solo sirvió para que me agarrara con más fuerza.
—Pues deja de alejarte.
Dejé de intentar zafarme.
—Te haré caso si tú dejas de comportarte como un imbécil.
Se le hincharon los orificios de la nariz cuando alzó la vista al cielo y me pareció oírlo contar.
—¿En serio te has puesto a contar hasta diez? —Me habían tratado mal a mí. Era yo la que tenía motivos para implorar paciencia al cielo.
Llegó hasta diez y, segundos después, seguía pareciendo enfadado.
—Si dejo de comportarme como un imbécil, ¿te quedarás quieta y podremos hablar un momento?
Di otro sorbo al café y me lo pensé.
—Tal vez.
—Te voy a soltar —me advirtió.
—Perfecto —respondí al instante.
Ambos clavamos los ojos en la mano que tenía en el brazo. Despacio, fue abriendo los dedos y me soltó, no sin que antes las yemas me acariciaran la piel sensible de la parte interior del brazo.
Se me puso la piel de gallina y recé para que él no se diera cuenta. Sobre todo porque, en mi cuerpo, la carne de gallina solía ir acompañada de una reacción puntiaguda de los pezones.
—¿Tienes frío? —Su mirada no se centraba ni en mi brazo ni en mi hombro, sino en mi pecho.
«Joder».
—Sí —mentí.
—Estamos a veintiocho grados y estás bebiendo café caliente.
—Si ya has terminado de hacerme un mansplaining sobre mi temperatura interna, me gustaría tratar de encontrar mi coche —le espeté y me crucé de brazos por encima de las traidoras de mis tetas—. ¿Tal vez podrías decirme hacia dónde tengo que ir para llegar al depósito municipal o a comisaría?
Me observó largo y tendido y, luego, negó con la cabeza.
—Ven, venga.
—¿Cómo dices?
—Yo te llevo.
—¡Ja! —Me atraganté con la carcajada. Deliraba si creía que me iba a meter en un coche con él por voluntad propia.
Todavía sacudía la cabeza cuando volvió a hablar:
—Venga, tortuga, que no tenemos todo el día.
Capítulo 2: Héroe a regañadientes
Knox
La mujer me miraba como si le hubiera propuesto que besara con lengua a una serpiente de cascabel.
Se suponía que, a estas horas, el día no debería haber empezado todavía, pero ya era oficialmente un día de mierda. La culpa era de ella. De ella y de la imbécil de su hermana, Tina.
También le echaba la culpa a Agatha, puesto que había sido quien me había mandado el mensaje para decirme que la «lianta» de Tina acababa de entrar en la cafetería.
Y aquí estaba ahora, cuando, como aquel que dice, aún era la puñetera madrugada, jugando como un imbécil a ser el segurata del pueblo y peleándome con una mujer que no conocía.
Naomi me miró pestañeando, como si volviera en sí.
—Me estás vacilando, ¿no?
Agatha tenía que ir al puto oculista si había confundido a esta morena cabreada con la cabrona de su hermana, teñida de rubio, bronceada y, encima, tatuada. Las diferencias entre una y otra eran más que evidentes, y eso que no llevaba las lentillas. Tina tenía la cara del mismo color y textura que un sofá de piel decrépito. Tenía una boca rígida encajonada entre profundas arrugas fruto de fumar dos paquetes al día y vivir con la sensación de que el mundo le debía algo.
Naomi, en cambio, no estaba tallada por el mismo patrón. El suyo tenía mucha más clase. Era alta, como su hermana. Pero, en vez de tener esa pinta de fritura crujiente, tiraba más hacia las princesas Disney, con una melena densa del color de las castañas asadas. El pelo y las flores que llevaba trataban de escapar de una especie de recogido elaborado. Tenía unas facciones más amables y una piel más pálida, y los labios eran rosados y carnosos. Sus ojos me recordaban al sotobosque y a campo abierto.
Mientras que Tina se vestía como si fuera la novia de un motorista que hubiese pasado por la trituradora de madera, Naomi llevaba unos pantalones cortos deportivos de alta calidad y una camiseta a juego sobre un cuerpo tonificado que prometía más de una sorpresa agradable.
Parecía el tipo de mujer que, solo con verme, se largaría en busca de la seguridad que pudiera ofrecerle el primer miembro de un consejo directivo ataviado con un polo de golf que encontrara.
Por suerte para ella, no me gustaban los melodramas. Ni las mujeres pijas y exigentes, ni las princesitas de mirada dulce que buscan un príncipe que las salve. No malgastaba mi tiempo con mujeres que querían algo más que no fuera pasárselo bien y unos cuantos orgasmos.
Pero, como ya me había metido de lleno en esta situación, la había llamado «basura» y le había gritado, lo menos que podía hacer era terminar de forma rápida con todo esto. Y luego, me volvería a meter en la cama.
—No, no te estoy vacilando, joder —le espeté.
—No voy a ir a ninguna parte contigo.
—No tienes coche —señalé.
—Gracias, don Evidente. Me he dado cuenta.
—A ver, para que quede claro: estás en un pueblo que no conoces. Te has quedado sin coche y prefieres que no te lleve porque…
—Porque has entrado en la cafetería y ¡te has puesto a chillarme! Luego me has seguido y sigues chillándome. Si me meto en un coche contigo es más probable que acabe descuartizada y desparramada por un desierto que no que llegue a mi destino.
—Aquí no hay desiertos. Pero sí unas cuantas montañas.
Su expresión insinuaba que no le parecía de ayuda ni gracioso.
Exhalé con los dientes apretados.
—Oye, estoy cansado. Me han avisado de que Tina había vuelto a liarla en la cafetería y eso es lo que creía que me estaba encontrando.
Se tomó un largo trago de café mientras miraba a un lado y a otro de la calle, como si se estuviera planteando huir corriendo.
—Olvídalo —le dije—. Derramarías todo el café.
Cuando abrió esos preciosos ojos castaños de par en par supe que había dado en el clavo.
—Muy bien. Pero solo porque es el mejor café con leche que he probado nunca. Por cierto, ¿eso es lo que consideras una disculpa? Porque deberías saber que la forma en que le preguntas a la gente qué le pasa es una mierda ya de por sí.
—Era una explicación. O la tomas, o la dejas. —No perdía el tiempo haciendo cosas que no tenían importancia, como hablar por educación o disculparme.
Una moto tronó por la calle mientras Rob Zombie sonaba por los altavoces a todo volumen a pesar de que, a duras penas, eran las siete de la mañana. El tipo nos miró y aceleró el motor. Wraith ya había cumplido los setenta años, pero todavía era capaz de ligar lo que no está escrito con ese rollo de viejo tatuado que tenía. Intrigada, Naomi lo contempló con la boca abierta. Pero hoy no era el día en que la señorita Floricienta iba a explorar su lado más salvaje.
Le dediqué un gesto a Wraith que decía «lárgate», le arrebaté a Naomi su preciado café de la mano y empecé a caminar por la acera.
—¡Oye!
Me persiguió como sabía que haría. Podría haberla agarrado de la mano, pero no me había gustado la reacción que había tenido cuando la había tocado. Era una sensación complicada.
—Debería haberme quedado en la puta cama —musité.
—Pero ¿a ti qué te pasa? —preguntó Naomi, corriendo para alcanzarme. Alargó la mano para agarrar el café, pero lo sostuve lejos de su alcance y seguí caminando.
—Si no quieres acabar atada de pies y manos en la parte trasera de la moto de Wraith, te sugiero que te metas en la camioneta.
La hippie despeinada farfulló comentarios poco halagadores sobre mi personalidad y mi anatomía.
—Mira, si eres capaz dejar de dar el coñazo durante cinco minutos, te llevaré a comisaría. Podrás recuperar el puñetero coche y desaparecer de mi vida.
—¿Te han dicho alguna vez que tienes la personalidad de un puercoespín cabreado?
Hice caso omiso y seguí caminando.
—¿Cómo sé que no vas a tratar de atarme de pies y manos tú mismo? —preguntó.
Me detuve y le eché un vistazo de reojo.
—Mira, guapa, no eres mi tipo.
Puso los ojos en blanco con tanto ímpetu que no se le salieron de las cuencas y le rodaron por la acera de milagro.
—Ay, mira cómo lloro.
Bajé de la acera y abrí la puerta de copiloto de la pick-up.
—Sube.
—Cuánta caballerosidad… —se quejó.
—¿Caballerosidad?
—Significa…
—Madre mía. Ya sé lo que significa.
Y también sabía lo que significaba que ella lo usara en una conversación. Si hasta llevaba flores en el pelo, por Dios. Esta mujer era una romántica, otro punto en contra. Las románticas eran las mujeres de las que era más difícil deshacerse. Las más empalagosas, las que fingían llevar bien que no buscaras nada serio, pero a la vez maquinaban para convertirse en «la elegida», te engañaban para que conocieras a sus padres y a escondidas miraban vestidos de novia.
Como no parecía querer subirse, alargué el brazo y dejé el café en el portabebidas.
—Que sepas que no estoy nada contenta contigo en este momento —anunció.
El reducido espacio que había entre nuestros cuerpos estaba cargado de esa sensación que solía tener justo antes de una buena pelea de bar: peligrosa, llena de adrenalina. No me preocupé demasiado.
—Súbete a la puñetera camioneta.
Aun considerando que era un milagro cuando me obedeció, le cerré la puerta de golpe a pesar de su mala cara.
—¿Todo bien por ahí, Knox? —me preguntó Bud Nickelbee desde la puerta de su ferretería. Llevaba su uniforme habitual: el peto y una camiseta de Led Zeppelin. La cola que llevaba desde hacía treinta años le colgaba por la espalda, fina y canosa, lo que lo hacía parecer un George Carlin más gordo y menos gracioso.
—Todo bien —le aseguré.
Su mirada se posó en Naomi a través del parabrisas.
—Llámame si necesitas ayuda para esconder el cuerpo.
Me subí en el asiento del conductor y encendí el motor.
—Un testigo me ha visto subirme a la camioneta, así que, si yo fuera tú, me lo pensaría dos veces antes de matarme —dijo mientras señalaba a Bud, que seguía observándonos.
Era evidente que no había oído el comentario de este.
—No pensaba matarte —le espeté. «Por ahora».
Ya se había abrochado el cinturón y tenía las piernas cruzadas. Una chancla le colgaba del pulgar mientras movía el pie. Tenía moretones en las dos rodillas, y me di cuenta de que tenía un arañazo reciente en el antebrazo derecho. Me dije que no quería saber por qué e hice marcha atrás. La dejaría en la comisaría —esperaba que fuera lo bastante pronto para evitar a la persona que quería evitar— y me aseguraría de que recuperara su maldito coche. Con suerte, aún podría disfrutar de otra hora de sueño antes de tener que empezar el día de forma oficial.
—¿Sabes? —empezó—. Si alguien tiene que estar enfadado con el otro, esa debo ser yo. No te conozco de nada y aun así te pones a gritarme, me quitas el café y ahora casi me secuestras. No tienes ninguna razón para estar cabreado.
—No tienes ni idea, cielo. Tengo muchísimas razones para estar cabreado y casi todas están relacionadas con la inútil de tu hermana.
—Puede que Tina no sea la mejor de las personas, pero eso no te da derecho a ser tan irrespetuoso. Es mi hermana —resopló Naomi.
—Calificarla de «persona» es ser demasiado generoso. —Tina era un monstruo de primer nivel. Robaba, mentía, buscaba pelea, bebía demasiado, se duchaba demasiado poco y no le importaba en absoluto nadie más. Y todo porque creía que el mundo le debía algo.
—Mira, tío, no sé quién coño eres. Las únicas personas que pueden hablar así de ella somos yo, mis padres y la promoción de 2003 del instituto de Andersontown. Y, tal vez, también los bomberos de Andersontown. Pero solo porque se lo han ganado. Tú no te lo has ganado, y no necesito que te desquites conmigo de todos los problemas que tienes con mi hermana.
—Lo que tú digas —musité, con los dientes apretados.
Pasamos el resto del viaje en silencio. La comisaría de policía de Knockemout se encontraba a unas cuantas manzanas de la calle principal y compartía el edificio con la biblioteca municipal. Solo de verlo, me empezó a temblar el músculo de debajo del ojo.
En el aparcamiento había una furgoneta, un coche patrulla y una Harley Fat Boy. Ni rastro del todoterreno ligero del jefe. Gracias a Dios por estos pequeños milagros.
—Venga, acabemos ya con esto.
—No hace falta que entres —resopló Naomi. Estaba mirando el vaso de café vacío con ojos de cordero degollado.
Con un gruñido, le pasé mi café, que casi no había ni tocado.
—Te voy a acompañar al mostrador, me aseguraré de que te devuelvan el coche y, luego, no volveré a verte nunca más.
—Perfecto. Pero no te voy a dar las gracias.
No me molesté en responderle porque estaba demasiado ocupado dirigiéndome a la puerta principal y haciendo caso omiso de las enormes letras doradas que había encima.
—Edificio Municipal Knox Morgan.
Fingí no haberla oído y dejé que la puerta de cristal se cerrara a mis espaldas.
—¿Hay más de un Knox en el pueblo? —preguntó mientras abría la puerta de un tirón y seguía mis pasos.
—No —contesté, con la esperanza de que eso pusiera fin a la retahíla de preguntas que no tenía ganas de responder.
El edificio era relativamente nuevo, tenía un montón de cristal, pasillos anchos y aún olía a pintura.
—Entonces, ¿el edificio tiene tu nombre? —insistió, corriendo para mantener el ritmo.
—Supongo. —Abrí otra puerta que quedaba a la derecha y le indiqué con un gesto que pasara.
La comisaría de policía de Knockemout parecía más bien uno de esos espacios de coworking que a los hípsteres les encantaba, y no una comisaría de verdad. Había molestado mucho a los chicos y chicas de uniforme, que se enorgullecían de su búnker mohoso y en mal estado, con los fluorescentes intermitentes y la moqueta manchada tras acoger durante décadas a delincuentes.
Su fastidio cuando habían visto la pintura brillante y el nuevo y elegante mobiliario de oficina era lo único que no detestaba del edificio.
El departamento de policía de Knockemout hizo todo lo posible para redescubrir sus raíces: erigir grandes torres de carpetas y documentos sobre los escritorios de bambú de altura regulable, y pasarse el día preparando café demasiado barato y fuerte. Había una caja abierta de dónuts pasados en el mostrador y huellas de azúcar glas por todos lados. Pero, hasta ahora, nada había deslustrado el brillo del puto Edificio Knox Morgan.
El sargento Grave Hopper estaba ante su escritorio removiendo el medio kilo de azúcar que se había echado en el café. Miembro reformado de un club de motoristas, ahora pasaba las noches de entre semana entrenando al equipo de softball de su hija, y las de los fines de semana, cortando césped. El suyo y el de su suegra. Pero, una vez al año, hacía subir a su mujer a la moto y se iban para revivir la época gloriosa de recorrer carreteras.
Nos vio y a punto estuvo de derramarse por encima toda la taza.
—¿Qué pasa, Knox? —preguntó Gave, que miraba sin disimulo a Naomi.
No era ningún secreto que procuraba tener la mínima relación posible con el departamento de policía. Y tampoco era una novedad que Tina comportaba el tipo de problemas que yo no toleraba.
—Ella es Naomi. La gemela de Tina —le expliqué—. Acaba de llegar al pueblo y dice que la grúa se le ha llevado el coche. ¿Lo tenéis ahí detrás?
El departamento de policía de Knockemout tenía cosas más importantes de las que preocuparse que el aparcamiento, y dejaba que sus habitantes aparcaran donde les diera la gana, cuando les diera la gana, siempre y cuando no fuera directamente en la acera.
—Ahora volveremos a lo de las gemelas —me advirtió Grave mientras nos señalaba con el palito de remover el café—. Pero antes te diré que, de momento, estoy solo yo, y no me he llevado ningún coche.
«Mierda». Me pasé una mano por el pelo.
—Si usted no ha sido, ¿se le ocurre quién podría haberlo hecho? —preguntó Naomi, esperanzada.
Claro que sí. Soy yo el que la ayuda y la trae hasta aquí, pero el canoso de Grave es el que se lleva la sonrisa y la amabilidad.
Grave, el muy cabrón, prestaba suma atención a todas sus palabras y le sonreía como si Naomi fuera un pastel de chocolate de siete capas.
—Bueno, pues, Tin…, quiero decir, Naomi —empezó Grave—. Tal y como yo lo veo, podrían haber pasado dos cosas. Uno: has olvidado dónde has aparcado. Pero en una chica como tú, en un pueblo tan pequeño como este, no me parece probable.
—No, claro que no —coincidió ella, con cordialidad, sin llamarlo don Evidente.
—Y dos: alguien te ha robado el coche.
A tomar por culo mi hora de sueño.
—He aparcado justo delante de la tienda de animales porque estaba cerca de la cafetería en la que se suponía que tenía que encontrarme con mi hermana.
Grave me miró y asentí. Sería mejor acabar con esto y arrancar la tirita de golpe.
—Entonces, ¿Tina sabía que venías y sabía dónde estarías? —preguntó.
Naomi no pillaba lo que el policía quería dar a entender. Asintió, con ojos abiertos y aire esperanzado.
—Sí. Me llamó ayer por la noche. Me dijo que tenía un problema y que necesitaba que nos viéramos en la cafetería Rev a las siete, hoy por la mañana.
—Bueno, bueno, querida —carraspeó Grave—. No quiero poner en entredicho lo que dices, claro, pero ¿podría ser que…?
—La cabrona de tu hermana te ha robado el coche —tercié yo.
Los ojos de color avellana de Naomi me fulminaron. Ya no parecía esperanzada ni amable. No. Parecía como si estuviera a punto de cometer un delito menor, tal vez incluso un delito grave.
—Me temo que es posible que Knox tenga razón —dijo Grave—. Tu hermana ha estado creando problemas desde el día en que llegó al pueblo, hace un año. Lo más probable es que no sea el primer coche que se agencia.
Se le hincharon las narinas con delicadeza. Se llevó mi café a los labios, dio unos cuantos tragos con determinación y luego tiró el vaso vacío en la basura que había junto al escritorio.
—Gracias por su ayuda. Si ven un Volvo azul con una pegatina en el parachoques que pone «Es importante ser amable», por favor, avísenme.
«Por Dios».
—Supongo que no tendrás una de esas aplicaciones que te dice dónde tienes el coche, ¿verdad? —le preguntó Grave.
Se llevó la mano al bolsillo, pero se detuvo y cerró los ojos un segundo.
—La tenía.
—¿Y ahora ya no?
—No tengo móvil. Se me… rompió ayer por la noche.
—No pasa nada. Puedo dar el aviso para que los agentes estén al tanto, si me das el número de matrícula —sugirió Grave, que le ofreció un trozo de papel y un bolígrafo.
Ella los agarró y empezó a escribir con una letra cursiva pronunciada y pulcra.
—Deja también tu información de contacto, dónde te hospedas y eso, para que Nash o yo podamos ir informándote.
Oír el nombre me hizo apretar los dientes.
—Será un placer —dijo Naomi, aunque parecía justo lo contrario.
—Eh… ¿Y no tienes un marido o un novio del que también puedas ponernos los datos de contacto?
Lo fulminé con la mirada.
Naomi negó con la cabeza.
—No.
—¿Y una mujer o una novia? —volvió a intentarlo.
—Estoy soltera —dijo ella, pero sonó lo bastante insegura como para que me picara la curiosidad.
—Fíjate tú, nuestro jefe también —comentó Grave con toda la inocencia con que podía sonar un motero de metro ochenta con antecedentes penales.
—¿Podemos llegar ya a la parte en que le dices a Naomi que te pondrás en contacto con ella si encontráis su coche, aunque todos sabemos que no será así? —le espeté.
—No, con esa actitud seguro que no —me reprendió ella.
Era la última vez que rescataba a alguien, joder. No era mi trabajo. No era mi responsabilidad. Y, encima, lo estaba pagando con horas de descanso.
—¿Cuánto tiempo vas a quedarte por aquí? —le preguntó mientras Naomi escribía su información en el papel.
—Solo el tiempo que me lleve encontrar a mi hermana y matarla —respondió. Cerró el bolígrafo y le entregó el papel—. Muchas gracias por su ayuda, sargento.
—Un placer.
Naomi se volvió para mirarme. Nuestros ojos se encontraron unos segundos.
—Knox.
—Naomi.
Y, tras eso, se fue de la comisaría.
—¿Cómo pueden parecerse tanto dos hermanas y, a la vez, no tener nada en común? —se preguntó Grave.
—No quiero saberlo —repuse, con sinceridad, y me fui tras ella.
Me la encontré dando vueltas y musitando para sí ante la rampa para sillas de ruedas.
—¿Qué plan tienes ahora? —le pregunté, resignado.
Me miró e hizo morritos.
—¿Plan? —repitió y se le rompió la voz.
Se me activó el instinto que gritaba «sal corriendo de aquí». Detestaba a más no poder las lágrimas, sobre todo las lágrimas de persuasión femenina. Una mujer que lloraba me hacía sentir como si me estuvieran haciendo pedazos por dentro. Era un arma en mi contra que nunca sería de dominio público.
—No llores —le ordené.
Tenía la mirada vidriosa.
—¿Llorar? No voy a llorar.
Mentía de puta pena.
—Que no llores, joder. Solo es un coche, y tu hermana es una zorra. Ni lo uno ni la otra se merecen que llores por ellos.
Pestañeó a toda velocidad y no supe decir si iba a llorar o a gritarme otra vez. Pero me sorprendió, porque no hizo ninguna de las dos cosas. Se irguió y asintió.
—Tienes razón. Solo es un coche. Puedo pedir tarjetas de crédito nuevas, comprarme un bolso nuevo y conseguir nuevas reservas de salsa de miel y mostaza.
—Dime adónde tienes que ir y te llevo. Puedes alquilar un coche. —Señalé la camioneta con el pulgar.
Miró a un lado y a otro de la calle, otra vez. Seguro que esperaba que apareciera un héroe de traje y corbata. Como no apareció ninguno, suspiró.
—Tengo una habitación en el motel.
En este pueblo solo había un motel, un antro de una planta y una sola estrella que no tenía ni nombre oficial. Me impresionó que se hubiera registrado, y todo. Volvimos a la camioneta en silencio. Su hombro me rozó el brazo y noté que la piel me ardía. Volví a abrirle la puerta del copiloto. No porque fuera un caballero, sino porque a una retorcida parte de mí le gustaba estar cerca de ella.
Esperé a que se hubiera abrochado el cinturón, cerré la puerta y rodeé el vehículo.
—¿Salsa de miel y mostaza?
Me miró de reojo mientras yo tomaba asiento.
—¿Recuerdas aquel chico que chocó con el guardarraíl un invierno hace unos cuantos años?
Me sonaba vagamente.
—Durante tres días, solo se alimentó de paquetes de kétchup que tenía en el coche.
—¿Y tienes previsto chocar con un guardarraíl?
—No, pero me gusta ir preparada. Y no me gusta el kétchup.
Capítulo 3: Una delincuente pequeñita
Naomi
—¿Cuál es tu habitación? —me preguntó Knox. Me di cuenta de que ya habíamos llegado al motel.
—¿Por qué? —respondí, con recelo.
Exhaló despacio como si estuviera perdiendo la paciencia.
—Para que pueda dejarte frente a la puerta.
«Ah».
—La nueve.
—¿Y dejas la puerta abierta? —me preguntó, al cabo de un segundo y frunció los labios.
—Sí, claro. Es típico en Long Island —le espeté—. Así demostramos a los vecinos que confiamos en ellos.
Me lanzó otra de sus miradas largas y malhumoradas.
—Claro que no la he dejado abierta, la he cerrado con llave.
Entonces señaló a la puerta número nueve.
Estaba entreabierta.
—Ostras.
Detuvo la camioneta y echó el freno de mano, con más fuerza de la necesaria, para dejarla donde estaba, en medio del aparcamiento.
—Quédate aquí.
Parpadeé cuando se bajó del vehículo y se acercó sigilosamente a mi habitación. Mis ojos cansados se posaron sobre esos vaqueros desgastados y se clavaron en ese culo espectacular mientras él se encaminaba hacia la puerta. Hipnotizada durante unas cuantas de sus largas zancadas, tardé un par de minutos en recordar qué había dejado en esa habitación y lo mucho que no quería que Knox, de entre todas las personas, lo viera.
—¡Espera! —Bajé de la camioneta de un salto y lo seguí corriendo, pero él no se detuvo, ni siquiera aminoró el paso.
En un intento desesperado, aceleré y salté delante de él. Se chocó con la mano que alcé.
—Aparta tu culo, Naomi —me ordenó.
Como no obedecí, me colocó una mano en el estómago y me hizo retroceder hasta que me dejó delante de la habitación número ocho. No sabía en qué me convertía el hecho que me gustara que me hubiera puesto la mano ahí.
—No tienes por qué entrar —insistí—. Seguro que es el servicio de habitaciones.
—¿Te parece a ti que este sitio tiene servicio de habitaciones?
Razón no le faltaba. El motel tenía una pinta que cualquiera diría que deberían ofrecer vacunas contra el tétanos en vez de muestras de champú.
—Quédate ahí —repitió y volvió a dirigirse hacia la puerta abierta.
—Mierda —susurré, cuando la abrió de par en par. Solo tardé dos segundos en seguirlo al interior.
A decir poco, la habitación ya era un tanto desagradable cuando me había registrado y había entrado hacía menos de una hora. El papel de pared naranja y marrón se estaba despegando en grandes franjas. La moqueta era de un verde oscuro que parecía que estuviera hecha de estropajo. Los artefactos del baño eran del mismo tono que la Pantera Rosa y en la ducha faltaban unos cuantos azulejos.
Sin embargo, era la única opción que tenía en treinta kilómetros a la redonda, y había pensado que podría pasar sin comodidades un par de noches. Además, en aquel momento me dije: «No será tan malo». Pues, al parecer, podía ser peor. Desde que me había registrado en la recepción, había guardado la maleta, había conectado el portátil y me había ido para encontrarme con Tina, alguien había entrado y había saqueado mi habitación.
Mi maleta estaba tendida en el suelo, con parte de su contenido desparramado por la moqueta. Los cajones del tocador estaban abiertos, igual que las puertas del armario. Mi portátil había desaparecido. También el monedero con cremallera lleno de dinero en efectivo que había escondido en la maleta.
Habían garabateado «Pringada» en el espejo del baño con mi pintalabios favorito. La ironía era que lo único que no quería que viera el vikingo gruñón, algo que valía más que cualquier otra cosa que me hubieran robado, seguía hecho un rebujo en un rincón.
Y, lo peor de todo, la ladrona estaba sentada en la cama, con unas zapatillas deportivas sucias enredadas con las sábanas. Estaba mirando una película sobre desastres naturales. No se me daba muy bien adivinar edades, pero estaba segura de que podría clasificarla en el grupo Niña/Preadolescente.
—Hola, Way —dijo Knox, en tono grave.
Los ojos azules de la niña se apartaron de la pantalla para mirarlo antes de volver a centrarlos en el televisor.
—Hola, Knox.
Este era un pueblo pequeño. Y, cómo no, el gruñón oficial y la delincuente infantil se conocían.
—Muy bien, mira —dije mientras daba la vuelta a Knox y me colocaba estratégicamente delante de aquello que estaba en el rincón y sobre lo que no quería tener que dar explicaciones—. No sé si las leyes contra la explotación infantil son distintas en Virginia. Pero he pedido un cojín extra, no que me robara una delincuente pequeñita.
La niña no se dignó ni a echarme un vistazo.
—¿Dónde está tu madre? —le preguntó Knox, haciéndome caso omiso.
Volvió a encogerse de hombros.
—Se ha ido —respondió—. ¿Quién es tu amiga?
—Es tu tía Naomi.
No parecía impactada. Yo, en cambio, seguro que parecía que me hubiesen acabado de disparar desde un cañón contra una pared de ladrillos.
—¿Cómo que tía? —repetí mientras sacudía la cabeza con la esperanza de oír mejor. Otro pétalo de margarita mustio cayó de lo que quedaba de mi recogido y revoloteó hasta el suelo.
—Creía que estabas muerta —comentó la niña mientras me observaba con poco interés—. Bonito pelo.
—¿Cómo que tía? —insistí.
Knox se volvió hacia mí.
—Waylay es la niña de Tina —me explicó despacio.
—¿De Tina? —repetí como un loro y con voz ronca.
—Y parece que tu hermana se ha agenciado tus cosas —observó.
—Ha dicho que casi todo era pura mierda —terció la niña.
Parpadeé a toda velocidad. Mi hermana no solo me había robado el coche, sino que había entrado en mi habitación del motel, la había saqueado y había abandonado a una sobrina que ni siquiera sabía que existía.
—¿Está bien, esta? —preguntó Waylay, sin apartar los ojos del tornado que ocupaba la pantalla.
«Esta» debía de ser yo. Y, sin duda, no estaba nada bien.
Agarré un cojín de la cama.
—¿Me disculpáis un segundo? —dije, con voz aguda.
Sin esperar una respuesta, me largué de la habitación y salí al caluroso sol de Virginia. Las aves piaban. Dos motoristas pasaron junto al motel precedidos por el rugido del motor. Al otro lado de la calle, una pareja mayor bajaba de una camioneta y se dirigía a la cafetería para desayunar.
¿Cómo se atrevía el mundo a seguir con sus rutinas cuando mi vida acababa de implosionar?
Me llevé el cojín a la cara y liberé el grito que hacía rato que reprimía.
La mente me iba a dos mil por hora, como una centrifugadora con turbo. Warner tenía razón: las personas no cambiaban. Mi hermana seguía siendo una persona horrible y yo seguía siendo lo bastante ingenua como para creerme sus mentiras. Me había quedado sin coche, sin bolso y sin portátil. Y eso sin contar el dinero que había traído para ella. Desde ayer por la noche, me había quedado sin trabajo. Tampoco estaba de camino a París, lo que era mi plan hacía veinticuatro horas. Mi familia y amigos creían que había perdido la cabeza. Me habían destrozado mi pintalabios favorito para escribir en el espejo de un baño. Y ahora tenía una sobrina cuya infancia me había perdido de principio a fin.
Inspiré hondo y, antes de bajar el cojín, solté un último grito para terminar de desahogarme.
—Bien. Puedes resolverlo. Puedes arreglarlo.
—¿Has acabado de darte ánimos?
Giré sobre los talones y me encontré a Knox apoyado en el marco de la puerta, con los brazos tatuados cruzados sobre el pecho fornido.
—Sí —repuse y erguí la espalda—. ¿Cuántos años tiene?
—Once.
Asentí, le lancé el cojín y volví a entrar a la habitación con paso resuelto.
—Bueno, Waylay… —empecé.
Le vi cierto parecido en la nariz respingona y en el hoyuelo de la barbilla. Tenía las mismas piernas de potrillo que su madre y yo teníamos a su edad.
—Bueno, tía Naomi…
—¿Te ha dicho tu madre cuándo iba a volver?
—No.
—¿Dónde vivís, cielo? —le pregunté.
Tal vez Tina estuviera allí ahora, repasando su botín y pensando qué valía la pena quedarse y qué podía destrozar solo por placer.
—En Hillside Acres —respondió mientras trataba de mirar por detrás de mí para ver mejor el tornado que vomitaba vacas en la pantalla del televisor.
—Sal un minuto —anunció Knox y señaló la puerta con la cabeza.
Al parecer, yo tenía todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo y ni la más remota idea de qué debía hacer. No había definido el paso siguiente, ni una lista de pendientes en la que hubiera cuantificado y organizado todo mi mundo en enumeraciones pulcras y claras. Solo tenía una crisis, y un buen lío entre manos, y un desastre total.
—Claro —respondí, con un tono que solo parecía levemente histérico.
Esperó a que pasara por delante de él y luego salió tras de mí. Cuando me detuve, siguió caminando hacia la destartalada máquina de refrescos que había junto a la recepción.
—¿En serio quieres que te compre un refresco ahora mismo? —le pregunté, desconcertada.
—No. Estoy tratando de alejarme lo suficiente para que la niña, que todavía no se ha dado cuenta de que la han abandonado, no nos oiga —me espetó.
Lo seguí.
—Tal vez Tina vuelva —sugerí.
Se detuvo y se giró hacia mí.
—Way ha dicho que Tina no le ha dado ninguna explicación. Solo que tenía que ocuparse de algo y que va a estar fuera mucho tiempo.
¿Mucho tiempo? ¿Cuánto era mucho tiempo en los puñeteros términos de Tina? ¿Un fin de semana? ¿Una semana? ¿Un mes?
—Ay, madre. Mis padres. —Esto los dejaría destrozados. Como si lo que yo había hecho ayer no los hubiera afectado lo bastante ya. Anoche, mientras conducía por la autopista de Pensilvania, había logrado convencerlos de que estaba bien y de que no se trataba de una crisis de los casi cuarenta. Y les había hecho prometerme que no cambiarían sus planes por mí. Esta mañana se habían ido a disfrutar de un crucero por el Mediterráneo que duraría tres semanas. Eran las primeras vacaciones internacionales que hacían juntos, no quería que mis problemas ni los desastres de Tina se las arruinaran.
—¿Qué vas a hacer con la niña? —Knox señaló la habitación con la cabeza.
—¿A qué te refieres?
—Naomi, cuando la policía descubra que Tina se ha pirado y ha dejado a Waylay aquí, irá derechita a servicios sociales.
Negué con la cabeza.
—Soy su familiar más cercana que no es una delincuente. Ahora es mi responsabilidad. —Igual que con todos los líos en los que se había metido Tina hasta que cumplimos los dieciocho.
Me dedicó una mirada larga y severa.
—¿Así de fácil?
—Es mi familia. —Además, tampoco es que tuviera un montón de cosas que atender ahora mismo. Prácticamente se podría decir que iba a la deriva. Por primera vez en mi vida, no tenía ningún plan. Y eso hacía que me cagara de miedo.
—Familia. —Soltó una risotada como si mi argumento fuera de locos.
—Oye, Knox, gracias por los gritos, los viajes en coche y el café. Pero, como puedes ver, tengo que solucionar cierta situación. Así que será mejor que vuelvas a la cueva de la que has salido esta mañana.
—No me voy a ninguna parte.
Volvimos a intercambiar miradas fulminantes en un silencio cargado de electricidad. Esta vez, fue él quien lo rompió.
—No me vengas con rodeos, Flor. ¿Qué vas a hacer?
—¿Flor?
Alargó una mano y me arrancó un pétalo del pelo con dos dedos.
Le aparté la mano de un golpe y retrocedí para poder pensar.
—De acuerdo. Lo primero que tengo que hacer es… —Llamar a mis padres seguro que no. Y no quería involucrar a la policía (de nuevo), a no ser que fuera absolutamente necesario. ¿Y si Tina aparecía dentro de una hora? Tal vez lo primero que tenía que hacer era ir a buscar más café.
—Llamar a la puñetera policía y denunciar el robo y el abandono de una menor —dijo Knox.
—Es mi hermana. Además, ¿y si se presenta aquí dentro de una hora?
—Te ha robado el coche y ha abandonado a su hija. No se merece una puta oportunidad.
Este hombre cascarrabias y tatuado tenía razón. Y no me gustaba un pelo.
—¡Ah! Muy bien, de acuerdo, déjame pensar. ¿Me prestas tu teléfono?
Se quedó en su sitio, mirándome, sin moverse.
—Por el amor de Dios, no te lo voy a robar. Solo necesito hacer una llamada.
Con un suspiro de resignación, se llevó la mano al bolsillo y sacó el móvil.
—Gracias —le dije, con énfasis, y luego volví a grandes zancadas a la habitación.
Waylay seguía mirando la película, ahora con las manos unidas en la nuca. Rebusqué en la maleta hasta encontrar la libreta y volví a salir.
—¿Llevas una libreta con los números de teléfono a todas partes?
Knox observaba por encima de mi hombro. Lo hice callar con un gesto y marqué el número.
—¿Qué cojones quieres?
La voz de mi hermana siempre me hacía encogerme.
—Una explicación, para empezar —le espeté—. ¿Dónde estás?
—¿Dónde estás? —me imitó con esa voz aguda de Teleñeco que siempre había detestado.
Oí una larga exhalación.
—¿Estás fumando en mi coche?
—Yo diría que ahora ya es mi coche.
—Mira, ¿sabes qué? Da igual el coche. Hay cosas más importantes de las que hablar. ¡Tienes una hija! Una hija que has abandonado en la habitación de un motel.
—Tengo cosas que hacer. No puedo permitir que una cría me retenga durante un tiempo. Tengo algo grande entre manos y sería un estorbo. He pensado que podía quedarse con la santita de su tía hasta que vuelva.
Estaba tan furiosa que solo pude farfullar de la rabia. Knox me arrancó el teléfono de la oreja.
—Escúchame bien, Tina: tienes treinta minutos clavados para volver aquí o voy a llamar a la policía, hostias.
Contemplé cómo su expresión se endurecía, apretaba la mandíbula y se le formaban huequecitos bajo los pómulos. Su mirada se volvió tan gélida que me asaltó un escalofrío.
—Como siempre, estás siendo una idiota de remate —siguió—. Recuerda que la próxima vez que te pille la policía, tendrás una orden de detención. Y eso significa que te van a meter entre rejas, y dudo que haya nadie que se dé prisa para sacarte de ahí.
Hizo una pausa durante unos segundos y luego añadió:
—Sí. Que te jodan a ti también.
Soltó una maldición y bajó el teléfono.
—Exactamente, ¿cómo de bien os conocéis tú y mi hermana? —le pregunté.
—Tina ha sido un dolor de cabeza para todo el mundo desde que apareció en el pueblo hace un año. Siempre buscando el dinero fácil, probó la estratagema de resbalar y denunciar en alguno de los comercios locales, incluida la cafetería de tu amigo Justice. Cada vez que se hace con algo de dinero, pilla unas borracheras alucinantes y causa estragos por todo el pueblo. Delitos menores, vandalismo.
Sí, todo aquello sonaba a algo típico de mi hermana.
—¿Qué te ha dicho? —le pregunté, sin querer saber la respuesta.
—Me ha dicho que le importa una mierda que llamemos a la policía, que no piensa volver.
—¿Eso te ha dicho? —Siempre había querido tener hijos. Pero no de esta forma. No a las puertas de la pubertad, cuando los años de formación ya habían pasado.
—Ha dicho que volvería cuando le diera la gana —repuso mientras tecleaba en el móvil.
Había cosas que no cambiaban nunca. Mi hermana siempre había marcado sus propias normas. Cuando era bebé, dormía durante el día y estaba despierta toda la noche. Cuando era una niña pequeña, la echaron de tres guarderías por morder. Y cuando tuvo edad de ir a la escuela, bueno, empezó otro historial lleno de rebeldía.
—¿Qué haces? —le pregunté a Knox cuando este se llevó el teléfono a la oreja.
—Lo último que quería hacer —dijo, arrastrando las palabras.
—¿Comprar entradas para ir a ver un espectáculo de ballet? —planteé como hipótesis.
No respondió; se encaminó hacia el aparcamiento con una postura rígida. No oía todo lo que decía, pero había muchos «que te jodan» y «vete a la mierda». Añadí «educación telefónica» a la lista cada vez más larga de las cosas que se le daban mal a Knox Morgan. Cuando regresó, parecía incluso más enfadado. Me ignoró, sacó la cartera y luego unos cuantos billetes que metió en la máquina de refrescos.
—¿Qué quieres? —musitó.
—Eh… Agua, por favor.