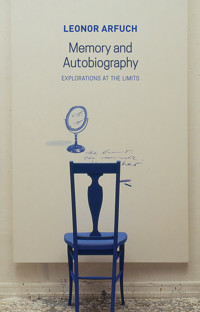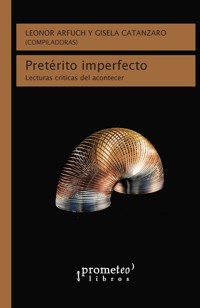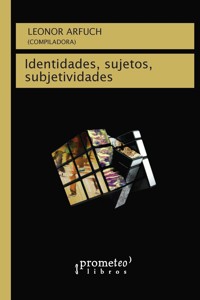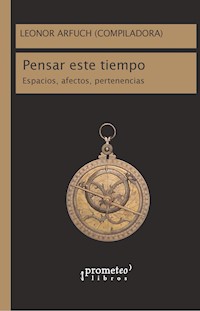Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociología
- Sprache: Spanisch
Los ensayos reunidos en Crítica cultural entre política y poética fueron escritos, en su mayoría, al calor de acontecimientos traumáticos cuyos ecos aún resuenan en el presente. Dan cuenta de la elusiva experiencia del trauma -ligada a un pasado no asimilado que invade el presente con una temporalidad peculiar- y de la elaboración de la memoria, capaz de evitar la eterna repetición del síntoma. El atentado a la AMIA, las efemérides del golpe de Estado de 1976, el juicio a las juntas militares de la dictadura, la confesión del ex marino Scilingo, las imágenes de los desaparecidos, son algunos de los temas abordados en ellos. La memoria está naturalmente enlazada a la imagen. La evocación de una experiencia dolorosa siempre trae consigo una imagen. Fueron precisamente las fotografías de los desaparecidos, en su perseverancia, las que inspiraron una indagación teórica: ¿qué es lo que realmente quieren de nosotros esos retratos, más allá de imposibilitarnos el olvido y recordarnos nuestra propia mortalidad? ¿cuál es la responsabilidad de nuestra mirada? A partir de los dilemas de la imagen -verdadera obsesión contemporánea- y de la no menos compleja articulación de los discursos, Leonor Arfuch abordó otros objetos, como el arte, la autobiografía, la escritura femenina, los medios de comunicación, la criminalidad juvenil, la guerra de Irak y la Shoah. ¿Por qué es ésta una «crítica» y no un «análisis» cultural? Porque, aunque toda crítica requiere de un meticuloso análisis, la autora enfatiza el ejercicio de una crítica política en una acertada síntesis entre la rigurosidad específica de la actividad académica y la libertad de la palabra distintiva de la poética. Es en ese tránsito «entre» la política y la poética donde se cruzan y dialogan diferentes disciplinas: la filosofía, la semiótica, las teorías del discurso, la crítica literaria, la sociología, la antropología, el psicoanálisis. A través de esos distintos caminos, articulados reflexivamente, se recorren relatos e imágenes en busca de una interpretación cultural de la cual pueda derivarse una capacidad de acción política y ética en este presente poblado de innúmeras formas de violencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LEONOR ARFUCH
CRÍTICA CULTURAL ENTRE POLÍTICA Y POÉTICA
Los ensayos reunidos en Crítica cultural entre política y poética fueron escritos, en su mayoría, al calor de acontecimientos traumáticos cuyos ecos aún resuenan en el presente. Dan cuenta de la elusiva experiencia del trauma –ligada a un pasado no asimilado que invade el presente con una temporalidad peculiar– y de la elaboración de la memoria, capaz de evitar la eterna repetición del síntoma. El atentado a la AMIA, las efemérides del golpe de Estado de 1976, el juicio a las juntas militares de la dictadura, la confesión del ex marino Scilingo, las imágenes de los desaparecidos, son algunos de los temas abordados en ellos.
La memoria está naturalmente enlazada a la imagen. La evocación de una experiencia dolorosa siempre trae consigo una imagen. Fueron precisamente las fotografías de los desaparecidos, en su perseverancia, las que inspiraron una indagación teórica: ¿qué es lo que realmente quieren de nosotros esos retratos, más allá de imposibilitarnos el olvido y recordarnos nuestra propia mortalidad? ¿cuál es la responsabilidad de nuestra mirada? A partir de los dilemas de la imagen –verdadera obsesión contemporánea– y de la no menos compleja articulación de los discursos, Leonor Arfuch abordó otros objetos, como el arte, la autobiografía, la escritura femenina, los medios de comunicación, la criminalidad juvenil, la guerra de Irak y la Shoah.
¿Por qué es ésta una “crítica” y no un “análisis” cultural? Porque, aunque toda crítica requiere de un meticuloso análisis, la autora enfatiza el ejercicio de una crítica política en una acertada síntesis entre la rigurosidad específica de la actividad académica y la libertad de la palabra distintiva de la poética. Es en ese tránsito “entre” la política y la poética donde se cruzan y dialogan diferentes disciplinas: la filosofía, la semiótica, las teorías del discurso, la crítica literaria, la sociología, la antropología, el psicoanálisis. A través de esos distintos caminos, articulados reflexivamente, se recorren relatos e imágenes en busca de una interpretación cultural de la cual pueda derivarse una capacidad de acción política y ética en este presente poblado de innúmeras formas de violencia.
LEONOR ARFUCH
Es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires y profesora e investigadora de la misma universidad. Ha sido profesora invitada de la Universidad de Essex, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de varias universidades argentinas y latinoamericanas. En 1998 obtuvo la Beca Thalmann, de la Universidad de Buenos Aires, en 2004 el British Academy Professorship Award y en 2007 la Beca Guggenheim.
Es autora de La interioridad pública (1992), La entrevista, una invención dialógica (1995), Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos (en coautoría, 1997), Crímenes y pecados. De los jóvenes en la crónica policial (1997), ha compilado los volúmenes colectivos Identidades, sujetos y subjetividades (2002) y Pensar este tiempo. Espacios, afectos, pertenencias (2005), y publicado numerosos artículos en libros y revistas especializadas, nacionales e internacionales.
El Fondo de Cultura Económica ha publicado El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea (2002).
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroSobre la autoraDedicatoriaEpígrafe1. Memorias de la calle Pasteur2. Confesiones, conmemoraciones3. Álbum de familia4. Crímenes y pecados. De los jóvenes en la crónica policial5. Arte, memoria y archivo6. Semiótica y política7. El primer relato público del horror8. Mujeres y escritura(s)9. La autobiografía como (mal de) archivo10. Memoria y autobiografía11. Presencias en imágenes (de guerra)12. Imaginar pese a todo13. Post scriptumCréditos
A Esther y Teófilo
Mundo como la ola, frecuente, repentino
en sus apariciones;
centelleante como ella,
como ella coronado de lo perecedero.
ROSARIO CASTELLANOS
Los ensayos reunidos en este libro fueron escritos entre 1994 y 2006 –excepto uno, de 1989– y publicados en su mayoría en revistas especializadas, varios de ellos en Punto de Vista, junto con algunos inéditos. La idea de darles una “segunda vida” editorial responde tanto a un requerimiento bibliográfico, expresado sobre todo por mis estudiantes de grado y posgrado –agrupar textos de interés analítico cuya búsqueda singular se torna más difícil con los años–, como a una coherencia temática y estilística: han sido escritos en su mayoría al calor de acontecimientos traumáticos cuyos ecos todavía resuenan en el presente y han puesto en juego una común preocupación por la teoría y por el método, donde la crítica política se ejerce desde el trabajo mismo de la escritura –esa “talla del lenguaje” como gustaba definirla Julia Kristeva–, con una modulación dialógica que mucho tiene que ver con los lectores o receptores imaginarios que fueron, en cada momento, fuente de inspiración. Sin ceder a la tentación de agregar o corregir –en definitiva, de “intervenir” esa escritura– y respetando su cronología, como experiencia compartida de un atravesamiento del tiempo –aunque reactualizando en cada caso la “escena de la escritura”–, los textos cobijados bajo este título –del cual se da razón más adelante– esperan hoy, en la espacio/temporalidad diferente y diferida del libro, suscitar nuevos diálogos con otros –y tal vez menos imaginables– lectores.
MEMORIAS DE LA CALLE PASTEUR
Hay en Roland Barthes una especie de figura que emana de sus textos y que se dejaría definir como “la escena de la escritura”: el momento, la vivencia, la atmósfera en la cual la idea peregrina comienza a plasmarse en palabras y se transforma en otra cosa que ella misma, o mejor, llega a decir lo que no era para nada previsible. Ante estos textos que he escrito en momentos y circunstancias diferentes surge, casi naturalmente, una evocación de esa escena, vívida aunque investida de la inadecuación del recuerdo.
Estas “Memorias…” tienen mucho de mis memorias de infancia, de esa trama familiar materna donde “la AMIA” (Asociación Mutual Israelita Argentina) era una referencia obligada cuando fallecía algún pariente o se trataba de alguna colaboración. Lo impensable –el atentado– sobrevino un lunes como tantos y el estallido fue sentido en el cuerpo, en una proximidad urbana que desdice el límite de los barrios y hubo luego esa atracción fatal de la imagen televisiva, cámara fija en una eternidad cuyo detalle no atenuaba la estupefacción. Una escena que se rehace en la memoria en su largo transcurso, el día entero hasta el siguiente amanecer. Días después me atreví a caminar por el entorno de la AMIA, sin osar acercarme siquiera a los vallados, abrumada de recuerdos, de imágenes entrañables que revivían en la retina a la luz titilante de las fotos de las víctimas, cuya cercanía se me reveló de pronto como una insospechada marca identitaria.
Quise escribir sin saber muy bien qué y Punto de Vista ofreció, como siempre, un espacio material y simbólico altamente inspirador. Política y afecto se articularon así de un modo peculiar, dejando una huella perceptible en los textos que siguen.
Este artículo fue publicado en Punto de Vista, núm. 50, Buenos Aires, noviembre de 1994, pp. 10-14.
Quizá como otras tragedias de la historia reciente, el acontecimiento de la AMIA –que no se deja definir solamente como un “atentado”– tiene una extraña temporalidad. Demasiado cercano en la perspectiva del relato y sin embargo ya apenas una huella en la vorágine de la actualidad, intacta en la vivencia de imágenes y voces pero enfrentada al previsible silencio de un “después”. Simultáneamente pasado y aún pendiente, como tantas desapariciones, su lugar se delinea no solamente en un horizonte político agitado por las tensiones de este fin de siglo, sino sobre todo en una trama simbólica que acusa para siempre la enormidad del holocausto –la cultura judía, la identidad, la diáspora– y también, por supuesto, en esa cruda materialidad de escombros esparcidos, esas ruinas, ese vacío urbano desacostumbrado que impacta en plenitud de sentido –aun cuando no se quiera mirarlo– llamando a una penosa rememoración.
Fue justamente ese vacío, todavía humeante, imagen fija del desastre en la pantalla del televisor que era imposible dejar de mirar –un cuadro mínimo que, lejos de “representar” la realidad pareció cumplir el sueño de alcanzar el verosímil absoluto–, lo que me produjo una asociación caprichosa quizá, pero no del todo infundada: el recuerdo súbito de la tapa de un libro de Tzvetan Todorov1 (1991), que había incluido en un curso reciente y que aún estaba apilado sobre mi mesa de trabajo.
No infundada: en la tapa de Face à l’extreme –que acaba de ser publicado en español como Frente al límite–, una vieja fotografía de Tadeusz Bukowski tomada en octubre de 1944 muestra la calle Piwna de Varsovia, poco más de un año después del sangriento levantamiento del ghetto (primavera de 1943) y apenas unos meses más tarde de la insurrección de la ciudad. En la perspectiva de la calle, los escombros ocupan el primer plano y detrás se dibujan las siluetas de lo que queda en pie después del bombardeo. La vaga semejanza con la escena del Once se quiebra quizás al costado de la fotografía, donde una soga de ropa tendida habla de la cotidianidad de la guerra, mientras una niña de espaldas deja apenas entrever los primeros pasos de un bebé. Indicios que evocan ese terrible azar de la muerte, que quizá con diferencia de un minuto perdona o condena, tal como lo revelaran también, dramáticamente, los relatos diversos de la calle Pasteur.
El tema del libro de Todorov justifica, además de la imagen que lo inaugura, la asociación: una reflexión sobre las virtudes, heroicas o cotidianas, que resistieron al horror de los campos de concentración, tanto los nazis como los soviéticos, aunque el mayor desarrollo textual corresponda a los primeros: la valentía, la preocupación por un otro, la generosidad. Esta focalización en las virtudes tiene un objetivo explícito: rendir justicia a los pequeños o grandes gestos de las víctimas que, en situaciones cuyo límite es extremo, impensable, no permitieron que el tormento y la abyección borraran todo rasgo de dimensión humana. Así, el autor va reconstruyendo, en una trama de relatos de sobrevivientes o testimonios recuperados, ejemplos que contradicen la idea de una masividad del mal, que terminaría no sólo con las vidas sino con todo atisbo de dignidad. Empeño moral, sujeto a riesgos casi inevitables –entre los cuales, un tono aleccionador–, el libro permite sin embargo volver sobre algunas cuestiones siempre en diferendo, desde una actualidad que las resignifica.
Una de ellas: la proximidad. Las cifras inconcebibles que acumulan las guerras y enfrentamientos de este siglo, la despersonalización de sus procedimientos, hace que se vuelva una y otra vez sobre el tema. ¿Concierne –y conmueve– más el infortunio de los allegados, de los conocidos, de aquellos que pueden integrarse a una idea de comunalidad, al cobijo de una pertenencia? La respuesta de Todorov es afirmativa: las redes de solidaridad en los campos pasaban ante todo por un reconocimiento de la identidad nacional, pero también por ciertas coincidencias de sexo, edad, situación. En la misma dirección va la “cuestión del otro”, abordada por el autor también en otros textos,2 y que insiste, transformada casi en adagio, en diversas reflexiones contemporáneas: si el conocimiento es un paso hacia el reconocimiento, ¿cómo franquear la distancia hacia esos “otros” sin pretender reducir la diferencia? Según la proposición de Richard Rorty, que duda de la fuerza de la obligación moral kantiana fundada en la razón como núcleo común, “La manera correcta de entender el lema ‘Tenemos obligaciones para con los seres humanos simplemente como tales’ es interpretándolo como un medio para exhortarnos a que continuemos intentando ampliar nuestro sentimiento de ‘nosotros’ tanto cuanto podamos”. Esta ampliación incluye, entre otros, a “los marginados, personas que instintivamente concebimos como ‘ellos’ y no como ‘nosotros’”.3
Las imágenes tan recientes de la calle Pasteur también convocan estos interrogantes. Con ojos acostumbrados a la ficcionalización del horror en el cine o la televisión, y también, bajo la forma del “directo”, en el género de la información, que no nos ahorra violencias por lejanas que sean, la proximidad de las víctimas nos dejó atónitos. Esos nombres, esos rostros, eran “nosotros”. Por eso, los relatos, repetidos hora tras hora en los distintos medios, eran más impactantes que las declaraciones políticas o las especulaciones en torno de los hechos. Ellos ponían en escena la súbita destrucción de lo cotidiano, esa amenaza que late bajo toda normalidad, la fragilidad de nuestros simples itinerarios. Las historias personales, los detalles banales de un día cualquiera que la tragedia hace trascendentes, las fotografías que los parientes mostraban ante la cámara incluyéndonos en la esperanza de una búsqueda nos interpelaban en una identificación directa, afectiva, previa a toda reflexión y más allá del sesgo sensacionalista común en estos casos.
Sin embargo, en esta escena ocurrida en un barrio entrañable, narrada en nuestra lengua, tan cerca que sentimos en el cuerpo el impacto de la explosión, ¿había verdaderamente un “nosotros”? Algunos hablaron de quienes serían “víctimas inocentes”, trayendo al presente un viejo estigma. Otros no podían decidirse entre el “nosotros” y el “ellos”, y menos aún cómo denominar a estos últimos: ¿israelitas, israelíes, hebreos, judíos? Ante la imposibilidad de distinguir dentro de un “nosotros”, sin que tal distinción suponga indiferencia o discriminación, la cuestión se resolvió en un “todos”: “hoy todos somos judíos” rezaban improbables pasacalles. Afirmación que adquiría sin embargo valor de verdad... para los judíos. Las pugnas de la identidad, las dudas, los rechazos, los desacuerdos ideológicos quedaban como suspendidos frente a una sensación mucho más profunda y visceral, si pudiera decirse. Muchos nos sorprendimos diciéndonos sin vacilación –y quizá por primera vez– “Soy judío/a”.
Pero al mismo tiempo, por sobre estas identificaciones y sobre las dificultades de nominación, planeaba ya una otredad radicalizada, un “ellos” marcado fuertemente por la intolerancia: iraní, islámico, fundamentalista. La cuestión de la responsabilidad del Estado se confundía con la facilidad de la culpabilización. También esos “otros” despertaban el prejuicio hacia la identidad grupal –racial, religiosa, ideológica–, esa generalización que llevara a pagar un precio tan alto a los judíos durante el nazismo. Algunos sobrevivientes que cita Todorov –Primo Levi, Etty Hillesum– se esfuerzan, al menos teóricamente, en no caer en la misma tentación de sus victimarios y hacer de “los alemanes” un colectivo de abominación. Alguna simple anécdota cotidiana da cuenta en su propio relato de la dificultad de llevarlo a la práctica.
Esa reversibilidad del odio, tan marcada por su época, no es ajena sin embargo a los enfrentamientos contemporáneos. En la maquinaria nazi de los campos, en ese “sistema periódico” como lo llamara Primo Levi, y que tan elocuentemente mostrara Claude Lanzmann en Shoah, el “otro” de los judíos tenía rostro, estaba sujeto a una rutina ciega o sádica, donde sólo excepcionalmente había un gesto de compasión, y el odio aparecía en cada eslabón de una convivencia aterradora. Los sobrevivientes insisten en la normalidad de sus victimarios: ni enfermos aunque algunos lo fueran, ni bestias salvajes, más bien un engranaje perfecto de obediencia y mediocridad, el cumplimiento estricto de cada tarea bajo las leyes del país, la eficiencia de un régimen que había logrado extraer lo peor de cada uno. Y, podría decirse, lo peor de todos. El libro de Todorov se centra en las virtudes justamente para desarmar, siquiera parcialmente, la conclusión de que “en condiciones extremas, toda traza de vida moral se evapora y los hombres se transforman en bestias comprometidas en una guerra de sobrevivencia sin piedad”.4 Esta memoria, que retorna como una insoportable vergüenza para los sobrevivientes, esa borradura cuidadosamente planificada del límite de lo humano, es sin duda una de las peores herencias del nazismo.
¿Qué ocurre hoy en estas guerras periódicas, consecuentes, pero que aparecen bajo el signo espectacular de lo inesperado, de lo esporádico y fulminante? El terrorismo es otra forma de reversibilidad del odio: golpea sin rostro y la mayoría de las veces no sabe quiénes van a ser sus víctimas. Lejos del escenario bélico, sorprende en la indefensión del quehacer diario. No es cosa de irracionales ni de enfermos, sino de lógicas políticas y afinadas tecnologías. De distinta manera, también opera una despersonalización del ser humano, al negarle el derecho a la víctima de saberse enemigo. ¿Pero cambian mucho las cosas con saberlo? Las imágenes, también recientes, de la ex Yugoslavia y las más antiguas de la cambiante línea de fuego árabe-israelí parecen afirmar rotundamente que no.
Volviendo al libro de Todorov, quizá su mayor mérito sea el de poner en sintonía voces que hablaron en momentos y espacios diferentes, aunque de las mismas cosas. El de restituir a pequeños fragmentos, recuerdos, imágenes, el brillo con que seguramente iluminaron esos “tiempos de oscuridad”. La memoria de los nombres, que el sistema numérico de los campos había abolido y, con ellos, las biografías, quizá lo único propio y singular de cada persona. A diferencia de la “lista de Spielberg”, estos nombres no dejan olvidar, sobre el alivio de la salvación de algunos, el penoso contraste de los otros. Vienen según los azares de la vida y de la memoria: susurros, historias oídas por allí, retazos de escrituras dispersas en algún escondrijo,5 literaturas póstumas y otras, construidas justamente para poder sobrevivir. Quizá resulte extraña esa persistencia –nombres repetidos oralmente, a veces ligados sólo a gestos, a anécdotas fugaces–, pero posiblemente su trascendencia haya sido comprendida en el momento mismo de su silenciamiento: el anclaje del nombre en el relato como marca de la cultura, como resguardo para la historia de una posteridad.
También entre nosotros hay nombres que flamean sin descanso, cuya memoria no se ha aquietado en la paz de una lista ni en la evocación de una anécdota. Pugnan contra una cultura, no de la marca, sino del olvido. El silencio que se les pide es póstumo: en lugar del recuerdo, la renuncia a la narración, supuesto precio a pagar para una historia del presente absoluto –el pasado, lo sabemos ya por los discursos oficiales, es algo que sólo hay que exorcizar, densidad de lo negativo, caja de Pandora adonde no se puede volver a ningún costo–. Quizá por esas cuentas pendientes, los nombres de los “desaparecidos” de la calle Pasteur, esas fotos apresuradas pegadas con trazo infantil, eran doblemente lacerantes. Y quizá por lo mismo haya que atesorar también esos nombres y sus historias, no dejar que se borren de un “nosotros”, no importa la amplitud que le otorguemos.
Por distintas razones, los temas de la agenda intelectual de nuestros días van encontrando su “causa común”. Las coincidencias a veces nos sorprenden: palabras con que “somos hablados” antes que reflexionemos sobre ellas, similitud de tópicos, sintonías inesperadas. En este texto se cruzan varias de esas recurrencias: los “otros”, la memoria, el holocausto, los relatos de vida, las biografías. El empeño de Torodov se revela de toda pertinencia: en los tiempos que corren, cuando los peligros “mundiales” parecen decrecer pero no los conflictos, y los números continúan siendo insoportables –¿cuántos millones morirán en Ruanda o en cualquier otra parte?– no está mal focalizar, en una reflexión sobre los totalitarismos, en el ejercicio de las virtudes, ligadas a la experiencia vital, cotidiana. Por un lado, se evitan generalizaciones abstractas; por el otro, permite repensar viejos convencimientos, como aquel de que “no se puede matar a quien se ha mirado a los ojos”. La utopía moral del “conocer” insiste en la ex posmodernidad.
Alguien, antes que Todorov, ya había pensado la relación entre biografía y virtud, quizá porque su propia biografía, como víctima de otro totalitarismo, lo había sensibilizado de manera especial: Mijaíl Bajtín, que padeciera el destierro y la privación bajo el estalinismo y en quien Paul Veyne creyó descifrar una “escritura del perseguido”. Bajtín se ocupó extensamente del “valor biográfico”, aquello que da sentido al relato de una vida, tanto para el narrador como para el narratario. En efecto, mientras que lo vivencial se presenta siempre como caótico, la puesta en orden que realiza el género biográfico aporta a la propia experiencia intersubjetiva de la identidad, en tanto permite visualizar una unidad ideal –“el yo-para-mí”– de la persona. La cuestión, válida tanto para el auto/biógrafo como para su lector/receptor es eminentemente moral: bajo qué normas, qué esquemas valorativos se rige una vida. Hablar del héroe es entonces para Bajtín hablar de las virtudes del héroe más que de sus hazañas.
Pero el héroe no es solamente una figura épica, amante de la aventura, de realizaciones espectaculares, sino también aparece en una dimensión social, cotidiana. La distinción bajtiniana es muy sugerente y vale la pena detenerse en ella. Al héroe del primer tipo le corresponden virtudes tales como la valentía, el honor, la magnanimidad, la prodigalidad. Lo caracterizan “la voluntad de ser héroe, de tener importancia en el mundo de los otros, la voluntad de ser amado”, su tarea es “un reconocerse dentro de la humanidad cultural de la historia, –o de la nación– y un afirmar y construir su vida en la posible conciencia de la humanidad, es un crecer no en sí mismo ni para sí mismo sino en otros y para otros”. El segundo tipo, el héroe de la “biografía social cotidiana”, se asienta en los valores de la vida familiar, la “buena fama” equivale a ser “un hombre honrado y bueno”. El amor a la vida lo es “a la permanencia de las personas amadas, a los objetos, situaciones y relaciones”, “su humanidad es la de los vivos”.6
No es difícil descubrir el eco de estas páginas encendidas del pensador ruso en la distinción que realiza Todorov en su libro entre virtudes “heroicas” y “cotidianas”. Cuando Veyne habla del estilo de “perseguido” de Bajtín, propone un modo de interpretar sus textos abigarrados, densos, hasta enigmáticos, que sugieren más de lo que dicen, que en muchos momentos saltan por encima de lo particular y hablan, sin prevenirnos, de las grandes cuestiones de este mundo. Podemos darnos la licencia entonces de leer, en las líneas que citamos más arriba, tan apegadas a la descripción de formas consagradas de la literatura –los géneros biográficos–, una visión valorativa de la propia vida, de los otros, de los ideales de una humanidad por los cuales valdría la pena morir pero sobre todo vivir. Ambos tipos de héroe bajtiniano, más allá de sus especialidades, se preocupan por los otros: desde el punto de vista de la conciencia humana en general o del amor por alguien en particular. También Todorov recupera esa dimensión del cuidado, de la preocupación, como una de las virtudes esenciales, tanto en lo público como en lo privado.
Público y privado: dos universos cuya divergencia aterradora fue motivo de asombro y de argumentación en favor de los nazis –la reiterada afirmación de que los responsables de las matanzas más atroces eran amorosos padres de familia–, siguen apareciendo como independientes, tanto en el nivel del acontecimiento, sobre todo en la política, como en alguna reflexión filosófica. Así, invirtiendo el signo, se nos permitiría ser de cualquier modo en privado mientras reconociéramos ciertos límites en lo público, por ejemplo, el de no cometer actos de crueldad. A Bajtín no le hubiera convencido esta cesura, y Todorov insiste en que la moral es una cuestión individual, pero indisociable de la acción: uno no puede exigirla más que a sí mismo pero para sostenerla con los demás, en un acto de dar y recibir.
No hay duda de que hablar de principios morales es siempre un riesgo. De deslizarse hacia el moralismo, la moralina, de ubicarse en una jerarquía aleccionadora. Por una de esas recurrencias que mencionábamos, el tema de la moral, acallado largo tiempo por otras conversaciones –la ética, la comunicación, la estética–, vuelve a estar presente en diversos discursos. La ficción es quizá una buena manera de abordarlo: dispensa del ajuste entre ejemplo y teoría. Pero si coincidimos con Edmond Jabès en que nuestra propia identidad es un proceso de ficcionalización, no hay duda de que, en ejercicio de autonomía, podemos “crearnos” siempre mejores. Este filósofo judío egipcio, que ha reflexionado sobre la identidad judía, el sentimiento religioso y el holocausto, dice algo que quizá nos ayude a entender esta búsqueda siempre recomenzada de valores y fundamentos, estos intentos de colmar la persistencia de un vacío:
Después de Auschwitz, el sentimiento de soledad que está en el fondo de cada ser se amplificó considerablemente. Toda confianza, hoy, tiene la contracara de una desconfianza que la consume. Nosotros sabemos que ya no es razonable esperar nada de otro. De todas maneras esperamos, pero hay algo en el fondo de esa esperanza que nos repite que el hilo se rompió.7
Acontecimientos como el de la calle Pasteur acentúan doblemente esa desesperanza: por un lado, en lo que puede esperarse de los hombres; por el otro, en la responsabilidad de un Estado hacia sus ciudadanos. Pero también permiten –como efectivamente sucedió– el despliegue de la valentía, la solidaridad, el cuidado del otro, la compasión, esas virtudes personales, heroicas y cotidianas que siguen pugnando por acortar la distancia hacia un “nosotros”.
1 Tzvetan Todorov, Face à l’extreme, París, Seuil, 1991 [trad. esp.: Frente al límite, México, Siglo XXI, 1993].
2 Tzvetan Todorov, La conquista de América. La cuestión del otro, México, Siglo XXI, 1987; y Nous et les autres, París, Seuil, 1989 [trad. esp.: Nosotros y los otros, México, Siglo XXI, 1991]
3 Richard Rorty, Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Paidós, 1991, p. 214.
4 Tzvetan Todorov, Face à …, op. cit., p. 37.
5 Entre otros descubrimientos, varios textos escritos por miembros de Sondekommandos (equipos de prisioneros judíos encargados de atender la macabra rutina de la cámara de gas) fueron encontrados enterrados en distintos lugares después de la liberación de los campos y forman un conjunto denominado “Los rollos de Auschwitz”.
6 Mijaíl Bajtín, Estética de la creación verbal, México, Siglo XXI, 1982, pp. 137 y 138.
7 Edmond Jabès, Du désert du livre, París, Belfont, 1980, p. 92 [trad. esp.: Del desierto al libro, Madrid, Trotta, 2000].
CONFESIONES, CONMEMORACIONES
La Segunda Guerra y sus innúmeras consecuencias, así como la terrible realidad de los campos de exterminio –y el impacto visual de sus fotografías– habitaron durante el largo tiempo de la infancia la conversación familiar, en una dimensión histórica que excedía el simple registro retrospectivo de la actualidad. Así, la conmemoración – la remembranza– de los 50 años del fin de la guerra tuvo para mí una significación especial, que se intensificó con la coincidente –y no menos terrible– confesión de Adolfo Scilingo. Los tiempos aciagos de la dictadura, esa cotidianidad amenazada en la cual vivíamos, esas rutinas que resisten aún en “estado de excepción” adquirieron de pronto un contorno nítido, en innegable vecindad con los tiempos de guerra. Hasta ese momento no se había hablado demasiado de la vivencia de la gente común o de quienes, sin estar comprometidos en la militancia guerrillera, sabían, aun con datos incompletos, del horror de lo que sucedía. La confesión venía a poner en escena –en palabras– una dimensión fantasmática, insoportable, acusatoria incluso sin proponérselo, hacia un “todos” del cual no se podía eludir la parte.
Este artículo fue publicado en Punto de Vista, núm. 52, Buenos Aires, agosto de 1995, pp. 6-11.
¿Cuántas cargas puede sacarse de encima el espíritu? ¿Cuántas cosas puede olvidar de modo que no las vuelva a saber nunca más? ¿y puede olvidar algo como si no lo hubiera sabido nunca?
ELÍAS CANETTI, La provincia del hombre, 1943
I
Hace pocas semanas se conmemoraron los 50 años del fin de la guerra. Un tiempo –medio siglo– que sin embargo aún no ha logrado transformar el acontecimiento en historia, demasiado breve para la eternidad de su memoria, para la inquietud sin pausa de preguntas que quizá nunca puedan acallarse. En Europa, y particularmente en Alemania, la fecha tuvo el ceremonial de las grandes efemérides y su centro simbólico fue Auschwitz. La mediatización televisiva puso en escena el homenaje principal en el campo, pero también recorrió, con actos de rememoración según la fecha en que fueran liberados, los otros nombres del holocausto, tallados para siempre en una lengua común: Treblinka, Dachau, Birkenau… territorios desolados cuyas huellas apenas perceptibles captara tan bien la mirada de Lanzmann en su filme Shoah.
No solamente la imagen buscó, en un énfasis referencial, la plenitud de sentido de esa topografía. Todo tipo de reflexión y de testimonio se ofreció simultáneamente, en la dispersión mediática, hasta el límite de la saturación: el tiempo de la conmemoración había venido tramándose en el espesor vivencial de las décadas, en debates filosóficos, sociológicos, historiográficos, en los nuevos acontecimientos políticos, en pugnas de opinión pública y discurso oficial.
Tal multiplicación de los relatos, el presente efímero de su enunciación, trata quizá todavía, y siempre infructuosamente, de colmar ese instante indecible, esa imposibilidad radical de la palabra que sobrevino al silencio de las armas. La magnitud del daño a la humanidad que revelaran las puertas de los campos en esos tempranos días de 1945, esas extrañas criaturas unidas a la vida por un soplo, los “hombres-cebra”, según la expresión de Primo Levi, que surgían en un escenario de acumulaciones aterradoras, estaban más allá de toda narración. Después de soñar con la libertad, de aferrarse a la vida sólo con la esperanza de dar cuenta de la existencia de Auschwitz, el propio Levi se enfrentó a ese otro límite, que no había imaginado: los primeros seres con los que habló, aún en tierra de Polonia, y pese a una actitud benevolente, no pudieron soportar por mucho tiempo lo que su voz, desprovista de toda inflexión, contaba.
En Alemania, la efemérides llevó a la exasperación la idea de “políticas de la memoria”, que se expresa tanto en el campo académico e intelectual –uno de cuyos hitos fue la famosa “disputa de los historiadores”–, como en el arte y los medios de comunicación,1 y también en la indagación jurídica sobre el papel de las grandes corporaciones en el sustento del régimen hitleriano.
Sin embargo, esas conversaciones ininterrumpidas distan mucho del acuerdo dialógico, de esa regla utópica y reguladora de una comunidad de comunicación, en el sentido que comparten Jürgen Habermas y Karl Apel. Por el contrario, la disputa por la nominación –es decir, por el sentido de la historia– atraviesa la sociedad alemana con una profundidad que va más allá del discurso oficial y del énfasis aleccionador del discurso escolar. ¿El 8 de mayo de 1945 fue liberación, derrota o capitulación? Helke Sander, autora de un libro y de una película sobre la entrada de los soldados vencedores en Berlín, sobre ese “día después” de la guerra, que produjo sólo en Alemania miles de mujeres violadas y no pocos asesinatos, aporta un ejemplo interesante sobre la cuestión. Sus obras, producto de una investigación de casi diez años, con cantidad de documentos y entrevistas, abordan por primera vez el tratamiento exhaustivo de un tema tabú: ¿cómo hablar de esos crímenes de los otros, de quienes plantaron la bandera de la victoria? Y esta cuestión temática, que le deparara reacciones indignadas de partes concernidas, no le ahorró sin embargo la virulencia de otro escándalo, esta vez a nivel lingüístico: ¿cómo hablar? Sander tituló ambas obras con un juego de palabras, sólo en apariencia inocuo: Liberators take liberties: War, Rape and Children.2 El nombre elegido no fue por cierto una razón menor para el insulto y el agravio.
Esta “inquietud del discurso”, para tomar una expresión cara a Michel Pêcheux, está lejos de pacificarse en el homenaje, de encontrar un cierre en la sincronía del espectáculo, de resolverse, aunque algunos lo pretendan, en conclusión o reconciliación. Todo pasado de la memoria está además jaqueado por el presente: Bosnia, la integración del Este alemán –para algunos, una nueva “ocupación”–, la virulencia de los grupos neonazis, los rebrotes de intolerancia de distinto signo. La cuestión de la responsabilidad está hoy más que nunca sobre el tapete: la no identificación lisa y llana con víctimas o victimarios abre, para la mayoría, categorías incómodas, como la de cómplice. En esa dirección, relatos testimoniales de pequeños “Schindler” pugnan por sacar a la luz, en contrapunto, una trama poco conocida de resistencias y solidaridades.
II
Hace también pocas semanas, se cumplió en la Argentina un aniversario significativo que no adquirió sin embargo el estatuto de una conmemoración: los diez años del inicio del Juicio a las Juntas, que por primera vez en América Latina condenara a prisión a la más alta jerarquía militar por la violación sistemática de los derechos humanos desde un aparato estatal tomado por asalto. La fecha, que quizá hubiera pasado del todo desapercibida si no fuera por su actualización en otro acontecimiento –la confesión de Scilingo–, no nos aproxima hoy al actual clima europeo, como lo hizo en 1985, cuando uno de los primeros gestos de la democracia después de una década de horror fue el de afrontar la responsabilidad de un “Nüremberg argentino”. Entonces se hablaba de un coraje cívico, de un nuevo aprendizaje de reglas democráticas, de la recuperación de la solidaridad, del afianzamiento de los derechos humanos como categoría básica de la vida en sociedad, preceptos esenciales para sacudir a una ciudadanía anestesiada, que había vivido en su gran mayoría al margen de una tragedia, ella sí comparable al genocidio nazi.
La distancia de la conmemoración está dada por el agua que corrió bajo los puentes desde entonces, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, el posterior indulto a manos del siguiente gobierno, instancias todas que desarticularon las posibilidades abiertas por el Juicio, estrechando sensiblemente el margen de credibilidad en valores éticos. Hoy, la democracia es simbolizada más que nada en relación con el funcionamiento puntual del aparato electoral, las alianzas previas y los litigios sucesorios, y la siempre ponderada “voluntad popular” se confunde con la especulación tecnológica de las encuestas de opinión y su “verdad” después de las urnas. Y esto, que no es nada desdeñable en un país con nuestra tradición, quizá no sea lo único que importe.
Hace diez años, entre abril y setiembre, el Juicio había instaurado una rutina penosa, que tropezaba todo el tiempo con ese umbral de la imposibilidad que había atenaceado a Levi: el relato de las víctimas. En el marco austero del tribunal se iban desgranando los “casos”, que la prensa gráfica recogía día tras día en secciones especiales de varias páginas. Así, por las fotos, por las transcripciones que en algunos diarios eran generosas, asistimos a la personalización del horror, a la emoción, el sollozo, la voz quebrada, la vergüenza de recordar de los sobrevivientes.
“Asistimos”, digo, en un efecto de sentido creado por la complicidad de la lectura: afortunadamente no nos fue dado escuchar esas voces, ya que la televisión sólo podía emitir breves imágenes sin sonido.3 “Afortunadamente”, por lo que hubiera resultado sin duda del efectismo de su manipulación. El flash del noticiero aportaba sin embargo la topografía necesaria, los gestos rituales, la ubicación de los acusados y algunas caras en movimiento, difícilmente olvidables. “Complicidad” digo, e inmediatamente advierto su doble valencia en esa frase: ese raro sentimiento que nos acometía al leer, por la comparación casi obvia de unos y otros destinos, no importaba “lo que hubieran hecho”. En un tiempo anterior todavía próximo, cuando los relatos del Juicio eran puro acontecimiento, cuando sabíamos de la existencia del horror aún sin sus detalles, cuando los gritos resonaban quizá en nuestros sueños, no se había perdido sin embargo para nosotros la cotidianidad. Pese a la mezcla de angustia, miedo y odio que llevábamos a cuestas a todas partes, íbamos a clases, trabajos, cumpleaños de niños, a veces al cine. Esa repetición incesante de la vida, que no respeta ningún régimen de excepción –que incluso, anclada en gestos mínimos, apenas atisbo de lo humano, no llegó a perderse ni en los campos–.
Sin embargo, lo que se jugaba en esa escena no era tanto la novedad informativa de los hechos: el llamado “show del horror”, a principios de la democracia, lo había dicho casi todo y de la peor manera, hasta producir lo que Paul Virilio llamó “el efecto de desaparición” –con la terrible connotación que el concepto tiene, en relación con el tema–. Lo que adquiría la mayor contundencia era su transformación en prueba para un tribunal, la garantía de la palabra en la performatividad del juramento y de la confesión. Allí, día tras día, la singularidad de cada biografía trazaba un espacio sin equivalente. Lo que el “yo” del testigo traía al presente de la enunciación no era solamente un ejemplo más que confirmaba la existencia de un plan institucional de aniquilamiento sin piedad, sino también su propia historia, que lo sacaba de anonimato, su sufrimiento personal, gestos y palabras reconocibles que lo hacían un próximo, un semejante. Esto permitía franquear, quizá inadvertidamente, el abismo que la propaganda oficial de la dictadura había trazado entre ese “demonio” del terrorismo, enemigo sin patria ni ley y el común de los mortales.