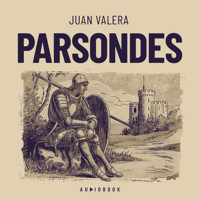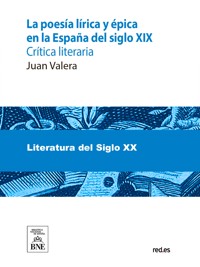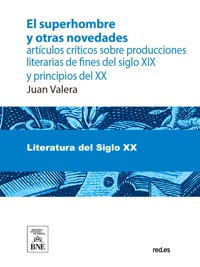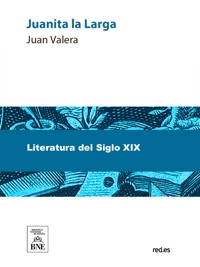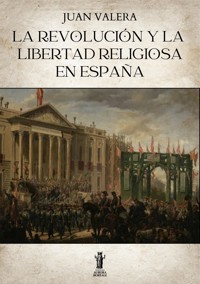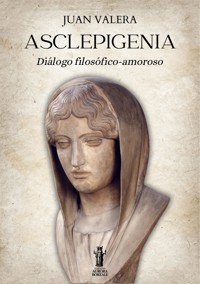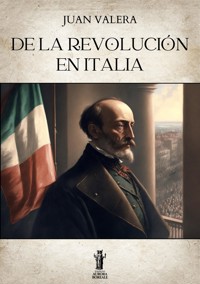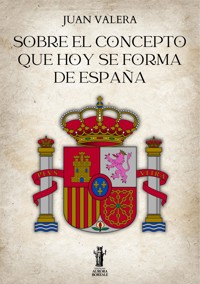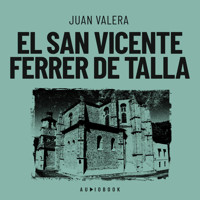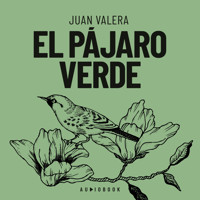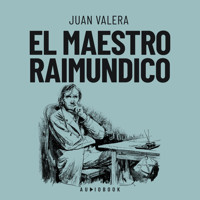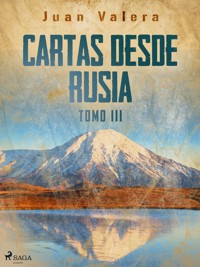0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1911
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado a partir de la edición impresa de 1911, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
Crítica literaria: (1889 1896)
Juan Valera
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
Crítica literaria: (1889 1896)
MORRIÑA
LA FILOSOFÍA PLATONICA EN ESPAÑA
DEL CHISTE Y DE LA AMENIDAD EN EL ESTILO
SONETOS
POESÍAS
EL RENACIMIENTO CLÁSICO EN LA LITERATURA CATALANA
PORTUGAL CONTEMPORÁNEO
VIAGENS NA GALIZA
VERDADES POÉTICAS
EL VERBO DE DIOS
LA SED DE ORO
DE LOS AUTORES PORTUGUESES QUE ESCRIBIERON EN CASTELLANO
DISONANCIAS Y ARMONÍAS DE LA MORAL Y DE LA ESTÉTICA
PEQUEÑECES
LAS MUJERES Y LAS ACADEMIAS
COLECCIÓN DE MANUSCRITOS Y OTRAS ANTIGÜEDADES DE EGIPTO PERTENECIENTES AL ARCHIDUQUE RANIERO
LAS RAREZAS DEL FAUSTO
TEATRO LIBRE
NOTAS
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
MORRIÑA
POR DOÑA EMILIA PARDO BAZÁN
Las comparaciones son comodísimas para dar idea de todo, ahorrando mucho trabajo: mas no por eso dejan de ser odiosas las comparaciones. A más de odiosas, son harto expuestas á infundir en los espíritus tan falso concepto de lo comparado como de aquello con que se compara.
Desechemos, pues, esta inveterada costumbre de comparar, y hablemos de la última novela de Doña Emilia Pardo Bazán, sin compararla con ninguna otra novela de otro autor. Compararla con las otras novelas que Doña Emilia ha escrito, sería peor aún: sería hacer á Doña Emilia rival de sí misma, y tal vez aspirar á rebajar su ingenio con los propios frutos de su ingenio.
De no hacer completo estudio de un autor, y limitándose á dar cuenta de una de sus obras lo más prudente es hablar de esta obra sólo, como si el autor jamás hubiera escrito otra.
Hablemos así de Morriña. Dejémonos llevar por la impresión que su lectura ha producido en nuestro espíritu: impresión reciente y viva aún.
Nada más sencillo que el argumento de esta novela. La viuda de un magistrado tiene un hijo en la primera juventud, á quien quiere, cuida y mima en extremo. Rogelio, que así se llama el muchacho, estudia leyes en la Universidad Central; no es ni tonto, ni discreto, ni feo, ni bonito, ni alto, ni bajo, ni malo, ni bueno. Es un ser totalmente vulgar; menos que adocenado. Individualmente no hay razón para que nos interese y para que se escriba su historia. Su madre, Doña Aurora, buena mujer, interesa algo más, por el amor de madre que llena su alma. Tampoco, sin embargo, es Doña Aurora sujeto muy distinguido por estilo ninguno. Su casa, situada casi enfrente de la Universidad; sus tertulianos, viejos amigos de su marido difunto, todo está copiado de la realidad, sin idealización, adornos ni añadiduras. Se diría que la pluma de la novelista, al copiarlo, es como el rayo de luz que graba la imagen fotográfica en el vidrio preparado al efecto.
Hasta aquí no nos atrevemos á decir que esto sea poesía, ficción ó imaginación; pero ya es arte difícil y raro, que supone extremada perspicacia, agudeza y rectitud para ver y discernir lo que nos rodea, y singular destreza, maestría y tino en el estilo para reproducirlo.
Otra virtud mayor se advierte aún en el estilo: cierta magia poderosa que nos atrae á leer y nos retiene leyendo cosas, sucesos y circunstancias, cuando ellos de por sí ni nos importarían, ni nos conmoverían, ni nos divertirían, si no estuviesen tan hábilmente contados.
Rogelio es un chico algo enclenque, medianamente chistoso, medianamente aplicado y medianamente cariñoso con su mamá.
Resulta, pues, que ésta, Rogelio, los viejos amigos y todos los demás personajes secundarios, son pura medianía. No hay ser idealizado y magnificado por prendas muy egregias, ni apenas le hay tampoco donde lo cómico esté puesto con sobrada abundancia para tocar en la caricatura.
El mérito, pues, del cuadro total, consiste en la veracidad, en lo fiel y real del trasunto, y el encanto que causa la lectura nace, no del interés singular y exclusivo que llega á despertar una excepcional persona humana, sino del más hondo y general interés que excita en nuestro espíritu la misma naturaleza del hombre, cuando, sin propósito de realzarla ni de deprimirla, se estudia, se conoce y se refleja en las obras de arte.
Pero volvamos al argumento. Mientras más en esqueleto se refiera; mientras más trillado y común parezca, más realce tendrá el arte de la autora, que acierta á interesarnos, á divertirnos y á conmovernos hondamente al referirle con los debidos desenvolvimientos, los cuales no son excesivos nunca. La novela, para todo lector de buen gusto, debe saber á poco; y la autora, más que á acusarla de difusa, nos mueve á quejarnos de ella por concisa y rápida. Si esto es resultado de un instinto infalible de sobriedad y de medida, ó si todo está dispuesto y arreglado con magistral y premeditada economía, es difícil de decidir; pero de ambos modos tienen mucho mérito la armonía, el concierto y las buenas proporciones de las partes que forman el conjunto.
La acción de la novela se reduce á los amores de Rogelio con una criada joven que toma su madre.
Esclavitud, muerto el señor cura en cuya casa había nacido y se había criado, deja á los parientes del cura la herencia que el cura le había dejado, y vergonzosa, aun después de tan noble desprendimiento, de lo que se aseguraba sobre su nacimiento sacrílego, huye de Galicia, su tierra natal, y viene á servir á Madrid.
Aquí se apodera de su alma sensible y soñadora la nostalgia, las saudades, lo que vulgarmente llaman morriña en Galicia.
Esclavitud apenas tiene veinticinco años.
La autora no se entra de rondón, como hacen otros autores, en el fondo del alma de su heroína, y no nos pinta los móviles de sus actos y el origen de sus pasiones. El alma de la heroína se entrevé por estas pasiones y por estos actos, como la causa de ellos, misteriosa y vagamente definida.
En la morriña de Esclavitud podemos suponer, pues, aunque la autora no lo dice, ansia, no sólo del pais natal, sino de amor y de ternura, en que los ensueños del espíritu habían de combinarse con el material temperamento amoroso y con el ardor de la sangre, transmitidos por herencia: herencia no desechada como la de dinero, tierras y ajuar de casa del señor cura.
Esclavitud, fuese como fuese en el impenetrable centro de su alma, en lo exterior es un dechado de modestia, dulzura, paciencia y brío para el trabajo.
Ciertas solteronas, en cuya casa sirve Esclavitud, al ver que la morriña la consume, se la recomiendan á doña Aurora, con esperanza de que, sirviendo en una casa gallega, pues gallega era doña Aurora, Esclavitud se alivie ó se restablezca.
Doña Aurora queda prendada de la muchacha. Hay además algunos incidentes, graciosamente referidos, que mueven á Doña Aurora á recibir á Esclavitud por criada, sin recelar peligro. La misma Esclavitud aleja hasta el último escrúpulo de recelo, calificando candorosamente de niño á Rogelio, lo cual enoja á éste y le induce á estar con Esclavitud indiferente y hasta áspero al principio.
Desde aquí empieza de lleno la acción: el amor, que por muy diverso estilo y con muy distinta elevación, nace y crece en ambos corazones.
Es indudable que la primera regla del arte naturalista, que la Sra. D.a Emilia profesa y ejerce, es cierto precepto irónico de Moratín en su Lección poética, tomado y seguido como si no fuese irónico.
El precepto dice:
«No mientas, no, que es grande picardía.»
Y es evidente que no se debe mentir; que debe ser fiel la imitación de la naturaleza; que las pasiones y acciones humanas que el arte representa deben ser las que en realidad se dan en el mundo; pero, como partiendo de lo verdadero hay inmenso trayecto, en el campo inexplorado de lo posible, hasta tocar en el límite que separa lo verosímil de lo inverosímil, todo ese trayecto puede recorrerle el novelista ó el poeta, fingiendo en el cuanto se le antoje y convenga para su obra. El mentir de esta suerte no es grande picardía, sino condición del arte.
La señora doña Emilia está á veces preocupada en demasía de la verdad, y esto perjudica hasta á la verdad misma, y desde luego á la poesía del relato.
El modo con que Rogelio se enamora de la muchacha, sus vacilaciones, su ternura nerviosa á veces, su apetito meramente bestial otras, el miedo de enojar á su madre, su vanidad satisfecha al verse querido, su plan de buscar otra novia, su distracción montando á caballo, su egoísmo y su falta completa de energía para impedir que su madre eche de su casa á Esclavitud, y hasta la entregue á un viejo vicioso, todo está pintado con una verdad cruelísima y con una exactitud tremenda; pero resulta de la pintura, que Rogelio sale más ruin, más despreciable y hasta más simple que lo que la propia Doña Emilia se proponía que fuese.
Nada tendríamos que objetar si Morriña fuese un cuento alegre y cómico. No queremos ofender á la benemérita clase de criadas; harto trabajo tienen las pobres que se ven obligadas á servir; pero bien puede afirmarse, por aquello de que la ocasión hace al ladrón, de que la convivencia y el trato infunden cariño, etc., etc., que, sin malicia á menudo, sin que sean las criadas unas lagartas, suelen ellas ser el instrumento de que se vale el diablo para que muchos niños ó señoritos mimados y vigilados por las respectivas madres, empiecen á conocer por experiencia lo que es amor.
Referir una de estas frecuentes iniciaciones amorosas, uno de estos extremos de la pasión juvenil en el seno de una casa burguesa, es, sin duda, asunto adecuado para un cuento cómico y lleno de desenfado y regocijo; pero Morriña no es eso, y en no ser eso estriba su más alto valer y su mayor falta.
Esclavitud se prenda de Rogelio con vehemente, invencible y hermosa abnegación; su voluntad se le rinde, su espíritu se le somete, todo el ser de ella es de él y para él por obra de una fuerza ineluctable, de un poder misterioso, de una inclinación tan exclusiva, que, sin Rogelio, no hay ya para Esclavitud sino la muerte.
Es un verdadero milagro del estilo y del arte de la autora que se vea y se admire tan sublime pasión, sin que Esclavitud emplee, para expresarla, ni una palabra que no quepa en el más llano lenguaje de una campesina gallega; sin la menor declamación, sin atildamientos, primores ni tiquismiquis.
La poesía está en la pasión misma, en la hermosura y en la mocedad de Esclavitud, y en su devoto é inevitable rendimiento.
Nace de aquí, en el centro de una casa archiprosaica de Madrid, un idilio delicadísimo como el de Dafnis y Cloe, salvo la indignidad del Dafnis, y salvo el fin trágico que hace que dicha indignidad quede más de realce.
En fin: Rogelio se va á Galicia con su mamá, que entrega sin piedad á Esclavitud al viejo vicioso, y Esclavitud se mata.
¿Dónde está la falta de que hemos hablado? dirán algunas personas. La falta, en nuestro sentir no es meramente literaria; es más que literaria: es filosófica. Proviene de cierta filosofía que informa este nuevo género de literatura.
¿Por qué se enamora tan perdidamente Esclavitud? Si su temperamento amoroso, transmitido por herencia, la lleva á ese amor, ¿por qué ese amor es tan exclusivo, que sin él no le queda más recurso que la muerte? ¿Es tan invencible su pasión, que no vale nada contra ella el libre albedrío, ó no hay libre albedrío, sino fatal determinismo? ¿Cómo la que tiene tanto valor para morir, no tiene ninguno para luchar con sus inclinaciones? Aunque el cura hubiera sido un pecador, ¿no había sido cristiano, no había educado cristianamente á Esclavitud? ¿Por qué, pues, la moral cristiana y el santo temor de Dios no retienen á Esclavitud al borde del abismo? Su pasividad, su rendimiento, la entrega y el sacrificio completo que hace Esclavitud de su cuerpo y de su alma, parecen obra, no del diablo, con quien luchan los débiles seres humanos, ni del pecado original, contra quien la religión da medios en los Sacramentos, ni de Venus y el Destino, contra los cuales todavía se rebelaban y combatían antes de caer, Fedra, Mirra, Pasifae y otras pecadoras de la gentilidad, sino de un poder más grande, inexorable, inflexible, tremendo, inconsciente, contra el cual no valen plegarias, ni súplicas, ni bautismos, ni penitencias, ni nada: poder que se actúa, y cuyo efecto se cumple como cualquiera ley mecánica, física ó química; como un eclipse, como la caída de un cuerpo, que busca su centro de gravedad, como la combinación de dos substancias, á las que la afinidad obliga á combinarse.
Claro está que Morriña es una preciosa novela; que sus pormenores divierten; que Esclavitud interesa y conmueve; que la autora muestra un talento notabilísimo en todo, y que vence dificultades no pequeñas; pero este escrúpulo del determinismo fatal nos acibara el deleite estético que la lectura de Morriña de otra suerte produciría sin mezcla de acíbar.
Madrid. 1889.
LA FILOSOFÍA PLATÓNICA EN ESPAÑA
POR D. MARCELINO MENÉNDEZ PELAYO.
Aunque sea tarde, más vale tarde que nunca. Siempre estamos á tiempo para enmendar una falta, dando idea del discurso leído por el Sr. Menéndez y Pelayo en la Universidad Central. La elegancia y buen arte con que está escrito y lo importante de su contenido, no consienten que dejemos de hablar de él.
Empieza el discurso con los justos y discretos elogios de dos ilustres catedráticos que la Universidad ha perdido en este año: el alegre y amenísimo Doctor Camus, tan sabio en letras humanas, y que tan bien comprendía, sabía y enseñaba los clásicos, griegos y latinos, y el Doctor García Blanco, profundo conocedor y cultivador asiduo de las lenguas semíticas. Fruto de este cultivo fueron su Diqduq, original gramática hebrea, y un excelente Diccionario hebreo-español que deja terminado é inédito, y para cuya impresión y publicación reclama con razón el Sr. Menéndez y Pelayo el auxilio del Gobierno.
Pagado ya este tributo á la memoria de tan preclaros compañeros, el Sr. Menéndez entra en el verdadero asunto de su disertación, y le desenvuelve y expone tan hábilmente que, á pesar de ser difícil de entender todo, y nuevo mucho para la mayoría del auditorio, logró que éste no sintiese ni un solo instante su atención fatigada, ni accediese á que saltase una sola página, obligándole, á fuerza de aplausos, á leer la disertación íntegra, por más que sea casi un libro, cuya lectura duró más de dos horas, y cuyo objeto es la historia, harto desconocida y harto poco estimada aún, de toda filosofía especulativa en nuestra patria.
Aturdidos los españoles con los adelantamientos, invenciones y mejoras que han realizado en estos últimos tiempos varios pueblos del Norte de Europa, sobre todo los ingleses, franceses y alemanes, nos hallábamos poseídos de los más resignados sentimientos de humilde reverencia y de una tan cómoda é ignorante modestia, que casi pasaba ya por verdad incontrovertible que todo pensar cuyo objeto se elevase un poco por cima de la vida práctica y ordinaria, ó no se gastaba en España, ó había venido hecho ó fabricado de país extranjero. Mientras más culta, liberal y progresista solía ser una persona, mayor solía ser también su convencimiento de que el fanatismo, la Inquisición y el absolutismo intolerante nos habían secado los sesos á todos los españoles, salvo siempre á quien así discurría, el cual no dejaba jamás de considerarse como una excepción, casi como un ser teratológico y rarísimo en España.
Descubrimiento, revelación, aserto atrevido que ha pasado y pasa aún por paradoxal entre el vulgo de los doctos, es el de que ha habido una ciencia española, y sobre todo, una filosofía española que merezca equipararse, ó al menos tenerse en cuenta, al hablar de las filosofías francesa, escocesa y alemana, y sin la cual no pueda ni deba considerarse completa ninguna historia de la filosofía.
Varios sujetos eruditos y patriotas, han sostenido antes del Sr. Menéndez y Pelayo la existencia y el valor del pensamiento filosófico en España; pero nadie lo ha hecho tan bien, con tan atinada crítica, sin sobrada jactancia y sin desmedido encomio, con tan vasta erudición y con tan lúcido método para ordenarla y transmitirla.
El Sr. Menéndez y Pelayo no ha hecho sólo con esto un gran servicio á su país, sino que ha servido también á la ciencia en general y á la historia de la ciencia y del pensamiento humano. El saber reunido y ordenado por él en su Ciencia espartóla, en sus Heterodoxos y en su Historia de las ideas estéticas, si por un lado vale para satisfacer nuestro orgullo nacional y levantarnos de nuestra postración, sirve por otro para que en lo futuro, en todo tratado histórico general, en todo cuadro sinóptico del desenvolvimiento intelectual del mundo, se cuente con España bastante más de lo que se ha contado hasta el día, si en dicho cuadro sinóptico no han de quedar sombras ó huecos.
A pesar del limitado propósito del Sr. Menéndez de tratar sólo, en el discurso inaugural, de la filosofía platónica, este discurso es un brillante compendio de toda la historia de la ciencia especulativa ó de la filosofía española: es resumen y síntesis de cuanto sobre este punto andaba ya expuesto en los libros que hemos citado. Algo nuevo habrá añadido, á no dudarlo; pero la novedad más loable y bella del discurso reside en el artístico conjunto de todo lo que en él se encierra, por cuya virtud aparece el resultado de la mente pensadora de las gentes de nuestra Península como río caudaloso que va á acrecentar y á enriquecer el raudal predominante de la cultura europea, raudal que se extiende por todas las regiones del planeta que habitamos, y educa, civiliza y hace progresar á la especie humana.
Partiendo de Platón y Aristóteles, el Sr. Menéndez llega á España, y va exponiendo todo el movimiento filosófico en nuestra Península, desde Séneca hasta fines del siglo pasado.
Es verdaderamente pasmosa la claridad concisa con que explica las doctrinas de nuestros pensadores, el encadenamiento y sucesión de dichas doctrinas, y su influjo en el pensamiento de las demás naciones. Entre los gentiles, el referido Séneca y el pitagórico Moderato, de Cádiz, y Osio y San Isidoro entre los sabios cristianos de los primeros siglos, están ensalzados y juzgados debidamente.
A la filosofía de los judíos y musulmanes de España consagra el Sr. Menéndez no pocas páginas, dando á conocer todo el mérito de Averroes, Aben Qabirol, Tofail, Aben Mesarra, Maimónides, Judá Leví, de Toledo, y otros, cuyo espíritu se difunde por toda Europa y enriquece la filosofía escolástica, y cuya tradición y enseñanza llegan hasta la época del Renacimiento y resplandecen con luz vivísima y brillo admirable en los Diálogos de amor, de León Hebreo. El extracto y el elogio que hace el Sr. Menéndez de este libro son magistrales, nítidos y elocuentísimos.
Rara completar la historia de la filosofía en la Edad media, trae, hasta donde cabe en un resumen, noticias importantes sobre los traductores y divulgadores españoles de la ciencia muslímica y rabínica por el resto de Europa. Entre estos descuellan Juan Hispalense y Domingo Gundisalvo, arcediano de Segovia, cuya importancia es capital en la filosofía de la Edad Media. Hace, además, el Sr. Menéndez el merecido elogio y la conveniente, aunque rápida explicación de las teorías de Lulio y de Sabunde, trazando, por último, casi hasta nuestros días, las varias ramificaciones de la escuela luliana.
En los primeros albores del Renacimiento nos describe á España desempeñando brillantísimo papel y tomando activa y fecunda parte, ya por la traducción directa del griego de algunos diálogos de Platón, hecha por Pedro Díaz de Toledo, ya por los diálogos filosóficos originales de Juan de Lucena, ya por la cultura exquisita y clásica de la corte napolitana de D. Alfonso y de Aragón, ya por las obras del famosísimo Fernando de Córdoba, que tratan de conciliar á Platón con Aristóteles y de crear la ciencia fundamental, universal y única. Aunque á escape, cuenta el Sr. Menéndez la vida de este Fernando de Córdoba, y sobre todo su estancia en París y sus triunfos en aquella Universidad, donde le tuvieron por el Antecristo, á causa de su grande erudición y habilidad dialéctica.
El núcleo luminoso, el foco resplandeciente del discurso, es el que pinta el período de pleno Renacimiento: el siglo XVI: nuestro siglo de oro, así como en armas, en letras y en preponderancia política, en ciencia especulativa, en teología y en filosofía.
Imposible, sin mutilar y estropear toda su belleza, es extractar esta parte del discurso. Más valdría dar de él algo como un índice árido y desgraciado. Baste decir que, leyendo esta parte del discurso, vemos, en el lugar que les corresponde, apreciados con imparcial y recto criterio, y dados á conocer por el estudio y examen de sus obras á los varones más gloriosos que figuraron entonces en España por sus altas especulaciones: Luis Vives el crítico; el ya citado platónico León Hebreo; el neoplatónico Servet; los profundos escolásticos Suárez, Soto y Victoria; el grande ecléctico Fox Morcillo; el eminente Melchor Cano, creador de nueva ciencia, y el ingenioso y sutil predecesor de Descartes, Gómez Pereira, á quienes siguen los místicos, los poetas, los autores de libros de misticismo, de devoción y de política, escritos en lengua vulgar, como ambos Luises, Fonseca, Malón de Chaide, San Juan de la Cruz y otros ciento, dignos todos de estudio, de consideración y de alabanza.
Aunque siempre desde el punto de vista platónico, que es el asunto principal del discurso, el Sr. Menéndez, según ya hemos dicho, acaba de trazar, á grandes rasgos, la historia de nuestro pensamiento especulativo hasta fin del siglo pasado.
Su criterio es elevadamente imparcial. Sostenido, sin duda, por su fe, el Sr. Menéndez tiene dogmas filosóficos que constituyen cierta perenne é invicta metafísica ó ciencia fundamental, colocada en algo á modo de castillo roquero ó de fortaleza inexpugnable, fuera de la cual sale él armado y apercibido contra dudas y vacilaciones, pero con un sereno escepticismo, que para escribir historia de filosofía, sin hacer filosofía, ni forjar ó modificar sistemas, es el mejor apresto y el más adecuado instrumento.
No pretendemos despejar incógnitas. Cuando el Sr. Menéndez ha escrito hasta ahora más como crítico que como dogmático, aclarando, revelando y juzgando las ideas y los sistemas ajenos y no los propios suyos, al menos con plena detención, indispensable amplitud y reflexivo reposo, apenas nos parece lícito penetrar en su conciencia filosófica, y escudriñar y desentrañar lo que hay allí, sin temor de equivocarnos. Sin embargo, nos atrevemos á conjeturar ó á vislumbrar que el Sr. Menéndez, si bien considera indispensable, inmortal é indestructible la Metafísica, para fundamento, como lazo de unión y como corona y remate de las demás ciencias; y si bien, en cuanto á la Metafísica, considerada sólo como base y punto de apoyo, ha de tener él alguna Metafísica en germen, si puramente racional, sostenida por la fe en determinados primeros principios, todavía creemos que, en el estado actual de los espíritus, la Metafísica madura, plena y granada, es para el Sr. Menéndez, más que ciencia, aspiración, requisito y término de la ciencia toda: es la meta en la carrera del espíritu de los hombres; el centro hacia el cual se dirigen todos los entendimientos creados, y el punto final donde pueden hallar sólo quietud, convergencia, hartura y armonía.
Además, como esta ciencia deseada y no conseguida, amada y no gozada,,es aguijón de nuestra mente y estro que la solevanta y que la impulsa hacia todo lo ideal y lo sublime, el Sr. Menéndez no nos parece descontento, sino muy bien avenido con sus sombras nocturnas, y con la distante aurora que clarea en el remoto horizonte, que nos deja columbrar la esperanza, y en pos de cuya luz nos complacemos en correr desalados.
En resolución, y sea cual sea el estado del espíritu del Sr. Menéndez en lo tocante á afirmaciones metafísicas propias, harto se nota lo grande de su convicción en el porvenir de la metafísica. La exposición que hace de cuanto ha trabajado en España la mente humana por descubrirla ó crearla, nos alienta y excita á presumir además que España ha de ser en lo futuro fecunda en sabios y en pensadores, como ya lo fué, ó más que ya lo fué en lo pasado.
Sobre las excelentes calidades que hemos hecho notar en el discurso del Sr. Menéndez, no ponemos nosotros su erudición, aunque es extraordinaria, sino la claridad de entendimiento con que comprende lo que sabe, y la candorosa y galana pulcritud de estilo con que lo expresa.
Madrid, 1889.
DEL CHISTE Y DE LA AMENIDAD EN EL ESTILO
Con claras muestras de deleite y con bastantes aplausos, oyeron la Academia Española y el público que asistió á la junta, el bonito discurso del Sr. Castro y Serrano, autor tan celebrado y tan popular por su Novela Egipto, sus Cartas trascendentales, sus Historias vulgares y otras obras literarias, donde luce y da abundantísimo y precioso ejemplo de lo que en esta última y solemne ocasión ha querido explicar como estético, y sujetar, en lo que cabe, á reglas, como crítico y como preceptista: el chiste y la amenidad del estilo.
Aunque el plan del discurso era didáctico, el autor acertó á seguir siendo chistoso y ameno, de suerte que, en vista del buen éxito que el discurso tuvo y tiene, tal vez siguió convenciéndonos, más con el ejemplo que con los argumentos, de la bondad y eficacia de su doctrina.
Y no es esto decir que la doctrina sea errónea, ni que esté mal expuesta y sostenida. La disertación del Sr. Castro y Serrano pudiera formar un brillante capítulo de toda buena filosofía del arte de escribir. Todo está bien entendido y explicado, y singularmente la naturaleza y condición de lo chistoso y de lo cómico.
Sin embargo, como la estética, la retórica y la crítica literaria no son ciencias exactas, bien podemos disentir en algunos pormenores de lo que sostiene el Sr. Castro y Serrano, sin rebajar en lo más mínimo el valor de su criterio.
El chiste, según el autor del discurso, es lo más duradero, lo más persistente de las obras del ingenio. Se pierden los relatos de los historiadores; se olvidan las sentencias de los sabios y filósofos, y sobrevive el chiste. No sabemos si esto habrá sucedido alguna vez; si algún chiste se habrá conservado por tradición oral, habiéndose perdido las historias, los libros de filosofía, las novelas ó los versos en que el chiste pudo conservarse; pero conservado todo, el chiste es lo que conserva menos vida para las futuras generaciones. El llanto de Andrómaca, la cólera de Aquiles, el ardor bélico de Tirteo, la paciencia y los dolores de Job, y los lamentos de Jeremías, viven y son comprendidos ahora como hace dos ó tres mil años. Los escritores que, sin chiste alguno, cuentan todo esto, son ensalzados hasta las nubes. No hay lector que no los entienda; pero los chistes que ellos dijeron ó que dijeron sus contemporáneos, ya es menester perspicacia, erudición profunda, atención ó buena voluntad, para que hoy los entendamos ó los solemnicemos con risa.
El terror, la compasión, el amor vehemente, todo entusiasmo inspirado por lo trágico, lo épico, lo lírico, lo bello y lo sublime, tiene su raíz en el centro de la naturaleza humana; es de todo país y de todo tiempo; es independiente de las civilizaciones, del andar de los siglos y del cambio de los idiomas, mientras que el chiste, ó se disipa traducido, ó se embota y pierde la punta si se pone anticuado, ó no se entiende sin largo comento, y entonces se hace pesado, y ya no es chiste, si depende de costumbres y usos muy otros de los nuestros. Al contrario: de esta diferencia de costumbres y de usos suelen resultar chistes, contra la previsión, contra el propósito de los autores.
De aquí la abundancia de chistes efímeros, y la rareza, la extrema dificultad del chiste que dura siglos.
La muerte de Héctor hace llorar aún á quien lee la Iliada, aunque sea menos que medianamente traducida; pero no hay chiste de La Batracomio-maquia que haga reir al helenista más docto, como no se empeñe él en reir para significar que penetra lo que no penetramos.
Pero, ¿qué mucho que no penetremos ya los chistes griegos, cuando apenas percibimos los chistes españoles de hace tres ó cuatro siglos; cuando tal vez nos parecen frialdades y simplezas ó chocarrerías estúpidas los que, hace veinte, treinta ó cuarenta años, pasaron por chistes, y fueron reídos, celebrados y repetidos con estrepitosos aplausos?
No se ha de negar que los chistes pueden ser inmortales; pero son raros los que alcanzan la inmortalidad. Al trasladarse de un país á otro país, de un idioma á otro idioma, de una civilización á otra civilización, el chiste se extravía con mayor facilidad que todo otro primor literario, y ya es menester ser zahorí para descubrirle.
Todo lo dicho no va en contra, sino en favor del chiste. Por lo mismo que es tan difícil hacerle duradero y ubícuo, son prodigiosos y contados los escritores que duradero y ubicuo le hacen. Cervantes es casi único en España: Quevedo vale, pero está muy por bajo de Cervantes. En Francia, sólo hace un siglo que vivía Voltaire, maravilloso escritor, que nos hace reir, si bien á expensas de todo lo más sagrado, y atropellando respetos, pudor y decencia. Moliere es también maravilloso y aun hace reir, aunque no siempre que él quiere; pero, en cambio, aquí y en Francia y en todo el mundo, es infinita la turbamulta de escritores jocosos, á quienes nadie aguanta ya, y á quienes, si hemos de reirles alguna gracia, tenemos que empezar por pasar dos ó tres semanas buscándola, cogiéndola y desentrañándola.
Además de este reparo contra la duración y persistencia del chiste, hemos de poner otro en favor del estilo ó género que llaman hoy humorístico, y que el Sr. Castro y Serrano menosprecia por demás. Acaso la discrepancia estriba sólo en el valor y significado que damos á lo humorístico, palabra nueva, pero de buena y castiza formación, pues procede de humor, lo mismo que humorada, lo cual prueba que el humorismo y lo humorístico han existido siempre en España, aunque no existiesen los vocablos que lo expresan.
El humorismo bueno tendrá, sin duda, varios orígenes. No nos mueve la pretensión de señalarlos todos; pero vamos á señalar uno, muy importante, y que acredita y hace simpático el humorismo, en vez de desacreditarle y hacerle odioso. El humorismo nace con frecuencia de humildad y de modestia. Un poeta, ó un novelista, se llena de entusiasmo y escribe á veces una oda, un discurso, un libro entero, excitando á la virtud y condenando el vicio; pero considera luego que él es más vicioso que virtuoso, que no hace lo que predica y que carece de autoridad para predicarlo, y el humorismo nace. ¿Invalida el humorismo la buena moral predicada? ¿Deslustra la belleza de las virtudes que se han ponderado antes? En nuestro sentir, lo contrario es lo que ocurre. El humorismo es como el fondo negro sobre el cual resalta y se destaca lo luminoso. El escritor se sacrifica y se condena para que las sentencias que ha dictado tengan un valor impersonal y absoluto, y no aparezcan como avisos y advertencias ó consejos dados por su indigna y desautorizada persona. Es evidente que todo poeta, moralizador ó predicador, convendría que fuese en todo autorizado y digno; pero si no lo es, vale más, para el buen éxito de su obra y del fin moral de ella, que tenga la debida sinceridad, con tal de que no raye en cinismo.
Sirva de ejemplo antiquísimo y perfecto de este humorismo la oda de Horacio sobre la vida del campo, que imitó tan lindamente nuestro Fr. Luis. Horacio, que era epicúreo, cortesano, amigo de fiestas y bullicios, encomia de verdad, en un noble y puro arranque de inspiración, el retiro rústico, la vida solitaria de los tiempos primitivos é inocentes, la soñada edad de oro, en suma; pero cae luego en que nadie va á creerle y en que todos van á reirse si todo aquello queda como dicho por su cuenta, é inventa entonces el chiste inmortal, el humorismo legítimo, de que sea el usurero Alfio quien diga todo aquello y se considere ya árcade, ó más bien anacoreta, mientras cobra los pagarés vencidos y se prepara á colocar á mayor interés su dinero. La intervención de Alfio, lejos de menoscabar ó de empañar la hermosura de la vida retirada que pinta Horacio, da más brillo á dicha hermosura y la hace más patente, ya que hasta el usurero Alfio es capaz de comprenderla y de amarla.