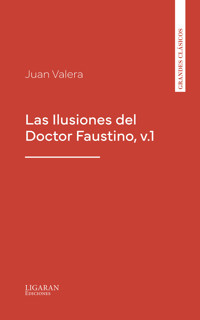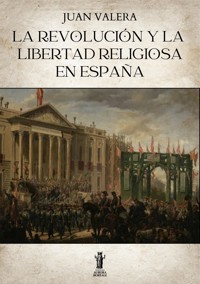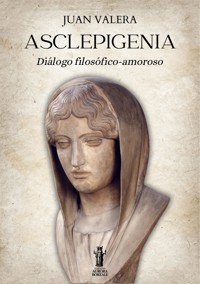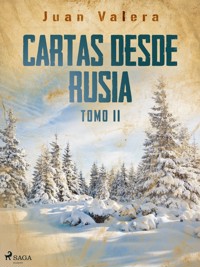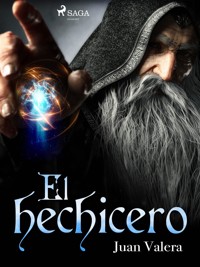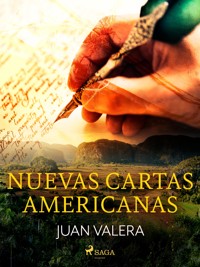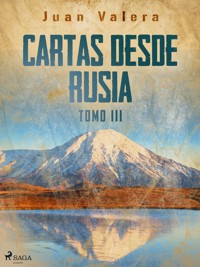
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tercer volumen de la colección epistolar del literato Juan Valera. Recoge sus escritos en la época en que vivió en Rusia como parte de su carrera política. En estos textos el autor aborda temas como la cultura, la diplomacia, la crítica y, en resumen, una honda reflexión sobre su época y su condición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Valera
Cartas desde Rusia Tomo III
Saga
Cartas desde Rusia Tomo III
Copyright © 1950, 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726661682
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
San Petersburgo, 13 de abril de 1857.
Mi querido amigo ( 1 ): Dios me ha castigado muy severamente por las burlas que he hecho de los calzoncillos de Mlle. de Théric, y de la cómica desesperación del duque. Algo peor que los calzoncillos he encontrado yo, y más desesperado y triste estoy ahora que su excelencia.
Yo me creía ya un filósofo curtido y parapetado contra el amor; pero me he llevado un chasco solemne. Estoy en un estado de agitación diabólico y es menester que le cuente a usted mi desventurada aventura. Si no la cuento, voy a reventar. Es menester que me desahogue; que me quite este peso de encima. Nada podría escribir a usted sí no escribiese de este amor. No pienso más que en este amor y me parece que voy a volverme loco. Ríase usted, que harto lo merezco. No tengo más consuelo que hacer de todo esto una novela.
Magdalena Brohan está aquí rodeada de galanes. Los jóvenes del Cuerpo Diplomático la adoran rendidos; los inmortales del emperador la siguen cuando ella sale a la calle; las carnes de seis o siete docenas de boyardos y de príncipes y de stolnikos rebuznan por ella; en el teatro, es aplaudida a rabiar, y una lluvia de flores cae a menudo a sus plantas; el príncipe Orloff se pirra por sus pedazos y el duque de Osuna, a quien no le parece tampoco saco de paja, va a verla a menudo y le escribe billetitos tiernos. Pero ninguno de estos triunfos, ni el haberla visto representar lindamente, ni el oír de continuo hablar en su alabanza a mis compañeros, nada, digo, había movido mi ánimo, ni por curiosidad tan sólo, a hacer que me presentasen a ella. Mi distracción se puede confundir a veces con el desdén o con la indiferencia: y no sé si picada de esta indiferencia mía, o deseosa de tener uno más que la requebrara y pretendiera, Magdalena pidió a Baudin, secretario de la Embajada de Francia, que me llevase a su casa. Digo que ella lo pidió, porque a Baudin de seguro no se le hubiera ocurrido llevarme allí tan espontáneamente, si no lo hubiese pretendido ella. Baudin me dió una cita en su casa para que fuésemos a ver a la Brohan. Falté a la cita, me excusé y no se volvió a hablar de la presentación en algunos días. Mas, hará dos semanas, sobre poco más o menos, Baudin comió en casa y, acabada la comida, me dijo de nuevo si quería yo ir a ver a Magdalena. Le dije que sí y fuimos juntos. Ni la más remota intención, ni el más leve pensamiento tenía yo entonces de pretender a esta mujer. Todas las hermosas damas de Petersburgo, coronadas de flores, deslumbradoras de oro y piedras preciosas, elegantes en el vestir, aristocráticas y amables en el trato y los modales, hablando siete u ocho lenguas, y disertando sobre metafísica y pedagogía, habían ya pasado por delante de mí
como ilusiones vaporosas,
sin conmover ni herir mi corazón.
Pero donde menos se piensa salta la liebre y nadie hasta lo último debe cantar victoria.
Magdalena estaba en la cama, porque se había dislocado un pie haciendo un papel muy apasionado en el teatro. Ella, según afirma, se exalta por tal extremo cuando representa, que no sabe lo que hace, y llora y ríe, y se enfurece de veras, y el día menos pensado será capaz de matarse o de morirse sobre las tablas. Ya, poco ha, se hirió una mano, y en verdad que las tiene preciosas y bien cuidadas, y siguió representando sin advertirlo, hasta que el público lo notó, por la sangre que derramaba y que le manchaba el vestido. En fin, ella estaba en la cama, muy cucamente aderezada para recibir a sus admiradores. Sus ojos tienen una dulzura singular y a veces cierta viveza y resplandor gatunos. La boca grande, los labios frescos y gruesos, y dos hileras de dientes como dos hilos de perlas, que deja ver cuando se ríe, que es a cada instante. Canta como un jilguero y se sabe de memoria todas las cancioncillas francesas más alegres. Ha leído muchas novelas; tiene ideas extrañas y romanescas, y charla como una cotorra y se entusiasma al hablar, y se anima y se pone pálida y colorada, y todo parece natural, sin que se vea en ella artificio.
Todas estas gracias me hicieron desde luego notable impresión, entusiasmándome, más que nada, la naturalidad de bonne fille de esta comedianta, que verdaderamente hace contraste con la afectación de las damas rusas. Pero mi admiración y mi entusiasmo eran más bien de observador curioso que de enamorado, más de artista que de galanteador rendido. La idea que tenía yo meses ha en la cabeza de que ya no era yo Cándido, sino el Doctor Pangloss; de que toda la ternura de mi alma debía ya dedicarse a Dios, a la humanidad entera, o a la patria, o a la filosofía, y no a una individua de carne y hueso, a un ser caduco y lleno de faltas y debilidades, me quitaba todo deseo de cortejar, y hasta toda esperanza de conseguir algo cortejando: porque yo me imaginaba viejo y para poco. Así es que de la primera entrevista con Magdalena salí sin cariño alguno en el alma y sin apetito en los sentidos. De este modo fuí aún a verla tres o cuatro veces, y si no recuerdo mal no noté hasta la quinta vez la ternura con que ella me miraba con aquellos ojos de gato, y lo que celebraba mis ojos, haciendo que me acercase a ella con la luz de una bujía, para ver si eran negros o verdes y compararlos con los suyos, que yo también hube de mirar con atención y más espacio del que conviene. Todo esto delante de personas que allí estaban y que debían divertirse poco con estos estudios sobre el color de los ojos. Aquella misma noche me dijo Baudin que había hecho la conquista de Magdalena; y como Baudin es un francés hugonote, serio y formal, y no bromista y amigo de pullas, como los franceses son por lo común, yo entendí que algo había de cierto en lo que decía. Y entonces, muy hueco de mi conquista y agradecido a Magdalena, empecé a cobrarla cariño, aunque tibio, y a pensar en aprovecharme pronto de la buena ventura, que el cielo o el infierno me deparaba, y con la cual tendría muy cumplido y airoso fin mi estancia en esta gran capital, llevando conmigo un dulcísimo recuerdo de ella, a trueque de que al partir me llamasen cruel Vireno y fugitivo Eneas. Suspendido en estos agradables pensamientos, dormí de muy dichoso sueño aquella noche, y a la mañana siguiente me encontré fresco como una rosa, al mirarme al espejo, y tuve por sandez y desidia mía el haber andado tan tímido y retraído de galanteos en San Petersburgo: porque yo consideraba, entonces, que así como Magdalena se había enamorado de mí, quince o veinte princesas pudieran haberse enamorado de mí del mismo modo, por poco pie que yo hubiese dado para ello, que hay grande aliciente en un forastero galán y bien hablado, venido de tierras lejanas, de la patria de Don Juan y de Don Quijote, como quien no quiere la cosa, y que, lejos de ser feo y viejo, era yo lindo muchacho, y otras necedades por el estilo. Con lo cual llamé a un criado y le ordené que inmediatamente me comprase el más hermoso ramillete de flores que pudiera hallar. Vino el ramillete y se lo remití a la señora de mis hasta entonces agradables y desvanecidos pensamientos. Aquella noche estaba allí Baudin cuando fuí a verla. Mi ramillete sobre la cama. De vez en cuando ella le miraba, le olía, o se comía una hoja. La camelia más encendida la había arrancado del ramillete y la tenía colocada sobre el pecho. Dos o tres veces me tiró a las narices de estas hojas a medio comer, despidiéndolas de sí con un capirotazo. El día de antes habíamos hablado de la novela de Merimée titulada Carmen, en la cual Don José empieza de este modo a enamorarse de la gitana. Ella, Magdalena, había dicho a Baudin que no sabía de quién venía el ramillete; pero harto bien que lo sabía. Yo no caí en esto y cuando Baudin se dirigió a mí y me preguntó si era yo quien había enviado el ramillete, contesté que sí; pero sin ponerme colorado y con grande aplomo: —¿A propósito de qué?— me dijo ella. —Por capricho — la contesté. Me dió las gracias y no se habló más del asunto.
A la noche siguiente volví a verla y me la encontré sola. En un vaso y sobre la mesa, había otro ramillete más fresco, doble y mayor y más rico que el que yo había enviado. No se había arrancado de él camelia alguna para ponerla en el pecho, ni se había mordido una sola hoja. Yo, sin embargo, me encelé al verle, y di celos antes de hablar de amor. Di celos elogiando la hermosura del nuevo ramillete, tan superior al mío. La idea se ha de estimar en esto — dijo ella — y la idea es de usted; este otro galán no ha hecho más que imitarle. — Este otro galán era el Excmo. señor Duque de Osuna y del Infantado. Ella me lo confesó y si no me lo hubiera confesado, lo hubiera yo reconocido, aunque no tenía antecedente alguno de los galanteos del duque con ella. Yo había visto aquel ramillete, por la mañana, entre las manos del mayordomo del duque.
En fin, estábamos solos, y ella en la cama, más bonita que nunca. Nos miramos de nuevo los ojos, nos acercamos, se encendieron nuestros ojos y llegué a darle un beso en la frente. Se incomodó o fingió incomodarse, y me rechazó. A todo esto no se había hablado ni una palabra de amores. Entonces, sentado a la cabecera, y casi inclinado sobre la cama, me puse a mirarla en silencio y muy fijamente, y a ella se le adormecieron los ojos y se le humedecieron, y me dijo que la magnetizaba y que se iba a dormir, que si sabría yo desmagnetizarla luego. Con la mayor inocencia y candidez del mundo le contesté que no. «Pues entonces, por Dios, que no me mire», me dijo ella. Obedecí humildemente, y dejé de mirarla; me eché sobre el sillón, me puse a suspirar como enamorado y a callar como en misa. Magdalena se incorporó entonces y me miró a su vez, con ojos tan cariñosos y provocativos, que me levantó en peso del sillón, y diciéndole «Te amo», me eché sobre ella, y la besé y la estrujé y la mordí, como si tuviese el diablo en mi cuerpo. Y ella no se resistió, sino que me estrechó en sus brazos, y unió y apretó su boca a la mía, y me mordió la lengua y el pescuezo, y me besó mil veces los ojos, y me acarició y enredó el pelo con sus lindas manos, diciendo que tenía reflejos azules y que estaba enamorada de mi pelo; y me quería poner los besos en el alma, según lo íntima y estrechamente que me los ponía dentro de la boca, y nos respiramos el aliento, sorbiendo para dentro muy unidos, como si quisiéramos confundirnos y unimismarnos. En fin, fué una locura de amor que duró hasta las dos de la noche, desde las nueve. Pero nunca consintió ella, por más esfuerzos que hice, en hacerme venturoso del todo. Y siempre que lo intenté, se resistió como una fiera; por donde, rendido, y lánguido y borracho, me dejé al cabo caer sobre ella como muerto, y como muerto me quedé más de una hora, y ella también pamée, y uniendo boca con boca, como palomicas mansas. Dafnis y Cloe, antes de saber el último fin del amor, no se abrazaron nunca tan prolongada y amorosamente.
Varios coloquios, si coloquios pueden llamarse estos ejercicios andróginos, tuve con Magdalena desde aquel día, esto es, desde aquella noche. Estaba yo fuera de mí y se diría que me habían dado un filtro. Adiós libros, estudios, filosofías; ya no había para mí más estudios que Magdalena. Ella se fingía enferma; no recibía a los amigos y me recibía a mí solo. Siempre las mismas ternuras, los mismos extremos, la misma resistencia y el mismo rendimiento y desmayo para terminar la función. Cuando no me hallaba a su lado, o la escribía cartas, que no sé por qué no se inflamaban y sartaban por el aire, como las bombas de percusión de Quiñones, o me recitaba a mí mismo cuantos versos propios y ajenos guardo en la memoria, poniéndoles comentario más poético aún y sublime que la poesía. Cuando me acercaba a ella y empezaba los ejercicios mencionados, se me armaba una música en el cerebro tan estruendosa como la que hubo en Moscú durante la coronación, con cañones y todo, y tan armoniosa como las sinfonías de Beethoven. En fin, era un frenesí continuo, que no podía durar. Ella, entretanto, estaba incomodadísima con asuntos antiguos y nuevas consecuencias de ellos. Su marido, el poeta Uchard, de quien está separada, acaba de componer una comedia autobiográfica en la que pinta a ella como un monstruo, y él se pinta como un santo martirizado. Los periódicos todos han hablado de esta comedia, encomiándola mucho y tratando malamente a Magdalena. Entretanto, su amante, no sé su nombre ni quiero saberlo, su amante, aquel, digo, por quien se separó de Uchard, está arruinado, y ella supone que se ha arruinado por seguirla, abandonando sus negocios. Este maldito amante está en París, y ella sostiene que, a pesar de todos los stolnikos, diplomáticos, atamanes, príncipes y boyardos, se ha conservado intacta y fiel hasta el día en que cayó entre mis brazos. ¡Vea usted qué triunfo! Por desgracia, no ha sido completo, y a pesar de mis arremetidas, me he quedado a media miel.
Una noche fuí a su casa, y no me quiso recibir porque el duque, Baudin y otros estaban allí y sospechaban ya nuestros amores. Volví a este palacio de la señora Belerma con un corazón más marchito que el de Durandarte, y lloré de rabia y me di de calamochadas y me burlé de mí mismo, y me enfurecí y me enternecí, y tuve un dolor de estómago espantoso, y los nervios, y en toda la noche no dormí una hora. El rey Asuero se hacía leer la crónica de su reinado cuando no podía dormir; yo, que no reino en ninguna parte, ni en su corazón, me puse a leer el Teatro de Clara Gazul para distraerme. Aquellas historias diabólicas, aquellos amores espantosos inventados por Merimée, me calentaron más la cabeza. Me levanté de la cama, y al amanecer, pálido y melancólico, me puse a escribirle una nueva carta. La decía que era mejor que me dejara; que yo era un galán de alcorza, suave como un guante, y no como aquellos terribles enamorados del Teatro de Clara Gazul, que me había prestado ella; que la fe, que había hecho tan grandes a los españoles de otros siglos, nos faltaba ahora, a mí sobre todo, y que nunca el diablo, aunque fuese por intercesión de ella, sacaría de mí fruto alguno, por más que se esmerase; que, sin embargo, aunque me faltaba capacidad para las cosas grandes, aborrecía de muerte las cosas vulgares; que nuestro amor era vulgar e indigno de nosotros, y que debíamos ahogarle, con otras tonterías y disparates del mismo género. Viniendo a terminar la carta con arrepentirme de todo lo dicho y con repetirle que la adoraba y que no dejase de amarme, y que si había dicho blasfemias y desatinos era porque tenía la fiebre, como creo que era verdad; pero que a la noche volvería a verla, más apasionado y sumiso que nunca, contentándome con lo que me diera, sin pedirle más lo que con tanto recato se guarda para aquel señor que está en París. A todo esto trajo el criado por contestación que no fuese aquella noche a su casa, sino que fuese a la una del día siguiente. Ni una palabra sobre mi enfermedad, ni un «me alegraré que usted se alivie». La pena que me causó esta contestación no sabré ponderarla. Estuve por dejarme caer de espaldas con la silla en que estaba sentado, dar en el suelo con el occipucio, vulgo colodrillo, y morir como el Pontífice Helí, cuando le anunciaron la muerte de sus hijos queridos. ¿Qué hijos más queridos de mi corazón que estos amores apenas nacidos y ya muertos y asesinados bárbaramente? Pero me contuve y quedé quieto, sin echarme hacia atrás, guardándome para mayores cosas y riendo en mi interior de la idea estrambótica que se me había ocurrido de imitar al Pontífice Helí. Antes bien, me propuse hacer del indiferente y del desdeñoso y plantarla y desecharla de mí, diciéndole que todo había sido broma; a lo cual mis cartas anteriores daban indudablemente ciertos visos de certeza, porque más estaban escritas para reír que para enternecer, si no es que al través de las burlas acertaba ella a descubrir las lágrimas y la sangre con que estaban escritas. Porque es de notar que los hombres descreídos que tenemos el corazón amoroso solemos amar entrañablemente, cuando amamos, poniendo en la mujer un afecto desmedido que para Dios debiera consagrarse, y viendo en ella, aunque sea una mala pécora,
l’amorosa idea
che gran parte d’Olimpo in se racchíude.
Temblando me puse a escribir mi carta, pero de despedida; con tanta, con tanta cólera como el moro Tarfe, por manera que emborronaba o rasgaba el delgado papel y la carta no salía nunca a mi gusto, y al cabo, después de escribir siete u ocho, determiné no enviar ninguna, tomando la honrada y animosa determinación de despedirme de ella de palabra, conservando en su presencia una dureza pedernalina y una frialdad de veinticinco grados bajo cero. Dormí mejor aquella noche, acaso con la esperanza, que yo no osaba confesarme a mí mismo, de que en cuanto la dijese«se acabó», se me echaría al cuello y me pediría que no la abandonase, y que entonces se olvidaría de las obligaciones que debe al de París y se me entregaría a todo mi talante. Y ahora sí que encaja bien lo del antiguo romance:
a pesar de Paladino
y de los moros de España.
Ello es que, a pesar de mi terrible determinación de dejarla para siempre, me puse, para ir a verla, hecho un Medoro. Tomé un baño, no sé si para que se me calmasen los nervios y estar más sereno en aquella ocasión o si para estar más limpio y oloroso; me afeité más a contrapelo que nunca, dando a mis mejillas la suavidad de una teta virgen; me limpié los dientes y perfumé la boca, haciendo desaparecer todo olor de cigarro, con polvos de la Sociedad Higiénica y elixir odontálgico del Doctor Pelletier; me eché en el pañuelo esencia triple de violetas de mister Bagley en Londres, y, en fin, me atildé como Gerineldos cuando fué por la noche en busca de la infantina, que deseaba tenerle dos horas a su servicio. Llegué, llamé. Estaba sola. Me anunciaron, y entré resplandeciente de hermosura, pulcritud y elegancia. Pero no estaba ella menos pulcra, elegante y hermosa. Tota pulchra est, amica mea, et macula non est in te, le hubiera yo dicho si ella supiese latín. No se lo dije porque no lo sabe y porque venía yo dispuesto a desecharla de mí y no a requebrarla. Me senté, pues, a su lado, con gran seriedad, pero sin dejar de admirarme y alegrarme de verla levantada y puesta de veinticinco alfileres. Seda, encajes, brazaletes, cabello luciente y peinado con arte, qué sé yo cuánto primor y ornato en su persona que me la tornaba más bonita y me ponía en el corazón deseo y hasta esperanza de ajar aquellas galas, de enredar aquel pelo, de aplastar aquel miriñaque y de hacer caer aquella cabeza, tan viva y tan alta entonces, pálida, con la boca entreabierta y con los ojos tiaspuestos y amortecidos, entre mis brazos. A pesar de estos pensamientos retozones, predominó en mí la vanidad, y aunque no dije, desde luego,«se acabaron los amores», tampoco dije:«Te amo todavía». Verdad es que ella no me dió tiempo; ella me despidió antes que yo la despidiera, como si yo me hubiera atrevido nunca a despedirla. Ella me dijo: «Olvidémoslo todo» (espantosa amnistía) y me tendió la mano de amiga, como en estos casos se usa, y me dijo con cierta ternura compasiva e irritante: Ne m’en voulez pas. Entonces tuve yo un momento de inspiración. Tomé su mano, la estreché con amistad y la dije que distaba tanto de lui en vouloir por lo que acababa de decirme, que venía dispuesto a decirle lo propio y que ella se me había adelantado; que nuestros amores no habían sido ni podían ser más que un sueño, la ilusión de un instante, y que yo me alegraba de que acabasen, porque dentro de tres semanas, a más tardar, debía salir para España, y la separación hubiera sido dolorosísima si nos hubiéramos querido de otra suerte. En todo esto entró un actor francés, compañero suyo, y hablamos del calor y el frío y de que ella estaba ya decidida a contratarse en este Teatro Imperial por otros cuatro años y pensaba permanecer en Petersburgo, sin ir a París, donde sólo la aguardaban disgustos y murmuraciones y escándalo con la tal maldita comedia de La Fiammina, que tanto ruido ha hecho y de la que ella es la mal disimulada heroína. A poco rato me levanté, saludé con mucha desenvoltura y cortesanía y me planté en la calle a tomar el fresco.