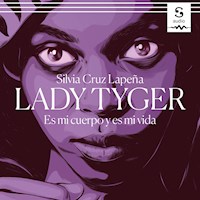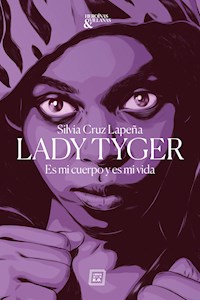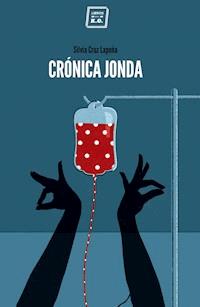
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Crónica Jonda es una road movie flamenca, un viaje por España y por el tiempo, con desvíos que llevan a festivales de música en Ámsterdam y a hospitales al borde del colapso.
Hay castañuelas de imitación y castañuelas viejas de ébano que suenan a duende zascandileando dentro de un tonel. Guardianes de las esencias y renovadores que siguen la estela de Camarón y Paco de Lucía con saxofón, contrabajo o con un piano tocado como si fuera guitarra, pues no hay nada más flamenco que una mano hurgando en tripa. Sus páginas huelen al azufre de las minas de La Unión, en Murcia, a dama de noche y a pescado aliñado con ají, limón y cilantro. La autora cree que ninguna música se entiende sin su contexto aunque a ratos bifurcó el camino y empleó el flamenco para descifrar el país en el que vive y a sí misma. No fue una excusa, fue una llave. Y también un abrigo.
En este libro, la autora no solo nos habla de flamenco pero también aprovecha esta oportunidad para denunciar la sociedad actual
EXTRACTO
Usó pecho y pierna a modo de cajón, como si me diera una clase. O una lección. Nunca lo tuve tan cerca, por eso pude observarlo a una distancia inusual, oler su colonia, su cigarro y su tristeza. Estuvimos en ese instante tan del mismo lado, que me rozaron su corta estatura, su agilidad, sus cincuenta y tres años, que a veces parecen mil y a ratos quince, y hubo un momento en que inventé que su voz cascada y sabia me susurraba: “No hurgas en el flamenco para entenderlo, lo haces para ahuyentar a la muerte, para atrapar la alegría.
LO QUE DICE LA CRÍTICA
Silvia Cruz Lapeña primero observa, con detenimiento y cariño, después dispara, siendo en ello tan hábil como puntillosa. Sus viajes en tren (¿por qué un trayecto en apariencia corto es luego tan largo?), las conversaciones en hospitales mientras cuida a otros o el retrato que hace de cada ciudad que visita completan un libro emotivo y fantástico. -
Blog MondoSonoro
SOBRE LA AUTORA
Silvia Cruz Lapeña (Barcelona, 1978) emigró del norte al sur cuando era cría. En Baena (Córdoba) le crecieron las piernas y el amor por el flamenco. Empezó a escribir sobre lo jondo ya de vuelta en Barcelona y cuando alguien le pregunta por qué lo hace, hace suya la respuesta que da Manuel Alcántara a quienes le inquieren por su afición al boxeo: “No es porque me guste, es porque me interroga.” Le pasa igual con su oficio. Ha publicado en
ABC,
La Vanguardia,
El Español,
Rockdelux,
Altaïr Magazine,
Ctxt,
Deflamenco o
Vanity Fair sobre política, sociedad, crimen o cultura. Ha tenido otros empleos sin dejar de ser periodista o para poder serlo. De lo único que se arrepiente es de haber pensado alguna vez en dejar de tomar notas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Crónica jonda
Silvia Cruz Lapeña
PRIMERA EDICIÓN: septiembre de 2017
© Silvia Cruz Lapeña
© Libros del K.O., S.L.L., 2017
ISBN:978-84-16001-76-7
CÓDIGO IBIC: DNJ
ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: Martín Elfman
MAQUETACIÓN: Antonio Rómar
CORRECCIÓN: Ana Doménech García
A Jaume, prueba viviente de que lo mejor es siempre lo que no se espera.
Al hijo de Lucía
Yo solo quiero caminar,
como camina el río hacia la mar,
como cae la lluvia en el cristal…
Paco de Lucía, Solo quiero caminar
El boquinete tiene tres pelos en la frente largos y duros, como cerdas, y es del color del coral. A veces se amarrona, otras reluce, dependiendo de la luz y las alertas. Brilla o se esconde, pues es una especie amenazada, y es, como casi todos los seres que respira, comestible. Para encontrarlo hay que bucear, ir hasta el fondo, no sirve tantear la superficie de las aguas, que tienen que ser cálidas y tranquilas para que el boquinete habite en ellas. Ese pez sencillo es el favorito de Francisco Sánchez, que los pesca de uno en uno, quizás sin saber siquiera que ya no abundan, pero a él, nacido en la España del hambre, no se le ocurre cazar más de los que piensa comerse.
Cuando tiene el boquinete en sus manos, Francisco lo asa, lo fríe o se hace con él un cebiche con especias distintas a las que saboreó en su infancia. Donde él nació, carne y pescado se aliñan con sal, ajo y vinagre; a miles de kilómetros de aquella cuna, donde ahora vive, se usa ají, limón y cilantro. Nadie sabe si mientras los prepara le vendrán a la boca esos sabores, o el de la mezcla de aguardiente, azafrán y clavo con la que su madre, cansada de pasar fatigas, intentó abortarlo.
Pero Francisco nació en 1948. Fue el quinto hijo de Lucía. Nació en la Algeciras del contrabando, sita en la España de Franco. Sus vecinas, las Boqueronas, se metían con él porque era gordo. Lo recuerda ya mayor, después de haber sido flaco casi toda su vida y le da risa. De aquellos años, cuenta que dormía oliendo a dama de noche, especie invasora que pare flores blancas y estrelladas y, que como los flamencos, despierta cuando acaba el día. Francisco dice que aspiraba esa fragancia desde su cama y el olor se le mezclaba con las conversaciones y los cantes de los artistas que su padre, guitarrista en tascas y en juergas de señoritos, se llevaba a casa al acabar su jornada que había empezado no de noche, sino de día, y no en los bares, sino en el mercado donde tenía un puesto de verduras.
Francisco soñaba con ser cantaor. Pero era tímido y no tenía una gran voz. Su padre, harto de hambre, le divisó un buen oído y le calzó una guitarra a una edad en la que el niño Francisco probablemente no tuviera ni cuajadas las falanges. Pero eso no fue problema para él, tampoco que el instrumento precisara horas de soledad y ensayo, pues ya era desde chiquito un ser inclinado al silencio. Tenía siete años, aún se llamaba Francisco y vivía en la calle Barcelona. Al poco tiempo empezó a recorrer tablaos, bares y ventas con la guitarra y se le asignó un número: el 1423, el de su carné de artista. Así se convirtió Francisco en un niño trabajador, nada raro en la España de los años cincuenta, donde el sueldo de un cabeza de familia no daba para mantener toda una casa. Críos de su edad, diez años, trabajaban en las fábricas, iban al campo o guardaban pavos. A él al menos, le asignaron un oficio que no estaba entre los más peligrosos: peor hubiera sido una mina, él lo sabía.
Pasaron los años, le fue bien, tocó con sus hermanos y conoció a un chaval que quiso ser guitarrista, pero que acabó cantando. Se llamaba José y se entendieron al instante. Dos hombres callados, criados en la necesidad constante de lo básico y hambrientos de música, no tenían más remedio que hacerse hermanos. A esas alturas, Francisco ya no era Francisco; era Paco. Y siempre tuvo una premonición, quién sabe si andaluza o gitana, con ese hermano de vida: «Camarón», le decía a su amigo que tampoco se llamaba ya José, «ten cuidado, no hagas tonterías, que el día que tú te vayas, me voy yo también». No exageraba. Un día José se murió y Francisco dejó de tocar durante un año. Cuando habla de él, se pone triste. Le dan ganas de llorar, dice, pero se yergue y se recompone porque le cansa que siempre lo vea la gente tan para adentro, tan hijo de un andaluz, de una portuguesa y del flamenco.
Con José sacaba la chiquillería sempiterna que tienen tantos hombres andaluces, tantos flamencos, fruto de nacer en una tierra y un momento que les impidió ser niños. Francisco, ya Paco, tuvo una imagen pública: pelo largo, camisa blanca, una guitarra pegada al pecho, una pierna cruzada y un gesto de melancolía la componían. Como no se conformaba con lo escuchado, buscaba otros sonidos que no todos entendieron. Le criticaron y le insultaron, pero hace mucho que ya no se escuchan esas voces. No en público. Esa estampa y su genialidad es lo que hoy todos repiten. Ya nadie le honra con alguna arista. «Me escucho en grabaciones de hace años y no me gusto, está todo lleno de errores», cuenta él, pero nadie le hace caso y todos inclinan la cabeza y le llaman «genio». Dice que ya no siente placer ante los halagos, pero tampoco le escuchan cuando lo dice. «A mí me llama la atención la persona que me dice “sí, pero no…” porque estoy deseando que me diga por qué y me descubra algo».
También en privado le cuesta seguir siendo Francisco, pues hasta el quimono que usa para estar en casa y se pone a todas horas ha pasado a ser icono. «He sido un mal padre», dice Francisco, no Paco, siendo ya el único que se pone pegas. Su hija Casilda, que no tiene obligación de velos ni reverencias, lo recuerda salvando a un hámster con el tubo de un bolígrafo. Con ese recuerdo, tierno y minúsculo, parece perdonarle las ausencias. Los padres se flagelan sin saber siquiera que el recuerdo que de él tienen sus vástagos es el de una heroicidad doméstica, un detalle nimio y dulce que los salva, y que hace distinto del resto a quien los creó y al genio. Francisco debería saberlo, a él le pasa lo mismo: de su madre recuerda claramente el sabor de sus natillas y al padre no le reprocha ni una hora de su trabajo infantil.
«¿Soy todavía capaz? ¿Aún puedo crear? ¿Estoy viviendo de los laureles?». Francisco interroga a Paco, quién sabe por qué nadie tiene arrestos de decirle esas cosas de vez en cuando. Suele hacerlo cuando pierde los estímulos. Le pasa cada vez más. Pero, entonces, mira atrás, recuerda sus fallos y se dice que tiene la obligación de seguir por los más jóvenes. No quiere ser un viejo patético, no quiere ser como sus referentes, hombres celosos de su conocimiento a quienes se acercó y de quienes aprendió por su empeño, no por la generosidad de esos mayores.
Los que ven a Francisco de cerca y a diario le conocen otros ángulos. Saben que es solitario, pero no triste. Dicen que es obsesivo, pero no «ciezo». Quienes viajan, toman y celebran saben que tiene varios registros. Este por ejemplo: «Qué más quisiera, qué más quisiera, tener pelos en el coño, como una fiera». Así canta Francisco en un viaje a Brasil junto a su hermano Pepe y su cuadrilla. Lo hace por sevillanas, con la boca formal y los ojos pícaros, serio y con guasa, y mirando con cierto hartazgo al presentador de la televisión que le hace preguntas como si hablara con un ángel y no son un ser humano porque a todos les cuesta creer que Francisco rectifica, duda y tiene miedo. Nadie diría que su mayor temor es despertarse un día y que nadie lo quiera. Él lo confiesa cada vez que tiene ocasión, pero todo el mundo sigue dirigiéndose a él con las mismas preguntas y la misma pleitesía que él recibe con educación mientras se rasca la mejilla izquierda con tres rascones breves y suaves, que son más tic que necesidad, y sin dejar de fumar.
Le gusta cada vez más el calor del público, por eso prefiere tocar en directo a grabar discos. Y prefiere América a España porque allí son más efusivos. «Para ser universal hay que ser local», dice que dijo Machado. Quizás por eso prepara un disco que piensa titular Canción andaluza. «Se le llama canción española, pero como en mi país están todos los independentistas tirando para su lado, de pronto ya no quiero ser generoso. ¡Yo también voy a tirar para la casa!». Lo dice con brío y algo de furia, pero no en su tierra, lo dice en Perú, sito en América. En España apenas habla de política, quizás porque aún le duela la paliza que le dieron en 1976 por unas declaraciones que hizo en televisión: «La mano izquierda es la inteligente, la que busca. La derecha es la que ejecuta». Ni siquiera está claro que Francisco usara sus dedos como metáfora, pero por si acaso, un grupo de ultraderecha se los machacó días después en la Gran Vía de Madrid.
Francisco tiene ahora su hogar lejos de allí y no le duelen las falanges, sino el nervio ciático, el brazo y las cervicales cuando da un concierto o ensaya muchas horas. Desde hace un tiempo dice que no hace planes para el futuro, que se limita a tomar lo que la vida le da. En Quintana Roo, región puesta en un extremo de México, como Algeciras en España, está con sus dos hijos pequeños y tiene otra oportunidad de ser un padre más presente. Vive junto a una playa, pues él no concibe su vida lejos del agua y por eso sus su obras se titulan Fuente y caudal, Entre dos aguas, Río ancho, La caleta… Canciones y discos cargados de manantiales, recodos, cauces y lugares fértiles. Él sabe que ha creado un lenguaje acuoso, cálido y maternal con el que ha compuesto una obra posiblemente imperfecta, pero que ha sido a veces cascada y otras estanque, jamás ciénaga. También fue una vez orilla: le pasó con su hermano Camarón, con quien brilló de modo inevitable, pero con quien fue más espectador que nunca:
Como el agua clara que abaja del monte
así quiero verte, de día y de noche…
Eso cantaba José y le tocaba Francisco, el hombre que en Playa del Carmen pesca boquinetes, especie nómada y en peligro de extinción que a veces contiene ciguatera, un veneno que convierte al pececillo en mito y en origen de leyendas. Allí es, en ese Caribe donde el viento sopla al contrario que en su cuna, por tanto en dirección a ella, donde Francisco empieza a morirse sesenta y seis años después de haber nacido. Cuando el pinchazo en el pecho lo derriba, es 25 de febrero en esa playa, 26 en la orilla donde nació, y solo hay una sola cosa clara: Paco no volverá nunca más a ser Francisco.
Una llave y un abrigo
Las músicas de la pena, incluso cuando son alegres, expresan pena igualmente, porque son conscientes de lo lábil que es el linde entre euforia y muerte.
Vinicio Capossela,
Tefteri, el libro de las cuentas pendientes
—¿Sabes quién se ha muerto?
Esto escuché al salir de casa la mañana del 26 de febrero de 2014. Lo dijo, desde la acera de enfrente de donde vivo, y en la que me esperaba, mi amigo Iván Vila, con quien había quedado a desayunar.
Aquel día me levanté pensando que tendría un descanso después de varias noches en las que apenas dormí para acabar el epílogo a una biografía de Camarón de la Isla que la editorial Libros del K. O. me había encargado semanas antes. Quedé con Iván para evitar sobresaltos al recordar una errata que nunca existió o arrepentirme de haber sido demasiado osada en mis planteamientos. Hablar con alguien ayuda a no caer en las trampas que tienden los textos recién entregados.
—¿Que si sabes quién se ha muerto? —volvió a decir cruzando la calle que nos separaba.
No es que no le oyera, es que no quise escucharle. Iván diferencia bien una noticia de un chisme, pero yo estaba exhausta por haber velado durante tres semanas a un gitano muerto veintidós años atrás y al que no lloré en su día por mi escasa edad y otras circunstancias.
«A ver, quién», le pregunté con desidia. Y cuando pronunció su nombre no sentí nada. Al rato empezaron a llegarme mensajes que hablaban y lamentaban la muerte de Paco de Lucía. Era una malísima noticia, es decir, una noticia; y yo, que siempre me jacto de ser periodista de la coronilla al cóccix, me pasé toda la mañana vestida de paquidermo.
Necesité la sacudida de otro colega para arrancarme esa piel. No fue ninguna de las alabanzas hechas desde la admiración que escribieron críticos y flamencólogos la que consiguió sacarme de mi luto. Fue el perfil periodístico de Miguel Mora el que me despertó de golpe:
El dúo Paco-Camarón fue una fulguración, un momento fundacional para la historia moderna del flamenco y un hito sureño para la música popular contemporánea. Era 1969, el año en que el hombre llegó a la Luna. De repente, dos jóvenes paupérrimos y semianalfabetos, hijos de la España aniquilada, resucitaron el arte que Falla y Lorca habían dado a conocer al mundo durante la Edad de Plata. Su revolución formal y técnica universalizó por segunda vez la maltratada música flamenca.1
«La España aniquilada». Esas palabras funcionaron como un trompazo en los dientes y me di cuenta de que ese muerto no era uno solo, sino también parte del que yo andaba velando a golpe de escritura desde hacía días. Y también parte de esa España, devastada ahora de nuevo, pero de otro modo. Sentí rabia. Y la sentí porque la noticia chafaba mi placidez tras entregar el epílogo. Y porque barrunté que en los días venideros me iba a tocar enmendar algo más que galeradas, algo más frágil que el papel sin duda alguna.
No soy el centro del universo, me lo enseñaron mis padres y después mi profesión. Pero esos dos difuntos eran parte de mi vida y muchas veces los he explicado a través de mis ojos y mis palabras a otros que me lo han pedido y a mí misma al escucharlos. Y ya no estaban. De pronto, recordé que la muerte de Félix Grande un mes antes me había hecho volver a las páginas de Memoria del flamenco, que llenas de subrayados, apuntes y lágrimas protejo en mis estanterías como si fueran platino. Noté que la infancia y la juventud me abandonaban. Recordé que yo empecé De cal y canto, mi blog de flamenco, porque se me murió una abuela y ese recuerdo me llevó a la idea de que Paco de Lucía moría para abrir paso. Su figura, tan imponente, dejaba poco espacio a los demás. Pensé en la muerte como relevo y quise contarlo.
Llegada a ese punto, cuando creía estar lista para narrar, murió la madre de mi padre. Con una vida en la que se amontonaban cadáveres carnales, sentimentales y simbólicos, fui por fin capaz de llorar. Lo que derramé no tiene más valor que lo que vino después: la necesidad, a esas alturas ya insoportable, de escribir. Camarón, Paco de Lucía, Félix Grande y mis abuelas me pusieron la sangre a la temperatura adecuada para iniciar el relato. Pero vivo en el mundo, lo narro cada día y esas despedidas coincidieron con esa España aniquilada. Una muerte de otro tipo.
Es por eso que la historia que iba a explicar se convirtió en viaje, uno por la tierra que me da cosas y me las quita, uno que me salió en clave flamenca porque es la música que me acompaña desde la cuna y la que me interroga. Blacking2 decía que una música solo puede entenderse del todo en un contexto social. Yo le he dado la vuelta a su teoría y he usado el flamenco para entender el entorno. No ha sido una excusa, ha sido una llave. Y también un abrigo.
Con el corazón ardiendo y los ojos templados inicié este viaje. He andado por España y por mi vida con el único objetivo de comenzar de nuevo. En estas páginas cuento lo que he visto durante ese camino. Y también algunas cosas que me ha parecido ver.
1Mora, Miguel. (27 de febrero de 2014). Paco de Lucía, el genio que extendió el duende flamenco por el mundo. El País.
2Blacking, J., (2006), ¿Hay música en el hombre? Madrid, España: Alianza Editorial.
BARCELONA
Llantos pixelados
Yo me quisiera morir
a ver si tú te ponías
negro lutito por mí.
Bulerías de Jerez
El taxi para en un semáforo y siento un pinchazo. Es el pináculo de la catedral, que se me clava en los ojos. Es 27 de marzo de 2014 y bajo por Via Laietana camino de la Basílica de la Mercè. Bajo del coche, abro el paraguas y camino pensando en las pocas ganas que tengo de ir a la iglesia.
La lluvia ha hecho que rememore alguno de esos días en que mi abuela Consuelo iba a la catedral a encenderle velas a la Virgen del Carmen. Llueve y mi memoria reconstruye momentos en los que la acompañaba y me burlaba de ella. «¿Qué se supone que va a hacer esa estatua por ti, yaya?», le decía burlona para pasar a entonar alguna letrilla grunge. Ella me daba un coscorrón cariñoso y sonreía: «Todo lo que le pido me lo concede». Mi abuela solo creía en sus manos y en el poder de sus ojos. Y en la Virgen del Carmen porque el resto del santoral se la traía al pairo.
Al pasar por aquel punto de Via Laietana, pienso en las muchas veces que había tenido que ir a una iglesia en contra de mi voluntad. Y me vienen a la cabeza aquellos momentos con la yaya y el día que hice la comunión. Al llegar al altar, me di un golpe en el pie con un escalón que colocaba al sacerdote un peldaño por encima del resto de los humanos y solté una palabrota. El cura, don Virgilio, me riñó aguantándose la risa y susurró: «Digna hija de tu padre». Y a mí me gustó la comparación.
Vuelvo al presente porque no quiero mirar más ese pináculo ni volver a esa imagen de mi abuela y de mi padre, ni a ese momento de la comunión con un pie a punto de estallar de risa y de dolor. Quiero llegar a la Basílica de la Mercè donde se celebra el funeral por la muerte de Paco de Lucía y quiero acabar lo antes posible. Llego con el tiempo justo y donde creía que no encontraría un sitio libre, veo una planta casi vacía. El pináculo aparece ante mis ojos, muy ufano, sabiéndose capaz de hacerme daño.
La que nos convoca es una amiga de los flamencos, Ana Palma, fotógrafa flamenca, capaz de sacar a algunos más guapos y mejores de lo que son en realidad. Unos dijeron que irían, pero no se presentaron; otros pusieron de excusa que no iban a una iglesia. Otros, que la católica no era su confesión.
A nadie, y menos muerto, le hace falta mucha gente. A muchos no les gustan las iglesias, como a mi padre, o no comparten los preceptos de ninguna fe, como es mi caso. Paco de Lucía recibió su última bendición en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma en Algeciras y miles fueron a despedirlo sin pretextos. Sé, porque me consta y los conozco, que la mayoría acudieron porque se les rompió el alma al conocer la noticia, porque estimaban a la familia y querían acompañarlos.
Sé todo eso como sé que a este funeral de Barcelona no acude apenas nadie porque no hay cámaras, porque no hay familia, porque todos lo sentimos nuestro y muchos le llamaban Paco, pero no sentimos la necesidad de darnos consuelo. Me recuerda esa familiaridad con este muerto a otra que también me chocó no hace tanto. Sucedió con Manuel Vázquez Montalbán. Al saberse la noticia de su muerte, pasó a llamarse Manolo. Sé que así lo llamaba gente que lo conocía. Y también sé que ese «Manolo» era impostura en boca de la mayoría. Como el «Paco» a secas que tanto oigo y leo desde el 26 de febrero.
Ante la escasez de gente, Ana me pide que haga una de las lecturas de la misa. No le digo que no y leo algo del Apocalipsis que ni recuerdo a causa de la tristeza que me producen ciertas ausencias, más por Ana que por el muerto. «¿Soy yo la más adecuada para hacer esta lectura?», me he preguntado mientras leía. «¿Soy yo, que ni siquiera le llamo “Paco”, quien debe dedicarle estas palabras desde Barcelona?».
Al acabar, hemos ido unos cuantos a La Plata a tomar un vino para celebrar la vida con una inmensa foto del difunto a cuestas, obra de Ana. Ha venido Montse Madridejos, que sabe tanto de flamenco y presume tan poco que es un gusto estar a su lado aun sin hablar. Salao también ha venido. Ha cantado en la misa y casi ha llorado al hacerlo. Ha sido lo mejor del día: la voz de Salao y el silencio de Montse.
Decía Phillipe Ariès que la muerte es también un objeto de consumo.1Y pienso en eso mientras camino de vuelta a casa y me mojo porque no sé dónde dejé el paraguas. Toda la limpieza que se aplica al funeral y el empeño en proteger a los vivos de la imagen del difunto no se aplica a la exhibición de los que le despiden. Es tan evidente a veces que muchos invitados parecen llorar de un modo aprendido. Se lo leí siendo aún tierna a Arcadi Espada y no lo quise creer: decía que el hombre moderno ha visto morir a tanta gente, «aunque sea de mentirijillas», que ya sabe qué cara poner ante la cámara. Y añado yo: en el caso del entierro de un artista, la fotogenia se multiplica. ¡Y qué bien le queda una muerte a lo jondo! Las televisiones, los diarios, las revistas, las radios, las webs se llenan de ruido y de llantos pixelados. ¡Qué gozo para los medios esos hombres curtidos llorando como críos en el funeral de un genio!
Una gitana muy bien plantada ha hecho otra lectura al salir de la iglesia:
«Si los citas en un bar, vienen todos».
«O si llamas a una tele», pienso yo mientras sacudo mi cabeza bautizada de nuevo y entro en casa.
1Ariès, P., (2000), Historia de la muerte en occidente: de la Edad Media hasta nuestros días. Barcelona, España: Acantilado.
CÓRDOBA
No son calcetines
No hay nada más específico que la muerte. Todo cuanto se dice acerca de ella acaba resultando demasiado general.
Elias Canetti, El libro de los muertos
Una llamada de teléfono nada más estrenar mayo me empuja hasta un tren en el que voy junto a mi hermano a despedir a mi abuela Concha. Se está muriendo. Vamos los dos a encontrarnos con nuestros padres y con una infancia que se ubica en el sur de España. Baena, Córdoba, es un pueblo que no alcanza los treinta mil habitantes y lo recuerdo como un pueblo lleno de vida en verano y que poco a poco dejó de ser alegre hasta en estío.
Ferrán y yo reímos en el trayecto. Cada vez que estoy con él me siento niña, e incluso lo que no he sido nunca: una más pequeña que él. Nos da risa cómo se come el bocadillo la señora de delante; las preguntas que le hace la mujer de detrás a la chica que va a su lado; reímos cuando le cuento la última conversación que tuve con mi abuela más o menos un año antes. En mi familia, reímos a veces para no gritar. En el funeral de mi otra abuela, Consuelo, cuatro años antes hubo gente que me recomendó que vigilara a mi madre. Reía y saludaba a la gente como si estuviera en una fiesta. Hubo quien pensó que estaba loca. Yo sabía que recurría a la risa para salvar la vida.
En ese tren ultrarrápido recuerdo el día que mi madre cedió a «ir a ver a Jesús», que es la forma en que se refieren en Baena a la visita que se hace los viernes a la talla que hay en la iglesia de Jesús Nazareno. Ella no quería, pero mi abuela Concha, su suegra, la convenció. Esa misma noche entraron a robar en el taller de confección que habían montado mis padres para ganarse la vida. Mi madre maldijo a la mitad del santoral y, en la otra mitad, mi padre optó por cagarse. Con esa experiencia, la que me parió inauguró una suerte de superstición inversa y jamás volvió a pisar aquella iglesia. Mi hermano ríe con carcajadas sordas cuando le cuento la historia. Solo se le cortan cuando al teléfono le llega información sobre mi abuela Concha.
Llego a Baena donde me espera la hermana que nunca tuve: se llama Raquel y tiene ojos de mujer total. Nos lleva en su coche a Cabra, donde está la clínica, pues Baena no dispone de una. Entro al Hospital Infanta Margarita de Cabra y veo a mi yaya. A sus noventa y dos años está claro a qué ha venido a esta habitación. «Esta mujer se está muriendo», dice el médico con tacto, pero usando un gerundio que a mí me cabrea no sabría ni medir cuánto. Comparte espacio con una señora de noventa y nueve años y a atenderlas viene solo un enfermero cada vez. Aquí los sanitarios vienen de uno en uno y te piden ayuda para cambiarla, para moverla y para todo porque el compañero anda en otra tarea que posiblemente tampoco debiera estar haciendo solo.
Paso la noche con mi hermano y mi abuela. A las ocho de la mañana salgo a la puerta del hospital a tomar aire fresco y un café. Hay una enfermera hablando con otra y hago lo de siempre: escuchar charlas ajenas. Hablan de la situación que viven, de que el sindicato va a organizar otra protesta, de que siempre igual. No puedo evitar interrogarlas y me cuentan que ha habido recortes, claro, pero que no son nuevos ni de esta crisis, que vienen de lejos y que las listas de espera son de locura. Ya en casa miro los datos: esas listas a las que se refieren han aumentado un 300 %. Y me acuerdo de que unos años antes se habían abierto unos quirófanos en Baena para atender intervenciones menores. Se abrieron en 2003 y se cerraron en 2012. Unos días antes de llegar yo a Cabra, el sindicato Satse había pedido que se volvieran a abrir para aligerar la presión. Pero todo lo que pueden hacer desde el Ayuntamiento es instar a la Junta de Andalucía a que lo haga. Y la Junta dice que es el Gobierno central el que los ahoga. Y el Gobierno central, si reconociera los problemas, le echaría la culpa a Bruselas.
Pocos políticos creen en la universalidad de la educación y la sanidad. Un día se me ocurrió un tema para un reportaje que nadie quiso comprarme: averiguar cómo gestionan sus señorías a sus mayores o a las personas dependientes a su cargo. Incluso en mi entorno alguien me dijo que ese era un tema privado. A mi madre ese asunto privado le costó una depresión. El día que dejó a su madre en una residencia lloró lágrimas de sangre. «Estoy muerta por dentro», me dijo un día. Pero ni siquiera tenía tiempo de intentar resucitarse arreglando papeles y buscando la forma de asumir unos gastos que superaban con creces sus ingresos.
Por suerte para nosotros, la enfermedad de mi abuela Consuelo se agravó antes de que se hablara de crisis, porque en cuanto se confirmó la recesión, las listas de espera en Cataluña empezaron a engordar y la Generalitat tuvo que acabar reconociendo que se les moría la gente antes siquiera de poder evaluar su grado de dependencia. Por afinar: en noviembre de 2013, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, reconocía que 7.974 personas residentes en la ciudad de Barcelona murieron sin que los servicios sociales hubieran hecho una valoración de su estado de salud para dar o denegar la atención. Y otras 9.084 fallecieron antes de que se les pudiera hacer el Programa Individualizado de Atención (PIA). Mi madre tomó una decisión antes de que fuera tan tarde y se puso a pagar una plaza con un dinero que no tenía para darse la opción a ella misma de seguir viviendo.
Vuelvo a la habitación donde está mi abuela. Al vernos a Ferrán y a mí, Concha revive. Parece que oye y entiende lo que le decimos. Yo le canto y hasta le bailo un poquito. Y ella sonríe. Salgo de vez en cuando a tomar el aire y hablo con otras dos enfermeras que me confirman que falta personal. Al preguntarles, no me quejo, solo pregunto, pues siempre tuve claro que se dispara hacia arriba, pero ellas piden comprensión. «A base de comprendernos van a acabar aniquilándonos», les contesto intentando ser extrema, una manera muy mía de procurar ser graciosa. Sonríen y me cuentan que es difícil atender bien cuando te faltan manos y, sobre todo, humor.
Me viene a la cabeza entonces una frase que dijo Cristina Fallarás el día que las dueñas del diario Factual llegaron para echar a la calle a tres cuartas partes de la plantilla y nos pidieron que, aun así, siguiéramos trabajando.
«Oiga, que aquí no hacemos calcetines», les contestó la que era mi jefa y me pareció acertado.
Hay que tener la cabeza, si no fría, al menos templada, para escribir con rigor sobre lo que sucede en el mundo. Por eso, sentada en la puerta de ese hospital, intento imaginar el grado de templanza que debe requerir tratar con pieles, órganos y seres a punto de morir. Eso sí que no son calcetines.