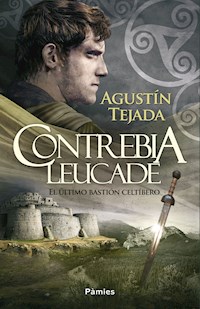7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Toledo, año 1096. Cuatro hombres y una mujer emprenden viaje con destino a la Primera Cruzada. Cada cual carga con sus propias circunstancias. A fray Genaro, líder de la expedición, el obispo le ha encomendado traer reliquias de Tierra Santa. Lo que Su Ilustrísima no sospecha es que al maestro de novicios de San Servando piensa acompañarle Moraima, su amante, una muchacha mudéjar cuyo único objetivo es escapar de la miseria. Sobre Hervé, caballero misterioso y solitario, recae la tarea de proteger al grupo. Su habilidad con la espada resulta portentosa; sus pecados, sencillamente inconfesables. Hameth es el esclavo destinado a servirlos a todos ellos. Su suerte no importa a nadie, aunque su pasado sarraceno despierta cierta desconfianza. Para Alonso de Liébana la participación en la cruzada del papa es un asunto de vida o muerte. Su padre y hermanos acaban de ser acusados del peor de los crímenes: vender caballos de guerra al enemigo infiel. Con toda seguridad serán ejecutados, a no ser que el joven Alonso retorne de Tierra Santa convertido en un héroe. Desgraciadamente los planes se tuercen al cruzar Francia. Fray Genaro pierde a los dados la fortuna que el obispo le ha confiado para el sustento del grupo. Antes que volver a casa con las manos vacías, al monje benedictino se le ocurre una solución rápida: enrolarse en las huestes de Pedro el Ermitaño. El predicador y visionario de Amiens ha reunido ya cincuenta mil almas dispuestas a recuperar Jerusalén antes que los príncipes de Europa. Es la Cruzada de los Pobres. Un ejército desesperado y raído compuesto por miles de familias sin tierra, sin dinero ni armas. Y, aun así, para Alonso de Liébana cruzar Europa entera y luchar contra el enemigo turco al lado de aquellas gentes es la única manera de regresar a Hispania con la cabeza alta y librar a los suyos de la horca.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Primera edición: marzo de 2021
Copyright © 2021 Agustín Tejada Navas
© de esta edición: 2021, Ediciones Pàmies, S. L.C/ Mesena, 1828033 [email protected]
ISBN: 978-84-18491-30-6BIC: FV
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®Ilustración a partir de fotografías de Nejron Photo/T Studio/Shutterstock
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
ÍNDICE
Primera parte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Segunda parte
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Epílogo
CONTENIDO ESPECIAL
Primera parte
I
Sobre mi padre y hermanos cayó un mal día la más grave de las desgracias. El alcalde mayor de Toledo los acusó de traidores a la Corona de Castilla por vender caballos de guerra al enemigo moro. Únicamente mi madre y yo nos libramos de tanta maledicencia. Ella, porque ya había muerto para cuando a don Diego de Ayala se le ocurrió denunciar a los míos, y yo, debido a mi condición de novicio.
El convento de San Servando era ya mi nuevo hogar cuando ocurrieron los hechos. Curiosamente, había sido mi propio padre quien me empujara hacia una vida eclesiástica algunos años antes, tras darse cuenta de que tres hijos, o tres bocas, eran un lastre excesivo para su barca. Para una triste chalupa que había llegado a Toledo haciendo aguas desde el norte.
Todos mis ancestros procedían de la comarca de Liébana. Allí se formó también mi familia, entre rocas, nieve y miseria. Por eso comenzamos a recorrer muy pronto los caminos del antiguo reino de don Pelayo. Buscábamos, como tantos otros, un asentamiento digno en medio de unos territorios cada vez más vastos, a la par que cristianos. Porque, poco a poco, con tesón, sangre y paciencia, los distintos reyes hispanos iban recuperando el legado perdido de nuestros abuelos godos.
Lo cierto es que, tras la muerte de mi madre —conmigo todavía entre sus piernas—, y como si ella hubiese sido el ancla que nos mantenía sujetos a aquellos picachos verdes, a mi padre le entraron las prisas. Puso dentro de una manta lo poco que teníamos y se aprestó a marchar hacia el sur, buscando las supuestas prebendas de la frontera.
Corrían rumores de que en las extremaduras del Duero las condiciones eran de lo más ventajosas para los nuevos repobladores. Si uno ponía su oído al viento —afirmaban los más avezados—, la brisa de aquellos valles venía cargada de sonidos extraordinarios. Auténticos cantos que daban fe de la fertilidad de sus tierras y de la inmensa dicha de sus habitantes.
En realidad, por mucho que lo intentó, mi padre nunca logró escuchar semejante música: ni la caricia metálica de los arados que roturaban prados tan fecundos ni los gritos de gozo de sus labradores. Pero hacia allí nos fuimos de igual manera. Y, de hecho, yo di mis primeros pasos en aquellos páramos; en unos parajes desérticos y decepcionantes que poco o nada tenían que ver con lo que nos habían contado. Y, aun así, durante casi una década, Nuño de Liébana soportó sin blasfemias ni malos gestos las escarchas constantes del invierno y las sequías interminables de un estío salvaje. Después, cansado de acumular malas cosechas, volvió a dejarse llevar por los que aseguraban saber descifrar las sinfonías del viento.
Según le contaron, el clamor de la victoria llegaba nítido desde Toledo. La ciudad era otra vez cristiana tras la rendición de los sarracenos. Y el rey Alfonso quería llenarla de buenos súbditos. De ahí que en la vega del Tajo las tierras se repartiesen a quiñón. Y no precisamente las de secano, sino las más fértiles. Sin demoras ni costosos trámites. Así era como el monarca pretendía hacer gente —y retenerla— en la marca más peligrosa de Hispania. Se hablaba de huertos con frutales ya crecidos, de cultivos en pleno vigor; de norias gigantescas; de molinos y acequias de riego rodeando los campos… Porque de ese modo, al parecer, lo habían dejado los moros al marcharse a toda prisa.
Así, la manta que en Liébana sirvió para liar un voluminoso fardo volvió a llenarse precipitadamente con los mismos enseres de entonces. Solo que en esta ocasión ya teníamos un asno en el que cargar los bultos más pesados.
Fue a finales de junio, en el año del Señor de 1086, cuando admiramos por primera vez las aguas turquesas del Tajo, justo trece meses después de la capitulación del emir Al-Qádir ante al rey Alfonso.
Mas la vida en Toledo tampoco resultó exactamente miel sobre hojuelas. La ciudad contaba con una enorme mozarabía con su propio fuero, como tal vez debimos de haber previsto. Una población que mantuvo sus tierras, sus negocios y sus derechos, pues el rey decidió mostrarse generoso con los que habían mantenido la fe en Cristo a pesar de malvivir entre infieles.
Así pues, aquellas familias que vestían y gesticulaban como el enemigo musulmán, pero llevaban a Dios en el pecho igual que nosotros, conservaron todo lo que tenían; y además fueron celosamente protegidas por la Corona. Un alamín velaba por sus asuntos más triviales mientras que un alcaldi se encargaba de juzgar lo importante. Se trataba de autoridades distintas a las que teníamos los castellanos, pero solo en el nombre. Su enjundia era la misma, sobre todo en el caso de don Estéfano Abembrán, un hombre que, a pesar de su carácter bonachón y aspecto inofensivo, resultaba tan temible y respetado como quien había mandado a presidio a los míos.
También encontramos abundantes judíos en las calles de Toledo. Y árabes que no habían querido abandonar su hacienda, a pesar del riesgo. Y gentes venidas de todos los rincones de Hispania; y de más allá de los Pirineos, sobre todo francos. A todos ellos quiso dar gusto don Alfonso, de una manera u otra. Para que en nuestra antigua capital hispanovisigoda no nos tiráramos los trastos a la cabeza los unos a los otros. Y viviéramos en paz y armonía, que para batallas campales ya estaba él librando muchas y bien cercanas.
No opuso queja mi padre al no obtener las tierras de labrantío soñadas. Tampoco torció el gesto al negársele un huerto a orillas del Tajo. Por lo menos, en su lugar, recibió una bonita almunia extramuros en la que pronto nacieron y crecieron algunos bichos. De tal forma que, pasados varios años, Nuño de Liébana y sus tres hijos dejaron de roturar la tierra y se dedicaron en exclusiva a la granja. Concretamente a la cría y venta de cabalgaduras.
Aunque mi padre era reacio a reconocerlo, para mí siempre estuvo claro que los caballos daban más beneficios y menos quebraderos que la huerta. En primer lugar, porque el nuevo negocio quedaba menos expuesto a los caprichos del tiempo, pero sobre todo porque en Toledo hacían falta de manera imperiosa los animales de monta.
Un nuevo linaje estaba alumbrándose en la ciudad. Una estirpe de aventureros que, a pesar de sus orígenes humildes, pujaba poco a poco por hacerse un hueco entre la nobleza. Los llamaban «caballeros villanos», tal vez porque defendían el nombre de Dios y su propio bolsillo con el mismo entusiasmo.
Todos aquellos aspirantes a hidalgos habían empezado su camino hacia la prosperidad formando parte de expediciones ajenas. Se habían adentrado en tierras de la frontera como modestos infantes, con las armas al hombro, acompañando a señores más poderosos. El éxito en aquellas razias les había procurado cierta fortuna, pero fundamentalmente les había abierto los ojos. Los había convencido de que saquear alquerías moriscas y hacer prisioneros entre sus habitantes resultaba más fácil y menos peligroso si el trabajo se hacía a caballo. Por eso la mayoría dedicaba sus primeras ganancias a la adquisición de una buena montura. Y ahí es precisamente donde comenzaba nuestro negocio.
Los enormes destreros que mi padre adiestraba y luego vendía no eran en absoluto baratos. Y, aun así, había meses en los que, a la vista de la demanda, en vez de ponerles un precio fijo los subastaba al mejor postor, y lograba sumas insospechadas.
Eran muchos los que adquirían una de aquellas bestias temibles y ya no volvíamos a saber de ellos. Pero tampoco resultaba infrecuente que algunos regresaran con el animal a los pocos meses, porque ya no podían mantenerlo. Al fin y al cabo, las incursiones en la frontera no eran un ejercicio infalible. Y si la mala fortuna se prolongaba demasiado tiempo, al dueño de la cabalgadura no le quedaba más remedio que acudir de nuevo a nuestros establos, con la mirada baja y el ramal en la mano.
Tras inspeccionar al destrero con gesto circunspecto, mi padre ofrecía un precio de recompra muy inferior al que el desdichado había pagado pocos meses antes. Bien sabía él que, a no mucho tardar, vendería el animal por el doble o el triple de lo invertido. Así de simple era el arte del trato; eso era lo que solía decirme cada vez que yo lo recriminaba por su desahogo. Y si mis dos hermanos mayores lo habían entendido a la primera, no concebía que a mí me costara tanto.
Debo reconocer que nunca me gustaron aquellos manejos. Me parecía injusto y mezquino aprovecharse del derrotado. Y de ahí las voces y los desacuerdos que a veces enfrentaron a padre e hijo. Tal vez por eso o porque, efectivamente, la almunia no daba para todos, acabé ingresando en San Servando a los quince años.
Fue aquel un destino que acepté sin aspavientos, pues, aparte del clero, no existían muchos más caminos para el tercer hijo de una familia pobre. Cuando don Diego de Ayala metió a los míos en una celda, yo contaba ya con veinte años. Y hacía más de dos que no los veía.
El prior del convento me comunicó la infausta noticia una mañana después de maitines. Y me autorizó en ese mismo instante a desplazarme hasta la cárcel para hablar con ellos y calmarles el ánimo. Tan solo tuve que cruzar el puente de Alcántara para plantarme en el alcázar, y en el presidio. Jamás había estado allí a pesar de la escasa distancia que nos separaba. Al fin y al cabo, nada se me había perdido nunca en un lugar más propio de soldados o de maleantes; o sospechosos de lo segundo.
Desconocía, pues, la distribución de aquellos sótanos. No sabía que existiesen tres enormes mazmorras. Una destinada a los prisioneros musulmanes, obligados a languidecer entre rejas hasta el momento de la redención. Otra para esclavos fugados —y capturados— a la espera de su merecido castigo. Y una tercera, para rufianes y criminales del municipio. En esta última fue donde encontré a mi familia.
Mi padre agitó los brazos entre las rejas nada más verme. Después me aferró la cabeza por las orejas cuando me tuvo cerca y la sacudió como si fuera un sonajero.
—¡Alonso! ¡Alonsillo! —proclamó con ojos emocionados por el reencuentro—. ¡Somos inocentes! —añadió por si en mí cabían las dudas.
—Claro, padre.
—¡Tienes que creerme, rediós! —reclamó a grandes voces, como si esperara algo más de calor en un hijo.
—Yo te creo, padre. ¿Cómo no iba a hacerlo? Nunca se me ocurriría dudar de vuestra inocencia —le respondí sonriendo—. ¿Quieres que avise al zalmedina para que pase a veros cuanto antes?
A Nuño de Liébana se le esfumó la alegría de un soplo.
—¿Al zalmedina? ¿Para qué?
—Pues para que compruebe que tenéis salud, para que decida si las acusaciones tienen su fundamento. Y para que os busque un abogado —le respondí, aludiendo a todas las funciones del cargo.
Mi padre me soltó las orejas y se puso a frotarme las mejillas con ojos ausentes.
—Has crecido… Pinchas —murmuró como si no hubiera escuchado mi sugerencia—. Te has hecho un hombre…
—Padre, te conviene hablar con el zalmedina. Él conoce a los mejores abogados de Toledo —le urgí mientras cruzaba una mirada silenciosa con mis dos hermanos mayores en busca de ayuda.
Mi padre chascó la lengua, cansado de tanta insistencia.
—Al zalmedina ya le pedí que diera aviso en tu convento —repuso con un deje de hastío—. En cuanto a lo del abogado…, son caros y muchas veces no sirven de nada. Además, la justicia es lenta y no siempre da la razón a quien la tiene.
Busqué a mis dos hermanos entre los barrotes de la celda. Ambos continuaban sentados en el banco, observándome en silencio como si no me conocieran, como si ya no recordaran la cara de quien tantas veces los había ayudado a limpiar el suelo de cagajones.
—Padre… —le dije bajando el tono—, el prior me ha dicho que la acusación que pesa sobre vosotros es muy grave… ¡La pena por vender caballos al moro es la horca! ¡Alguien tiene que defenderos!
Un ademán de fastidio afloró en el rostro de mi progenitor. Era la misma mueca de decepción de otros tiempos, cuando él trataba de explicarme el funcionamiento del negocio y yo lo entendía solo a medias.
—¿Para qué quiero yo un abogado teniendo a un hijo en San Servando? —masculló con enojo—. Tú puedes hacer más que él, a poco que te esfuerces.
—¿Yo? ¿Cómo? —Miré otra vez a mis dos hermanos, buscando una explicación al acertijo.
Lope, el mayor, le puso luces a mi desconocimiento.
—Pareces tonto —repuso con cara de enfado—. Habla con el obispo Bernardo y consigue que nos suelten. Somos tu familia.
II
Bernardo de Sédirac había llegado a Toledo diez años antes, justo cuando las llamadas de los almuecines se apagaban en los minaretes de las mezquitas y los campanazos de las siete iglesias reventaban los aires de una ciudad recién reconquistada para la fe cristiana. Unos decían que el nuevo obispo era el elegido por el papa para meter en cintura a la clerecía hispana; en materia de rito, de costumbres y, sobre todo, en lo tocante a las debilidades de la carne. Otros, en cambio, aseguraban que había sido el propio monarca quien había reclamado su presencia tras fraguar ambos una estrecha amistad peleando, codo con codo, contra las hordas paganas. Y de ahí las numerosas donaciones con las que el rey Alfonso había querido favorecer a los monjes benedictinos tras la capitulación del veinticinco de junio de 1085.
Además de San Servando, otros monasterios e incluso villas enteras habían sido entregados por el rey a la diócesis toledana. Todo lo cual supuso una cierta proliferación de presbíteros en una ciudad que necesitaba llenar otra vez sus templos con almas cristianas. Y, sin embargo, a pesar de esa afluencia de nuevos clérigos, la frontera con el moro seguía siendo un territorio sin vocaciones. Seguramente por eso, me admitieron en San Servando de mil amores.
Desgraciadamente, mi primer trabajo no consistió en desplumar pollos al amor de la lumbre, sino en destripar terrones de arcilla en los campos del monasterio. De sol a sol. Un día tras otro excepto los domingos. Esa fue la manera en que el prior —«fray Juan» le decíamos, aunque era francés como el obispo— quiso inculcar en mí la filosofía benedictina: ora et labora; hasta que alcances la perfección espiritual o hasta que revientes por el camino. Tuvo que ser precisamente su ilustrísima, en una de sus frecuentes visitas a San Servando, quien me sacara de aquella infernal noria de dos ruedas.
Una mañana, don Bernardo se dirigió a mí en lengua gala, tomándome por uno de los muchos novicios franceses que poblaban el convento. Era evidente que mi acento hispano me delató al instante; pero, aun así, el obispo quedó asombrado por mi desparpajo en su lengua vernácula. Mayor sorpresa le causó todavía enterarse de que alguien como yo supiera leer y escribir en latín, y también en romance hispano. Tuve que explicarle que aquellas últimas habilidades las había adquirido en el scriptorium, ayudado por el viejo bibliotecario, fray Ovidio. Allí, encorvado sobre libros y códices, era donde me gustaba pasar mis pocos ratos de asueto, le dije.
Don Bernardo me escrutó entonces con aquellos ojos brillantes antes de asentir complacido. Aun así, me impuso un ayuno de dos días completos como penitencia por romper la regla del silencio. «Con alguien tuviste que hablar, y no poco, para chapurrear francés tan bien en menos de un año», me censuró con ironía.
Fray Ovidio falleció seis meses más tarde, atacado por los tifus. Fue entonces cuando el obispo se acordó de mí. Y movió hilos. Habló con el prior Juan, supongo. Lo cierto fue que a los pocos días me convertí en el bibliotecario más joven de la Orden de san Benito en toda Hispania. Y eso que aún seguía siendo un simple novicio.
A partir de ese momento, nuestro contacto fue semanal, y a veces diario. A su ilustrísima le gustaba comprobar mis progresos en el nuevo puesto. Se enfrascaba conmigo en la traducción de muchos manuscritos del latín a nuestro romance hispano. Y apuntaba sus propias sugerencias cuando los textos a que había que transcribir provenían del galo.
A mi padre no le costó mucho tiempo darse cuenta de que su vástago más tierno —y quizá menos avispado— se estaba criando a los pechos del hombre más poderoso de Hispania, después del rey Alfonso VI. Tal vez por eso respiró tranquilo y perdió la costumbre de pasar a visitarme.
Ahora, sentado en el banquillo de los acusados dos años más tarde, Nuño de Liébana sabía que la única autoridad capaz de doblegar a don Diego de Ayala, alcalde mayor de Toledo y juez sumarísimo en ausencia del rey, era el ilustre mentor de su hijo pequeño. Y eso era como admitir que su vida estaba en mis manos.
III
Busqué a don Bernardo en Santa María de Alficén, la iglesia que había sido sede catedralicia durante la dominación musulmana y seguía siéndolo todavía. Pero no lo encontré en sus aposentos. No hizo falta que ninguno de los canónigos del cabildo guiara mis pasos para saber dónde se encontraba. Desde hacía un par de años, el obispo vivía sepultado entre bocetos y planos. Empleaba gran parte de su tiempo examinando y preparando las obras que remozarían la antigua catedral visigótica de la ciudad. Un insigne edificio que había albergado a la mezquita mayor y que ahora él pretendía convertir de nuevo en basílica.
A tal fin, el todopoderoso arzobispo había ordenado desinfectar el templo una docena de veces, con una solución a base de azufre, mirra y vinagre. Él mismo lo había bendecido en persona en otras tantas ocasiones, con el fin de alcanzar una purificación completa. Ahora, eliminados por fin los efluvios malsanos del islamismo, don Bernardo se había empeñado en remodelar aquellos espacios profundamente. Para que nadie, jamás, pudiera confundir aquella maravilla histórica con un sucio antro sarraceno.
Un maestro constructor acompañaba al obispo a los pies del altar mayor. Ambos aparecían inclinados sobre unos rollos de pergamino. Esperé un buen rato mientras su ilustrísima escuchaba con atención las indicaciones del técnico sobre futuras columnas y arquivoltas. Al final, carraspeé en alto para hacer notar mi presencia.
—Hombre, Alonso, ¿qué haces ahí? ¿Acaso quieres aprender también sobre piedras? —me saludó jovialmente al verme.
Miré de reojo al maestro constructor antes de responder, para hacerle entender al obispo mis preferencias por una conversación en privado.
—¿Ocurre algo? —repuso, todavía sin despedir a su acompañante.
—Es sobre mi familia, ilustrísima. Algo muy urgente.
—Ya. —Un leve gesto de la cabeza fue suficiente para que el jefe de los albañiles nos dejara solos.
—¡Van a matarlos! —aullé sin poder contener la angustia—. ¡Van a ejecutarlos! ¡Tiene que ayudarlos a salir de esta!
—¿Matarlos? ¿Ayudarlos? —Un cómico parpadeo embargó los ojos del obispo.
—¡Sí, ayudarlos! A mi padre y hermanos. Una grave acusación pesa sobre ellos. Don Diego de Ayala sostiene que llevan tiempo vendiendo caballos al moro. Y ha ordenado su encarcelamiento. ¡Pero todo es falso, don Bernardo! ¡Se lo juro por nuestro Redentor Jesucristo! —expliqué de tirón hasta quedar sin resuello.
Don Bernardo compuso un gesto de contrariedad mientras descendía del altar.
—No menciones el nombre de Dios en vano, Alonso —me reconvino con cierta acritud—. Y no pongas la mano en el fuego por nadie, ni siquiera por los de tu propia sangre.
—¡Pero, ilustrísima, estamos hablando de mi familia! ¡Yo me crie con ellos! ¡Yo sé que no son criminales!
El obispo asintió, condescendiente. Pasó su brazo sobre mis hombros y me empujó a dar un paseo bajo las naves de su templo.
—Si son inocentes…, nada han de temer —adujo tranquilamente—. Porque la verdad siempre resplandece sobre todas las cosas y la justicia…
—¡La justicia en Toledo se llama Diego de Ayala! ¡Y ese hombre le tiene ojeriza a mi padre! —lo interrumpí con vehemencia.
Don Bernardo detuvo sus pasos bajo la más alta de las cúpulas.
—Y eso tú… ¿cómo lo sabes?
—¡Mi padre me lo ha dicho!
—Ah, te lo ha dicho…
—Acabo de estar con ellos en la cárcel del alcázar —le expliqué— y me ha contado que don Diego pretendió llevarse tres caballos casi regalados a cambio de no subirle los impuestos de portazgo.
—Y tu padre no aceptaría, claro… —Don Bernardo se llevó dos dedos a la barbilla.
—¡Se trataba de un burdo chantaje, excelentísima! —Me revolví al presentir un cierto sarcasmo en el tono del obispo—. Ese hombre siempre ha deseado la almunia de mi padre, y por eso le hace la vida imposible. ¡Quiere arruinarlo! Pero como mi padre no cede, ahora pretende expropiarle la granja valiéndose de una acusación falsa.
Don Bernardo me empujó a seguir andando bajo el crucero. Parsimonioso, meditabundo, embutido en un aire de reflexión que nos mantuvo varios minutos en silencio.
—Obviamente, para llegar a una expropiación tendría que haber primero una condena en firme… —murmuró ensimismado—. A muerte.
—¡Eso es lo que busca don Diego! ¡Pretende matarlos! ¡Eliminarlos para hacer y deshacer a sus anchas! —exclamé victorioso al ver que el obispo parecía entender la trama urdida por el alcalde.
—Ya. Pero la expropiación no tendría por qué beneficiarle a él —repuso el obispo, todavía reflexivo—. Todo volvería a manos de la Corona. Y después el rey…
—¡Su ilustrísima y yo sabemos a quién le adjudica el rey todo lo que se expropia en Toledo! —lo interrumpí de nuevo.
Don Bernardo bandeó la cabeza de lado a lado como si se hiciera cargo.
—Y dices que a tu familia la acusan de vendar caballos de guerra al enemigo sarraceno… —murmuró con gesto sombrío—. Esa, Alonso, no es una cuestión baladí, como tú bien sabes…
—¡Ya le he dicho que ese hombre tiene a mi padre entre ceja y ceja!
El obispo se detuvo definitivamente y adoptó aquel aire inflexible de los grandes sermones.
—¿Sabes si, además de con don Diego, tu padre ha tenido algún otro desencuentro? —me preguntó entornando los ojos.
—¿Se refiere a problemas con alguien más? —Don Bernardo asintió en silencio—. Mi padre no es de los que van por ahí galleando u ofendiendo a otros. No es jugador ni debe dinero a nadie —respondí casi ofendido.
El obispo de Toledo destensó al fin el gesto y me asestó dos cariñosos cachetes en la nuca. Después buscó la figura del maestro constructor en los últimos bancos.
—Entiendo —dijo mientras me empujaba a la calle.
—¡Puedo explicaros cómo empezó todo este asunto con el alcalde mayor si me concedéis unos minutos! —exclamé al ver mi tiempo cumplido—. ¡Su ilustrísima se convencerá entonces de que son inocentes! —le supliqué, aterrado por que el proyecto de la nueva catedral fuera para el obispo un asunto mucho más acuciante que el patíbulo que a buen seguro esperaba a mi padre y hermanos.
Don Bernardo me miró con ojos que querían ser bondadosos a pesar de la impaciencia.
—La vida de los tuyos no corre peligro a corto plazo —sostuvo cuando ya estábamos debajo del pórtico—. Según me ha informado el zalmedina, todo está en fase de instrucción todavía. Así que tendremos tiempo de sobra para entrar en materia.
Una sonrisa entre afable y burlona se dibujó en los labios del benedictino. Solo entonces me di cuenta de que su ilustrísima había estado jugando con mis miedos. Ocultándome una información que a él ya le había llegado por otros cauces, quizá a través del propio don Diego de Ayala. Aun así, no podía rechazar la mano que me tendía aquel hombre.
—¿Cuándo podremos hablar entonces? —le pregunté.
—Lo haremos por el camino —respondió, intrigante.
—Por el camino… ¿a dónde?
Don Bernardo soltó una carcajada al notar mi extrañeza.
—A Clermont, claro está. ¿A dónde si no? He pensado llevarte conmigo al concilio.
IV
Todos en San Servando sabíamos que la ciudad francesa de Clermont-Ferrand iba a convertirse en la sede de un importante cónclave religioso aquel mismo otoño. Al prior Juan se le llenaba la boca cuando hablaba del concilio; seguramente porque era francés, de Marsella. Y le enorgullecía el hecho de que el papa hubiese decidido convocar allí a todos los adalides del cristianismo.
Sin embargo, y para ser sincero, nunca presté mucha atención a sus discursos. En primer lugar, porque el lugar me sonaba lejano y desconocido. Y, además, porque los asuntos que tratar allí los consideraba excesivamente elevados para un simple novicio. Jamás podría haberme imaginado que, dos semanas más tarde de mi conversación con don Bernardo, saldría de Toledo rumbo al corazón de Francia.
«La experiencia del concilio te vendrá bien para ordenar las ideas. Seguro que a la vuelta de Clermont tomas, al fin, la decisión correcta, la que todos estamos esperando en alguien de tu valía». Esas habían sido las palabras del obispo para animarme a acompañarlo en su largo periplo; y para censurarme, de paso, por una postergación excesiva de mis votos perpetuos.
Lo cierto fue que apenas tuve tiempo de visitar una vez más el alcázar y despedirme de los míos, y aproveché para tranquilizarlos dentro de su comprensible zozobra. Traté de convencerlos de que el viaje a Francia me concedería abundantes oportunidades de abordar al obispo y explicarle las malévolas intenciones de don Diego de Ayala. Porque don Bernardo estaba por la labor de echar una mano, les aseguré. Con su ayuda lograría sacarlos del entuerto y librarlos de la muerte.
Un borrascoso cinco de octubre del año del Señor de 1095 fue la fecha elegida por don Bernardo para poner en marcha su enorme caravana. Porque, para su desplazamiento hasta Clermont, el obispo de Toledo no quiso circular solo por los senderos de Europa.
Arciprestes de alcurnia, abades, priores, simples presbíteros de a pie y un novicio prometedor llamado Alonso de Liébana lo seguimos con obediencia y silencio durante muchas jornadas. Y por si las gentes de Dios fuéramos pocas en aquel séquito, varias decenas de sirvientes venían por detrás, manejando los carromatos en los que don Bernardo transportaba todos sus trajes, sus báculos y los bastimentos. Un pequeño ejército, además, velaba por la seguridad del grupo.
Treinta y siete días empleamos en cruzar los reinos cristianos de Hispania y recorrer después territorios francos hasta alcanzar nuestro destino. Desgraciadamente, en ninguna de aquellas largas jornadas logré aproximarme a don Bernardo. Entre otras cosas porque él viajaba en vanguardia, a caballo, rodeado de sus acólitos más destacados; y yo detrás, en medio de los humildes, compartiendo conversación y polvo con fray Genaro.
El maestro de novicios de San Servando era un monje rechoncho, ceñudo y murmurador. Y además me tenía envidia. Porque de verme debajo de la suela de su sandalia había pasado a contemplar mi meteórico ascenso a bibliotecario gracias a la intervención del obispo. A pesar de todo, fray Genaro era mi referente en aquel viaje. Así lo había estipulado antes de partir el prior de nuestro monasterio. Y, por eso, yo continuaba llamándolo «maestro».
El protocolo que don Bernardo impuso en su desfile de la victoria hacia Clermont resultó inquebrantable en todo momento. Ninguno de los que viajábamos a retaguardia estaba autorizado a acercarse y molestar al líder. De haberlo intentado yo, los escoltas me habrían retenido de inmediato. Y si no, su ilustrísima habría sido capaz de clavarme una espuela en la mejilla con tal de apartarme de su caballo.
En aquellos días de exhibición y pompa, el obispo de Toledo no tenía la cabeza para asuntos terrenales, y menos para bagatelas como la que afectaba a mi familia. Bastante tenía él con erguirse en su silla como el héroe de un cantar de gesta y responder con aparatosas bendiciones a dos manos a las muestras de reverencia de los feligreses congregados por el camino.
Y es que para cuando nos plantábamos a las puertas de una población, todo el mundo estaba ya esperando la llegada de «el Gran Paladín de Cristo», o de «el Martillo de Dios» o de «la Guadaña contra el infiel». Así era como la avanzadilla que don Bernardo había mandado por delante lo iba presentando al populacho.
Pronto hube de reconocer que las mentiras y los chantajes de don Diego de Ayala no tenían cabida en aquella función de teatro sacro. Explicarle a don Bernardo —entre bendición y saludo— que nadie, ni siquiera el alcalde mayor de Toledo, tenía derecho a adquirir tres monturas de guerra por cien cochinos sueldos habría sonado a fabulaciones de una mente insensata. Convencerlo después de que, de no aceptar aquel precio, los impuestos que mi padre pagaba al concejo alcanzarían cotas insoportables me habría resultado incluso peligroso. Nadie revienta una burbuja de vanidad y mística sin sufrir luego las consecuencias.
Jamás en mis veinte años de vida había cruzado los Pirineos, pero sí lo había hecho fray Genaro. Él me explicó que Francia era, habitualmente, buena tierra de cereales, de vides, de pastos y de flores. Los montes lucían siempre verdes, acolchados de hierba fresca, decorados con grandes rebaños de ganado vacuno. También podían distinguirse ovejas merinas en algunas zonas, moteando los campos como vistosos archipiélagos de islas blancas. Él lo sabía bien porque había hollado aquellos caminos en muchas ocasiones acompañando al prior Juan.
Miré a mi alrededor varias veces, pero el paisaje que vi no se parecía a lo que describía mi maestro.
—Entonces… ¿qué es lo que ha pasado? —le pregunté al no encontrar excesivas diferencias entre aquellos parajes amarillos y las temibles extremaduras del Duero, de las que mi progenitor había huido como de la peste.
—Dios ha juzgado oportuno castigar a los francos —respondió, sombrío—. El Señor lleva ya varios años haciendo que los hielos golpeen Francia a destiempo. Después, en verano, les envía sequías más propias de los desiertos sarracenos. Y lluvias torrenciales cuando menos falta hace. Así es como el Todopoderoso las gasta cuando se enfada con un pueblo.
Dos semanas más tarde, sin embargo, los paisajes comenzaron a dulcificarse. La cólera de Dios parecía haber sido algo más liviana en tierras de Auvernia. Aunque seguíamos viendo campos yermos a la vera del camino, masas ingentes de bosque tapizaban de verde el contorno ondulado de los montes. Curiosamente, algunos de aquellos cerretes aparecían graciosamente truncados en su cúspide.
—No son montes agujereados, imbécil —me corrigió fray Genaro cuando me oyó describirlos—. Son volcanes.
—¿Volcanes? Nunca había visto uno —me defendí—. ¿Y también son una señal de la ira del Señor?
—Por supuesto —gruñó—. ¿Por dónde crees que el Redentor permite que Lucifer vomite el fuego de sus infiernos?
Traté de imaginar a Dios voceando al demonio para conseguir que este abriera las portillas de su caldera y dejara pasar por ellas torrentes de fuego y rocas. No lo conseguí.
—¿Tú crees que Dios envía lava por esos conos solo cuando le interesa castigar a sus súbditos? ¿Lo crees capaz de controlar al diablo?
—¿Y tú no? —Fray Genaro me escrutó con mirada inquisitiva.
—Claro, sí. Yo también —balbucí, apocado—. Es que no me había puesto a pensarlo.
—Los volcanes son un aviso para los hombres —me ilustró fray Genaro—. Es como si Dios quisiera decirle a un pueblo: «Ojo con lo que haces, que te estoy mirando; y ya sabes lo que puedo mandarte por esas bocas».
—Entiendo. ¿Y por qué crees que Dios pueda estar haciéndoles estas cosas a los francos? Quiero decir… lo de las sequías, las heladas, la hambruna… —añadí algo confundido, pues aquella ira divina quizá estuviera perjudicando mucho más a los pobres que a los ricos.
Fray Genaro elevó su mentón barbudo para guiar mis ojos. El horizonte era una línea inflamada de pendones y banderas ondeando al viento. Un poco más allá de aquel festival de colores podían divisarse las torres de una gran catedral.
—Igual te saca de dudas el papa, que es el que mejor conoce al Altísimo. Ya estamos llegando. Eso de ahí es Clermont —dijo.
Fray Genaro me explicó que estábamos a punto de entrar en una ciudad episcopal. Es decir, en el coto privado de un obispo llamado Ademar de Monteil; en una urbe regida por la Iglesia y convertida en encrucijada de caminos para los peregrinos de toda Europa. Según él, su catedral y su basílica de Nuestra Señora del Puerto eran lugares tan visitados o más que nuestra Compostela.
Sin embargo, a pesar de sus recias murallas, Clermont había sido conquistado en otra época por nuestros antepasados, los visigodos, y también por los vikingos. Sufriendo a manos de aquellas hordas venidas del Septentrión la destrucción total de sus iglesias. Algo que nadie habría dicho, al menos desde la distancia, pues las torres de ambos templos —negras las de la catedral, blancas como la arenisca las de Notre Dame du Port— rivalizaban en majestuosidad y belleza.
Una legua antes de alcanzar las murallas de la ciudad ya empezamos a encontrar los primeros vestigios del concilio. Centenares de puestos de buhoneros y comerciantes llegados de media Europa alternaban con empalizadas y establos levantados para dar cobijo a las caballerías de los asistentes. No fue, sin embargo, hasta casi plantarnos frente al arco principal de Clermont cuando descubrimos las verdaderas dimensiones de aquel cónclave. Una nueva ciudad, hecha a base de pabellones y estructuras fastuosas, había surgido al abrigo de otra construida de argamasa y roca. Se trataba, en realidad, de un auténtico burgo levantado por los notables más ricos del continente. Unos señores que se habían traído con ellos sus propios palacios ambulantes, para no tener que andar buscando un castillo en el que hospedarse.
—¿Tantos reyes hay en Europa? —le pregunté a fray Genaro, dando por hecho que aquellos lujosos alojamientos solo podían pertenecer a grandes monarcas cristianos.
—Aquí no hay reyes, ni siquiera está el de Francia. Ni tampoco ha venido el de Inglaterra, ni por supuesto el emperador Enrique IV —me aleccionó mi maestro—. El papa los tiene a todos excomulgados. Por pretenciosos y avaros. Estos tinglados que ves pertenecen a los gentiles de estas tierras. Ya ves… En este país plantas un cardo y te crece un príncipe. Por eso Dios está que trina. Porque los señores de Francia no hacen más que guerrear entre ellos, y así no hay manera de hacer carrera con el cristianismo.
Clermont bullía en aires de feria aquel mediodía. Una increíble mezcolanza de gentes abarrotaba la ciudad, trajinando sin descanso, parloteando en diversas lenguas. La mayoría usaba el idioma franco para entenderse, aunque algunos recurrían a sus propios dialectos romances. Pocos eran los que necesitaban del latín para deshacer un malentendido o llegar a un acuerdo con un mercachifle.
—¿Aquí no hay judíos? —pregunté, extrañado ante la ausencia de comerciantes semitas.
Mi maestro hizo un gesto negativo con la cabeza y después escupió con asco en el suelo.
—Los franceses no han tenido tanta paciencia como nosotros —masculló con disgusto.
En un grupo cercano me pareció que conversaban utilizando voces y vocablos propios de Hispania.
—¿Sabes si a Clermont ha venido más gente de nuestra tierra? —inquirí entonces.
—Por aquí deben de andar los obispos de Pamplona y de Tarragona, si no se han perdido por el camino —explicó el fraile.
Estuve a punto de preguntar si alguna razón de peso les había impedido viajar a todos juntos, al menos desde los Pirineos. Pero la respuesta se me antojó obvia al instante: don Bernardo no habría soportado compartir con aquellos hombres los honores y las loas que iba cosechando por el camino. Por esa razón, seguramente, habíamos sido el último grupo en llegar a Clermont, apenas un día antes del inicio del concilio.
Varios príncipes pasaron a nuestro lado mientras caminábamos hacia la plaza. Iban montados sobre preciosos caballos enjaezados con arreos de plata y mantas de ricos encajes. Cálidas pieles de zorro les procuraban abrigo contra los colmillos del frío. Poco, en cambio, podían hacer aquellas prendas contra las murmuraciones y las miradas envenenadas de los viandantes.
—¿Conoces a alguno de esos señores? —le pregunté a fray Genaro.
—Cualquiera que haya viajado un poco por el mundo los conoce de sobra —me aseguró sin siquiera molestarse en volver la cabeza.
El escrutinio del monje, me percaté, se había quedado fijo en dos mujeres que permanecían plantadas a la entrada de un lúgubre establecimiento. Ambas lucían vestidos muy escotados, de vivos colores. Sonreían abiertamente a todos los hombres que pasaban cerca. Los comprometían después con guiños y gestos procaces, sobre todo a aquellos que veían mejor pertrechados.
—Maestro, ¿a Clermont también han venido…? —comencé a decir, pero contuve mi lengua en el último instante.
—¿Putas? Pues claro. A Clermont ha venido todo el mundo. Pobres, ricos, putas y santos —replicó el monje como si aquellas fueran las cuatro sacas en las que podía repartirse la especie humana—. Todos quieren escuchar el mensaje del papa.
—¿El papa tiene un mensaje para toda esta gente? —me asombré.
—Naturalmente. Siempre sucede así en los concilios. Igual ocurrió en Piacenza la Cuaresma pasada. El papa predica primero para los entendidos y después habla para el vulgo iletrado —sostuvo fray Genaro como si fuera un experto en la materia.
—Ya. ¿Y tú sabes qué es lo que va a decir en esta ocasión?
—Algo muy gordo, me temo. Nunca he visto tanta expectación antes de un concilio —respondió Fray Genaro mientras buscaba sin rebozo el contacto visual con las dos mujeres.
Tal vez creyéndome distraído, el fraile le guiñó un ojo a una de las damiselas. Después se restregó los labios con la punta de la lengua.
—¿Por qué no te acercas tú solo a la plaza y compras algo para que coman los criados? Yo pienso ayunar hasta el concilio —asentó mientras me arrojaba un par de monedas—. Después, si te aburres…, buscas a Mamerto y lo ayudas a montar las tiendas —añadió por si la primera tarea fuera a resultarme demasiado breve.
—¿Qué vas a hacer tú?
—Predicar y enderezar renglones torcidos de Dios. No queda otro remedio —murmuró con ademán contrito, echando una mirada al frente y comprobando que don Bernardo y el resto de su corte de prelados ya no estaban a la vista.
Alcancé la plaza de Clermont en pocos minutos, pero no deambulé mucho tiempo entre los numerosos puestos de comida instalados en el centro neurálgico de la urbe; sobre todo porque las dos piezas de cobre de fray Genaro apenas dieron para unos cuantos mendrugos, un manojo de cebollas, otro de nabos y unas tiras de tocino rancio. Con aquellas escasas viandas deberían matar el hambre los siervos que nos acompañaban; y yo mismo.
Dado que don Bernardo y el prior Juan eran dueños de su propia intendencia y la de los escoltas, el obispo había juzgado conveniente confiarle a fray Genaro la administración del grupo de cola; para lo cual le había entregado una bolsa repleta de monedas. Una pequeña fortuna que el fraile portaba debajo de sus hábitos, y manejaba a su antojo. Él decidía cuándo se comía, en qué cantidad y cuánto se gastaba en cada momento. Evidentemente, los criados no solían quejarse cuando les rugían las tripas. Pero si yo lo hacía, su respuesta siempre era la misma: «Ve acostumbrándote al voto de pobreza de san Benito para cuando seas un auténtico fraile». Un comentario que quizá llevara su parte de razón. Sin embargo, yo me preguntaba cómo hacía él para que tanta privación no afectara al volumen de su barriga.
Después de adquirir la comida, me entretuve fisgando en otro tipo de establecimientos. Porque en Clermont uno podía encontrar y comprar de todo, si podía pagárselo. En aquel intrincado laberinto de barracas ambulantes abundaban los zapateros. Cosa harto lógica teniendo en cuenta la enorme cantidad de leguas acumuladas en los pies de los caminantes. Igualmente menudeaban los artesanos y los quincalleros, expertos en arreglar cualquier utensilio averiado. Con igual libertad y éxito, aunque por zonas distintas, pululaban fabricantes de chucherías y afrodisíacos, engatusadores de mujeres estériles, consoladores de maridos cornudos, pitonisas infalibles y remendadores de vidas aciagas. Embusteros todos ellos, listos para hacer su agosto a costa de pobres incautos enfermos de espíritu.
Apostados en esquinas estratégicas también descubrí a muchos tahúres manejando dados plomados. Y a juglares de voz aguardentosa desgranando horribles versos sin rima. Y a mercachifles que ofrecían reliquias de lo más variado. Los hierros de la parrilla de san Lorenzo estaban a la venta, mezclados con algunos huesos de santos traídos directamente de San Miguel de Monte Gargano, en los confines de la Normandía. Incluso dientes y pelo de nuestro apóstol Santiago vi expuestos dentro de una arqueta. Todos aquellos restos —según proclamaban a voz en grito sus vendedores— tenían la facultad de curar el alma, hacer desaparecer la carcoma de la culpabilidad y lograr el cumplimiento de los deseos más peregrinos. Eran pocos, sin embargo, los capaces de hacer frente a sus precios.
Seguí zigzagueando sin rumbo fijo en aquel maremágnum de voces y olores paradójicos. Clermont era una Torre de Babel bulliciosa, con olor a mierda de caballo y almíbar. Penetré por accidente en un callejón más lóbrego que los anteriores. Un enorme techo de tela pretendía ocultar la luz del día y quizá también las oscuras maniobras de sus ocupantes. Allí, a media voz, y simulando un cierto embarazo, un truhán disfrazado de clérigo afirmaba disponer de un frasco relleno con gotas de leche de la Virgen María. A su lado, otro juraba tener en su poder el mismísimo prepucio de nuestro Señor Jesucristo.
Una mano se posó sobre mi hombro justo cuando la curiosidad estaba a punto de impulsarme a preguntar por el valor de aquellas rarezas. Me volví despacio, sin miedo, al advertir el color cobrizo de aquellos dedos. No muy lejos de ellos iba a encontrar el cuerpo enjuto y la cara desorejada de nuestro esclavo Mamerto.
V
Mamerto era desgarbado como el alacrán, pero sin el veneno. Tenía los miembros largos y la tez oscura como el hocico de un lobo. Había nacido en Al-Ándalus, y había crecido llamándose Hameth hasta que la vida le salió al paso con una doble desgracia. Había caído prisionero en una de las frecuentes incursiones emprendidas por huestes cristianas en la frontera. Después, una vez en la cárcel, se vio incapaz de reunir el dinero para su redención y acabó, irremediablemente, convertido en esclavo. Así fue como llegó un día a San Servando, algo después de mi ingreso; formando parte del mismo lote de tierras, iglesias y prisioneros que algunos gentilhombres dejaban en la comunidad benedictina en nombre de la fe. O a cambio de prebendas en ocasiones inconfesables.
Una noche, sin embargo, Hameth abandonó de puntillas los campos en los que doblaba el espinazo y emprendió la fuga. Fue aquel un recorrido corto, no obstante, ya que solo anduvo libre dos días. Al tercero fue devuelto al monasterio envuelto en cadenas, para que sufriera el castigo de todos los esclavos díscolos: la amputación de ambas orejas. El mismo prior se aplicó voluntariamente a la tarea usando para ello un cuchillo bien romo.
A diferencia de otros compañeros, renuncié a presenciar tan lamentable espectáculo. Pero no pude evitar ser testigo de la segunda vez en que Hameth recibió la administración de su pena tras un nuevo intento de huida. Y como en esta ocasión ya no había orejas que cortar, al prior Juan se le ocurrió marcar al fugitivo con el mismo hierro que usábamos para las vacas y las ovejas. Pero no en los cuartos traseros, donde habría podido esconder la quemadura fácilmente, sino en la cara. Y con dos eses mayúsculas, una en cada mejilla. Una por el «San» y otra por el «Servando», para que todo el mundo supiera a qué cuadras pertenecía el indómito sarraceno. Por si a Mamerto le diera por tentar la suerte de nuevo.
Pero Hameth nunca volvió a escaparse. Tal vez a causa de los grilletes que el prior le puso en los tobillos sine die, o quizá porque algo se había roto dentro de su alma morisca. Lo cierto es que, pocos días más tarde, el rebelde Hameth se convirtió en el manso Mamerto tras solicitar él mismo el bautismo. Aun así, los grilletes siguieron puestos en su sitio, concretamente hasta el día de antes de la partida hacia Clermont. Y es que Mamerto se había enterado de la celebración del concilio en tierras galas, y le había suplicado al prior Juan la gracia de ver al papa antes de rendir el alma en los campos de San Servando. Ya no quedaba mucha vida dentro de aquel pellejo lleno de huesos —lloriqueó afligido—, y rezar ante su santidad era su único deseo como esclavo de Cristo antes de la muerte.
Conmovido por tanto ruego y tanta lágrima, el sacerdote marsellés eximió a Mamerto de las cadenas que le habían unido los tobillos durante años, y lo incluyó a última hora en la nutrida comitiva toledana. Al fin y al cabo, hacían falta brazos para manejar los carros y montar las tiendas de campaña cada tarde.
—¿Cómo has logrado encontrarme entre tanta gente? —le pregunté, perplejo.
Hameth no contestó a mi pregunta. Sus ojillos de anguila negra seguían puestos en los frascos con leche de la Virgen María y en los prepucios de Jesucristo.
—Aunque pudieras pagar todo eso, no creo que esas reliquias te sirvieran para salvar a tu familia de la horca —me restregó con sorna, demostrando que las noticias sobre la detención de mi padre y hermanos habían llegado incluso a los estratos más bajos del convento.
Sentí ganas de abofetear a aquel viejo musulmán, por deslenguado e impertinente. Pero no lo hice. Precisamente debido a esa falta de violencia en el trato, y también al hecho de que yo era el único que lo llamaba por su verdadero nombre, Hameth se permitía conmigo ciertas confianzas.
—Ese prepucio de Cristo, aunque fuera auténtico, tampoco te quitaría a ti las cadenas que el prior Juan te va a poner otra vez a vuelta —le respondí con acritud sarcástica—. ¿O es que te crees que el viaje a Clermont te va a servir de algo?
Hameth borró al instante su mueca de guasa.
—¿Comemos ya? —me preguntó mientras miraba con ojos golosos la bolsa donde yo guardaba los alimentos.
—Después de que montes las tiendas.
—Claro, amito. Cómo no. Lo que tú digas —asintió sonriendo.
—¿De qué te ríes?
—Nada. Solo estaba preguntándome si la cercanía de concilio y del mismo papa no habría movido en ti algún sentimiento de piedad hacia este pobre esclavo.
—¿Todavía quieres más bondad por mi parte? —le reproché sorprendido.
—Podrías ayudarme a montar las malditas tiendas…
Retrocedí junto a Hameth hasta el lugar que, mucho antes, don Bernardo había señalado como el ideal para la colocación de los pabellones. Fue en aquel paseo cuando descubrí que al antiguo infiel le habían quedado los andares lisiados a causa de los grilletes. Tantos años de llevar los tobillos sujetos lo hacían caminar ahora como una gallina maltrecha: a pasitos cortos, arrastrando los pies como si tuviera miedo a trastabillar y caerse de bruces.
Debido a su baja condición, a Hameth le había tocado plantar el campamento a él solo todos los días, sin recibir ninguna ayuda de unos criados que lo consideraban un gusano en la inflexible jerarquía del convento. Aquella tarde, sin embargo, y aunque a regañadientes, todos echaron una mano en tan arduas labores cuando les reclamé un poco de apoyo para el esclavo.
—Todavía falta una —anunció Hameth cuanto ya pensaba que el trabajo estaba terminado.
Me volví para comprobarlo, por si los números o las ganas de descansar me hubiesen jugado una mala pasada.
La lujosa tienda en la que pernoctarían don Bernardo y el prior de San Servando ocupaba, como de costumbre, el mejor espacio. A su lado, una mucho más grande, para todos los abades y arciprestes que los acompañaban. A una distancia prudencial de aquellos destacados prelados habíamos dispuesto la que nos daba cobijo a fray Genaro y a mí mismo. Alejada de todos los cargos eclesiásticos, como si portaran la peste, se alzaba la que acogía a los siervos y al propio Hameth. Afortunadamente, los soldados que nos acompañaban se encargaban de montar sus pabellones.
—Están ya las cuatro, como siempre. ¿Es que en Al-Ándalus no te enseñaron matemáticas? —le dije.
—Falta una —porfió con aquel mohín de conejo escaldado—. Para ella.
El cuello me crujió como una rama seca al girar la cabeza tan de repente. A quince o veinte pasos de distancia vi a una moza de mi edad, sentada sobre un montón de piedras. Tenía el cabello, ensortijado y brillante, desparramado sobre la cara en una vistosa catarata de bucles negros.
Miré a Hameth con el ceño fruncido para hacerle entender que ya no era tiempo de chanzas.
—¿Ella? ¿Quién es ella?
La carcajada unánime de todos los sirvientes me hizo dar un respingo.
—Es Moraima, la barragana de fray Genaro. Parece que tú eres el único en todo el convento que aún no lo sabe —me explicó, tratando a duras penas de contener la risa.
Jamás había visto a la chica. Ni en San Servando ni durante el viaje. Era cierto que en Toledo las malas lenguas hablaban de la afición desmedida del monje por las faldas; incluso por los hábitos, si dentro viajaban monjas tiernas. Pero yo no habría podido asegurarlo.
A la vista estaba, sin embargo, que los mal pensados acertaban. Fray Genaro había sido hábil escondiendo a su barragana de las miradas de sus superiores en el convento, pero le había importado muy poco compartir su secreto con los sirvientes. A mí, en cambio, me lo había ocultado en todo momento, y eso que dormíamos en la misma tienda. En ese instante comprendí sus largas ausencias casi todas las noches; y las salidas extemporáneas en las que, supuestamente, se dedicaba a meditar bajo las estrellas.
Me dirigí a la joven con paso firme y me quedé mirándola con fijación de lechuza. Hacía demasiado tiempo que no veía a una mujer tan de cerca. Apenas había salido del monasterio desde mi ingreso cinco años antes. Primero los campos y después los libros habían secuestrado todo mi tiempo. Me habían distraído de otros quehaceres. Habían arrasado tal vez mis instintos, hasta ese momento.
La chica olía a sudor rancio y cebolla, como cualquiera de nosotros. Pero había un aroma más perverso aleteando bajo aquella inmunda fragancia. Eran unos efluvios que ya casi tenía olvidados, pero que entonces me aceleraban el pulso. Se trataba del olor a hembra.
Moraima tenía un cuerpo ondulado y turgente. A pesar de ir vestida como un monje, sus caderas y su pecho dibujaban curvas de vértigo debajo de sus ropajes. Imaginé a mi maestro disfrutando de ella cada noche. Acariciando con lascivia aquellos muslos fibrosos, tentando con avaricia unos senos duros y puntiagudos. Babeando sin remedio a la espera de la cópula.
—¿Eres mudo o tonto? —me preguntó al fin la muchacha, cansada de tan meticuloso examen.
—Soy novicio —respondí, saliendo de una ofuscación momentánea.
—Ya. ¿Y nunca te has topado con una barragana?
—No.
La risa descubrió unos dientes pequeños y blancos.
—Normal. Siendo un simple novicio… —Un ademán de desprecio arrugó el semblante de la muchacha—. Cuando seas prior o abad, me avisas.
La mano huesuda de Hameth tiró otra vez de mis hábitos.
—Queremos comer —reclamó en tono menos socarrón y más suplicante, señalando también al resto de criados—. Pero todavía falta por montar su tienda.
Mientras lo hacíamos, el esclavo me explicó el cambio de directrices ordenado por fray Genaro para el tiempo que durara el concilio. Según me enteré entonces, Moraima había viajado entre el grupo de sirvientes desde el principio; burdamente disfrazada con un manto de lana y una simple cogulla sobre la cabeza.
Había vivido y dormido, pues, entre la servidumbre todo aquel tiempo, acurrucada entre ellos en la misma tienda. Ahora, en cambio, al llegar a Clermont, fray Genaro había preferido que su barragana pernoctase separada del resto, para gozar de ella con más intimidad y desahogo. Y a tal fin había adquirido —con fondos del monasterio— unas telas y unos palitroques con los que ponerle un tingladillo aparte. Ante lo cual, Hameth se frotaba las manos.
—Por lo menos ya no tendremos que pasar parte de la noche al raso —se congratuló mientras afianzaba uno de los vientos de la tienda.
—¿Al raso?
—A la intemperie, sí —asintió—. Fray Genaro nos mandaba salir cuando… cuando… eso. En fin, ya sabes…
—Entiendo. Y… dime una cosa, Hameth —asentí mientras sufría nuevas alucinaciones sobre la vorágine de la carne.
—¿Qué?
—¿Ella también lo hacía… con vosotros?
Hameth miró de reojo a Moraima, que contemplaba nuestras labores con aire displicente, igual que una reina viendo trabajar a sus súbditos.
—Moraima no lo hace por vicio, tan solo por dinero —me aseguró en voz baja—. Además…, sería pecado hacerlo con ella.
—¿Por qué?
—Porque Moraima es mudéjar y no está bautizada.
VI
Hacía ya muchas horas que los búhos ululaban en la espesura cuando escuché acercarse a fray Genaro. El monje venía canturreando por la vereda, apartando los guijarros a patadas. Sus cánticos, sin embargo, cesaron al alcanzar las proximidades del campamento. El rumor pedregoso de aquellos pasos fue haciéndose también más cauteloso, más distante, hasta desaparecer por completo en la quietud de la noche. Para su desgracia, dos cuescos traicioneros delataron su situación exacta, así como sus intenciones: el maestro de novicios de San Servando pretendía dar un pequeño rodeo para evitar las tiendas de los abades y los arciprestes. Y también la que él y yo compartíamos.
Todas sus maniobras las presencié acurrucado en la puerta; desvelado, carcomido por una curiosidad malsana que había ahuyentado mi paz interior y mis sueños.
Perseguí la silueta rechoncha del monje desde una prudente distancia. Fray Genaro avanzaba dando tumbos, zarandeado por el oleaje todavía reciente de la borrachera. Pero, aun así, se mostró infalible en su rumbo, igual que un alazán tras el rastro fragante de la yegua.
Finos flecos de luz se filtraban desde el interior de la tienda de Moraima cuando fray Genaro penetró en ella. Lo hizo sin llamar, sin avisar siquiera; como un señor feudal irrumpiendo en su castillo a deshora. Solo entonces apreté el paso, poniendo mucho cuidado en no pisar ramas ni remover piedras sueltas. De ese modo rodeé la estancia hasta dar con el agujerillo que yo mismo había practicado en la lona aquella misma tarde mientras la montábamos. Era una ventana minúscula, pero suficiente para satisfacer mis instintos más bajos.
Llegué justo a tiempo de ver a la joven ataviada a la usanza árabe. Porque de esa extraña guisa esperaba Moraima la visita de su amante: embutida en una florida almalafa con brocados de plata y oro. Una prenda larga que le cubría desde los hombros hasta los pies, dejando entrever la punta de unas babuchas de piel de lagarto. La joven mudéjar lucía también vistosos brazaletes y otros abalorios en brazos y muñecas. Sobre la cabeza, Moraima llevaba puesto un velo de seda azul que le ocultaba la cara pero dejaba traslucir el brillo indómito de sus pupilas.
Fray Genaro la observó unos segundos desde la puerta. Satisfecho, anhelante, produciendo hebras de saliva blanca mientras se frotaba la entrepierna. Después se acercó a ella y le asestó una sonora bofetada.
—¡Puta sarracena…! ¡Ramera ismaelita…! —murmuró con voz ronca mientras se ponía a arrancarle la almalafa con dedos trémulos.
Moraima quedó entonces casi desnuda, oculta únicamente por el velo de seda azul y una insignificante camisa de lino. Escaso impedimento para los ojos desorbitados del fraile y para los míos propios.
Los pechos de la joven se alzaban, enhiestos y desafiantes, debajo de una tela casi transparente. Sus pezones, oscuros y anchos como dos maravedíes negros, brillaban con el fulgor de la pizarra a la luz cimbreante de una candileja. Su sexo destacaba también debajo de aquella fina gasa como la sombra algodonosa de la lujuria. Eran aquellas unas visiones delirantes, mareantes, pecaminosas para un novicio. Y, sin embargo, irrechazables para alguien que nunca antes había visto a una mujer sin ropa.
Fray Genaro se libró bruscamente de la correa que ceñía sus hábitos.
—¡De rodillas! ¡Pídeme el bautismo, zorra! —le ordenó levantando el cinturón en el aire.
—¡Jamás!
Un primer azote se abatió sobre los hombros de la joven mudéjar.
—¡Reniega de tu fe indigna y abraza la verdadera!
—¡Nunca!
Fray Genaro descargó un segundo golpe.
—¡Acepta de una vez al Redentor y escupe sobre Alá y su profeta Mahoma!
—¡Antes muerta!
Por tercera vez, el fraile usó su cíngulo para amonestar a su amante rebelde. No portaban aquellos golpes, sin embargo, la intención de herir o hacer daño. Todo ello —el disfraz, los imperativos, el impostado maltrato— me pareció más bien parte de una comedia lasciva que excitaba sobremanera a fray Genaro. Y también a mí, por qué no decirlo.
—Está bien —resolvió el monje—. Eres una sucia perra agarena. Y como a tal, voy a darte tu merecido. ¡Date la vuelta!
Moraima trató de resistirse a las maniobras impúdicas del sacerdote. O fingió muy bien que lo hacía. Tras un breve forcejeo, sin embargo, fray Genaro logró doblegar la resistencia de la joven, que quedó de rodillas en el suelo, apoyada sobre ambas manos, preparada para recibir el castigo del monje. Un acto al que me opuse mentalmente; para lo cual le pedí a Dios que me nublara la vista, o cegara mis ojos temporalmente. Pero el Señor decidió hacerse el distraído, dejando sobre mis hombros todo el peso de aquel trabajo.
Fray Genaro se arremangó los faldones del hábito.
—¡Conviértete antes de que la espada de Dios te rasgue las entrañas! —aulló excitado—. ¡Arrepiéntete de tus pecados y pide clemencia al Creador! —demandó justo en el momento en el que el único candil de la estancia perdía su llama, dejándolo todo a oscuras.
Así pues, Dios había escuchado finalmente mis plegarias, en cierto modo. Pero no pudo o no quiso estorbar el resto de mis sentidos. Por eso, a pesar de la oscuridad reinante, seguí escuchando sonidos más propios de Sodoma y Gomorra que de una caravana de gente religiosa.
Era una música infernal la que componían los jadeos del monje, los gemidos impostados de Moraima y el tintineo metálico de la bolsa del dinero. Porque fray Genaro no se había separado de su pequeña fortuna ni para fornicar con su barragana. Y ahora, en cada una de aquellas burdas arremetidas, el sonido de las monedas era el que me informaba de la cadencia y del frenesí creciente de aquel acto.
Un gemido agónico se me escapó sin pretenderlo al palpar la quemazón de mi miembro erecto.
—¡Qué diablos! ¡¿Quién anda ahí fuera?! —Fray Genaro interrumpió bruscamente sus balanceos. Casi a la vez, un sonido metálico y sibilante me dijo que el monje había desenfundado una daga.