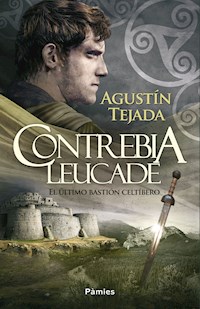Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 180 a. C. Tiberio Sempronio Graco acaba de ser nombrado pretor de la Hispania Citerior. El gobernante romano viaja hasta Tarraco al frente de su ejército con una idea obsesiva: la conquista a sangre y fuego de la Celtiberia. Además, cuenta con una valiosa baza para iniciar su campaña en Hispania: un ilustre prisionero, Magilo, líder indiscutible de la tribu de los belos. El celtíbero es un importante caudillo al que el pretor pretende utilizar para rendir por la vía rápida las fortalezas enemigas más poderosas. Pero pronto se dará cuenta de que el chantaje no es un método que funcione entre las tribus de la meseta. La resistencia de las ciudades hispanas resultará tenaz, encarnizada, heroica, pero sin visos de que ese empuje vaya a resultar efectivo a corto plazo. Más bien al contrario. Porque, tras pacificar la Carpetania, Graco está en disposición de alcanzar el corazón de la Celtiberia. Y, sin embargo, algo va a hacer cambiar el rumbo de los acontecimientos. Magilo ha logrado escapar y regresa a Sekaisa, su ciudad natal, con el convencimiento de que el trono, las riquezas, sus antiguos guerreros e incluso la esposa que dejó allí siguen esperando fervorosamente su vuelta. Desgraciadamente, todo ha cambiado durante su ausencia. Pero ni el olvido ni las penurias impedirán que Magilo luche, primero, por recuperar su antiguo cetro y consiga, después, una gesta impensable: la unión de todos los pueblos celtíberos para pelear, por primera vez, juntos contra Roma. Para expulsar a los invasores de una tierra que todavía sueña con ser libre…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición: marzo de 2024
Copyright © 2024 Agustín Tejada Navas
© de esta edición: 2024, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]
ISBN: 978-84-10070-08-0
BIC: FV
Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Epílogo
Glosario latino y otras voces prerromanas
Listado de topónimos romanos y prerromanos
Contenido especial
I
Año 181 a. C., últimos días del otoño
Flecos de una luz dorada y decadente atravesaban los ventanales de la Curia Hostilia. Caía la tarde en Roma, lenta, perezosa, expectante. Por la mañana, los senadores habían discutido acaloradamente sobre las provincias de un imperio cada vez más extenso y costoso. Preocupaba el reparto de recursos, tanto humanos como económicos, para el año entrante.
Como en otras ocasiones, Hispania había absorbido la mayor parte del debate. Inquietaba especialmente la situación de la Celtiberia, a pesar de las cartas apaciguadoras enviadas por el todavía pretor Quinto Fulvio Flaco. Y es que, al margen de las palabras, las bajas en las legiones allí destacadas seguían siendo constantes, enormes, dramáticas.
Hablaron en primer lugar los antiguos procónsules que aún quedaban vivos en la Cámara —Manlio Acidino, Municio Termo, Porcio Catón el Viejo…— y quienes habían servido a su lado. Pero en vez de centrarse en los problemas presentes y sus soluciones posibles, aquellos hombres se dedicaron a recordar, e incluso a engrandecer, sus antiguas victorias sobre las tribus mediterráneas.
Gracias a ellos —sostuvieron—, indiketas, ilergetes, ilercavones, edetanos y demás pueblos del este habían dejado de ser hostiles para convertirse en obedientes tributarios a las arcas de Roma. Al acabar sus intervenciones, todos sin excepción afirmaron conocer bien el vasto territorio ocupado por los temibles celtíberos, pero solo sobre los mapas.
Si no penetraron más en la inhóspita Celtiberia, dijeron, no fue por miedo, sino porque su labor había sido otra: allanar el camino para los gobernantes que vinieran tras ellos. Si las conquistas en el interior de Hispania no estaban dándose ahora tal y como el Senado esperaba…, eso ya era cosa de otros.
Tomaron la palabra después quienes habían ejercido magistraturas curules en Corsica o en Sardinia. Y también los patres, cabezas de las familias patricias descendientes de Rómulo y Remo, gentes acaudaladas que ocupaban un escaño más por derecho que por arrojo guerrero.
Hablaron poco y en tono abrumado aquellos senadores obesos. Admitieron no haber pisado jamás un campo de batalla. Se reconocieron, pues, ajenos a la problemática creada por una lejana provincia que, según algunos, acarreaba ya más muertes para Roma que la guerra entera contra Cartago.
En buena lógica, Tiberio Sempronio Graco debería haber intervenido en mitad de aquel debate, justo entre los expertos y los ignorantes. Su reciente nombramiento como pretor de la Hispania Citerior así lo aconsejaba. Y, sin embargo, prefirió callarse.
No lo hizo por el temor a parecer bisoño ante colegas más curtidos en las lides de la guerra, sino por mera prudencia. A sus cuarenta y un años solo había visto una batalla, y de lejos: la de Magnesia, en la campaña que enfrentó a Escipión el Asiático y a Antíoco III, el rey seléucida. Graco había servido allí como simple tribuno del afamado general romano. Después, a su vuelta a Italia, había desempeñado el resto de magistraturas menores que ya le garantizaban un puesto vitalicio en el Senado.
Cualquier otro habría quedado conforme con lo obtenido; se habría dedicado a engordar bajo una toga mientras escuchaba sesiones insulsas entre bostezo y bostezo. Y, sin embargo, Sempronio el Plebeyo, como algunos se referían a él despectivamente, pretendía seguir subiendo peldaños en la carrera política. Su origen humilde, había decidido, no iba a impedirle escalar hasta la misma cúspide del cursus honorum; aunque, para ello, era vital triunfar donde otros habían fracasado.
Aquella pretura en Hispania le abría las puertas para convertirse, con el tiempo, en cónsul. Incluso la censura, el escalafón más alto, estaría a su alcance si los dioses lo bendecían con una aplastante victoria sobre esos demonios hispanos.
Graco se había informado bien sobre la mejor estrategia que debía seguir para conquistar la Celtiberia. No en vano había pasado horas departiendo con su amigo Terencio Varrón, gobernador de la Citerior varios años atrás y uno de los primeros en chocar de manera contundente, aunque breve, con un ejército celtíbero. Quería explayarse, pues, Sempronio Graco ante el Senado; y demostrar sus conocimientos. Pero no lo haría sin antes escuchar a los heraldos que su predecesor, Quinto Fulvio Flaco, había mandado desde Hispania.
Debía reconocer que la curiosidad lo corroía por dentro. No resultaba corriente que el pretor de una provincia hiciera llegar una embajada para dar cuenta de sus logros tan pronto, tres meses antes de cumplirse el plazo oficial para el relevo de sus legiones. Pero por alguna razón que a él se le escapaba, Quinto Fulvio Flaco tenía mucha prisa por dirigirse al Senado; y a tal fin varios de sus oficiales estaban a punto de presentarse con noticias frescas.
Chirriaron los portones de la Curia Hostilia cuando ya casi nadie contaba con la visita. El repiqueteo inconfundible de botas claveteadas llenó de ecos metálicos una cámara repleta de togas y hombres curiosos. Tres oficiales aparecieron bajo el quicio de la puerta. Venían ataviados con coraza musculada y largas grebas. Dos eran bastante jóvenes. Respondían a los nombres de Lucio Menio y Terencio Massa, y dijeron ser tribunos. El tercero no se molestó en presentarse. Se quedó apoyado en la columna más próxima a la salida, como si ya tuviera prisa por irse. Por edad, a Graco se le antojó que el desconocido bien podría ostentar el rango de legado. Y, sin embargo, a aquel hombre no le importó que los tribunos llevaran la voz cantante.
Tras saludar ceremoniosamente a los cónsules y al princeps senatus, Terencio Massa dio dos fuertes palmadas. Pareció que aquella la señal daba comienzo a una función de teatro que ya traían preparada desde la propia Hispania.
A los pocos segundos, un armatoste con ruedas irrumpió en la sala ante el desconcierto de los senadores. Lo empujaban media docena de legionarios rasos, unos soldados que dejaron el carromato justo entre las dos columnas que soportaban la cúpula de la curia y después se marcharon por donde habían venido.
Un voluminoso bulto cubierto por una recia lona resaltaba sobre la plataforma rodante. Massa se subió al vehículo de un salto.
—¡Nobles magistrados, el pretor Quinto Fulvio Flaco desea haceros partícipes de la noticia más esperada en Roma desde hace décadas: por fin la Celtiberia hispana es ya territorio sujeto al Imperio! —tronó el joven oficial desde su improvisado púlpito. Después tiró de la tela y dejó que los primeros rayos del crepúsculo iluminaran la jaula.
Más de trescientos pares de ojos atónitos escrutaron la pequeña mazmorra de madera y barrotes. Había una silueta parda agazapada en su interior. El prisionero se encontraba en cuclillas, con los brazos abrochados alrededor de las piernas y la cabeza apoyada sobre las rodillas.
—¡Este es Magilo, el gran jefe celtíbero, el último escollo antes del sometimiento! —aulló de nuevo un eufórico Massa.
Voces de admiración precedieron a la avalancha. Una marea blanca manchada de vetas de color púrpura se descolgó de los bancos para arremolinarse alrededor de la jaula. Pocos fueron los que aguantaron la tentación de observar de cerca a la fiera.
Tiberio Sempronio Graco fue uno de ellos. A pesar de que la curiosidad lo reconcomía por dentro, se mantuvo impertérrito en su asiento mientras escuchaba el rechinar de sus propios dientes. Si lo que afirmaban aquellos dos tribunos era cierto, su gobierno de la Hispania Citerior sería un mandato sin laureles, una pretura sin lustre. Con la Celtiberia ya sometida, sin batallas, sin victorias, sin sangre…, ya podía ir despidiéndose de optar al consulado y, por supuesto, a la censura. Trató de serenarse mientras examinaba al prisionero.
Aunque estaba replegado sobre sí mismo, el celtíbero le pareció un gigante. De poco iba a servirle, sin embargo, su indiscutible fortaleza porque sus captores le habían colocado grilletes en muñecas y tobillos. No se le veía la cara debido a la postura, pero el cabello lo gastaba largo y encrespado, a la usanza de las tribus salvajes. Iba ataviado el tal Magilo con un grueso sagum de rica lana, bandas de piel de ciervo para las pantorrillas y botas de cuero.
El princeps senatus se dirigió por fin a Massa.
—Nos gustaría verle la cara… —le dijo.
Al tribuno le faltó tiempo para reprender al cautivo.
—¡Magilo, ponte en pie ahora mismo y levanta la cabeza!
El celtíbero no movió ni un músculo. Entonces Massa le repitió la orden hasta tres veces, pero el resultado fue el mismo. La obstinada desobediencia del cautivo hizo reaccionar al princeps senatus, que envió a dos lictores dentro de la jaula, para que fueran ellos quienes metieran en cintura al rebelde.
A ambos guardianes les bastó una escueta mirada para entenderse. Entraría el primero de ellos con el gladius envainado y las manos libres. Un par de golpes y unos empujones deberían ser suficientes para desperezar al hispano. El segundo lictor se mantendría a la expectativa detrás de su compañero, con la espada preparada por si acaso.
Sintió Magilo el manotazo en la nuca; y la zarpa que, aferrada a su hombro, quería arrancarlo del suelo. Se dejó hacer el celtíbero como un muñeco de trapo. Pero reaccionó como una alimaña acorralada cuando tuvo frente a sí a su enemigo.
Un tremendo cabezazo en pleno rostro hizo trizas la nariz y los pómulos del guardián romano. Los chasquidos de los huesos levantaron algunas exclamaciones de sorpresa entre los senadores. El derrumbe del lictor hizo rugir muchas gargantas sedientas de espectáculo, como si en la Curia Hostilia fuese a celebrarse un combate a muerte entre gladiadores.
El segundo guardia se abalanzó sobre el prisionero en medio de la algarabía. Le lanzó un golpe de filos, pero el celtíbero le enredó la estocada usando sus propias cadenas. Después lo atrajo hacia su cuerpo de un brusco tirón y le endosó un rodillazo en la entrepierna. El cautivo todavía aprovechó la extrema cercanía de su adversario para arrancarle la nariz de un mordisco.
Aulló el lictor como un puerco herido al sentir el destrozo en su apéndice. Instintivamente, soltó su gladius con el fin de taparse el boquete y la hemorragia con las manos. El sufrimiento no le duró mucho, pues Magilo le rajó las tripas con su propia arma. Dos pupilas inyectadas en sangre, enmarcadas por una maraña de pelo y barbas negras, se posaron entonces sobre los senadores más próximos a los barrotes. Un silencio de plomo y miedo planeaba sobre la curia cuando una sombra se coló, rauda, dentro de la jaula.
Era el tercer enviado de Fulvio Flaco, el que aún no había abierto la boca ni para identificarse. Trataba de impedir el oficial itálico que el guerrero hispano rematara al primer lictor y después, tal vez, dejara a Roma sin su gobierno. Magilo lo miró con odio, masticando maldiciones en su idioma, como si entre ambos existiesen viejas cuentas pendientes.
Incapaz de romper sus cadenas, el celtíbero se vio obligado a asir la empuñadura de la espada con las dos manos. Lanzó después un golpe recto, duro, letal —quizá— para un principiante. Pero no para el tercer heraldo de Fulvio Flaco, que desvió el mandoble con el plano de su gladius y estampó, casi a la vez, su puño libre en el rostro del bárbaro. Se tambaleó Magilo, aturdido por el mazazo. Acabó derrumbándose cuando el romano lo golpeó en la frente con el pomo de su espada.
—¡Maldita sea, Magilo, tan solo te habían pedido un poco de respeto! —le espetó el vencedor al vencido. Después, aquel oficial lacónico se abrió paso entre un enjambre de mirones. Se alejó tranquilo, rumbo a los soportales de la curia. Iba dejando tras él una estela siniestra de huellas rojas.
A Aulo Valerio, el princeps senatus, le costó una eternidad hacer retornar el orden a la Cámara. Si lo hizo, fue sobre todo porque los dos tribunos le dijeron que aún no habían entregado su mensaje completo.
Según Massa, todavía quedaban dos puntos muy importantes. El primero tenía que ver con el número extraordinario de ciudades celtíberas sometidas durante la campaña. Eran ciento cincuenta y nueve exactamente, y su compañero Lucio Menio se lanzó a la lectura de todos sus nombres, uno por uno. Hasta Magilo se despertó cuando el tribuno no había leído ni la mitad de la lista. Hacia el final de aquel aburrido soliloquio, y como si la mención de sus fortalezas perdidas lo enloqueciera, el caudillo hispano se levantó del suelo y se puso a dar gritos como un energúmeno.
Golpeaba a la vez los barrotes con pies y manos, lanzaba improperios ininteligibles, escupía a los senadores… Aulo Valerio se vio obligado a pedir que lo sacaran de la curia con el fin de que cesara el escándalo. Menio pudo así terminar su interminable retahíla de nombres raros.
—Ciento cincuenta y nueve oppida conquistados… Eso está muy bien, hijo —asentó el senador más veterano—. ¿Y en cuanto al segundo punto? Ya casi es de noche…
Ambos tribunos cruzaron entonces una mirada cómplice, como si ya hubiesen abordado la parte más fácil de su misión y ahora viniese lo realmente escabroso.
—Se trata de dos peticiones por parte de nuestro superior —sostuvo Massa.
—Tú dirás, hijo.
El tribuno más locuaz se aclaró la garganta. Quería que su voz sonara firme y sin titubeos entre tanto prohombre.
—Dadas las grandes victorias y todas las ciudades y territorios ganados por nuestro ejército al enemigo celtíbero, el pretor Fulvio Flaco reclama, con el debido respeto…, ¡un triunfo a su regreso de Hispania!
Aulo Valerio entornó los ojos. Tenía casi noventa años. En su vida como magistrado había asistido a muy pocas concesiones de los máximos laureles militares. Generales más renombrados que Flaco habían fracasado en su pretensión de alcanzar un triunfo o una simple ovación al volver de sus campañas. Eran muchos los méritos requeridos. Y eso incluía los económicos. Los enviados de Flaco se habían presentado sin oro ni plata… Sin embargo, la conquista de la siempre rebelde y sangrienta Celtiberia tal vez mereciera un desfile y un festejo en toda regla.
El venerable anciano interrogó con la mirada a los dos cónsules presentes en la sala. Le pareció que ambos asentían, aquiescentes. No obstante, aunque se tratara ya de un mero trámite, el protocolo debía cumplirse.
—Tendremos que discutirlo un poco entre nosotros antes de dar el beneplácito… —sonrió, paternal, el viejo Aulo Valerio.
Cabeceó Massa, conforme, pero tragó saliva como si aún le quedaran palabras en la garganta.
—Hay una cosa más, princeps.
—Dime, hijo.
Los dos tribunos volvieron a mirarse. Había una traza de indecisión en los ojos de aquellos jóvenes.
—Quinto Fulvio Flaco solicita permiso para repatriar a su ejército cuanto antes.
Al princeps senatus le cambió el gesto de un soplo. Era aquella una petición sumamente inusual. De hecho, contravenía las normas del reglamento. Hasta la fecha, todas las legiones invernaban en las mismas provincias en las que estuvieran destacadas, hasta que se producía su relevo en el mes de marzo. Jamás un ejército, y menos uno victorioso, se había marchado de su destino con los primeros fríos.
—¿Te refieres a regresar de Hispania antes de que caiga el invierno? —repuso un desconcertado Valerio.
—Bueno, no tanto… —titubeó el tribuno—. A juicio de Fulvio Flaco, las calendas de enero podrían ser una buena fecha. Tened en cuenta todos los esfuerzos y los sacrificios…, las bajas acumuladas… —añadió Massa con ademán compungido—. Los hombres bien merecen el favor de poder volver un poco antes a Italia con el fin de ver a sus familias y ocuparse de sus negocios.
Asintió, magnánimo, Aulo Valerio. Nadie mejor que él para hacerse cargo del problema. En su larga existencia había sido soldado antes que senador. Había asistido de cerca al crecimiento imparable del Imperio. Los territorios bajo el control de Roma eran cada vez mayores, más lejanos, sobre todo desde el despliegue masivo en Hispania. Los soldados servían en el ejército más tiempo que nunca. Se veían obligados a abandonar sus campos y sus negocios en Italia durante largos meses al serles denegado el permiso para retornar a casa. Aunque, en última instancia, el pretor de turno podía decidir sobre la concesión de licenciamientos al finalizar su campaña, la ley contemplaba una prestación militar de hasta veinticinco años.
Aulo Valerio trató de mostrarse ecuánime.
—Créeme, hijo, que entiendo los sentimientos de tu pretor perfectamente. Lo que nos solicita se me antoja justo, pero supone modificar muchas cosas: leyes, plazos, planteamientos… Se trata de una decisión de gran envergadura. No obstante, si tenéis un poco de paciencia, tal vez podáis marcharos de aquí con una respuesta definitiva.
Ardía en deseos Sempronio Graco de hacer la guerra en Hispania; de ganar renombre, riquezas y gloria a costa de una estirpe guerrera con fama de indomable. Pero las cosas no podían hacerse al buen tuntún o por capricho. Por eso le indignó la pretensión desconsiderada de su antecesor en el cargo. Porque si el Senado decidía mostrarse condescendiente con Fulvio Flaco, a él le quedarían escasas semanas para prepararse.
Tendría, en ese caso, que recurrir a las cloacas de Roma para reclutar mercenarios. Pero lo único que encontraría allí serían proletarii de la más baja estofa: maleantes sin escrúpulos, criminales o jugadores con deudas impagables. Gentes carentes de ideales y disciplina que, además, no podrían costearse un buen equipo. Malos mimbres para un cesto que debía soportar mucho peso.
Afortunadamente, su turno de palabra en aquel decisivo debate sería el último, justo detrás de Lucio Postumio Albino, pretor entrante en la Hispania Ulterior. La votación resultante traería a Fulvio Flaco y a sus hombres a casa en pocas semanas o los dejaría unos meses más a merced de los celtíberos. Estimó Graco en una hora el tiempo disponible antes de que le llegara el turno. Por eso abandonó su asiento tranquilamente y se dirigió a la salida.
Iba el futuro pretor mascullando letanías por lo bajo. Le habían indignado los mensajes grandilocuentes y la petición extemporánea de su antecesor en el cargo. Pero, sobre todo, le costaba creer que los triunfos se hubieran dado fácilmente, tal y como afirmaban sus tribunos. Resultaba aritméticamente imposible someter tantas ciudades enemigas en tan poco tiempo. Pero ¿y si fuera cierto? ¿Y si Flaco se le hubiera adelantado en el camino del éxito?
La amargura y la impotencia alternaban con la ira y la envidia en el corazón de Sempronio Graco. Le impedían darse cuenta de que iba siguiendo de manera inconsciente el sendero de huellas ensangrentadas que terminaba en los soportales de la curia. En su fuero interno albergaba la esperanza de que aquel oficial anónimo que con tanta contundencia había ejecutado su trabajo se prestara al diálogo. Necesitaba saber algo más de esa meteórica y sospechosa campaña de su antecesor en un infierno llamado Celtiberia.
De lejos, el desconocido le había parecido un hombre reservado. No obstante, con el acercamiento debido, tal vez encontrase algo de sinceridad debajo de su costra de laconismo.
II
Encontró al oficial romano de espaldas, con el hombro derecho apoyado en una de las columnas. Se trataba de un hombre atlético, de cabellos rubios y piel tostada. Saltaba a la vista que había pasado mucho tiempo expuesto al sol implacable de Hispania. A pesar de lo avanzado del otoño, el desconocido no gastaba pantalones, ni capote de invierno. Lucía los brazos y las piernas desnudos, como si temiera el embarazo de la ropa en el momento del combate.
Le extrañó a Graco que la coraza musculada le quedara algo pequeña. A fin de cuentas, ese tipo de prendas se confeccionaba a medida, y no era normal que alguien cambiara tanto de hechuras a partir de los treinta años. Poco más le duró la contemplación al intruso, porque el oficial de Fulvio Flaco se giró como accionado por un resorte a los dos segundos; como si de pronto hubiera sentido el hálito de un asesino sobre la nuca.
—Mi nombre es Tiberio Sempronio Graco. Soy el futuro gobernador de la Hispania Citerior —hubo de presentarse cuando el otro echó mano a la espada.
Tras un momento de indecisión, un taconazo y una leve inclinación de cabeza precedieron a las primeras palabras del oficial de Flaco.
—¡Pretor…! —ladró mientras adoptaba un aire más marcial, aunque sin abandonar aquel rictus impenetrable.
Abrochó sus manos tras la espalda el senador romano y fingió examinar las baldosas del suelo.
—Tan solo quería felicitarte por la forma en que has solventado el problema suscitado ahí dentro… Es posible que hayas salvado muchas vidas… —sostuvo en una pose aparentemente introspectiva.
El semblante del oficial permaneció imperturbable. Se le notaba, sin embargo, que trataba de adivinar el motivo real de tan inesperado encuentro. Penetrar dentro de una jaula y dejar fuera de combate a un hombre encadenado no le pareció causa suficiente para tanto agasajo.
—Una actuación brillante… —continuó un pensativo Graco—. Un comportamiento algo inusual para todo un legado…
Frunció esta vez los labios el heraldo en un gesto de incomodidad que no pasó inadvertido para el futuro pretor de Hispania. Sus años de vida parlamentaria le habían enseñado a descifrar los ademanes de las personas, sobre todo los de aquellas que dicen lo que no piensan. O, simplemente, se sienten a disgusto en la impostura.
—Cumplí con mi deber. Eso es todo —murmuró al fin el hombre de Flaco.
Graco asintió con fingida aquiescencia.
—Oh, sí, desde luego. Lo decía más que nada por el riesgo… Ese salvaje podía haber acabado contigo. Y a ningún pretor o procónsul le gusta perder legados en reyertas absurdas. ¿No te parece?
El desconocido torció el gesto.
—En realidad, no soy legado —reconoció al fin.
Entornó los párpados Graco mientras examinaba de manera más exhaustiva al militar itálico. Distinguió cicatrices en antebrazos y muslos, además de un viejo corte en la frente. También lucía marcas de espada en las grebas. Demasiados tajos, efectivamente, para tratarse de un oficial de alto rango.
—¿Qué eres entonces?
—Soy un simple centurión.
—Pero esa coraza…
Se encogió de hombros el impostor, silencioso.
—Fulvio Flaco se empeñó en que la llevara. Había que mantener las apariencias ante el Senado, me dijo.
Asintió Graco mientras trataba de hacerse cargo.
—Entiendo, pero entonces, ¿qué pintas tú al lado de los dos tribunos? ¿Cuál es tu auténtica misión en esta embajada?
Al centurión se le escapó una risa floja.
—Lograr que Massa, Menio y el caudillo celtíbero llegaran vivos hasta esta cámara.
—Ah, vaya, pues parece que eso sí lo has conseguido… —cabeceó Graco, admirativo, mientras tensaba de nuevo la cuerda de su arco—. Y, sin embargo, a un hombre como tú no debe de gustarle que lo obliguen a participar en una patraña —dijo.
Adquirió la cicatriz en la frente del centurión una curvatura peligrosa.
—No sé a qué te refieres.
Estaba Graco en su terreno y por eso no le arredró la mueca.
—Solo un necio o un niño podrían creerse ese cuento que nos habéis contado sobre una Celtiberia ya sometida.
Guardó un respetuoso silencio el centurión romano a pesar de la pulla. La experiencia le había enseñado a morderse la lengua al tratar con superiores coléricos.
—¡¿Vas a decirme acaso que conquistasteis ciento cincuenta y nueve ciudades?! ¿En una sola campaña? ¿Y ese salvaje que habéis traído es la prueba de semejante hazaña? —insistió Graco con desatada vehemencia.
De nuevo, el silencio fue la respuesta del veterano.
—¡Contesta! ¡Es una orden!
Un rictus de hastío se dibujó en el rostro curtido del centurión de Fulvio Flaco.
—¿Qué es lo que quieres de mí exactamente, pretor?
A Graco le quemaba la boca.
—¡La verdad!
Chascó la lengua el interpelado.
—En Hispania, la verdad es muy compleja —murmuró—. Y depende mucho de cómo se miren las cosas.
—¡No te entiendo! ¡Explícate, maldita sea! —se exasperó Graco.
Agitó la cabeza aquel veterano de las guerras de Hispania.
—Lo comprenderás todo mucho mejor cuando vayas.
Se tomó Graco la respuesta como un acertijo. Lo cual todavía incrementó más su ira.
—¡Contéstame solo a una pregunta: ¿crees que un pretor merece disfrutar de un triunfo a cambio de un triste prisionero y una lista con nombres de ciudades que tal vez ni existan?!
Las dimensiones de la coraza le impidieron al centurión encogerse de hombros con más soltura.
—Eso no es cosa mía —murmuró—. En cualquier caso…, no me oirás criticar jamás a ninguno de los pretores con los que he servido. ¿Qué te hace pensar que tú serás mejor que Quinto Fulvio Flaco cuando llegue el momento?
Notó Graco cómo la inquina se le agolpaba detrás de los ojos. Le irritaba que lo compararan con un farsante.
—Al menos yo no seré un gobernante mentiroso —gruñó desabrido.
El silencio rodeó durante unos segundos a ambos hombres. Era, sin embargo, una quietud corrompida por los ecos lejanos del debate.
—¿Cuántos legionarios tiene Flaco en Hispania ahora mismo? Eso sí podrás decírmelo… —arguyó un Sempronio Graco más calmado.
—Unos cuatro mil.
El magistrado dio un respingo.
—¡Tengo entendido que dispuso de hasta siete mil! ¿Dónde está el resto?
El centurión esbozó una mueca patibularia.
—Siguen allí. Muertos.
—¡¿Muertos?! ¡¿Tantos?!
—Así es. Encontrarás sus tumbas diseminadas por toda la Celtiberia; pero, sobre todo, en los lugares donde libramos las peores batallas.
Estuvo Graco a punto de disculparse por lo absurdo de sus palabras.
—Entonces los que quedan serán buenos… —reflexionó.
Un atisbo de sonrisa endulzó el semblante impenetrable del veterano soldado.
—Los mejores, sin duda —respondió.
Graco escrutó al fin la Cámara. Massa y Menio seguían en medio de una sala alborotada. Al parecer, los senadores habían ejercido un uso de la palabra bastante breve. Andaban ya muchos preguntándose por el paradero del nuevo pretor de la Hispania Citerior. Su turno para intervenir había llegado. Su opinión era de vital importancia antes de concederle o negarle a Fulvio Flaco el triunfo que tanto reclamaba.
—El hombre de la jaula…, ese tal Magilo, ¿es realmente un jefe celtíbero de prestigio? —inquirió Graco, ajeno al jaleo.
—Era uno de los caudillos principales de la Celtiberia, en efecto. Hasta que cayó en nuestras manos…
—¿Combatiste contra él?
—En varias ocasiones.
Un aire de pensamiento rodeó a Graco.
—¿Su oppidum es uno de los de esa maldita lista? —preguntó al cabo.
—No, Segeda es una fortaleza inexpugnable. A esa no pudimos ni acercarnos.
—¿Y cómo lo prendisteis entonces?
—Obviamente, fuera de sus murallas —sonrió el centurión con una traza de ironía—. Incluso los celtíberos salen de su casa cuando la ocasión lo merece.
Pareció haber dado por terminada la charla el senador romano y, de hecho, inició su regreso a la curia. Pero se detuvo a los pocos pasos como si hubiera olvidado algo valioso entre las columnas. Giró sobre sí mismo y dirigió sus ojos hacia el centurión anónimo.
—¿Puedo saber tu nombre? —le espetó.
—Me llaman Máximo Vento.
III
Tiberio Sempronio Graco cruzó bajo la mirada admonitoria del princeps senatus de camino a su escaño. Aulo Valerio no era de los que permitían retrasos injustificados. Tomó después la escalinata que lo dejaría en la bancada superior de la Cámara. Subió los peldaños de dos en dos, entre un coro de murmullos. Trataba de discernir, mientras ascendía, las voces reprobatorias de las meramente curiosas.
No contaba el nuevo pretor con demasiados amigos en el Senado. Posiblemente eran muchos más sus detractores, aunque aquellos hombres mantenían su desprecio en secreto. Dos eran los sobrenombres que Graco cargaba sobre su espalda, aunque solo uno lograba hacer mella en él. Lo de «Sempronio el Plebeyo» lo llevaba con dignidad de pontífice. De hecho, casi le enorgullecía, pues aludía a sus modestos orígenes. El segundo, sin embargo, le quemaba las entrañas.
«El Delfín de los Escipiones» era un apodo pérfido. Hacía referencia a su matrimonio con Cornelia, hija menor del difunto Africano; y a su dócil sometimiento al clan familiar más poderoso de Italia. Odiaba Graco el apelativo. No obstante, debía reconocer que a aquel parentesco con el gran Publio Cornelio Escipión le debía casi todo en la vida; principalmente el respeto —por no decir el miedo— de sus rivales.
Desconocía el rumbo que había tomado el debate en su ausencia. Su única preocupación residía en lo concerniente a la retirada, o no, de las legiones destacadas en la Hispania Citerior. Lo otro, lo de la concesión del triunfo a Fulvio Flaco por sus supuestos méritos…, era una cuestión secundaria.
Había alcanzado Graco su asiento justo en el instante en el que su colega en la Hispania Ulterior desestimaba su turno de palabra. Le extrañó la actitud de su colega, aunque bien era cierto que a Lucio Postumio Albino podía considerársele un hombre prudente; un tipo de los que nadan y guardan la ropa con tal de evitar encontronazos con otros senadores y, tal vez, futuros cónsules.
Tras la renuncia, Aulo Valerio instruyó brevemente a los dos tribunos de Fulvio Flaco sobre la identidad del hombre que iba a dirigirse a la Cámara. Lo que no les dijo es que tal vez fueran a sufrir también su interrogatorio. Después, una simple cabezada del anciano dejó al Delfín de los Escipiones frente a una sala todavía rumorosa.
—Princeps senatus…, venerables magistrados de Roma…, reflexionemos, si os parece, sobre el problema más acuciante planteado por estos dos jóvenes tribunos: el relevo inmediato de las tropas destinadas en la Hispania Citerior.
Se le antojó a Graco que Massa y Menio se habían vuelto momentáneamente estatuas tras escuchar sus primeras palabras. La decisión última del Senado les afectaba de manera muy directa. Suponía regresar a casa en cuestión de semanas o, en caso contrario, seguir peleando unos cuantos meses más en una tierra inhóspita.
Dos antorchas ardían ya a la entrada de la Curia Hostilia, muy cerca de los soportales. Una silueta maciza, apoyada en una de las vigas de la puerta, destacaba entre ambos fuegos. Continuó Graco con su discurso mientras observaba la estampa despreocupada de Máximo Vento.
—No es mi intención provocar un conflicto con Fulvio Flaco; como no lo es tampoco oponerme al dictamen final de este Senado. Tan solo quisiera que actuásemos de la forma más consecuente —dijo, y giró la cabeza hacia a su derecha—. Y para ello, creo que resulta fundamental escuchar el parecer de alguien que puede verse tan perjudicado como yo si esas legiones regresan de Hispania antes de tiempo. Considero inconcebible que mi colega en la Ulterior prefiera guardar silencio en un asunto tan delicado para el devenir de Roma y su Imperio.
Trescientas miradas se posaron como pesados buitres metálicos sobre la figura desprevenida de Lucio Postumio Albino. Torció el gesto el general romano, pues no había contado con tener que significarse. Ahora, sin embargo, las alusiones de Graco lo habían dejado a los pies de los caballos.
Se levantó de su banco el militar romano con parsimonia. Carraspeó para aclararse la garganta y se dirigió a sus compañeros senadores con voz firme. Una vez metido en faena, no era Albino de los que se arrugaban.
—Todo el mundo sabe que para un pretor recién nombrado resulta casi imposible reunir un ejército antes de la primavera. Si Fulvio Flaco embarca ahora a sus tropas, la Hispania Citerior quedará irremediablemente desprotegida durante tres meses al menos. Y también quedaría comprometida la zona que me concierne. Votaré, pues, en contra del regreso inmediato de esas legiones —argumentó con valentía.
Sonrió Graco para sus adentros.
—Ya me parecía a mí… —sostuvo cabeceando—. Por esa misma razón mi voto será igualmente negativo.
Aulo Valerio miró en derredor. No había mucho más que tratar al respecto. Así pues, ordenó llevar a cabo un referéndum urgente. Únicamente cinco senadores apoyaron la tesitura planteada por Massa y Menio. Graco vio entonces el camino expedito para seguir hablando.
—En cuanto a la concesión de ese triunfo a cuenta del sometimiento de la Celtiberia hispana… —arguyó con cara de circunstancias—, antes de que nos pronunciemos, me gustaría formular algunas preguntas.
—Por supuesto —suspiró el princeps senatus.
La decepción había forjado una máscara de cera en los rostros de los dos tribunos. Contrastaba bastante con la estampa ígnea de Máximo Vento, que seguía la sesión entre ambos hachones.
—De manera que, según decís, la Celtibera ya está totalmente controlada… —musitó Graco como si hablara consigo mismo.
—¡Así es, pretor! —ladró Massa al instante.
—¿Y cuántas ciudades dijiste que se os rindieron en esta campaña? —Esta vez el escrutinio del magistrado se clavó en Menio, que continuaba con el rollo en la mano.
—¡Casi doscientas, pretor! —aulló el joven oficial.
—Y todas son ya estipendiarias de Roma, supongo…
—¡Sí, pretor!
Cabeceó Graco con satisfacción fingida. Se ajustó la toga con parsimonia. Después disparó su primer dardo.
—En ese caso, ¿tendrías la bondad de volver a citar algunas? Una docena sería suficiente…
Pretendió Menio echar mano de su lista, pero Graco lo frenó antes de que pudiera hacerlo.
—No creo que necesites consultar tus apuntes para una tontería así… —le dijo.
Una carcajada multitudinaria rebotó contra el techo de la Curia Hostilia y después contra la cabeza del propio tribuno. El aturdimiento y el miedo al ridículo le paralizaron los dedos y hasta la garganta. Al final, Menio acertó a farfullar ocho nombres.
Cinco magistrados se levantaron de sus asientos al instante. Gritaban, gesticulaban, daban voces cada vez más altas. Marcio Porcio Catón el Viejo se erigió en el representante de los escandalizados.
—¡Esas ciudades son tributarias de Roma desde hace más de una década! ¡Se encuentran en territorio ilergete, edetano o ilercavón, pero no en Celtiberia! ¡Yo mismo conquisté varias de esas fortalezas con mis legiones! —chilló el hombre que siempre había parecido un anciano, incluso de niño.
Terencio Massa salió en ayuda de su compañero en mitad de la trifulca. Aseguró que todo era un malentendido, un mero problema de lindes. Las fronteras entre las tribus hispanas eran líneas siempre inestables, dijo. Y, de ahí, las confusiones geográficas.
—Entiendo. En cualquier caso, entre esos ciento cincuenta y nueve oppida celtíberos sometidos al Imperio que ha citado tu compañero, a buen seguro habrá al menos media docena de los que no haya duda… —intervino de nuevo Graco, y regresaron las risas a la sala—. ¿Serás tú, pues, quien nos facilite ese puñado de nombres? No parece que sea pedir mucho…
Se lo pensó el tribuno hasta que empezó a escuchar murmullos de extrañeza en los bancos. Entonces balbució cinco palabras intrincadas, casi ininteligibles; pertenecientes a cinco urbes que, en esta ocasión, no desataron la protesta de los antiguos procónsules. Graco todavía les lanzó una mirada consultiva, pero Catón, Manlio Acidino, Varrón y los otros se encogieron de hombros. Al fin y al cabo, ellos solo habían asomado la nariz en un atolladero llamado Celtiberia y después se habían marchado corriendo.
Buscó el nuevo pretor al único que podía confirmarle el hecho con un simple asentimiento, pero encontró las antorchas huérfanas. Máximo Vento había desaparecido de los soportales. Había abandonado una sesión que probablemente le había aburrido desde el principio.
—¿Sólo cinco? —inquirió al fin Graco.
Terencio Massa compuso un gesto de impotencia.
—El celtíbero es un idioma raro. Se trata de nombres a veces impronunciables. De ahí, la lista… —se disculpó.
Frunció el ceño Graco antes de recurrir a los refranes.
—Ya. Aun así…, malo es el amo que olvida tan pronto el nombre del esclavo —dijo—. Y peor aún, el recaudador que no encuentra la casa en la que llenar el cofre de los impuestos…
El comentario arrancó otra risotada unánime entre los senadores. Graco, sin embargo, todavía quería rematar a su víctima.
—Supongo que, al menos, sabréis decirnos el nombre del oppidum de ese cabecilla al que habéis traído en una jaula…
Massa y Menio se miraron en silencio.
—Sí, se llama Segeda en lengua romana. Para ellos, Sekaisa —habló al fin el portador del rollo.
—Y está en vuestra lista, claro.
—¡Por supuesto! —El tribuno desenrolló el documento bruscamente y colocó su dedo índice sobre uno de los nombres. No le costó nada buscarlo, porque traía la lista ordenada alfabéticamente.
Asintió Graco un par de veces con los labios apretados en un mohín de extrañeza.
—O sea, que atacasteis su ciudad… La conquistasteis por la fuerza…, apresasteis a su caudillo… ¿y no nos habéis traído ni unas monedas de su tesoro, ni sus espadas engastadas de plata y oro, ni siquiera una sucia torques de las que usan esos bárbaros en sus ceremonias? —preguntó mientras hacía como si buscara algo con la vista alrededor de los dos oficiales de Flaco.
Planearon otra vez los murmullos, sonaron algunas carcajadas y después llegaron los abucheos y el pataleo. La máscara que cubría los semblantes de los tribunos, más que de cera, parecía hecha de cardenillo. Juzgó Graco aquel momento como el más oportuno para dirigirse a la Cámara.
—¡Princeps senatus, venerables magistrados, estos hombres nos han entregado un mensaje que es pura farsa! —tronó el futuro gobernador de media Hispania en medio del escándalo—. ¡Quinto Fulvio Flaco ha pretendido engañar a este Senado! ¡Ha querido hacernos creer que la Celtiberia es un jardín inofensivo en vez de un matadero de soldados! ¡No es un triunfo en las calles de Roma lo que debiera esperar a un embaucador de su calaña, sino la cárcel!
Aulo Valerio se vio obligado a golpear el suelo de la curia con su bastón de madera para hacer retornar el orden. Rápidamente, instó a los senadores a pronunciarse a mano alzada. Ni siquiera los cinco que antes habían votado a favor del regreso prematuro de las legiones de Flaco se atrevieron ahora a apoyarlo.
Abandonaron los dos tribunos la sala con la cabeza gacha. Se les veía afectados. Habían fracasado lamentablemente por culpa de un pretor puntilloso; de un general que jamás había atravesado a nadie con su espada y, sin embargo, soñaba con librar mil batallas legendarias en Hispania y ganarlas todas. Porque solo ellas le traerían la gloria, la fama y el consulado.
Una mano se posó en el hombro de Graco cuando más enfrascado se encontraba en sus pensamientos. Era Lucio Postumio Albino.
—No me importa que me hayas aludido antes —le dijo—. En realidad, tienes razón en lo que dices. Solo quería despedirme. Mañana parto para Rávena. He oído que allí se recluta a buenos soldados.
Aceptó Graco el apretón de su colega.
—Entonces nos veremos ya en Hispania…
Arrugó los labios el flamante gobernador de la Ulterior.
—Mejor no —asentó lacónico.
—¿Por qué?
—Porque eso significaría que uno de los dos anda metido en problemas y necesita ayuda desesperadamente.
IV
Año 180 a. C., calendas de marzo
Vomitó Sempronio Graco por encima de la borda y se enjuagó la boca con agua salada. La náusea lo había perseguido en todas y cada una de aquellas jornadas de viaje. Afortunadamente, las costas de Hispania ya estaban muy cerca. A solo tres millas de distancia, la ciudad de Tarraco brillaba sobre las aguas celestes del mare Internum como una coraza de oro recién bruñida. Eran dignas de admiración sus gruesas murallas, así como las torres defensivas. Al nuevo pretor le asombraron del mismo modo los acueductos que llegaban a la ciudad desde el río Tulcis, una construcción que había requerido dos órdenes de arquerías.
Frunció el ceño, sin embargo, al divisar, al norte, el mausoleo de los Escipiones. Tarraco era, al fin y al cabo, obra de su difunto suegro, Publio Cornelio Escipión, y de su hermano Cneo. Ambos habían puesto los pilares de tan esplendorosa urbe apenas tres décadas antes, durante la guerra inaplazable que Roma había librado contra Cartago.
No se atrevió a calificar de envidia el sentimiento que en aquellos instantes le trepaba por el pecho. Pero lo cierto era que él soñaba también con fundar una ciudad igual de grandiosa que Tarraco, un oppidum que engrandeciera su apellido y lo acercara al de su familia política. Tal vez cuando todo acabara…, cuando los malditos celtíberos ya no existiesen. O no supusiesen una amenaza para el Imperio.
Divisó en la playa a los dos magistri que defendían los intereses de Roma en la ciudad de Tarraco. Habían atravesado los dos estadios que separaban la muralla de las aguas del mare Internum y parecían listos para el recibimiento. Graco pensaba utilizar la amplia explanada para instalar allí su campamento. Así lo había hecho saber por carta. Bajo ningún concepto deseaba que sus soldados se distrajeran dentro de una urbe tan populosa. Las máquinas de asedio, la impedimenta y la jaula de barrotes con su insigne prisionero dentro…, eso sí lo descargarían los marineros en la dársena. El nuevo pretor de media Hispania examinó por última vez sus naves antes del desembarco.
Traía consigo un ejército de cinco mil hombres. La mitad eran hastati, soldados jóvenes y con los recursos justos; iban provistos de armadura, escudo y espada. Contaba, asimismo, con tropas más expertas: mil principes y otros tantos triarios dotados de un equipamiento más caro y profesional. El resto de aquella legión estaba formado por vélites, legionarios con una misión muy concreta: hostigar al enemigo mediante el lanzamiento de sus jabalinas en los prolegómenos de la batalla.
No viajaban tropas de caballería dentro de esas naves. Graco sabía de la dificultad para transportar equinos a través de las aguas. Y de ahí, que pensara reclutar jinetes entre los socii iberos de la costa. Tampoco iban mujeres en aquellos barcos, a excepción de las acompañantes de sus seis tribunos. Incluso Cornelia, su esposa, había recibido un no por respuesta cuando había propuesto seguirlo hasta Hispania.
Graco era contrario a la convivencia de los dos sexos dentro un campamento. La consideraba perniciosa para unos hombres que debían entregarse solo a la guerra y no a otro tipo de juegos. Sin embargo, no había podido evitar que sus oficiales de mayor rango arrastraran consigo a sus prometidas pensando, erróneamente, que en Hispania los aguardaba una luna de miel anticipada.
A los soldados, en cambio, les había negado ese derecho, a pesar de que muchos habrían podido costear el pasaje de sus novias o amantes. No se hacía ilusiones, sin embargo, el militar itálico. Sabía que, tarde o temprano, aquellas mujeres alcanzarían Hispania de algún modo, siguiendo la estela de sus hombres; y aparecerían cualquier día en el horizonte, formando parte de una muchedumbre interesada en la que también irían artesanos, quincalleros, tahúres, prostitutas e incluso niños. Se obligó Sempronio Graco a regresar al presente, a lo más inmediato y urgente: el reclutamiento de tropas auxiliares.
Tras la marcha apresurada de los tribunos de Flaco, el Senado le había autorizado a reclutar a siete mil jóvenes iberos una vez que pisara las playas de la Tarraconensis. Si todo marchaba según lo previsto, en pocas semanas reuniría un contingente de doce mil soldados, un ejército nunca visto en Hispania desde las Guerras Púnicas. Y, aun así, Graco desconfiaba del auténtico potencial de sus auxiliares.
Alistaría a muchos combatientes ilergetes, indiketas o ilercavones, pero a la fuerza. A la hora de la verdad serían muñecos vestidos de cuero y hierro con una motivación discutible, tal vez nula. Además, ¿qué clase de habilidad guerrera podía esperarse en personas a las que la propia ley romana impedía portar armas en las calles de sus oppida?
En cuanto a sus legionarios itálicos…, solo un tercio de ellos había combatido en algún momento. Y no en batallas campales, sino en pequeñas escaramuzas contra piratas o maleantes. Contaban todos con una formación básica, recibida en el Campo de Marte, pero su comportamiento frente a una ruidosa barrera de escudos llena de rostros feroces todavía estaba por verse. Por eso Sempronio Graco exigió más al Senado aquel día, y se salió con la suya.
Los dos magistri lo informaron en la misma playa sobre el imprevisto retraso de su predecesor en el cargo. Flaco todavía no se había presentado en la ciudad para efectuar el relevo de tropas. Las razones para aquella tardanza eran desconocidas, dijeron. Afortunadamente, al final, fueron solo cuatro los días de espera. Cuando supo de su llegada, Graco se subió a la Torre de Minerva para presenciar mejor el acercamiento.
Durante más de una hora, un cúmulo de polvo le escondió la escandalosa merma. No eran más de tres mil los legionarios que avanzaban desde el sur hacia Tarraco. Venían caminando a buen paso, aunque en desorden, seguros de que en esas tierras del este ya no los aguardaban más emboscadas.
Una segunda nube emborronaba el horizonte a menos de media milla de distancia. Graco no podía ver su contenido, pero lo adivinaba de sobra. Eran las rémoras que él tanto aborrecía. La excrecencia humana que persigue a toda legión romana como si fuera su sombra.
Igual que ocurría con sus propias tropas, la mayor parte de aquellos soldados pertenecía a una clase pudiente. No eran vulgares proletarii sin oficio ni beneficio. Tenían tierras en Italia, o negocios florecientes. Costeaban su propio armamento cuando eran llamados a filas y podían permitirse ciertos lujos. Muchos se habían traído hasta Hispania a sus siervos. Otros los habían adquirido por el camino. Algunos habían tomado esposas de facto, aunque no deiure, debido a la prohibición expresa de contraer matrimonio durante el servicio militar.
Escupió Graco su desprecio y su destemple por encima de las almenas y centró su atención en las huestes de Flaco y los carromatos que custodiaban. Contó hasta seis, y le extrañó tan alto número. Reparó entonces en la carga de los vehículos. Cuatro iban llenos de chatarra castrense: armaduras desvencijadas, lanzas dobladas y otros desechos de campaña. Dos circulaban tapados con lonas. Escondían media docena de bultos con formas excesivamente regulares como para no tratarse de cofres. El propio Fulvio Flaco venía cabalgando junto a ellos flanqueado por sus dos tribunos favoritos, los que había mandado como emisarios a Roma con ese burdo cuento sobre la Celtiberia. A Máximo Vento no acertó a verlo. Pero lo imaginó entre la infantería que protegía la retaguardia.
Frunció el ceño el nuevo pretor al examinar de nuevo los arcones. Eran pocos para tratarse de los tributos obtenidos de las ciudades iberas sometidas. Eran ciertamente demasiado grandes si contenían las ganancias acumuladas por Flaco durante su pretura; a no ser que las tribus celtíberas se hubiesen vuelto dóciles de repente.
Cruzó el río Tulcis aquel menguado ejército por el puente situado muy cerca de su desembocadura. Penetró después en la ciudad por la puerta sur y se dirigió directamente hacia el foro entre un mar de ovaciones. Supuso Graco que tan triunfal desfile era la forma de despedir a las tropas que habían defendido la Hispania Citerior durante una larga campaña. Le extrañó, no obstante, ver a los legionarios tan cargados en su último viaje desde Castra Atiliana. Todos portaban zurrones y macutos a la espalda, cuando lo suyo habría sido depositar todo lo accesorio en los carros de la impedimenta. Por alguna razón, sin embargo, los hombres de Flaco sentían un apego especial por el contenido de sus bolsas.
Descendió el nuevo pretor por los escalones de la torre como si lo estuviera persiguiendo su esposa Cornelia en medio de la noche. Quería abordar a su antecesor antes de que desapareciera entre la muchedumbre. Los dos debían atar todavía algunos cabos sueltos.
Una flecha invisible atravesó la coraza de Fulvio Flaco y reventó en astillas dentro de sus entrañas cuando tuvo frente a sí a su sustituto. Ambos generales no habían coincidido en dos años, aunque obviamente sabían el uno del otro. Se le antojó a Graco que el mandato en Hispania había desmejorado severamente a su contrario. Enseguida se dio cuenta de que no había sido el gobierno de una provincia lo que había avejentado a Fulvio Flaco, sino los disgustos.
—Si estuviéramos en otro lugar y sin testigos…, juro que me costaría decidir entre darte la mano o propinarte una estocada —masculló el recién llegado a Tarraco.
Aguantó Sempronio Graco la mirada y la pulla mientras reparaba en la presencia discreta de Massa y Menio a espaldas de su jefe.
—Lo dices por lo del triunfo… —murmuró al fin.
—Lo digo por todo.
Agitó la cabeza Graco con vehemencia.
—Lo cierto es que nada de lo que le pediste al Senado resultaba procedente. Y por eso te lo negamos —repuso tranquilamente.
Una mueca torcida se dibujó en los labios agrietados de Flaco.
—Me lo negaron porque tú te empeñaste. Lo de la vuelta a casa antes del invierno ya no tiene remedio. Pero lo otro, lo del triunfo al arribar a Roma…, eso todavía puedo conseguirlo —dijo, y se giró hacia sus arcones con ojos enigmáticos.
Lucía algunas salpicaduras de sangre en su coraza el pretor saliente. El semblante también lo gastaba ceniciento, con algunas manchas de sudor endurecido en las sienes. Le dieron mala espina aquellos signos a Graco y se lanzó sobre el arca que tenía más cerca sin pedir permiso a su propietario. Massa y Menio salieron entonces de las sombras con intención de impedírselo, pero Flaco los contuvo con un gesto de la mano. La indiscreción de su colega no parecía importarle.
Había algunos cascos de bronce celtíberos dentro del cofre. Y torques, fíbulas, brazaletes y diversos abalorios de plata con manchas rojas, frescas, recientes. Lo de los anillos con sus dedos aún enhebrados solo lo distinguió Graco tras fijar la mirada en el fondo. Se abalanzó entonces sobre los arcones restantes, siempre bajo la mirada displicente de Flaco. Encontró monedas, collares, pulseras y otras baratijas flotando en un caldo sucio hecho de sangre y polvo. Un conato de arcada le revolvió el estómago.
—Esto que traes no tiene nada que ver con el estipendio… —adujo circunspecto.
Flaco mantenía aquella sonrisa a medio camino entre el desprecio y la suficiencia.
—Nadie ha dicho que en esos cofres viajaran tributos de ciudades estipendiarias. Eso ya se recogió en su momento…
Cerró Graco la tapa de un golpe. La realidad se había posado al fin dentro de su cabeza como un adoquín de roca maciza.
—No pudiste conquistar grandes ciudades ni fortalezas en dos años enteros. Por eso has estado desvalijando poblados y aldeas celtíberas en estos últimos meses. Para volver con algo. ¡Roma no concede triunfos a los saqueadores! —le reprochó a su antecesor, como si la rapiña estuviera reservada únicamente a la soldadesca más baja.
Fulvio Flaco chascó la lengua con sorna.
—Lo veremos muy pronto. Lo bueno es que tú no estarás allí esta vez para impedirlo. Mañana mismo embarcaré con mis hombres —sonrió.
El jolgorio de la celebración llamó la atención de Graco. Levantó la cabeza. Vio cómo las tabernas y los prostíbulos del cardo maximus se llenaban de legionarios eufóricos; de hombres que regresaban de perpetrar innumerables fechorías en los confines de la Celtiberia; de soldados que habían pasado meses soñando con la vuelta a casa. En un banco cercano, Máximo Vento estaba limpiándose los restos de sangre de debajo de las uñas con la punta de su daga.
—Mucho me temo que tus hombres no van a marcharse de Hispania —asentó el nuevo pretor tras extraer un rollo de entre sus ropas.
Flaco recibió el documento de manos de su interlocutor con ademán intrigado.
—¿Qué diablos es esto?
—El dictamen del Senado para que tus legionarios formen bajo mi mando en esta nueva campaña.
Un aire de incredulidad petrificó las facciones de Flaco.
—Algunos de esos hombres llevan varios años seguidos combatiendo. Tienen haciendas de las que ocuparse en Italia. Merecen volver a sus casas al menos unos meses. Ya les negaste pasar allí el invierno —abogó por los suyos el militar itálico. Pero al ver el rictus inconmovible de su colega, añadió—: Tengo derecho a licenciar a quienes me plazca.
Endureció el gesto el nuevo gobernante de la Citerior.
—Según este documento no. No habrá jubilación ni licenciamiento para ninguno de tus veteranos. El Senado los considera imprescindibles en la guerra contra los celtíberos. Los necesito.
Asintió Fulvio Flaco al fin con un mohín de desánimo. Lo sentía por sus soldados. Pero también conocía los efectos de empuñar una espada por su lado erróneo: enfrentarse a Graco y, por consiguiente, al Senado, sería igual que tratar de agarrarla por los filos. Y cortarse. Y cerrarse las puertas del triunfo definitivamente.
—Esos veteranos te darán más problemas que satisfacciones —le auguró a quien le tomaba el relevo.
—¿Por qué? —Había una traza de desafío en el tono de Graco.
—Porque tú no has hecho nunca la guerra y no estás acostumbrado a manejar alimañas.
Tragó saliva Sempronio Graco ante unas palabras tan agoreras. Se le fue la mirada al banco de piedra casi por instinto. Pero Máximo Vento ya no estaba sentado a la sombra de los soportales. Al parecer había terminado de adecentarse los dedos y se había unido a las fieras a las que él mismo comandaba.
V
Se dejó llevar Máximo Vento sin oponer resistencia. En realidad, no se paró a pensar en la razón por la que dos tribunos de Graco habían venido a buscarlo a los barracones. Sí se fijó en las manos de aquellos oficiales. Estaban limpias de cicatrices y no tenían callos. Si el nuevo pretor de media Hispania hubiese querido matarlo, habría enviado a gente más competente.
Abandonaron la ciudad por su puerta oeste. Después rodearon el campamento de la playa hasta dar con su via principalis. Carecían aquellos reales de agger y foso. La empalizada contaba con apenas tres codos de altura. Se trataba de un simple elemento de delimitación más que de disuasión. Hasta un niño pequeño la habría saltado sin ayuda. Una falta de seguridad tal vez comprensible, aunque no aconsejable, se le ocurrió a Vento.
Avanzaron los tres hombres entre las líneas de contubernios en dirección al foro; hasta que el centurión se detuvo en secoa solo dos pasos del praetorium. Había una jaula de barrotes junto a la tienda del comandante de las tropas recién instaladas. Su inquilino ya no vestía las ropas propias de un dignatario celtíbero. Alguien le había arrancado las pieles de oso, las bandas de lana para las pantorrillas e incluso las botas. En su lugar, Magilo lucía una manta raída.
Chocaron las miradas de ambos hombres por accidente. Una especie de mugido animal se le escapó al celtíbero al ver al romano tan cerca. Se levantó de un salto y agarró los barrotes que lo confinaban como si blandiera dos gruesos solliferrea. Al hacerlo, la manta se le escurrió de los hombros. Descubrió una desnudez huesuda y sucia. Máximo Vento reparó en los desperdicios esparcidos por el suelo. Y en el cubo negro lleno de inmundicias hasta los bordes.
—¿Qué hace este aquí? —demandó el centurión con el ceño arrugado.
—El pretor va a utilizarlo durante su campaña —respondió uno de los tribunos.
—¿Cómo?
No hubo más explicaciones. Un burdo empujón catapultó a Máximo Vento dentro de la tienda en la que Sempronio Graco inspeccionaba dos mapas de Hispania. Uno estaba en su poder gracias a la amistad que lo unía a Aulo Terencio Varrón, pretor de la Citerior apenas tres años antes; el otro era la herencia envenenada de Fulvio Flaco. Pretendían reflejar aquellos planos la situación en que cada gobernador había dejado las cosas a su marcha.
Terencio Varrón había confeccionado el suyo de manera simple. Mostraba en su plano una división —teórica e intangible— entre las dos Hispanias, Citerior y Ulterior, así como las ciudades consideradas amigas. Es decir, las que pagaban de manera infalible sus tributos a Roma. A esos oppida, en su inmensa mayoría situados en la costa del mare Internum, el general romano los llamaba de manera eufemística «socii».
Quinto Fulvio Flaco había delimitado, asimismo, las dos provincias, pero con colores. Había pintado de verde su zona de gobierno, y a toda ella le había puesto la etiqueta de estipendiaria, sin excepciones. Eso incluía no solo la costa este de Hispania, sino también la meseta central, las llanuras, las montañas y los valles ocupados por gentes tan levantiscas como los celtíberos, los vacceos y los carpetanos.
Gruñó Graco su desagrado ante lo que parecía un prado idílico en el que criar ovejas. Después se giró para mirar de frente a su invitado.
—¿Dirías que la realidad pintada por Fulvio Flaco es… auténtica? —le preguntó tras buscar una palabra que no sonara excesivamente ofensiva.
Examinó Vento el mapa con ojos opacos. De su boca no escapó ni un solo comentario.
—¿No te resulta curioso que una provincia pueda cambiar tanto en solo dos años? —insistió Graco en vista de tan pertinaz silencio.
Un suspiro de cansancio se le escapó a Máximo Vento a través de la coraza.
—La realidad en Hispania puede ser muy caprichosa. Varía mucho de un mes para otro —murmuró con desgana.
Asintió Sempronio Graco mientras observaba a aquel centurión lacónico. Se percató de que no podría arrancarle muchas palabras a una estatua de piedra. Pero sí tal vez unas pocas.
—Te he hecho llamar para comunicarte algo —dijo.
Cabeceó Vento sin despegar los labios.
—Voy a quedarme con los legionarios de Flaco. Voy a obligarlos a seguir combatiendo a mi lado. El Senado lo ha autorizado.
Continuó el suboficial romano en la misma pose, con los labios cosidos por un hilo invisible.
—Es una cuestión que a ti también te incumbe…
Un leve pestañeo fue el único gesto que a Graco le sirvió para identificar el consentimiento de aquel hombre.
—¿No tienes nada que preguntar? —insistió.
Vento negó de manera imperceptible con la cabeza.
—¡Maldita sea, di algo! —se encrespó el gobernador de media Hispania.
Un amago de sonrisa iluminó el semblante tostado de Vento.
—Llevo desde los diecisiete años en el ejército. No conozco otro mundo fuera de esto. Las legiones de Roma son mi familia —reconoció sin ambages.
Las cejas de Graco rozaron su flequillo debido a la sorpresa.
—¿Cuánto tiempo has pasado sirviendo entonces?
—Catorce años.
—¿En qué lugares?
—Siempre en Hispania.
Alzó la mirada al techo de su praetorium al general romano mientras hacía cálculos.
—¡¿Estás aquí desde los tiempos de Cayo Flaminio?! —preguntó estupefacto.
—Así es.
Se le fueron casi todos los miedos al militar itálico, al menos en lo concerniente a la renuncia de aquel hombre.
—Bien, si has luchado junto a tantos pretores, supongo que no tendrás inconveniente en hacerlo ahora a mi lado… —dijo.
—No hay problema —consintió Vento; sin ilusión, sin aspavientos. Le alargó entonces Graco un breve documento y un cálamo con la tinta justa para la firma. Resultó singular el garabato, porque el centurión apenas escribió sus iniciales y les dibujó un bonito gladius en el medio.
Se apresuró Graco a poner el papiro a buen recaudo antes de seguir hablando. Había empeñado su sueño muchas noches cavilando sobre el problema. Deseaba contar con la opinión de un experto.
—Y en cuanto al resto de veteranos… ¿cómo crees que se lo tomarán ellos?
Vento compuso un gesto de indiferencia.
—No me pagan por pensar tanto.
Sonrió ladino el nuevo pretor de la Hispania Citerior.
—Tal vez ahora sí vayan a hacerlo —replicó, y le entregó a su invitado un rollo que descansaba junto a los mapas.
Aceptó el pliego Vento como si manoseara una víbora con los dedos.
—¿Qué es esto? —preguntó al ver el sello del Senado sobre el lacre rojo.
—Tu nombramiento como legado.