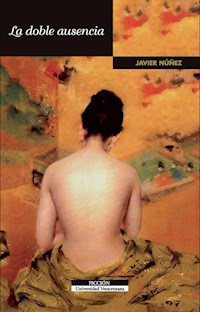Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad Veracruzana
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Javier Núñez escribe cuentos con la paciencia, la minuciosidad y la devoción de un artesano. Cada uno es una pieza única, montada con una prosa musical y morosa, que no le teme a la reflexividad, ni a los riesgos, ni a los giros poéticos. Precisas máquinas de hacer ver, sus cuentos muestran lo que deben mostrar, en el momento justo, y después callan, también en el momento justo, dejando en el lector esa incómoda y satisfactoria reverberación que solo pueden suscitar los grandes cuentistas. Sin embargo, no será la técnica o el oficio lo primero que se le aparecerá al lector que se acerque a Cuando todo se rompe. Serán, en cambio, las historias, los personajes vívidos, los conflictos latentes y profundamente humanos. Porque Javier Núñez es de esos narradores excepcionales que parece que pueden contarlo todo; y que lo hacen con naturalidad, con suficiencia. Ese contarlo todo debe ser leído en forma literal. En su imaginación, en su acervo, en las secciones de este libro, conviven cuentos que responden a tradiciones y a géneros muy diferentes: fantásticos con intimistas, siniestros con policiales, históricos con absurdos. También el catálogo de personajes es generoso: melancólicos, enamorados, violentos, soñadores y vencidos. Mujeres, hombres, niños, ancianos. Todos tienen su lugar. Hasta un insólito Buendía, desterrado y resentido, puede habitar este hospitalario y polifacético universo. Pablo Colacrai
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
cuando todo se rompe
javier núñez

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector
Juan Ortiz Escamilla
Secretario Académico
Lizbeth Margarita Viveros Cancino
Secretaria de Administración y Finanzas
Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora
Secretaria de Desarrollo Institucional
Agustín del Moral Tejeda
Director Editorial
Primera edición,29 de septiembre de 2023
D. R. © Universidad Veracruzana
Dirección Editorial
Nogueira núm. 7, Centro, CP 91000
Xalapa, Veracruz, México
Tels. 228 818 59 80; 228 818 13 88
https://www.uv.mx/editorial
ISBN electrónico: 978-607-8923-35-9
Publicación apoyada con recursos Profexce 2020
Maquetación y collage digital de forros: Enriqueta del Rosario López Andrade
Producción de ePub:Aída Pozos Villanueva
Lo que tiembla
La feroz belleza del mundo
Salgo de la ruta para tomar un camino de tierra. Un cartel indica que más adelante hay cabañas y un bar, pero nos detenemos al borde de un arroyo pedregoso para comer algo al aire libre en formato picnic. Idea de Sabrina. Igual que este viaje que se acaba. A ambos bordes del arroyo crecen juncos y algunos árboles cuyas copas se juntan formando una especie de bóveda viva por la que se filtran los rayos del sol. El cielo tiene un azul tan intenso que parece una fotografía saturada. Hacia el este se recorta el cordón serrano que divide San Luis de Córdoba.
—Seguro que hay hormigas ‒digo.
Nada había salido bien. Desde el principio, el viaje se nos reveló como una más de las decisiones equivocadas que venimos tomando en los últimos meses. Unos días en Merlo, sin los hijos de ninguno de los dos. Con los padres de ella, el hermano y la mujer que viajaban desde Mendoza. Acepté porque pensé que le iba a venir bien reencontrarse con la familia y que para nosotros sería bueno salir de la rutina. Pero cómo salir de nosotros mismos. Por algún mecanismo inexplicable nos encargamos, todo el tiempo, de crear nubarrones espesos que se ciernen sobre los dos. A veces es ella, a veces yo. La mayoría de las veces soy yo. Alguno de los dos hace un comentario inapropiado y al rato todo se nos va al carajo y terminamos diciéndonos cualquier barbaridad. Es como si avanzáramos sobre fichas de dominó: basta un paso en falso para iniciar una reacción en cadena que lo desmorona todo. Y cada vez que volvemos a levantar las fichas el equilibrio es más precario.
El viaje no había sido la excepción. Antes de llegar ya habíamos discutido en el auto sobre la lectura del mapa. Esa misma noche me terminé yendo a un bar porque no me banqué una escena de celos insólita y anacrónica. A la mañana desayuné aparte, leyendo un libro: me duraba el malhumor y todo me parecía una mierda. Después depusimos armas, tratamos de remontarla. Por suerte era un viaje corto.
Sabrina despliega un mantel a cuadros sobre una piedra grande, al borde del arroyo. Yo bajo la heladerita donde están los sándwiches que preparamos a la mañana en el hotel. También una botella de vino. Enciendo un cigarrillo.
—Vamos a comer. ¿No podés esperar hasta que terminemos de comer?
Me levanto y me voy a sentar más lejos mientras ella saca los sándwiches. Fumo en silencio, mirando sin interés el Facebook en el celular.
—¿Por qué no abrís el vino?
Descorcho la botella y busco las copas. Sobrevivieron, quién lo diría. Me siento como puedo en una de las piedras. Por lo menos no hay hormigas.
¿Cuándo se nos empezó a ir todo a la mierda? ¿Por qué? A veces, todavía, nos hacemos esas preguntas. Cómo, en cambio, no: para el cómo tenemos un montón de respuestas. Nos transformamos en artistas del cómo. Podríamos escribir, entre los dos, una enciclopedia de maneras de hacer que todo se vaya al carajo. A veces siento que lo peor es esa sensación de impotencia cuando te la ves venir, cuando notás una pieza fuera de lugar y sabés que en cuanto la toques va a empujar a otra, que solo es cuestión de empezar para que el orden del caos se cumpla con rigurosidad: una sucesión organizada de piezas que van cayendo en aparente armonía para desbaratarlo todo y revelar, ahí donde había una estructura, toda su anárquica ferocidad. Y, sin embargo ‒aunque la ves venir, aunque sabés que esas palabras que estás a punto de decir van a tener un efecto determinado‒, no podés evitarlo, porque esa pieza que está ahí te llama, te reclama, te convoca. No importa cuánto quieras mirar para otro lado, no podés dejar de ver esa pieza fuera de lugar que tiene ‒necesariamente tiene‒ que ser tocada por alguno de los dos.
Ahora, por ejemplo. Deberíamos brindar. Chocar las copas, decir algo lindo. Sobre el rumor del arroyo. O sobre los cerros que se perfilan allá lejos. En lugar de eso miro la hora y digo que no nos conviene salir muy tarde.
—Si llegamos tarde igual te podés quedar.
—Tengo el auto en mi casa ‒digo, casi con rencor‒. Mañana tengo que ir a trabajar temprano y no me puedo ir en colectivo desde tu casa hasta Rosario. Pasan cada muerte de obispo y demoro más de una hora.
—Hacé lo que quieras.
Un cartel luminoso se enciende en la autopista de la conversación: “Peligro adelante”. Posiciones encontradas sin acercamiento, viejos rencores, cosas que dijimos y que nunca debimos decir se fueron amalgamando como en una bola de nieve que cada vez crece más y a la que van a parar todos los conflictos añadidos. Debería pisar el freno ahora. No lo hago. Cuando me quiero dar cuenta empecé otra vez con la cantinela de siempre y ella estalla con una furia animal. Nos decimos verdades que duelen y que ninguno de los dos se banca escuchar. Al final me levanto, me prendo un cigarrillo y me voy a caminar mientras ella se queda ahí, con ese mantel absurdo y una copa que sobra.
No sé en qué pienso mientras camino. Vuelvo en silencio, pero en son de paz.
Sabrina me guardó dos sándwiches y un poco de vino. Como sin hablar, hasta que Sabrina me muestra unas piedras planas que juntó en el arroyo y me pregunta si sé hacer “sapito”. Le digo que sí, que claro, pero que acá no se puede, el arroyo es demasiado estrecho. Ya sé, dice, solamente quería saber si sabías. De golpe me la imagino ahora, anacrónica, lanzando piedras de canto para hacer sapito. La imagen me genera una ternura súbita y le sonrío. Ella no sabe a qué obedece, pero me devuelve la sonrisa. Después señala las sierras con el mentón.
—Parecen montañas.
Yo me río. ¿No era que los cordobeses no tenían montañas, mendocina? Hoy parecen montañas, insiste. Hasta me parece que podría vivir acá: a medio camino entre el pasado y el presente.
Miro hacia el este. Tengo una sensación que no puedo expresar. En lugar de eso digo una estupidez: “Mirá si flotaran”. Ella no entiende.
—Si las montañas flotaran ‒digo‒. Si fueran migratorias, algo que viene y va a merced del humor del viento y sus tormentas. Hoy acá, mañana en Rosario, la semana que viene en La Pampa.
Primero me mira extrañada. Después larga una carcajada. No se podría vivir en ningún lugar, contesta. Nunca podríamos levantar una casa por temor a que un día la tormenta trajera unas montañas que arrasaran con todo.
Yo me encojo de hombros.
—Empezaríamos de nuevo cada vez. Aprenderíamos a andar liviano, sabiendo que un día cualquiera podríamos abrir la puerta para descubrir que en la tormenta lo perdimos todo y no nos queda, a cambio, más que la feroz belleza del mundo.
Me agarra la mano y mira la silueta de los cerros que se recorta allá a lo lejos. Se queda en silencio, como pensando. Como si en esa idea absurda se cifrara una revelación escurridiza. Como si hubiera, ahí, un punto de encuentro, un equilibrio insinuado que nos permitiera acercarnos otra vez el uno al otro. Como si lo único que tuviéramos que hacer fuera aceptar la fragilidad del universo y aprender a ver, cuando pasa la tormenta, ahí entre las ruinas, la feroz belleza del mundo que aún persiste.
Cuando todo se rompe
El auto estaciona junto al cordón, a la sombra de uno de los plátanos que se alzan en la vereda. Tiene una rajadura en el parabrisas que cada día se extiende más: en la parte inferior ya comenzaron a ramificarse otras grietas que forman una especie de telaraña. El conductor se demora en fumar su cigarrillo y echa el humo por la ventanilla semiabierta, sin poder evitar que el interior del auto se llene de un olor acre y espeso.
El conductor baja por fin. Lleva una caja de zapatos bajo el brazo. Espera que pase un taxi que circula por Callao y cruza. Toca el timbre de una casa blanca de dos plantas, con una puerta cancel de hierro negro. No espera mucho. Un hombre pálido y sin afeitar lo mira con cierta sorpresa.
—¿Sabe quién soy? ‒pregunta el visitante.
El otro asiente.
—¿Quiere pasar? Tengo café recién hecho.
Entran por un pasillo amplio y fresco, de paredes limpias. Un perchero vacío junto a la puerta y una mesita alta y angosta de madera son el único mobiliario. Sobre la mesita hay algunos sobres sin abrir y la revista del cable, todavía con la lámina de nailon sellada y la factura en su interior. El dueño de casa guía al recién llegado hasta una puerta entreabierta, por donde se filtra la luz del sol. Es una cocina grande y luminosa de muebles blancos. En la pileta hay un plato y una sartén para lavar. De la manija de la puerta del horno cuelga un repasador a cuadros al que se le ven manchas de grasa por todas partes. El visitante se sienta, deja la caja sobre la mesa; el dueño de casa abre una puertita y saca dos tazas.
—¿Grande está bien?
—La mitad, nomás.
Sirve dos tazas: una apenas por encima de la mitad, la otra casi llena. Pone la azucarera sobre la mesa y dos cucharitas; le entrega la taza al visitante y se sienta frente a él. El visitante no lo mira: sus ojos recorren la cocina con morosidad, como si la estudiara o tratase de detectar algún indicio. Le llama la atención algo que no alcanza a definir pero que se le ocurre como sobriedad o, mejor aún, abulia: es una cocina aburrida, sin caminos de mesa ni floreros ni cuadros pop ni notas pegadas en la heladera ni una mierda. Una cocina sin toque femenino ni toque de ningún tipo. Se vuelve hacia la ventana biselada por donde entra la luz del sol.
—¿Eso es un patio?
—Sí.
—Entra buena luz.
El dueño de casa no contesta. Saca un paquete de cigarrillos del bolsillo de la camisa, se lleva uno a los labios y le extiende el atado. El visitante toma uno. Fuman en silencio.
—A qué vino ‒pregunta al fin el dueño de casa.
—Ya sabe.
—No. Entiendo por qué vino: la necesidad de verme, de saber dónde vivo, cómo soy. Lo que no entiendo es por qué se decidió a tocar. Qué se supone que hagamos ahora.
El visitante mira la taza, el líquido negro veteado que le devuelve un reflejo turbio donde casi puede adivinarse.
—Supongo que tenía que rearmar mi mundo ‒dice‒. Cuando miraba mi vida, en perspectiva, veía una especie de cuadro. Todo esto me lo hizo trizas: el cuadro se cayó al suelo y los pedazos se esparcieron por todos lados. El tema es que ahora no alcanza con las piezas que tengo. Sé que está incompleto, que hay cosas que faltan.
—Y cree que las va a encontrar acá.
—A lo mejor. No sé.
El dueño de casa asiente, acaso dando a entender que comprende. Otra vez se da el silencio, pero ahora dura menos. Toma un sorbo de café, apaga el cigarrillo y mira al tipo que está sentado en su cocina, envolviendo la taza con dos manos grandes y curtidas. Piensa que en persona parece más viejo, o más cansado. Aunque tal vez sea consecuencia de este último mes. Él también debe parecer más viejo.
—Como está ‒pregunta.
El visitante le devuelve una mirada indescifrable.
—Igual. Puede durar una semana, tres meses, veinte años. O puede dejar de respirar mañana. Los médicos no son optimistas. Lo contrario, diría yo.
—Y usted qué cree.
—Yo tengo esperanzas. Otra no me queda.
Se callan. El visitante se lleva el pulgar y el índice de la mano izquierda a los ojos. Después apoya el codo en la mesa y se sostiene la cabeza, la frente sobre la palma y los dedos abiertos sobre la calva incipiente. El dueño de casa espera. No hay nada, parecen insinuar en ese silencio, que pueda decirse en estas circunstancias.
—Ella quería tener hijos ‒dice el visitante al cabo de un rato‒. ¿Se lo dijo alguna vez?
—No.
—Sí. Era yo el que no quería. Qué sé yo. Por un montón de motivos, tal vez ninguno válido. ¿Usted tiene chicos?
—Dos. Viven con mi exmujer.
—Claro. A ella le hubiera gustado tener dos. O cuatro ‒hizo una pausa breve, mientras se arreglaba el pelo de la nuca‒. Así que no lo sabía. ¿Y que la operaron del tendón cuando era chica? ¿Que es alérgica a la penicilina? ¿Sabía eso?
—No.
—¿De qué hablaban entonces? ‒pregunta, sin obtener respuesta.
Los envuelve un silencio tenso. Lo que ninguno dice flota ahí, entre ambos. Es tan claro que la frase que sobreviene, dicha entre dientes, resulta predecible.
—¿No tiene miedo de que le pegue una trompada, que empiece a romper cosas, que saque un arma?
El dueño de casa se encoge de hombros, tratando de aparentar una calma que no tiene.
—No parece un hombre violento.
El motor de la heladera arranca de golpe; el visitante mira de reojo hacia el lugar de donde proviene el ruido. Esa distracción mínima parece aflojarlo, poner de nuevo las cosas en su lugar. Relaja los hombros y se pone a jugar con la cucharita, la vista clavada en la mesa.
—Ella me lo advirtió ‒dice al fin‒. De mil maneras. Con los reclamos cotidianos, los pequeños berrinches de todos los días. Que no le prestaba atención, que nunca era atento con ella. Una vez me dijo que ya no se acordaba de la última vez que le dije que estaba linda. Se pasaba dos horas cambiándose y pintándose frente al espejo, y lo único que podía esperar de mí eran reproches porque se nos hacía tarde. Pero a lo mejor todo esto no tenga nada que ver. A lo mejor sea algo más profundo que ni siquiera soy capaz de ver.
Se calla, acaso incómodo. Después pregunta:
—¿Usted la quiere?
El dueño de casa lo piensa un momento, como si sopesara muy bien su respuesta.
—Eso no importa. Lo que importa es si usted la quiere.
—Se equivoca. Eso siempre importa. O ahora, acá, a mí me importa.
El otro demora la respuesta. La voz, al fin, le sale rota. O, por lo menos, no del todo entera.
—Sí.
El visitante parece a punto de quebrarse, como si llevara días con algo atorado en su garganta que ahora pugnara por salir. Se tapa la cara en un gesto instintivo, pudoroso, mientras un breve espasmo lo sacude. El dueño de casa parece a punto de estirar la mano, apretarle el hombro. Se contiene a tiempo. Quiere decirle que está bien, que si quiere llorar está bien. No dice nada. No sabe cómo hacerlo.
El visitante se repone y enciende otro cigarrillo. Mira la caja de zapatos que está sobre la mesa. El dueño de casa también. Por un momento se quedan así, inmóviles: uno, acaso dudando; el otro, preguntándose por el contenido. Por fin el visitante se mueve, estira la mano con lentitud y remueve la tapa. Está llena de fotografías viejas. Algunas en blanco y negro; otras de colores cálidos, cuadradas, con un reborde blanco y la fecha impresa en el vértice inferior. Cada foto que le muestra va acompañada por algún comentario, una observación, una anécdota. Cuenta la historia que no se ve, lo que solo puede saberse habiendo estado ahí. Por la ventana del patio entra esa luz tenue, indecisa, del filo del atardecer.
Por fin el visitante se levanta. Guarda las fotos en la caja. El dueño de casa duda un momento.
—¿Puedo quedarme con una?
El visitante le devuelve una mirada larga, indescifrable. Después pone la caja sobre la mesa y la abre. El dueño de casa toma una de las fotos más recientes, acaso porque es la que mejor refleja a la mujer que conoció.
El visitante cierra la caja. Después caminan hasta la puerta. El dueño de casa abre y se hace a un lado para que el visitante salga. Cruzan una última mirada, parece que estuvieran a punto de decir algo que no terminan de aprehender. Al final optan ‒o eso es lo que les sale, lo único que se les ocurre‒ por inclinar la cabeza, dedicarle al otro ese gesto incierto a modo de saludo. El visitante se aleja, con la caja de zapatos bajo el brazo, y se para en el cordón aguardando para cruzar la calle.
—Espere.
El visitante se da vuelta.
—¿Puedo ir a verla?
La pregunta no parece sorprenderlo. A lo mejor la esperaba. Niega en silencio, sacudiendo la cabeza en forma lenta pero inapelable.
El dueño de casa, desde la puerta, asiente.
—Entiendo.
No dicen nada más. El dueño de casa cierra la puerta y se sienta en la mesa a mirar una foto ajena mientras la última luz de la tarde se empieza a desvanecer. El visitante sube al auto y apoya la cabeza en el volante. Cuando alza la vista mira a través de la rajadura del parabrisas y todo cuanto ve parece agrietado, escindido en pedazos sueltos que, a pesar de estar cerca, no llegan a tocarse. Se queda así por dos o tres minutos hasta que se decide a darle arranque.
La puerta infranqueable
Siempre quise escribir. Eso lo saben todos los que me conocen. Lo que muy pocos saben es que ese anhelo tiene una fecha exacta de nacimiento: el 13 de noviembre del '83. La fecha la guardo con exactitud porque era el cumpleaños de mi padre. Mamá me había dejado al cuidado del abuelo Rodolfo mientras iba con la abuela al cementerio. Afuera llovía.
Rodolfo era un hombrecito parco y ensimismado que se pasaba todo el día en su cuartito de escribir, detrás de una puerta infranqueable a la que ni siquiera podíamos llamar. Para quitarse el lastre que suponía mi presencia revoloteando inquieto alrededor, me entregó un puñado de hojas y me sugirió que escribiera un cuento. Le contesté que no sabía. “Es fácil”, mintió. Tomó tres libros al azar; me pidió que los abriera en diferentes páginas y le dictara la primera palabra que viese. Después me pasó un papel con la incomprensible frase que había surgido y me explicó que se trataba de un cadáver exquisito, algo que solo comprendí muchos años después pero que, en ese momento, sonó aterrador y fantástico.
—En esa frase se esconde tu cuento ‒me dijo‒. Leéla hasta encontrar su sentido oculto; una vez que lo tengas, solo tenés que ponerte a escribir.
Dos horas más tarde había escrito mi primer cuento, claramente inspirado en una historieta que había leído unos días antes en la revista Fierro. Una adulteración berreta, en realidad, a la que para colmo ‒acaso con cierto prurito‒ había decido cambiarle el final, por lo que terminó siendo no solo una mala copia sino un pésimo cuento. Cuando Rodolfo salió de su cuartito, apenas si lo leyó. Pero no me enojé. Le estaba ‒le sigo estando‒ enormemente agradecido: ese día me enseñó que escribir es una de las cosas más hermosas del mundo. Desde entonces, a contramano de todos los chicos de mi edad que elegían ser futbolistas, actores de cine o cantantes, descarté cualquier otra opción y comencé a contestar, a cualquiera que me lo preguntara, que quería ser escritor como mi abuelo.
Rodolfo había publicado dos libros de cuentos y una primera novela que pasaron casi desapercibidos, hasta que una novela breve le valió, a mediados de los sesenta, un fulgurante reconocimiento en el ámbito cultural. La abuela guardaba un centenar de recortes que habían salido en los diarios, algunos con desmesurados elogios a la frescura de su prosa y que preanunciaban una nueva vertiente del boom latinoamericano que nunca llegó a cumplirse. Incluso empezaron a ensalzar la obra anterior, que no solo no había tenido el mismo éxito sino que además carecía de la calidad de su último trabajo. Vale aclarar, en favor de los críticos que a partir de esa novela auguraron una revolución estilística y editorial, que Rodolfo hizo lo posible por evitarlo. Un día cualquiera se levantó, se quedó en la cocina más de lo acostumbrado y, después de varias tandas de mate que parecían no tener más objeto que retrasar el momento de encaminarse hacia el cuarto donde cada día se encerraba a escribir, anunció:
—No voy a publicar más.
Nadie supo el motivo. Pero, a partir de ese día, como una especie de Salinger autóctono, imitó con fidelidad su determinación y empezó a escribir en unos cuadernos azules de tapa dura que estaban destinados a no ser vistos por otros ojos que no fueran los de él.
El tiempo no hizo más que acrecentar la leyenda en torno a la figura de mi abuelo. Aunque Rosario haya brindado un montón de grandes escritores, ninguno alcanzó la magnitud de Rodolfo en la consideración de críticos y pares. Hay ‒lo supe siempre‒ una abierta injusticia en ello, que nadie parece reconocer. Ese puñado de excelentes páginas que había publicado lo hacían acreedor de cierto grado de reconocimiento, pero era el misterio en torno a su aislamiento, y no su obra, lo que lo había elevado al podio. Hubo decenas de versiones sobre aquella decisión. Había quienes imaginaban una escandalosa y estudiada maniobra de marketing: uno de esos días, aseguraban, entregaría un puñado de manuscritos que iban a venderse como pan caliente. Otros creían que el temor a los comentarios adversos, después de su romance con la crítica, lo había disuadido de volver a publicar. Que prefería guardar para sí sus obras posteriores, a cambio de no menoscabar su reputación. Pero mi abuela ‒a la sazón, la persona que mejor lo conocía‒ tenía su propia versión:
—No publica más porque tu abuelo es así. Escribe como vive: para nadie más que él ‒decía, con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar lo que había de verdad detrás del chiste.
Me gustaría decir que, con el tiempo, Rodolfo me enseñó mucho más que aquel cadáver exquisito cuyo objetivo principal no había sido otro que librarse de mí. Sobre decálogos y esfericidades, sobre efecto e intensidad, sobre diálogos y silencios. Que me habló de Poe, de Maupassant, de Carver y Quiroga, de Hemingway, Borges o Cortázar. Pero lo cierto es que no. No, al menos, de la forma tradicional. Solo muchos años después cuando, ya adolescente, publiqué un par de cuentos en algunas revistas literarias, volvió a prestarme atención. Un día fuimos a su casa y me pidió que lo acompañara al living. Sobre la mesa había una revista abierta en la que parecía que habían estado probando todas las biromes del barrio. Después comprendí que eran tachones, y que debajo de todos ellos sobrevivía algo de mi cuento. Había tachado adverbios, varios sustantivos y casi todos los adjetivos del texto. También dos párrafos completos.
—Lo que se puede decir con tres palabras nunca lo digas con cuatro; menos con diez. Las piedras en el camino del lector te hunden el cuento ‒me dijo, mientras me entregaba la revista‒. De todos modos, sigue fallando el final: es previsible.
No me dio tiempo a contestar, y mientras se me llenaban los ojos de lágrimas de bronca dio media vuelta y subió las escaleras para refugiarse en su escritorio. Yo no tenía más de catorce años: era mi primera crítica y me parecía descarnada ‒habré pensado “dura” o “cruel”‒ e injusta. Tal vez si hubiese aprendido entonces a dominar mi ego, si no hubiese roto en pedazos la revista, podría haber aprendido cosas que solo comprendí después de mucha lectura, algunos años y unas cuantas decepciones similares a la de esa primera vez.
No volví a mostrarle mis cuentos a Rodolfo. Sé que la abuela lo hacía, pero él habrá entrevisto mi terquedad y optó por no volver a corregirlos sino sugerirle las modificaciones a mi abuela, quien luego me las trasladaba como propias. A veces me daba cuenta: la abuela ‒que no leía más que esos novelones románticos de tapas ilustradas con besos y atardeceres‒ me señalaba cuestiones vinculadas con el tono narrativo, descubría fisuras en mis tramas u objetaba algunos aspectos que le restaban verosimilitud al relato.
—Me refiero a la verosimilitud del cuento ‒explicó, en una de esas charlas, cuando yo me atajé a su crítica aduciendo que se trataba de un cuento fantástico. Estábamos en la cocina tomando mate y el abuelo leía en el living‒. Podés creer que un tipo hable con los pies, pero podés no creer en la forma de hablar del tipo si toda la narración es en primera persona y el diálogo no se condice con el tono discursivo del resto del cuento. ¿Entendés? Se trata de coherencia narrativa.
Miré de reojo a Rodolfo, que simulaba leer pero sacudía la cabeza en forma apenas perceptible, como si la abuela hubiese omitido algo o hubiera alterado el consejo que, con seguridad, él le había transmitido la noche anterior. Me callé y, desde entonces, presté mayor atención a las críticas de la abuela. No solo para aprender de esos consejos indirectos, sino tratando de entrever si los elogios eran su contribución para moderar el mensaje o si, detrás de alguno, se escondía el inesperado reconocimiento del abuelo.
Con el tiempo me empezó a resultar cada vez más difícil escribir. A veces tenía alguna idea que me parecía extraordinaria, entonces me pasaba horas en silencio armando y desarmando la trama en mi cabeza. Diseccionaba la historia en busca de puntos débiles como si se tratara de un animal muerto por una enfermedad desconocida. Todo me resultaba trillado o muy traído de los pelos, demasiado endeble para sostener la trama de un cuento. Ninguna idea parecía satisfacerme. Si eran demasiado simplistas y trataba de enredarlas, las llevaba a un extremo tal que me estancaba al comprender que sería imposible desarrollarlas en menos de cuarenta o cincuenta páginas. Esquivaba los temas infantiles o inmaduros, pero cuando se me ocurría alguna idea más profunda me aterraba la posibilidad de que se notara, en el tratamiento del tema, mi propia inmadurez. Muy pocas ideas sobrevivían lo suficiente como para justificar que me sentara a escribirlas.
Entonces comenzaba un nuevo desafío. ¿Cómo contarla? Trataba de encontrar, en esa historia que tenía atragantada, el tono. En plena búsqueda de un estilo propio, me descubrí permeable a los estilos de los autores que leía en el momento. A la mitad de la primera carilla releía el texto y, para mi asombro, no me reconocía en ninguna de las frases. Y de algún lugar incierto, entre el pecho y la garganta, surgió una voz que me recordó a la de Rodolfo:
—Si vas a escribir como, pensá en dedicarte a otra cosa. ¿Para qué compraría alguien un libro de un tipo que escribe como Cortázar cuando puede comprar uno de Cortázar?
Nunca Rodolfo me había dicho eso, ni nada parecido. No obstante, algo en esa voz me hizo pensar de inmediato en él. Comprendí en ese instante que esa voz no era nueva, que era la misma que en todo ese tiempo había estado marcando los errores de mis tramas y descartando mis ideas. Su voz había logrado proyectarse hasta mí para convertirse en mi crítico más feroz e impedirme cometer los mismos errores que en los cuentos anteriores. Acepté que, sin dudas, esta vez tenía razón. La voz ‒el estilo‒ hace al escritor. No importa qué es lo que quiera contar si no puedo contarlo con mi voz. Fui en busca de la carpeta donde guardaba mis cuentos y los desparramé sobre la mesa de la cocina. Empecé a leer el primer párrafo de cada uno para reconocer mi propio estilo y, con espanto, descubrí que todas las voces anteriores eran imposturas: Cortázar, Borges, Quiroga, García Márquez, Castillo. Estilos variados se habían conjugado en mis cuentos, a tal punto de que había algunos que eran irreconciliables entre sí: solo mi nombre junto al título los unía. Parecían escritos por dos personas diferentes.
Ese día ‒a diferencia del principio, no guardo el recuerdo exacto del final‒ dejé de escribir. Durante los años siguientes, hubo temporadas de sosiego, donde la rutina del trabajo y mis obligaciones actuaban como un sedante de la bestia interior que, tanto tiempo atrás, mi abuelo había despertado. Pero no siempre. A veces leía un cuento o una novela que tenían ese maravilloso efecto de contagio; esa necesidad de sentarse a escribir que se parece tanto al hambre o a la sed. Una o dos veces claudiqué: encendí la computadora, abrí el Word y me quedé allí, inmóvil ante la pantalla, la cabeza a mil y la voz rugiendo en el pecho. Pero los dedos se mantenían impasibles. Y entonces sobrevenían esas ganas de llorar como huérfano; esa íntima desolación de mudo en el momento de un gol.
A veces, después de esas frustraciones, pensaba en Rodolfo. En su rutina inalterable de mates, un cigarrillo y el encierro en su cuartito para empezar a escribir. Todos los días, durante años. Quería preguntarle cómo hacía. Cómo nunca, en todos estos años que pasaron desde que decidió dejar de publicar hasta hoy, dejó de escribir. ¿Cuántos cuadernos se amontonarían en ese cuarto, llenos de su letra prolija, llenos de ideas, cuentos o novelas que nunca verían la luz?
Murió hace tres días. Tenía setenta y siete años y ni un solo día había dejado de subir a su cuartito para refugiarse detrás de esa puerta infranqueable que dividía el mundo real de ese otro mundo íntimo, infinito e inabarcable que salía de su pluma. A pesar de su edad estaba saludable y su muerte fue toda una sorpresa: esa mañana, después del desayuno, se había empezado a sentir mal. Le faltó el aire y, al cabo de un rato, dejó de respirar.
Esta mañana fui a su casa y le pedí a la abuela que me dejara entrar al cuarto donde escribía. Al principio dudó. Acaso ella lo sospechaba, no porque Rodolfo lo hubiese dicho alguna vez sino por su intuición de esposa, porque al cabo de tantos años sabía leer en sus ojos cada pensamiento y cada desolación. Finalmente me dejó pasar y me miró en silencio mientras revisaba, estupefacto, los infinitos cuadernos azules con hojas en blanco que Rodolfo había acumulado a lo largo de más de treinta años. Cientos de cuadernos que compraba cada semana para sostener un simulacro que continuó hasta el día de su muerte.
Cuando llegué a mi casa me senté a escribir. “Siempre quise escribir”, puse, sin hacerle caso a esa voz que me cuestionaba desde el pecho con esa voz que se parecía tanto a la de Rodolfo pero que, sin margen de dudas, reconocí como mía. Y seguí escribiendo con la certeza de que nunca sabría por qué Rodolfo había entrado en ese bloqueo eterno, pero convencido de que yo tenía que evitarlo a toda costa, que tenía que escribir lo que fuera, pero escribir; soltar a la bestia y dejarla hablar antes de que me cerrase los pulmones a mí también.
Trescientos metros de eslora
En la cubierta corre un viento fuerte que desbarata el abrazo cálido del sol y le arremolina el pelo suelto. Aunque es temprano, en el puente que lleva al buffet suena una música brasilera, y un grupo de quince o veinte personas siguen los pasos de baile del animador, que los alienta a través de un micrófono en un español algo atravesado. A ella le cuesta entender por qué hay gente que disfruta imitando pasos de baile durante todo el día: a la mañana, después del desayuno; a la tarde en la pileta; a la noche en el salón de baile de uno de los puentes inferiores. Nunca le gustaron demasiado los cruceros ‒la idea fue de él: siempre las ideas fueron de él, salvo lo de separarse y también lo de volver a intentarlo ahora, tres años después, las únicas dos decisiones que debe haber tomado ella en todo este tiempo que llevan juntos‒ pero la gente que baila veinticuatro horas copiando los pasitos de los animadores le resulta directamente incomprensible.
A los costados de la pileta central se despliegan innumerables reposeras en las que hombres y mujeres se echan al sol como lagartos, empapados en lociones y en cremas solares que les dibujan una fina y lustrosa capa sobre la piel. La mujer sortea las reposeras y las mesas del deck abierto que preceden al comedor, y se mete de lleno en el bullicio permanente de voces y cubiertos. El salón del buffet es enorme, con dos alas pobladas de mesas que siempre están ocupadas porque hay comida a toda hora. La mujer avanza entre las mesas y lo encuentra pronto, sentado solo en una de las mesas junto a las ventanas fijas, por las que no se ve otra cosa que no sea la inmensidad del mar. Mañana llegarán a Angra dos Reis; verán los morros forrados de verde y los veleros y las lanchas amontonándose en las playas, pero hoy es día de navegación y todo lo que se ve por la ventana o al asomarse por la borda es un mar de un azul inaudito que parece interminable.
—No me esperaste.
El hombre bebe su segunda taza de café. Sobre la mesa hay un plato sucio con restos de tostadas, tocino, huevos revueltos. Siempre se sirve de más, como si no tomara conciencia de lo que es capaz de tragar.
—No sabía si te ibas a levantar. Anoche volviste tarde.
—Estuve en el casino. Y después en el puente tres; había una banda que tocaba música italiana.
—Un embole.
—A mí me gustó.
La mujer deja el bolso playero con un libro, los lentes, el protector solar y los cigarrillos sobre la silla. Dice que va a buscar el desayuno. Él le pregunta si los chicos todavía duermen y ella, antes de alejarse, dice que sí. Después se para en la cola, detrás de un viejo de sombrero blanco, y avanza entre las fuentes seleccionando algunas frutas, pan tostado, queso crema, mermelada y un bol pequeño con tres tipos de cereales diferentes. Por el pasillo pasa un negro de piel lustrosa, enfundado en la chomba amarilla que distingue a los mozos del bar de popa. Brasilero, piensa. La mujer le mira la placa de identificación que lleva prendida al pecho, tratando de identificar la pequeña bandera para confirmar la nacionalidad. Le gusta suponer la nacionalidad de la gente que trabaja en el barco y después confirmarla ‒o desmentirla‒ en sus placas de identificación, para ir armando un mapa mental. Los mozos y animadores suelen ser brasileros. Los oficiales, con sus impecables uniformes blancos, italianos. Los de la tripulación que casi no se ve ‒los que trabajan encerrados en los puentes inferiores y en las máquinas‒, malayos. Los cocineros y el personal de limpieza del buffet y las cabinas, indonesios y tailandeses. Los mozos del restaurante son hindúes y ni siquiera hablan bien el inglés. Ella tampoco, y a veces se entienden por señas o insistencia.
Cuando ella vuelve a la mesa, él mira por la ventana. La mujer empieza a comer los cereales en silencio. Piensa en lo mismo de los últimos días. ¿Cuánto hace ya? No está segura. Cuatro días, o cinco. Si hubiera una farmacia se sacaría la duda. Cuando bajen en Brasil. Cuando bajen va a ir a una farmacia y listo. Mejor saber de una vez, aunque después se pase llorando el resto de las vacaciones.
En la mesa de al lado hay un matrimonio mayor. La mujer, que debe andar por los ochenta, le acerca a su marido un plato con rodajas de frutas frescas y un pedazo de torta de chocolate. Él dice que quería medialunas y ella contesta que no había. “Fijate bien”, insiste él, y aparta el plato. La vieja se va murmurando algo por lo bajo.
—Te estuve esperando ‒dice él, y la arranca de sus pensamientos‒. Leí un rato y al final me quedé dormido.
Ella no contesta. Te estuve esperando significa que anoche tenía ganas de coger. Lo sabe. Por eso, tal vez, elige perderse en el barco y volver a la cabina cuando él ya está durmiendo. No tiene ganas. Menos ahora. Su madre, sus amigas, le habían dicho que volver con él era una decisión equivocada. No les hizo caso: necesitaba intentarlo otra vez, no darse por vencida, no claudicar. No estaba acostumbrada a las renuncias. Creía que podía hacer que funcionara. Lo creyó, al menos, durante los primeros tres meses. Y si después aceptó esta idea del crucero fue porque creyó que eso podía unirlos, acercarlos más, limar asperezas. No estaba funcionando: no había hacia dónde escapar, y los desencuentros y diferencias se acababan potenciando. Y encima esto. Necesita una farmacia ya mismo, saberlo de una vez.
El hombre le propone salir a cubierta para fumar. Ella dice que mejor se va a caminar un rato, que después lo busca. Él parece a punto de decir algo, pero al final agarra sus lentes y sale por la puerta que lleva al bar de popa. Ella se cuelga el bolso al hombro y sale para el otro lado. Trescientos metros. Eso decía el folleto cuando contrataron el viaje. Trescientos metros de eslora. Es toda la distancia que puede poner con él, y la pone. Se acoda en la baranda de estribor, cerca de la proa, enciende un cigarrillo y mira el mar. Hay algo hipnótico en el mar, en la espuma que bordea la parte inferior del barco, que salpica desde el casco de la nave cuando la proa rompe las olas y forma unas ondas blancas y espumosas que se van abriendo hasta hacerse cada vez más tenues y fundirse con el azul terso que se extiende hasta el horizonte. Se pregunta, ahora, cuánto tendrá de alto. Son once puentes. Hay edificios más chicos. Después vuelve a pensar en los trescientos metros. Cuando lo leyó le pareció una locura. Trató de imaginar el barco y supo que igual se quedaba corta, que después cuando estuviese abajo, a punto de abordar, no podría evitar el asombro. Y ahora trescientos metros le parecen tan poco, tan nada. Tan insuficientes para poner distancia y no verlo y no tener siquiera que expresarle la duda o la sospecha cuando todavía no sabe si será capaz.
En la cubierta corre un viento fuerte que se lleva un poco la música, las risas, la voz del animador que invita a todos a bailar.
Desvelo
I
Se permitió una última duda, un mínimo instante de incertidumbre. Después mandó todo al carajo y tocó a la puerta de Beatriz. ¿Cuánto había pasado? ¿Un mes y medio? ¿Dos? No alcanzaba. A pesar de la larga enfermedad de Armando, de esa aceptación paulatina de la muerte, no alcanzaba. La imaginó incómoda en la viudez, como si la palabra fuera un vestido nuevo, demasiado grande, que se le enredara en los pies y la mantuviera siempre al borde del tropezón y el golpe. Y encima esto.
Una mujer de ojos cansados y cara perruna abrió la puerta. Mariana, la mayor. Rubén la había visto una o dos veces, pero no le costó reconocerla. Siempre le había parecido una mujer triste ‒no logró recordar si era divorciada o nunca se había casado, ni estaba seguro de por qué acababa de asociar su aspecto y su situación sentimental, como si la vida no ofreciera otros desconsuelos diferentes‒, pero ahora el gesto se le había acentuado. Rubén intentó una sonrisa. La falta de respuesta generó cierta extrañeza o incomodidad, como la ausencia de eco en una cueva. Preguntó por Beatriz. Ella se excusó y volvió sobre sus pasos, dejando la puerta entornada. Se escucharon pasos y voces: la de Mariana, más clara, aunque el sentido de las palabras no se alcanzara a apreciar, y otra voz más baja, casi inaudible, que preguntaba algo. Después otros pasos se acercaron a la puerta. No eran los mismos: Mariana se había alejado con un compás de golpes, un sonido alternado de zuecos o algo similar; lo que regresaba era un susurro arrastrado de pantuflas.
Beatriz se asomó a la puerta. Tenía el pelo desarreglado y la cara sin pintar. Amagó una sonrisa y se cerró el saco de lana en torno al cuello. Rubén, dijo, qué sorpresa. Y él: Hola, B. Cómo estás. Sacó la mano que tenía oculta detrás de la espalda. Un ramo desproporcionado de rosas blancas, envuelto en papel celofán y decorado con ramilletes de florcitas amarillas, apareció frente a los ojos de Beatriz. Sé que no es el momento adecuado, dijo, pero tenía que verte. Beatriz se quedó inmóvil, mirando el ramo de rosas. Algo parecido al espanto le vibró en los ojos. Viví tu duelo, dijo él como si no viera o no supiera leer esa mirada, pero tarde o temprano vas a tener que seguir adelante. Y entonces me vas a encontrar, B. Voy a estar, como estuve siempre. Lo que quiero decir, no sé si me entendés porque ni yo me entiendo bien, no sé si porque estoy más viejo o porque hace demasiado tiempo que no hago esto, es que podés contar conmigo. Carajo, no es eso: no es así. Quiero decir, B., que quiero ser el hombre que esté con vos hasta el final. Eso, más o menos.
Qué decís, contestó Beatriz, te volviste loco. El negó con la cabeza. Loco no, explicó; digo que te quiero. Que te quise siempre. Te esperé toda una vida. Pero si te sigo esperando me voy a morir, y no de amor.
Se acercó dos pasos y depositó el ramo entre las manos de Beatriz. Con manos suaves pero firmes, como desestimando cualquier atisbo de rechazo, le ayudó a cerrar los dedos en torno al ramo. Los dedos se demoraron un instante sobre la piel de ella: no mucho, apenas un segundo más allá de lo necesario. Después retrocedió. Mañana paso, dijo, a ver qué decís. Beatriz se movió con celeridad, como si las palabras hubieran roto un embrujo que la mantenía paralizada en el marco de la puerta. Apoyó el ramo contra el pecho de Rubén y lo soltó. Él tuvo que atajarlo. No es momento, Rubén, le dijo. Y el portazo desbarató cualquier intento de réplica.