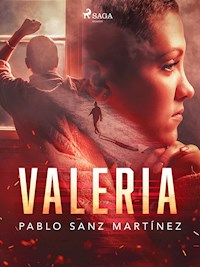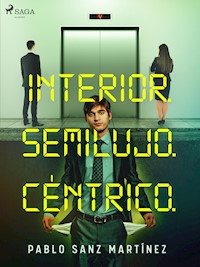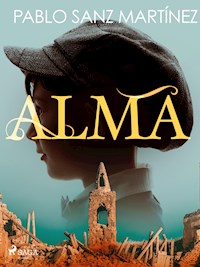Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una delicia costumbrista en forma de colección de cuentos que abordan la vida rural, la adolescencia, el paso del tiempo y el fracaso en retrospectiva con una prosa inigualable. Hombres anodinos atrapados en una cárcel de rutina en forma de trayecto de metro, viajeros sumidos en su propia amargura, amas de casa que intentan encontrar un oásis de paz en medio de su asfixiante vida... cuentos sencillos, directos y reales como todas nuestras vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Sanz Martínez
Cuánto lo siento
Cuentos
Saga
Cuánto lo siento
Copyright © 1995, 2022 Pablo Sanz Martínez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372449
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A la memoria de Javier Aizpurúa
Impulso
Qué calor. Qué cansancio. Maldito verano. Maldito verano mil veces. Qué asco. Cuánta gente, qué asco, qué calor, debemos estar a más de cuarenta, y esos idiotas dicen que el verano oficialmente no ha empezado todavía. Nos vamos a enterar en agosto. Ojalá pudiera bajar a la piscina, pero van a verme. No quiero encontrarme con nadie. Cierran a las diez, tampoco podría bajar de madrugada. Eso harán los cabrones de los chalecitos, los que tienen piscina para ellos solos. Y luego esos tíos marranos, claro, porque es municipal, lo saben, toda la chusma a lavarse allí, si lo decía uno de ellos con toda la desfachatez del mundo el otro día, que así no le hacía falta ducharse en casa, y de paso se ahorraba tiempo y dinero, el muy cerdo. Hay qué ver encima cómo huele ese maldito vestuario, es repulsivo. Claro, municipal, ya se sabe, para cerdos y cerdas. Porque el de ellas tampoco debe ser moco de pavo, con tanto unte, tanto potingue, tanta cremita... Y lleno también de niños, con los globitos, las pelotitas, los chicles, los lamparones de los helados resbalando por todos lados, pegajosos... Y las focas al sol, apiñaditas en el minúsculo solarium, los pies de unas en las cabezas de las otras, tan contentitas, tomando el sol, hablando a gritos, creerán que por estar tumbadas se escuchan peor entre ellas, no se puede dar un solo paso, nada de nada, no hay ni sitio para sentarse, de pie, como todos los que llegan tarde, a no ser que apenas te importe sentir esos viscosos restos de helados, de sudor o de mierda en tu propia piel cuando alguien se apalanque a tu lado, diciendo encima, perdona, cuando a empellones se haya hecho su hueco a tu espalda, y sientas una barriga flácida, blancuzca, seguro, rosácea en todo caso, aunque no puedas verla. O los descomunales pechos de alguna rubia artificial sudando rimel y espetándote su aliento a chorizo sobre el pescuezo...
Esto es insoportable, ahora media hora estrujado, porque se ha retrasado el anterior. Hale, todos al metro, esté como esté, poco importa. Qué gente más cerda. Seguro que cuando llegue no queda ni rastro de la nubecilla que había en el cielo, y venga, calor, eso sí, venga calor, más calor. Lástima de piscina, podría refrescarme, nadar suavemente, así, como hacen en los campeonatos, que parece que van a salir volando del agua cuando compiten a mariposa, y baten los pies para tomar todo su impulso, igual que cuando lo soñaba, cuando todavía lo sueño, que puedo desplazarme nadando en el aire, suavemente, pero dando poderosísimas brazadas, así, así. No sé nadar, pero entonces sueño que doy esas vigorosas brazadas, que mis pies, apoyándose en el aire, me hacen salir volando, igual que los nadadores en el agua cuando dan la patada con la que inician el salto, justo después de tomar aire, ese breve, ese preciso impulso.
Resoplaba, como todos, quizá de un modo algo más exagerado. Qué calor, era lo único que parecían indicar sus molestos bufidos. Ya me había fijado en él antes, mientras paseaba de un lado a otro del andén, gesticulando para sí en silencio, como hacen algunos locos, algunos borrachos. Resoplaba, y trataba de abanicarse con uno de esos folletos con que somos obsequiados, pese a nuestra oposición más o menos manifiesta, por tantísimo repartidor de propaganda como hay a la entrada de cualquier sitio. Sí que deben venderse cosas. Ridículo, pues nada fresco debía sacar de aquel mísero papel que ofrecía un revolucionario sistema para aprender y dominar los entresijos de todos los lenguajes informáticos en tres días. Entramos en el mismo vagón, y en unas décimas de segundo percibí en su mirada la misma sensación de fastidio que tenía cuando el metro apareció por fin en la estación. Nada dijo, se limitó a bajar los ojos, como todos. Así, sin apenas mirar a nadie, ni siquiera a través de los espejos naturales que forman la oscuridad con el azogue de las luces en el túnel. Tampoco en su caso servía el reclamo que ofrece generosamente tanta jovencita ligerísima de ropa, simples miradas para tanto fracaso ya por fin asumido, ya definitivamente acatado. Ladeaba la cabeza de vez en cuando, como si estuviera hablando con alguien. Pero apenas movía los labios. En absoluto llamaba la atención, habría dejado a su alrededor un círculo de miradas soslayadas. No. De tarde en tarde levantaba cansino los ojos, poco más. Bajamos en la misma estación, tomamos el mismo pasillo, el mismo trasbordo, porque dejamos la salida a la izquierda. Marchaba delante, ladeando imperceptiblemente la cabeza, algo sofocado. El pasillo era bastante más fresco —dentro del bochornazo— que el mismo túnel. Y al llegar donde comenzaba a descender la escalera para alcanzar el andén de la otra línea, se detuvo. En un preciso y certero movimiento, se llevó ambos brazos a la espalda, para lanzarlos a continuación hacia adelante, tomando el impulso necesario para saltar, silencioso, escondiendo la cabeza entre sus brazos estirados, buscando el agua en la piscina. Un salto perfecto, los pies juntos, las manos también, primero estirando todo su cuerpo como si pensara darse un terrible planchazo contra las escaleras, arqueándolo a continuación en una perfecta parábola, yéndose a estrellar en silencio diez o doce peldaños más abajo, a punto de llevarse por delante a una señora que atónita dispuso del tiempo preciso para lograr apartarse al ver volar a esa enorme sombra que pasaba rozando su cabeza. Tras el terrible golpetazo contra los últimos escalones escuché un tenue gemido, nada más que un gemido ahogado. Me pareció que el desgraciado hacía ademán de salir nadando a mariposa, por los aspavientos que realizaba con sus brazos. Y la señora que se volvía, entre incrédula y asustada, quizá con ánimo de reprender al herido, quizá con intención de prestarle auxilio por haber resbalado de modo tan aparatoso, quizá todavía aterrada por el atraco que no había llegado a fraguarse como ella, por un momento, había temido.
Caridad
Ni me molesto en responder a su saludo. Porque me ha fastidiado que aparezca, simplemente eso. Sí, claro que tiene derecho, me habría dicho Julia, pero afortunadamente esta vez viajo solo. Y puedo permitirme el lujo de sentirme agredido por el invasor. Buenas noches, ¿está ocupado? Como si no lo estuviera viendo el muy imbécil. No que yo sepa, respondo sin tratar de ser amable en absoluto, mientras me vuelvo hacia la ridícula ventanilla, que misteriosamente se abre de arriba a abajo, para retornar al bodrio que he comprado en la estación por entretenerme durante el viaje. Lo llaman novela, porque tiene título y muchas páginas, no por otra cosa. Se me cae de las manos, me hunde en el más sucio de los aburrimientos, pero va a salvarme del apuro frente al simpático. Insiste: perdone que le moleste, ¿podría ayudarme a subir las maletas? A punto estoy de responderle cuánto lo siento, escudándome en una hernia inguinal ficticia que me lo impida. Mas pienso que no es para tanto, y mascullo el consabido pues claro, claro, entre sus excusas sonrientes que a mí mismo me sorprenden. Es que con tanto traqueteo es un poco difícil. Claro, sí, no es nada fácil. Déjeme a mí. Y huyo célere a mi asiento concluida mi obra caritativa, esquivando su agradecimiento.
Tampoco la ventanilla me preserva de su ridícula presencia. Ahora suspirará, y sacará un cigarro. Noto que me está mirando indeciso. Suspira. Perdone que le moleste de nuevo, ¿tiene fuego? Me señala el cigarro. Absurdo gesto, no pretenderá que le alcance el mechero para prenderse los huevos. Claro que me molesta. No, respondo, cortante, no fumo, como haciéndole ver que ni se le ocurra intentarlo, que detesto que fumen en mis narices, que se vaya a otro sitio, que me deje en paz, que nunca perdono a quienes tratan de espetarme nauseabundos hálitos. Ya es mala suerte. El muy imbécil podía haberse buscado otro compartimento. Bueno, muchas gracias, ¡qué se le va a hacer! Como usted no fuma tampoco podría encenderlo aquí, ¿verdad? No respondo, pero ganas me han entrado de decirle, eso es, exactamente, lo ha comprendido usted a la perfección. En la pausa trato de retomar la infame novelita, mientras él guarda vencido su paquete de tabaco. Levanto la mirada. Me sonríe estúpido. Lo temía, menuda nochecita me espera. Porque seguro que es de los que tiene el sueño tan ligero que nunca lo logra conciliar en tren alguno. Un insomne. Renuncio a toda defensa, me rindo. Sí, así de rápido. Tampoco voy a mandarlo a la mierda. Guardo el libro, también es un alivio, una novela, dicen. ¿De viaje, eh? Pues claro bobo, pienso, ¿qué quiere que haga sino en un tren a estas horas? De vacaciones, miento, a descansar unos días a la playa. ¡Ah, bien, muy bien, así que a descansar un poco...!
Vuelvo de nuevo a mi oscura ventanilla unos segundos, y saco un cigarro, ahogando una sonrisa que se ha encaramado altiva a mis labios mientras lo enciendo. No creo que se atreva a pedirme fuego de nuevo. Ni a decirme nada por lo de antes. Sonrío. Ah, sí, sí, es muy bonito. Sí, eso tengo entendido. No, nunca he estado allí. Sí claro, ahora lo podré conocer. A Vigo, pobre imbécil. Desde que me lo ha dicho —no debería confesarlo—, me siento mejor, sobre todo porque he eludido indicarle que yo voy a Cádiz. Y contemplo su rostro abotargado por la grasa, mientras me relata, echándole toda la simpatía que puede —que es poca, naturalmente—, las historias de sus cuñados —seis, me comenta—, a lo que no presto la manor atención. Porque siento al revisor en el compartimento contiguo, y no quiero ser testigo de su sorpresa cuando se lo diga. Por ello me incorporo, y salgo para perderme por los pasillos del tren, donde una muchacha aburrida, al verme fumando, me pide un cigarro.
Él nunca lo haría
Tampoco se hacía necesario prepararlo detenidamente, por el momento no me obsesionaba hasta tal extremo. Además, todas las mañanas bajaban a la calle para dar el mismo paseo, de una media hora, desde hacía ya varios años. También por las tardes. Podía, por tanto, despreocuparme completamente. Sin embargo, la sensación de inmenso fastidio que sentía cuando topaba con ellos se acentuaba cada día más, y temí no poder llegar a soportarla. Creo recordar que fue el motivo principal que me indujo a hacerlo. No es que por aquel entonces me considerase especialmente maleducado, aunque sí reconozco que con los años había ido perdiendo paulatinamente las débiles trazas de civismo y diplomacia que aún conservaba, tal vez porque cuando uno logra escupir la primera negación de su vida —algo nada fácil— suele ser tal la placidez que le embarga, que comienza a dejar de permanecer callado frente al imbécil amigable, frente al estulto simpático, frente al vecino oligofrénico, siempre infame y desvergonzado. Vienen entonces las primeras groserías contundentes, por muy desgraciado y lerdo que sea nuestro interlocutor, sin disculpa posible frente a su miseria, su infortunio, su locura o su estupidez crónica, frente a sus ridículas costumbres y a sus físicos deplorables, que en definitiva suelen ser consecuencia de todo lo anterior. Y uno acaba por convertirse en un ser injustamente tildado de impertinente. Me fastidiaba, enormemente como he dicho, y así lo declaré en el juicio tras la denuncia. Porque ambos eran repugnantes. Sobre todo él.
Aquella mañana yo estaba apostado junto al kiosco de periódicos. Tal vez esperara a alguien —algo siempre poco probable—, o simplemente tratara de entretenerme viendo pasar a las niñas, como las llamaba Mario, recién estrenada la tontería y la primavera. Lo que sí era seguro es que aquel día me encontraba más convencido que en otras ocasiones, debido, casi con toda seguridad, a que al bajar a la calle el portero me había comentado que acababa de verlos pasar otra vez, a ella y al perro, si es que podemos denominar así a semejante basura, a semejante engendro de la naturaleza conocido como chihuahua. Había vuelto a mearse en los maceteros del vestíbulo, junto a la portería. Las flores eran de plástico, lavables, pero no se trataba de eso. Era el reguero de orín que dejaba cada mañana, justo cuando mi portero acababa ya de fregar los suelos y se encontraba trajinando en otras plantas, empeñado en arrancar brillos imposibles al pasamanos de la escalera. Tenía que volver a limpiarlo todo. Lo hacían a mala idea, decía, a propósito. Una venganza, sin duda. Viejas rencillas de vecinos. Supuse inmediatamente que ese repugnante perro era el único responsable. El caso es que no le habían pillado nunca in fraganti,