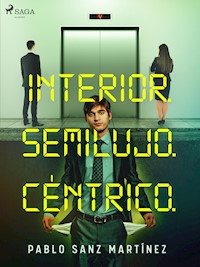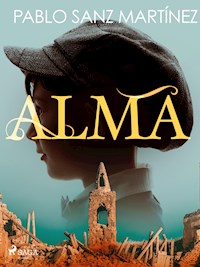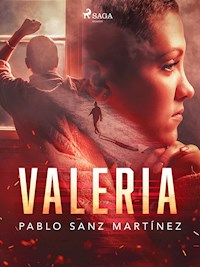
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un hombre despierta en el suelo de su casa con una sensación incomprensible de desasosiego. Pronto descubrirá por qué: Valeria no está. La llama a voces, pero solo le responde el silencio. A partir de este momento dará comienzo una auténtica pesadilla de miedos, angustias, madrugadas y secretos del que nadie saldrá indemne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Sanz Martínez
Valeria
Saga
Valeria
Copyright © 2018, 2022 Pablo Sanz Martínez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728396179
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Para Amador Viña Francia, que pudo conocer a Valeria antes de marcharse.
Para Sylvie Allix, poemas adolescentes...
Capítulo 1
Ya mamá les había avisado varias veces. Que si por la noche le sentían en el salón con las puertas cerradas, mirando a la televisión sin sonido, que no se les ocurriese entrar. Porque su padre se estaba masturbando. Lo hacía en silencio, mudo contra la pantalla, triste como la única luz que brillaba en el salón desde el quinqué tímido del aparador. Solo se escuchaba el traqueteo suave del vídeo rebobinando una y otra vez su eterna cinta, o avanzando célere de nuevo, como si él ya conociese de memoria todas las imágenes y pretendiera terminar cuanto antes con su placer escaso, solitario, abatido. Obligado. Que no se les ocurriese entrar, decía antes de retirarse infinitamente avergonzada, llorando, a su cuarto. A veces Valeria observaba a su padre desde la rendija mínima que dejaba la puerta entornada por descuido, con una curiosidad indecisa, contradictoria y culpable, entre patética y compasiva, entre despreciable y asqueada. Cualquiera hubiese pensado que en vez de masturbarse estaba dormido, y tal vez en alguna ocasión así fuese, pues la cinta pasaba entonces eterna desde el comienzo hasta su final y a él no se le oía ni respirar, como si las imágenes de esos polvos, de esos hombres follando con mujeres tampoco le interesaran realmente y fuese solo un paso más en su tristeza ya cercada e irreversible. Definitiva. Su padre entonces vencido, postrado, dormido. Su madre llorando.
Que no se les ocurriese, decía. Seguía hablando en plural, como si su único hermano siguiese viviendo con ellos. Como si siguiese vivo. Alberto. Alberto...
Pero fue el día que volvió a repetírselo, autómata, ya sin su padre por casa cuando creyó saber que también ella debía marcharse. Valeria, no entréis... Le hablaba, pero parecía no mirarla. Él había desaparecido hacía unas semanas, y resultaba imposible seguir allí. Su madre ya no se retiraba llorando al dormitorio, se limitaba a deambular todo el día como ausente. Dónde está tu hermano. Dile que tampoco entre, tu padre se está masturbando... Aquella tarde solo quedaban las dos en casa. Su padre. Nunca supo dónde se habría marchado. Tampoco se atrevió a indagarlo. Y siempre regresaba la misma imagen cuando trataba de evocarlo, su figura triste clavada en el salón, permanentemente, impertérrito, la mayoría del tiempo con la televisión apagada, forzando alguna sonrisa cuando la sentía por allí, apenas unas palabras. Jamás volvió a pronunciar el nombre de Alberto. Jamás volvió a llorar. Y entonces Valeria sentía la misma dolorosa melancolía de siempre tratando de asentarse en su recuerdo, y debía desterrarla. Con ella se desvanecía inevitable la figura de su padre, como si se hubiese reencarnado, no ya en otro ser, sino en su tristeza.
Aquella tarde cuando supo que debía marcharse, Valeria recordaría haber sentido alivio; al principio como la realización de un deseo rutinario cada vez que su madre se empeñaba en oscuros pactos de sangre para mantener su mentira (todo está bien, hija, todo es perfecto...) y le aclaraba, papá ha salido a la calle, ya se encuentra mejor, dirigiéndose a ella como si fuese una niña que no entendiese las cosas. Luego en forma de una resignación maquillada desplegándose definitiva o inquietante, tu padre ya no volverá a estar triste nunca, decía en tales momentos, desbordada por el mismo deseo de poder volver atrás y recomponer el edificio desmoronado de su vida. Pero Valeria también sabía que no podía durar mucho esa farsa, sentía que esa situación estaba sepultando su juventud, mostrándole fugazmente la persona en la que se convertiría con los años si no hacía ya algo, como si su propia sombra hubiese pasado a precederla de por vida.
Por eso supo que todo había terminado. Avisó a tía Luisa, que mamá estaba rara, que no se encontraba bien. A la mujer le sorprendió la llamada, escueta, presurosa, lejana y preguntó por su padre. No está, respondió Valeria, y colgó el teléfono. La ausencia del padre se había desleído de tal modo con los meses que su desaparición se había hecho ya rutinaria en casa, y ese no está que pronunció no dejaba de ser cotidiano, familiar, más allá de lo que seguramente abismara a tía Luisa cuando lo descubriera.
La sombra de la mujer seguía vagando por casa, monótona, prosiguiendo sus rutinas de siempre. Llevaba unos días repitiendo lánguida las mismas acciones, cocinando dos, tres veces, poniendo la mesa para cuatro, recogiéndola de inmediato incluso antes de comer, fregando los platos que se iban a la basura tal cual, de nuevo preparando la comida, la cena... Valeria, inquieta, ya con todo preparado, volvió a telefonear a su tía. Soy yo otra vez. Ven cuanto antes. Mamá no está bien. Colgó, sintiéndose mal, inmensamente cobarde. Se acercó a la cocina. Ella estaba de espaldas pelando unas patatas pero no se volvió al sentirla, como si estuviese esperando ese momento desde hacía mucho tiempo, dónde está tu hermano... Así, de espaldas, Valeria se acercó y puso las manos sobre los hombros de su madre, en un intento ímprobo de poder abrazarla. Solo pudo darle un beso raro extraviado entre su cabello y su cuello. Adiós, madre. La mujer se detuvo y comenzó a llorar en silencio. Así la dejó, pequeña, perdida, hundida, sin saber a ciencia cierta qué le impulsaba a abandonarla en tal estado y de ese modo, hija miserable y egoísta e indigna. Mientras cerraba la puerta oyó su letanía, un poco más clara, orgullosa, como si pretendiese ser escuchada desde el otro lado de la casa, su despedida resignada o hermosa o inevitable. Valeria, no entres en el salón; papá... Por primera vez no había empleado un plural. Por eso en ese momento Valeria supo. Y vio, impotente, cómo el libro de esa vida triste e injusta se abría y cerraba en las últimas décimas de segundo. Por eso lloraba cuando detuvo el taxi. Nada, no es nada. Voy a la estación de autobuses, dijo.
Capítulo 2
Aquella noche Valeria no pudo dormir. Tampoco lo haría fácilmente los primeros días de su llegada a la ciudad, en la habitación que le alquilara doña Consuelo a cambio de cierta atención con ella (comidas, planchas, etcétera). Cuando cerraba los ojos, solo afloraban imágenes deslavazadas, la voz de su madre tratando de serenar y tender sustentos frágiles al desconcierto, a ese destino feroz que les había ido postrando a la silenciosa tristeza. Sobre todo ella de espaldas, pelando patatas, constatando que su partida anunciada formaba parte del mismo guión. Por eso una suerte de insomnio discontinuo y crónico comenzó a formar parte de sus noches, sin mayor dramatismo, un imperceptible cansancio que pasó a acompañarla incesantemente como sombra difuminada, al igual que la palidez de la piel o las ojeras denotan otras realidades asumidas. Fue cuando a sus desvelos incorporó la rutina de acariciar algo cálido, el cabecero de la cama, la mesilla de noche, cualquier cosa hecha de madera, de árboles al fin y al cabo que en tiempos fueran seres protectores, que formaran entonces parte de bosques hermosos, de paisajes frescos, pausados, acogedores siempre, y que algo de ese calor seguían transmitiendo, deslizándose eternos a través de los siglos. La tranquilizaba ese tacto vivo, y así permanecía hasta que las luces del día embozaban de nuevo todos esos fantasmas de ansiedades pequeñas, infantiles, esos recuerdos dolorosos, su padre, Alberto, mamá, y le permitían un breve descanso ya de amanecida antes de comenzar sus laborares domésticos para la vieja. Qué sarcasmo, el amanecer para caer muerta de sueño, no así tras otras batallas sensuales. Solo de ese modo Valeria conseguía dormir un poco, y soñaba; se veía el mar, surcando las olas, sinuosa, nadando a espalda, a mariposa, con brazadas limpias y afiladas, manteniéndose en el mismo aire como un delfín alzándose desde las aguas. El mar. Nadar. Su sueño recurrente.
Valeria jamás volvió a saber de su madre. Con el paso de los años regresó únicamente en una ocasión a Medina y de forma casual, sola (antes de que con Reme todo se precipitara y se jodiera), con la lejana esperanza de encontrarla, tal vez para hablarle de Ismael... Le abrió la puerta de casa una desconocida, y solo pudo esbozar un lo siento, me he equivocado, a la mujer que la observaba desde la puerta, con un crío en brazos, percibiendo el barullo de otro llanto infantil tras ella, y una blasfemia masculina, es que no nos van a dejar en paz ni en domingo! La dureza del recibimiento desterró toda posible melancolía. Tampoco volvió a telefonear a su tía Luisa, ni fue dejando a nadie las direcciones de sus sucesivos domicilios tras cada traslado, como si buscara preservarse desterrando todo pasado pero manteniendo la esperanza de que su madre todavía viviera. Esperanza cobarde y carente de todo sentido. Qué más daba saberlo. Años más tarde, cuando Ismael, comenzaría a lamentarlo en esos breves momentos de felicidad que solo con él llegara a sentir, aunque la melancólica tristeza de su absurda huida tampoco tuvo ocasión de hacerse lacerante (como tal vez hubiese ocurrido en otras circunstancias si el tiempo hubiese transcurrido cuando menos plácido, extenso, anciano). A nadie había dejado su dirección más estable en la ciudad, y por ello en más de una ocasión comenzó a fantasear con la posibilidad de que otro tanto hubiese hecho su padre, que tal vez viviese todavía y que en algún momento volverían a encontrarse, ya curados ambos de culpa y de nostalgia. Sabía que era imposible, pero en noches de insomnio, al igual que trataba de conjurar su ansiedad acariciando la madera de la mesilla, del cabezal de la cama, pensaba en él. Y entonces, con la perspectiva de los años y del trato con los hombres (más junto a Ismael, tierno), comenzó a sentir compasión de él (o por él, o hacia él: tampoco sabía reconocer bien el sentimiento), de esa frase tremenda que encerraba la advertencia de su madre para que no le descubriera en su elegante indignidad masculina frente a mujeres solo desnudas en televisión, solo cariñosas frente a una verga enorme, como si en su onanismo estuviese exculpando la desgracia de ser de otra manera, de no ser un tío y ser un hombre. O de no ser un hombre y ser persona. Y entonces volvía a recordar esa sonrisa perdida cuando él le preguntaba por sus cosas al llegar del colegio, mientras cenaban, esforzándose en interesarse de corazón por lo que ella le relataba, más allá de su deseo de seguir insistiendo (olvido, recuerdo) en Alberto.
A lo largo de ese tiempo Valeria anduvo dando bandazos. En unos meses se mudó a un pequeño apartamento, independizándose así de la tiranía de la anciana. Se había convertido en una mujer hermosísima, felina, de mirada esmeralda, como reservada, explosiva y cándida al tiempo, cabello salvaje, sinuosa de andares, animal. Una mujer animal. Nadie permanecía impasible a su paso, aunque ella, sabedora de su extraordinaria belleza, de su cuerpo perfecto (siempre le costó admitirlo, más aceptarlo sin otros posibles referentes cercanos), no la explotaba. Jamás vestía ropa ceñida, jamás faldas, apenas se maquillaba, como si pretendiese de ese modo pasar lo más desapercibida posible, como si nunca hubiese sido consciente de que era en su forma lánguida de caminar, entre ingenua y dolorosa, imposible de refrenar, donde radicaba su seducción irresistible.
Pronto supo que esa belleza no era un don del cielo, más bien una condena, una prisión solo pareja a la de la inteligencia, y debió aprender a tolerarla junto a sí, una humildad extrema e impuesta por supervivencia para no despertar a su alrededor las dañinas animosidades, siempre desmedidas e imposibles, capaces de acusarla por ejemplo, llegado el caso, de haber provocado su violación, su maltrato, su desprecio. Envidias agresivas e inalcanzables que suelen obligar, munificentes, a mendigar en su presencia visados de vida. Así la lucidez que ambas, belleza e inteligencia, han tenido que alcanzar a su pesar tratando de pasar desapercibidas por delicadeza. Del mismo modo también, claro, la franqueza abismal y tranquila cuando los así condenados logran establecer alguna relación, la seguridad absoluta que irradian o contagian entonces, como si esa fuerza que permanentemente tienen que contener fuese capaz de destrozar cualquier distancia, cualquier argumento, en cuanto decidiesen liberar a la bestia. Valeria pudo comprobarlo en tantas ocasiones, ese inmenso cansancio frente a la extrema vulnerabilidad, ajena siempre, demandando atención persistente...
De aquellos primeros meses Valeria recordaba la sensación de inquieta tristeza, sin poder precisar más razones. Quizás fuera que su estrenada soledad no era lo que imaginaba (nunca soñara), quizá fuese la costumbre larga de vivir su existencia rara junto a su madre, entre esos sus fantasmas masculinos ausentes que todos los días tenían cubierto en la mesa. Se sentía aturdida e intimidada por los comportares de las gentes a su alrededor, que no sabía interpretar bien, ni reconocer, ni tamizar, pues también habían sido muchos los años extraños en Medina, ciudad fronteriza y olvidada a la que todo llegaba con un retraso apolillado, siempre rancio de familiar extrañeza. Por eso reaccionó así cuando conoció a Carlos como alguien que desinteresadamente se interesaba por ella. Y se dejó llevar siguiendo las directrices de un guión predeterminado, más allá de su voluntad o de sus deseos (tampoco en esos días le resultaba fácil reconocerlos siquiera).
Carlos no estaba mal y al poco tiempo de relación Valeria accedió a su propuesta de marcharse a vivir con él. También por doblegar un poco el silencio del apartamento y conseguir un pequeño desahogo económico.
El piso era amplio. Carlos lo compartía con su hermana y el maromo que se la tiraba, un gilipollas moreno que gustaba pasearse por casa con el torso desnudo, palpándose de continuo el vientre plano y las tetillas. También tenía la costumbre de eructar de tarde en tarde y al levantarse por las mañana deambulaba por el pasillo un rato, bostezando y contemplando con deleite su polla separándose un poco el calzoncillo. El Domi, qué inmensa satisfacción haberse conocido a sí mismo. Y la Yoli, su pibita como él decía, tal para cual, pues tampoco ella dejaba de mirarse de frente, de perfil, especulares escaparates por doquier, contorsionándose imposible en cuanto veía uno por entrever su culo allá donde se precisase... Pareja ideal el Domi y la Yoli, el reponedor y la peluquera; él venerando su miembro a todas horas —tranqui, tío ahora te doy de comer, decía ocurrente frente al desprecio perplejo de Valeria—, ella remirándose desde todos los ángulos posibles. Difícil debió resultar que frente a tamaña introspección en algún momento de sus vidas uno recalara en el otro y pudiese surgir entre ellos esa atracción adhesiva. A partir de ese momento, y ya ambos viviendo juntos, todo se volvería más sencillo —es de suponer—, pues la minúscula estrechez del pasillo que habitaban incrementaría notablemente las probabilidades de encuentros por involuntarios topetazos, y en tales circunstancias se haría inevitable que ambos dejaran de admirar sus propios cuerpos por unos instantes, que levantaran la vista y, visto lo visto, ponerse a follar antes de regresar de inmediato a su meticuloso culto narcisista.
La experiencia con Carlos (llamarme Charli, así él) y aquellos dos preclaros no resultó buena, era previsible. Pero al menos le sirvió a Valeria para intuir que tampoco esto era lo que había soñado (nunca imaginado). Sobre todo por el hastío que parecía obligada a asumir como propio, desde cierta obligación rutinaria que todos debían respetar por emular comportamientos presupuestos en la convivencia, poses, frases, conversaciones. Todo ajeno, todo mimético y previsible, hasta los polvos, los desayunos, las palabras. Tampoco el Domi dejaba de desnudarla con la mirada, aunque ya no se atreviese a dialogar con su excelso miembro en presencia de ella.
Por eso al comienzo de la primavera decidió regresar al edificio de apartamentos, sin dar más explicaciones. El Charli no daba crédito, claro, insistente de consabidas y reiteradas argumentaciones, pero tía qué haces, pero tía, si somos felices, pero tía qué haces, pero tía, si somos felices, pero tía qué haces, pero tía, si somos felices... Mil veces. Por unos días el tipo no dejó de darle la brasa como desesperado, hasta que ella, harta del todo, accedió finalmente a verle una última vez. Armada de paciencia se presentó en el bareto de su colega Ramón, limitándose a contemplar a Carlos en su retahíla de desagravios y jeremiadas, sin decir una sola palabra, sin asentir siquiera hasta que él por fin pareció entender y desapareció entonces de su vida para siempre.
Capítulo 3
Ala salida de la escuela todos los planes comienzan a nacer, improvisados desde la ilusión de las primeras decisiones infantiles. Los pequeñajos elevando la mirada ansiosa hacia sus madres, que siguen entre ellas parloteando banalidades. Primero la certeza segura en los críos (quieres venir a jugar a mi casa esta tarde? vale), luego los ruegos infinitos y la insistencia baldía (mamá, mamá, puede venirse hoy a jugar a casa Julio?, puede venirse a jugar a casa Julio?, y ante el silencio denegatorio la insistencia, como si se tratase de una adivinanza, ¿puede venirse hoy a jugar a casa Adri? ¿puede venirse hoy a jugar a casa Jorge, Carlos, Ismael?) y entonces los llantos en la frustración consiguiente, cuando las madres se dignan a descender de trivialidades para saludar y sonreír a los suyos y argumentar de corrido no mira Luis es que esos planes primero los tenemos que hablar los papás (pues hablarlo ahora que estáis, así ellos, lógicos) y además es que hoy tenemos que ir con la abuela, etcétera. Y entonces los pucheros, y las lágrimas y la bronca, he dicho que no!, ¡y como te pongas así tampoco vienen mañana ni pasado mañana ni al otro!
Pero hoy Luis ha tenido suerte. A la madre de Ismael no le ha parecido mal la invitación improvisada. Sonríe: es la primera vez que invitan a su hijo, y así podrá defenderlo frente a su marido y sus paranoias acerca del crío, que si nadie le hace caso, que si va a ser un desgraciado, que si parece que no entiende, que si debe ser medio tonto, que por qué tendría que haberse empeñado en quedarse embarazada, que ya lo decía él... Y ella ya no tiene lágrimas que ahogar frente a ese pasado tan excesivamente presente que no puede ni sabe enterrar. Luis no queda del todo encantado, hubiese preferido que viniese Julio, o Carlos, porque Ismael... Es que Ismael no es muy amiguito suyo. Y además es un poco raro y habla también raro, no se le entiende bien. Pero es el más alto de la clase, y el más fuerte. Bueno.
Cuando la madre de Luis trata de coger la mano de Ismael para cruzar la calle, éste la cierra sobre sí misma en un pequeño escorzo difícil. Un detalle extraño que comentará con su esposo esa noche, he ido a cogerle de la mano para cruzar y la ha cerrado. No me dejaba la palma libre, una sensación extraña. Le he tenido que coger del puño, que tampoco quedaba cerrado del todo, como si se tratase de un muñoncito... Tampoco ha respondido a nada de lo que le he preguntado. En toda la tarde Ismael apenas abre la boca. Cuando Luis se cansa de tratar de jugar con él, se pone a ver la tele. Entonces escucha a su amigo hablando solo, sonidos difíciles, entrecortados, repetitivos, tartamudos, como a veces hace en el colegio cuando le regaña Marisa, la maestra.
A mediados de febrero aparece en clase una mujer rubia y lela, de melenita absurda que se lo lleva aparte de sus compañeros y le pasa unas pruebas y le pregunta y toma notas. ¡Ismael no sabee haablar, Ismael no saaaaabeee haaablaaar! canturrean los niños en el patio. E Ismael ya no se defiende, gigante, pequeño, silencioso. Llora y su madre en casa no puede soportar ese sufrimiento, y comienza a pergeñar las disculpas para dejar de asistir al colegio que él no puede siquiera elaborar, impensable además en su torpe y estricta rutina que ya apunta obsesiva y sagrada a pesar de sus pocos años, seguro que te duele la cabeza, verdad Isma?, te has resfriado, has cogido frío, seguro, mejor te quedas en casa conmigo, luego se lo cuento a papá... Luego, nunca, claro.