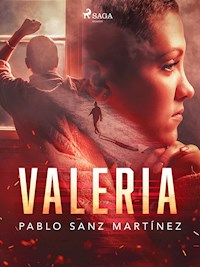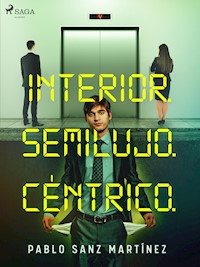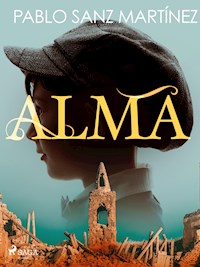Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una mujer descubre una fragante infidelidad y de pronto se ve lanzada a una nueva vida, una existencia libre de las ataduras sociales, del yugo de un matrimonio ante el que ya no tiene que responder. Esa nueva libertad da vértigo, y sin embargo sabe a pura vida. Una chica se ve obligada a soportar el escrutinio de un médico que alberga la injusta vigilancia de una sociedad entera, una mujer árabe se ve atrapada en un matrimonio que la tiene esclavizada, aunque su marido sea cristiano..., esta colección de cuentos tiene como protagonistas a mujeres que se enfrentan a todo y a todos, que descubren una vida nueva, que se rebelan contra las cadenas que la sociedad y el mundo entero quiere ponerles. Quién sabe si podrán romperlas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Sanz Martínez
También invisibles
Cuentos
Saga
También invisibles
Copyright © 2002, 2022 Pablo Sanz Martínez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374665
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
La pluma describe lo que Dios no mira.
Miguel Espinosa
Dime que no es cierto
Y de repente la duda blanca, cegadora e incrédula. No es posible, no puede ser cierto, dime que no es cierto... Inmediatamente, tras el silencio sesgado de miradas huidizas, la certeza súbita, deslumbrante y feroz. Ese tabique hueco recién descubierto, ese falso techo, ese doble fondo. Allí la mentira, la traición, el engaño, agazapados largo tiempo en espera del zarpazo o del olvido. Dime que no es cierto, dime que es una broma... El silencio se desliza inmenso hasta que Laura comprende, sin llegar a entender nada, desconcertada, como aturdida. Es lamentable su orgullo desportillado. Su mirada se yergue, perdida, atravesando el universo como un susurro afilado. Entonces ese silencio estalla en mil pedazos ingrávidos de rabia, de impotencia. Incrédulos los insultos, el silencio, trémulos los gritos, el silencio, ardientes las lágrimas, el silencio... Me lo tenía que haber imaginado. Me lo tenía que haber imaginado. Claro, que estúpida. Me lo tenía que haber imaginado. Pilar, claro, Pilar, la muy puta, siempre tan mona, tan simpática, tan maja... Qué imbécil he sido, qué tonta. Y mira que lo pensé, mira que lo pensé veces, mira que lo pensé veces, y venga, Laura, no exageres, Laura, no seas así, Laura no exageres, no exageres, pero cómo va a estar liado con Pilar? Pues toma. Será puta... Silencio. Será puta... Silencio. Será puta... Germán baja los ojos. Claro, que tenías que quedarte a terminar esos informes urgentes, siempre los viernes, los presupuestos, claro, que os los tiraban atrás. Y tú a ella, verdad? Los viernes, la muy puta... Silencio. Y dime, ¿qué tal? ¿Folla bien? ¿Te la sigues follando? Silencio. Laura se derrumba, palabras atropelladas. Eres un cabrón, un maldito cabrón, un hijo de puta... Laura corre a encerrarse en la habitación, un portazo. Tal vez se deja caer en la cama con el.rostro entre las manos, sollozando. El alma rota.
Germán creyó haber previsto ese momento mil veces, todas las posibilidades, todas las palabras, todas las reacciones, todos los argumentos, todos los desgarros. Las conversaciones por llegar, los reproches, las lágrimas, quizá los escarceos arrepentidos. Todo bajo la confortable sensación de tenerlo –sí– todo previsto. Mísera vanidad de autocomplacencia. Bastara (ya ha bastado) una siniestra casualidad, y todo por los aires. Inevitable, lo único seguro en su telaraña. Que antes o después todo se descubriría. Y Germán, que sin una sola fisura pensó tenerlo todo controlado si llegaba ese momento, permanece ahora inmóvil frente a la puerta del dormitorio, sin saber que hacer, sin saber qué decir. Como si el destino hubiese escogido de otros interlocutores las palabras y la sorpresa, arrebatándole así todas sus armas afiladas de tedios, de repudios y fracasos. Germán, pobre imbécil. En sus múltiples estrategias, en sus múltiples jugadas de ajedrez siempre creyéndose por delante de los acontecimientos –pero qué listo–, y ha sido incapaz de prever ese primer movimiento, el portazo feroz de Laura, sus lágrimas íntimas sobre la colcha, atemperadas sólo por el deseo atávico, la almohada, forzar la almohada, dejarse asfixiar como dulce cómplice del asesino en su crimen, la ventana, los somníferos, las vías del tren, maldito cabrón, maldito hijo de puta... Así Germán, estúpido frente a esa puerta, desmoronados sus fatuos zureos de mediocre. Indigno. Que en su soberbia masculina encima creía tenerlo todo controlado. También para él se había astillado el destino. Afiladísimos cristales aguardándole. Invisibles.
Han pasado los días, próximos a desaparecer o a desmoronarse. Tensos de decisiones por tomar, cargados de silencios lacerados. Germán deambula cobarde, derrotado, entre arrepentido, temeroso, asustado, ridículo. Piensa en Pilar, y cree ver en el rostro que le acerca el recuerdo como una sonrisa cómplice, como un demencial entramado de voluntades que bien hubiesen podido tejer entre ambas. Pues el rostro de ella también es réprobo, como si compartiese el dolor de Laura a pesar de haber sido ella misma su causa, algo casi inexplicable. Pilar, que en cualquier momento podría mandarle también a la mierda, sin contemplaciones, sin dolor alguno. Como una venganza solidaria más que probable, porque toda humillación al sexo femenino está por encima de mujeres concretas. Han pasado los días entre tanteos de futuros ofrendados vírgenes en las manos inseguras de Laura. Apenas palabras imprescindibles entre ellos. No así lo son los saludos, las despedidas. De él esbozos cobardes de contrición, de huero arrepentimiento. Ella, distante, diríase que a años luz, gélido el trato. La frase más femenina, cerdo, no me pongas las manos encima al menor roce, como una rendición inaceptable.
Hoy Laura se ha arreglado como nunca, he quedado con Blanca, no sé a que hora vuelvo, murmura cortante sin levantar la mirada. Dale tú la cena a Carlos. Está preciosa, piensa Germán, fugazmente mientras ella cierra la puerta sin más palabras. Como herida. Sólo como herida, porque en estos días extraños Laura ha descubierto que no es tan nefasto ese silencio plúmbeo en casa, esa convivencia traída por los pelos, esa incertidumbre en todo momento, en toda iniciativa, en toda decisión cotidiana. Además, es innoble la imagen rastrera de Germán, baboso, cobarde. Qué cierto aquello de que no hay mal que por bien no venga, piensa, mientras se recrea en esa figura desarmada, en esa estafa perdida con la que lleva conviviendo demasiados años.
Por eso Laura comienza a vislumbrar días no tan negros. Al fin y al cabo, Germán siempre ha sido estúpido, patético con su coletita alopécica, Germán, machito impotente, que se corre en sólo diez embates?, le preguntó Blanca asombrada cuando se lo comentó. Y Laura recuerda las palabras de ella, su mejor amiga, cuando le habla (qué envidia) de Martín, que nunca le ha pasado nada igual, ese deseo salvaje, tremendo, asfixiante, del que casi llegaba a avergonzarse frente a él, tan evidente, tan entregado, tan hermoso. Y Blanca no es mujer de tirarse faroles, y le ha hablado de noches casi enteras en vela, de una furia animal, insaciable, de perder el sentido, algo imposible, pero, que más allá de todo eso, Martín es cariñoso, amable, como un alma gemela, Martín, que la halaga, que la quiere, no, más que eso, que la aprecia, que la aprecia de corazón, insiste, que es algo mucho más profundo (y se pierde en disquisiciones semánticas, porque querer es sólo cuestión de afecto, y apreciar es querer tanto de cabeza como de corazón), un respeto infinito por todo lo que tiene que ver con ella, como si permanentemente deseara su felicidad plena, pequeña, esa felicidad etérea que ni siquiera han sabido los poetas plasmar en palabras, ese cuídate con que se despide, ese qué descanses, por poder preservarla de toda tristeza, de todo desánimo... Por eso Laura comienza a vislumbrar días no tan negros. Por eso ni siquiera le mira. He quedado con Blanca. No sé a que hora vuelvo. Dale tú la cena a Carlos.
Y la puerta de casa se cierra a su paso.
Germán, absurdo en el recibidor. En el salón, sentado como desde hace horas, Carlos, pequeño también, frente a sus dibujos animados, los anuncios, y otros secuestros. Carlos, que algo nuevo percibe entre esas cuatro paredes desde hace unos días, algo que no entiende. Que por eso les lleva mirando a hurtadillas, aunque alguien desde los cielos parece decirle que de momento es mejor no dejarse ver, no preguntar demasiado, seguir sin entender nada. Hay algo raro en el aire, porque ya nadie le arranca de la televisión con los argumentos de siempre, estás embobado, te vas a volver tonto, a la bañera, ve a lavarte los dientes, a la cama que ya es muy tarde.
Germán absurdo. Como si nada pasara. Tampoco una sola palabra entre ellos. Quieres merendar algo, pregunta finalmente al niño, descubierto y desarmado. Quieres merendar algo, monocorde su voz, irreconocible, como pincelando de gris ese pensamiento aséptico que se hubiese fugado de su confusión. Quieres un vaso de leche. Carlos asiente sin desviar la mirada de la pantalla. Así, horas le parecen a su padre los minutos que lleva observándole en silencio, ya imposible imaginar futuro alguno para el pequeño.
Hace una tarde espléndida, aburrida. Quieres bajar al parque. Carlos asiente sin desviar la mirada.
Las horas también se arrastran lánguidas hacia el atardecer, que hoy parece hacerse de rogar. Nadie podrá dormir esta noche en este infierno de asfalto recalentado, maldito verano. El parque repleto de niños al tiempo, como si hubiesen aguardado la misma señal para inundar al unísono columpios y toboganes. Germán pasea cabizbajo, autómata, de lado a lado, ninguna posible decisión, como un duelo demasiado reciente que todavía no lograra conjurar lágrimas ni pesares. Por fin un banco medio vacío. Nadie responde al buenas tardes que escucha de sus propios labios cuando se sienta.
Apenas se mueve, recostado ausente, aturdido por los cientos de pensamientos y soluciones que se disputan como arpías carroñeras cualquier resquicio en su mente torturada desde hace días. Se ha ido poblando de niños el horizonte. Carlos entre ellos, en el foso de arena sucia, consumida. Al principio velando porque nadie moleste a un pequeñajo allí clavado del que parece haberse erguido en valedor. Luego ya disperso entre toda la chiquillería.
Prosaica la reflexión que se cruza cansada en su laberinto, nada de cena, mejor pide una pizza cuando suban, que se la traigan mientras baña a Carlos, y a la cama. Para qué más complicaciones. Solventado el escollo, vuelve a sumergirse en esa maraña densa que le asalta desde todos los lugares, desde todos los recuerdos, caótica, brutal e innecesaria, nueva, ansiosa, Pilar, pero también pesada, Laura con Blanca, y la culpa, y la reafirmación, y la culpa, y la reafirmación, y la culpa... Un apartamento, debe buscarse un apartamento, cerca, por Carlos y su guardería, por Pilar, que dirá Pilar, hablar con ella, irse a vivir al suyo, no, está demasiado lejos, nunca vería a Carlos, no, mejor convencerla, probar una temporada, que se venga ella, no, no, tampoco, mejor irse solo, mejor alquilo un apartamento que esté lejos, muy lejos, lo más lejos posible, pero irse solo, ni con una ni con otra, a la mierda, solo, malditas tías, maldita persecución a la que seguimos esclavizados, maldita ciudad, maldito trabajo, maldito whisky...
Es tarde ya. El horizonte se ha ido despejando de críos y llantos. Germán, absurdo, apenas se ha movido, apenas ha levantado la mirada del suelo. Como todas las tardes, fragmentarios los pensamientos, las palabras, no sabe exactamente qué hora es. Laura no aparecerá para la cena. Ya está decidido, una pizza, pero que se bañe mañana, hoy no está para atenciones. Hace tiempo que el sol se ha puesto. En previsión de penumbras acaban de lucir las farolas. Germán se levanta.
Un sordo y repentino silencio le secuestra de su telaraña, no ve donde está Carlos. Como bandadas de aves que levantaran el vuelo asustadas, ha desaparecido todo pensamiento de su mente. No ve a Carlos. La última vez estaba en el foso, jugando con la arena, tras estos niños tardíos que se levantan y se marchan con un abuelo resignado, dejando definitivamente desierto el parque. Germán se vuelve sobre sí en dos ocasiones, abarcando calles y paisajes, Carlos, Carlos, dónde te has metido, Carlos... En el parque ya no queda nadie, ninguna persona a la que preguntar, ninguna presencia que haya visto nada. Se ha quedado vacío. Germán da unos pasos absurdos, como trastabillados hacia ningún sitio, ¡Carlos, Carlos –grita–, Dios mío, dios mío, Carlos, dónde estás, Carlos...!
Regresar
El frío lleva días imposible, tremendo. Comienza a mostrarse como definitivo, porque en esa inmensidad blanca y muda no puede tener cabida otro pensamiento, como imaginar tal vez la verdad de una segura primavera, de las cálidas lluvias de abril y mayo, de las plúmbeas calimas en julio, inevitables como todos los veranos... Nada. El frío se ha asentado en el horizonte, atemporal, terco y constante. A pesar de todo sigue alzando los ojos al cielo al despertar cada mañana, como una rutina quebrada de insomnios, en la vana esperanza de verlo por fin cubierto de algunas nubes que amortigüen la ferocidad del maldito invierno. Nubes que suavicen, aunque sólo sea por unas horas, esa severa intransigencia de hielo y silencio, ese castigo inmisericorde y desorbitado que resulta injusto, inútil e imposible de justificar. Como si formara parte de una impotencia heredada, de un destino carcelario.
El frío espantoso. Los ojos al cielo.
Y también cada mañana encuentra la misma certeza abriéndose paso desde el amanecer, azulada sobre la escarcha, como un finísimo estilete que llevara siglos violando súplicas. La misma certeza por confirmarle burlona que ese frío persistirá otra jornada más, tremendo, cínico. Impasible. Que no hay nada que hacer. Y el silencio blanco alrededor. Que no es casual, que nada de eso es casual, que así seguirá todo durante días, y días, y días... No en vano siempre fueron los cielos –los dioses– ajenos y altivos. Sordos a ruegos y plegarias.
Sólo un temor parece acompañar a la evidencia: resultará casi imposible resistir si en breves días no remite el temporal, demasiado parecido a aquel otro ya lejano donde a punto estuvo de perecer congelado de soledad y de abandono. Y ésta vez no podrá aguantar, seguro. Por eso, si así continúan las cosas se hará inevitable su regreso. Su rendición.
Regresar. Nunca lo ha contemplado con esa dureza real y descarnada. Regresar derrotado al pueblo, cuando ya de nada pueda servirle el único capital que de su padre heredara, ese orgullo altanero que le ha mantenido en pie tantos años, como sagrado salmo en su confusa ignorancia. Ese maldito orgullo que ya le llevara, cuando aquel feroz invierno del 58, a demostrarles a todos que él sí podía con toda adversidad, que no precisaba de nadie, que sabía apañárselas solo. Como así resultara, para sorpresa hasta de los picoletos, que llegaron a darlo por muerto en su inaccesible chamizo, y que no pudieron explicarse cómo había logrado sobrevivir tantas semanas allí aislado por la nieve. Como tampoco nadie llegó a saber nunca que fue ese mismo orgullo siniestro el que le hiciera enmudecer entonces a diario, desesperado e impotente en su casillo, cercado por la feroz nevada. Ese mismo orgullo que también terminó cercando a su padre en el reino del desprecio cuando murió su madre, dejándole huérfano, pequeño, asustado. Que no le hacía falta mujer –decía–, que él sabría cuidar y educar al pequeño, que no aceptaba la caridad de nadie... Entonces el orfanato como mal menor del concello, padre no podía hacerse cargo –claro–. Y siglos de silencio en aquel internado iletrado hasta la llegada de la esperada mala nueva, glacial como aquellos muros que abrigaron gran parte de su infancia. Siempre la compasión antes que la noticia, el luto obligado (y la expulsión consiguiente, lógica, caritativa, cristiana, insolente, padres ya no podrían hacerse cargo –claro– a partir de entonces) antes de revelárselo. Tu padre. Ha sido tu padre...
Violento hasta la desesperación el invierno que definitivamente también se había asentado en su corazón. Desde hacía semanas el vaho había desaparecido de sus labios, como si se hubiesen encontrado las temperaturas a ambos lados de su tristeza. Días y días que se repetían desmemoriados. Esperar, esperar, siempre esperar. Sólo esperar. Seguir esperando, anhelando que la mano negligente de Dios no se olvidara de su minúscula cosecha para poder seguir tirando. Que no se olvidara tampoco de los dos cerdos que trucaría como todos los años en matanzas ajenas a cambio de escasos embutidos. Sus cerdos, que más calor ya no podían darle. No, nunca había sido tan feroz, tan displicente el frío. Ni siquiera en el 58. Y la meseta inmensa, siempre inmensa, una banda azulada o cárdena en el horizonte, que ya ni el sol era capaz de decolorar. En ese mismo horizonte donde se había estancado su vida, donde había sido absorbido su pueblo en la distancia, pequeñas máculas blancas sus casas diseminadas en la maldita banda acerada que circundaba desde el infinito su chamizo. Así también la meseta. Eterna en su suplicio.
Ya apenas dispone de leña para el fuego. Hasta los rescoldos, también helados, parecen amortiguar todo resplandor a su lado. Sí, no le queda más remedio. Regresar al pueblo. Regresar aunque sea a costa de cambiar intemperies salvajes y conocidas por las de aquellas calles recelosas y réprobas, también salvajes pero menos conocidas, que más tarde o más temprano le condenarán a refugiarse en los soportales de la iglesia y a esconder el rostro hasta que la mendicidad lo uniforme con su definitiva miseria. Familia. Alguno queda. Tampoco puede estar demasiado seguro. Seres que en cualquier caso nada harán por evitar su rendición incondicional, por fin merecedora de lástima, de cristiana compasión, de abandono penitente. Ya por siempre en la iglesia, recogido entre sillares de pútrido granito, piedras milenarias por las que también se restregaran en tiempos otros leprosos y apestados. Piedras también heladas. Sabe que sólo eso puede esperar a su regreso, como hijo pródigo condenado al cadalso por un sinnúmero de incuestionables rencores sanguíneos. Regresar o dejarse morir en el casillo. Inevitablemente aceptar en ese caso la victoria blanca (la pureza siempre ha sido gélida y desalmada), como una redención envenenada, y entregarse a la nevasca con la puerta y los dos pequeños ventanales abiertos de par en par para dejarse dormir acurrucado donde la ventisca no le azote el rostro y se limite, dulce, a acariciarle.
Alza de nuevo al cielo la mirada, como quien rubrica finalmente una capitulación. Allí la menos sorpresiva de las certezas: burlesco en su pureza, ese azul que brilla en las alturas parece haberle vencido. Definitivamente.
Pero es entonces, al bajar los ojos resignado y volverse, cuando se acuerda de la ermita.
La ermita, a escasos kilómetros de su destierro, más cerca del pueblo. La ermita, donde posiblemente sigan celebrándose romerías en honor de la patrona. Donde en tiempos llegara a bailar alguna vez con Paulina. Paulina... Ya ni recordaba el calor de sus pequeños pechos violados. La ermita. Cómo no se le ha podido ocurrir antes. No en la osada pretensión de cobijarse en ella, ni de buscar amparo, pues en menos de dos semanas habrá sido descubierto y lapidado en nombre de sagradas compasiones cristianas, como denunciado por pétreos espías del Señor que la vigilaran permanentemente desde Su Cielo Solidario. No, no piensa mudarse allí. Pero nadie podrá acusarle de la desaparición de los bancos. Y en esa repentina esperanza parece iluminarse fugazmente su sonrisa, una minúscula victoria que pospone (y ya en ello no piensa) por unos días su rendición incondicional.
Ansioso deja pasar el resto de la jornada, ávido de que las horas transcurran fugaces, como si el intenso deseo que siente porque anochezca más rápido pudiese ser escuchado en las alturas.
Y cuando considera que la oscuridad se ha hecho precisa para ahogar su sombra, se pone en camino.
Pan para hoy y hambre para mañana. En pocos días ha ardido todo. A esto ha quedado reducida su absolución, su respiro, el generoso perdón del Altísimo. Pues el cielo permanece impávido, persistente, despejado. Un pulso donde la supuesta ventaja que le han regalado –días en pos de la primavera– de nada ha servido. Otra noble burla del destino que de nuevo viene a recrearse malicioso, ¿ya te has convencido?, ¿no ves que te va a dar lo mismo...? Sabañones en las orejas y en algunos dedos de las manos. Nadie le ha descubierto, es cierto, nadie se ha acercado por la ermita en todo este tiempo. Ningún testigo de sus trasiegos nocturnos en busca de los bancos que ha astillado allí mismo. Pan para hoy. Y apenas nada ha cambiado: ralas las noches, embozadas de hielo las sábanas en su lecho, como una ceguera de salitre.
Todavía no ha terminado con toda la madera de la ermita, pero queda como mucho para un par de viajes. Es decir, unos pocos días de lumbre, hasta que las cenizas de aquellos últimos bancos también se consuman sin aportar ya nada de calor. Después regresará definitivamente al pueblo. Derrotado.
Como todas las veces, aguarda a que el día se precipite lo más rápido posible. Y cuando considera que la noche es precisa para ahogar de nuevo su sombra en el paisaje, se pone en camino.
En la ermita persiste el mismo silencio, como si la nieve se hubiese asentado también en su interior, ya casi diáfano. Los pasos que arrastra por las gélidas losetas parecen despertar otra vez la compañía de un eco blanco y hostil de cal y yeso. Fuera ni una huella. Nadie ha osado acercarse por allí en semanas. Piensa que quizás el mismo pueblo esté en ese momento completamente aislado y así permanezca, triste protagonista por una vez de los partes, de las noticias regionales, de los raquíticos periódicos comarcales. Sin embargo, nada. Todavía menos de lo que puede esperar, pues allí dentro apenas queda madera que aprovechar. Tampoco dispone ya de voluntad que marque en su rostro cierto desasosiego por el contratiempo. Pero no todo está perdido.
Pues nunca ha sido creyente, pero al ver en la oscuridad aquella mirada cromada, azul y desportillada en la que hasta entonces apenas ha reparado, se estremece. Porque aquellos ojos fracasados, tristes, vírgenes de tantos siglos de oraciones inútiles, ahora le miran fijamente desde penumbras. Por eso masculla perdón, y no sabe a quien se dirige. Perdón antes de descargar el hacha sobre aquella primera talla. En el cuello, empezará por lo más fácil, se dice sin mirar a la mujer, tratando de desterrar la inquietante sensación de estar acabando con algo más que un trozo de madera, mientras otros ojos también condenados e inútiles, quizás esperanzados, le contemplan desde otras hornacinas, y fuera el cielo comienza a cubrirse de nubes.
También invisible
¡Mercedes Arenas!, aúlla la enfermera desde el pasillo, sin siquiera asomarse a la sala de espera. Merche se incorpora rápido, y masculla buenos días, también aliviada por perder de vista a aquellos mudos pacientes que resignan sus turnos avergonzados en la consulta del dermatólogo, como sorprendidos repentinamente indecorosos. Nadie responde, apenas dos gruñidos al papel satinado de las sobadas revistas (siempre en circulación permanente) premiadas de noticias absurdas, ensaladas hipocalóricas, escotes abisales, Hélena Von N’lggas, con su nuevo amor de compras por Milán...
Merche no conoce al doctor, que le tiende una mano laxa desde las profundidades de su fortaleza (un sillón giratorio de dimensiones imposibles, perfecta simbiosis hombre/escritorio), sin dejar de voltear sobre la mesa un abrecartas cromado. Ella se sienta, erguida, en la silla que él como cansado le indica, y va directamente al grano: el silencio orondo del médico la intimida. Éste asiente un par de veces pero no pregunta los motivos de la consulta, del todo obvios en su rostro a pesar de haber dejado la adolescencia abandonada muchos años atrás. Tantos que Merche es incapaz de recordar más días que aquellos que vienen incorporándose cercanos, tediosos e idénticos, al difuso muro grisáceo que el tiempo sigue levantando a su espalda. Y de esos días que se pierden como manchas de acuarela en la llovizna apenas podría referir algunos hombres visibles (tal vez sólo Carlos), escasos. Que seguramente cerraban los ojos mientras se la tiraban. Pero Merche sí hace por recordar frente al médico cuándo dejara de importarle ese acné que le marcara la cara como un sarcasmo, ese estigma de mujer repudiable, apestada, enferma, anodina, vulgar, muerta. Ese acné feroz del que quedaron las cicatrices permanentes que ahora le muestra pudorosa, como testigos seculares, como certera evidencia del fracaso. Esas marcas indelebles que ya a nadie pueden importar. Pero que desde hace unos días se han convertido para ella en una esperanza.
El médico retrepado calla y la observa lejano. Por un momento se incorpora resoplando y aparta con el abrecartas el cabello de Merche para observar las estribaciones de las cicatrices hacia la base de sus orejas. Ella instintivamente hace por retirarse, mirando de reojo ese filo metálico, como una amenaza deseable. Además, siente vergüenza por el desprecio con que ha profanado su intimidad. Y rabia, lo hace por asco, piensa. Podía habérselo pedido, que se recogiera el pelo para explorar mejor (palabra que tanto adoran) las secuelas del tormento, o haberlo hecho con sus manos, indultadas para toda agresión desde los títulos y certificados que tapizan la pared a su espalda. Dos segundos, el médico sigue sin decir palabra, y se derrumba de nuevo en el sillón. Luego, con desgana comienza a hablar del protocolo. Sí un acné quístico sin duda... ...empezaremos con un tratamiento drástico semihormonal con el que generaremos una regresión artificial en la historia de su epidermis una filfa que recree condiciones dérmicas púberes similares a las que derivaron en la disfunción de las glándulas sebáceas propias de la aparición de este acné... ...una vez que se haya logrado pasaremos a la fase de compensación y erradicación de la enfermedad propiamente dicha aunque como usted bien sabrá el acné no es en sí mismo una enfermedad... ...en esta segunda fase trataremos de desarrollar en su piel una distribución folicular acelerada más acorde con la existente en la gran mayoría de las mujeres adultas que no se han visto afectadas por disfunciones tan severas como el cuadro que usted presenta... ...de ese modo su cutis recuperará mejor dicho adquirirá en muy breve tiempo la tersura, elasticidad y funcionalidad que debió alcanzar tras una adolescencia digamos normal... ...proseguiremos finalmente a lo largo de dos o tres semanas con otra medicación complementaria de mantenimiento para que se asienten definitivamente todos esos cambios. El médico apenas ha levantado un par de veces la mirada del escritorio a lo largo de su agónico relato. Calcule usted en total unas veinte-veintidós semanas incluyendo otras dos-tres de descanso entre cada fase los resultados comenzarán a verse a partir de entonces... ...son espectaculares se lo aseguro.