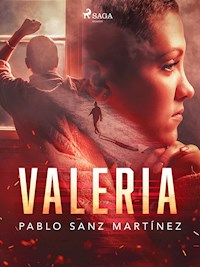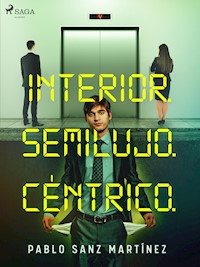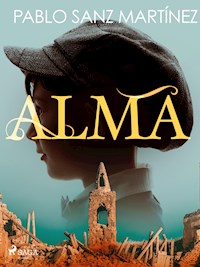
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la madurez de su vida, un hombre repasa sus recuerdos de la infancia, la casa de sus padres, las penurias y silencios de la posguerra, sus primeros amores y los sinsabores de la vida en el Madrid de la dictadura franquista y la transición democrática española. Una deliciosa novela de crecimiento en la que el autor nos ofrece un exquisito cóctel de costumbrismo, amor y literatura; todo ello con una prosa envidiable que nos mece como una nana. Imprescindible.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pablo Sanz Martínez
Alma
Saga
Alma
Copyright © 2007, 2022 Pablo Sanz Martínez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728370568
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A la memoria de mi padre Pablo.
Necesaria, debida y muy extensa dedicatoria a todos aquellos que desde su profunda amistad se prestaron amablemente a leer Alma inédita:
Ana, Alfredo Ramos, Alicia Vivas, Ana Huerta, Carmen Caballero, Cristina Domingo, Consuelo López, Gracián Triviño, Inmaculada Vozmediano, Juan Antonio Bueno, Javier Tamarit, Maite Vega, Rocío Pichardo, Rubén Muñiz, Sagrario Pinto, Victoria Milicua.
Y sobre todo a Fernando León y Cristina Duce por sus portadas, y a Amador Viña, Begoña Martínez y Yolanda Martínez por sus minuciosas apreciaciones.
Mi alma no parece mi alma
y yo, ni me amo a mí mismo ni tengo identidad.
John Keats
Siento en mí la inocencia y el silencio de los otros.
Clarice Lispector
Llego completamente solo, me siento del todo a solas.
No lamento que hoy la gente no me conozca.
Sólo el espíritu del viejo árbol al sur de la ciudad sabe con certeza que soy un Inmortal que va de paso.
Anónimo oriental
Capítulo I
El lenguaje no puede expresar lo que pertenece a la esencia del mundo.
L. Wittgestein
Como tantas otras veces fuera ya inevitablemente escrito, también yo debo admitir que desconozco hasta dónde alcanza mi recuerdo. Hasta dónde podría remontarme para encontrar el primer eco de un pensamiento propio, de un sentimiento nuevo, real, de un rostro por primera vez reconocido, de un olor, de un sueño. Como si mi pasado (no voy a hablar de mi pasado: al igual que el tuyo a nadie le importa una mierda) siempre hubiese estado custodiado por una tenue nebulosa que tratara de diluirlo (habrá motivos, seguro, pues sé que no es algo novedoso, que es más o menos igual en todos nosotros, aunque sigamos sin conocer qué razones se pudren tras esa realidad), y mis recuerdos pugnaran entonces por deslizarse hacia la luz, así raíces milenarias que, ago[s]tadas y estériles, desconocieran hacia dónde proseguir violando el terruño que las enterrara por tratar también de escapar de su oscuridad, desesperado esfuerzo contra natura. Como una senda que se presiente hermosa rindiéndose finalmente frente al avance de la niebla que se infiltra ciega y sigilosa desde el horizonte que nuestros ojos alcanzan, quizás una advertencia, es inútil, es inútil, siempre será inútil, siempre os ganaremos por la mano. Algo parecido, ya sé que las palabras sólo nos acercan, difusas como si esa misma niebla que referimos siguiese tratando de confundirme, de confundirnos también a todos.
...no puede ser, claro, la razón. Por eso ya estoy esperando. Sé que es cosa de minutos. Pocos, me han dicho (qué absurdo, nadie me lo ha podido decir, digamos que me lo han hecho llegar palabras escritas por ahí, experiencias inconcretas de la muerte que tantos debieron tener y que tantos así han tratado de reflejar, poéticos o intuitivos). Sólo temo cierta afasia, que no pueda respirar cuando todavía no haya caído en el postrero sopor. Qué calentito. Hace frío, sí, hace frío, como si estuviese comenzando a nevar, señorita Lucía. Ojalá este calorcillo pueda adormecerla, pueda adormecerme... Acónito, es hermosa la flor y la palabra. También éstas, todas, siempre, pero de mi mano siento que apenas se sostengan estas páginas quizá ya completas, cerradas. Así tiene que ser, porque además, no tendré ya tiempo de reescribirlas, apenas de releerlas...
Tal vez más que recuerdos deba decir que no logro asir esa primera sensación infantil, límpida y circular, cuando el mundo aterraba por su enormidad y eran infinitos los corredores en todas las casas, los pasillos que comunicaban todas las estancias en todas las viviendas posibles, pavorosos y repletos de seres abominables que nos esperaban horas y horas tras las puertas pero que nunca nos atrapaban porque siempre pasábamos corriendo más veloces, y ellos eran lentos y torpes o despistados, o dormidos o aburridos de tanto aguardar nuestra presencia para darnos un susto de muerte. Que siempre terminaban dándonos invisibles, a pesar de no encontrarnos, pues sabíamos que nos merodeaban. Pero que desaparecían entonces, como avergonzados o humillados por no haberlo podido conseguir. Desaparecían así, hábiles, como si nunca hubiesen estado allí, esperándonos. Y nada os cuento si teníamos que atravesar esos corredores de noche, o al atardecer y se habían fundido los plomos (una tormenta, una cierta ráfaga), o cuando debíamos regresar por los prados y la tarde había caído, tengo que volver a casa, me repetía en esos momentos, tengo que volver antes de que se haga de noche, me repetía mil veces, tenemos que volver a casa, Carlos, sabiendo lo estéril de la invocación que allí nos dejaba plantados hasta que, efectivamente, inevitable llegaba la noche cerrada, y entonces el trago de tumbar corriendo esos interminables cincuenta metros plagados de repentinos fantasmas, de repentinas presencias que allí se congregaban sólo para ponernos el corazón a mil y los ojos aterrados, y la mirada tratando de abarcar imposible todos los rincones, ya están aquí... El alivio entonces, postrero, nos hemos salvado por los pelos...
Altísimos también los techos en casa, imposibles las pesadillas de las que ninguna madre quería protegernos, (padres no existían en esos tiempos –tampoco existen hoy en día, para qué seguir mintiéndonos–, sombras quizá cansadas decorando las últimas horas de la tarde en casa, encorbatados, silenciosos, cansados, siempre cansados). Ni caricias, ni besos, la frialdad afectiva masculina como legado de generaciones que siguen odiándose con la sangre intransigente de todo creyente. El cuerpo y la sangre intolerante de Dios. Acabo de descubrir que todos tus rezos me ofenden.
Por eso me vuelvo hacia la pared, mientras termina de tomárselo, eso, eso, señorita Lucía, y siento que se me cae el frasco, y siento lágrimas neblineando mis ojos, lo siento lo siento, y la acaricio, y le tomo la cara sonriente que no comprende pero que algo intuye, pues la sonrisa se enquista helada en sus ojos, que me miran desapasionados o apasionados (¿acaso no parecen significar ambos vocablos lo mismo? Malformada herencia de palabras por buscar en todo caso cierta esperanza) sin resquemores, sin reproches, como amantes y sordos, ojos sordos, lo siento, Lucía, y así me quedo, llorando, con la cabeza de ella entre mis brazos sintiendo cómo lentamente va expirando toda fuerza de su pequeña humanidad, al igual que caen dormiditos los bebés y sus bracitos se deslizan entonces satisfechos a lo largo de sus costados, y de vez en cuando sonríen desde sus sueñecitos, plenos, pero no me atrevo a mirarla, no podría aguantar su posible dolor, y la dejo resbalando hacia el respaldo, y me levanto, y salgo sin poder contener lágrimas ni silencios, sin atreverme a volverme por ver su sonrisa tal vez destartalada, detenida en el tiempo que me contemplara filial, orgullosa en su confusión, la misma sonrisa que en la pared enmarillece, a la que tantas veces nos hemos dirigido para anclarla un poco en el presente, esa fotografía suya de mocita en Albalate, sí, señorita Lucía, es usted, eres tú, Lucía, dilo, di, yo, soy yo, Lucía, y parecía reír, y parecía agradecida de reconocerse, de reconocer lo único que mantenía cercano en su caos anciano demenciado, y salgo en busca de quien certifique su marcha, una más estadística difunta, una más que nadie supo retener, preservar frente a esa implacable devastación de recuerdos caóticos y sonrisas estultas. Lo siento, Lucía. Lo siento. Prometo seguir cuidándote entre las almas desvalidas si lo consigo. Lo siento, lo siento mucho, Lucía, mi Lucía, y no puedo dejar de llorar, ni siquiera cuando todo su calor menudito y anciano se apaga, definitivamente...
Me veo a mí mismo una tarde de verano, concluyendo con Carlos (por primera vez como pequeños adultos) en que ya sabíamos las reglas de todos los juegos, de todos, incluso de aquellos que desconocíamos y a los que nunca hubiésemos jugado, orgullosos de decírnoslo así, nuestra primera conquista infantil, porque nosotros los niños somos capaces de aprenderlas casi sin jugar. Claro, claro, me responde Carlos. Carlos? Sí? No será que ya nos hemos vuelto mayores?, le preguntaba entonces, como si la madurez fuese un estadio con el que repentinamente nos pudiésemos topar (ahora descubro en esto todas mis ansias infantiles, todas mis expectativas ansiosas y ocultas). Y Carlos callaba pero asentía, como pillado en un incómodo renuncio.
Dónde, pues, el recuerdo de esa primera reflexión de la propia limitación infantil, de su incompleta vitalidad, de su lúdica vulnerabilidad, de su estúpida latencia. Imposible saberlo. Sólo puedo intuirlo desde olvidados días donde se presentaban azarosos, ansiosos o caóticos, cuando ante nosotros, tristes infantes (siempre la infancia fuera triste), se levantaba la realidad incomprensible de los mundos adultos, poniendo de nuevo todo en su sitio, como colofón de una burla supuestamente bienintencionada. Así veo, por ejemplo, llantos ahogados, mi madre, elegantísima, sentada erguida frente a las lágrimas que la laceraban, y mi padre en pie, mordiéndose los labios de culpabilidad, la mirada perdida por la ventana, sin llegar a alcanzar a quién se referían en su drama, pero imaginándome que ella era la única que podría haber sonreído en aquel momento.
Así veo también el trasiego por casa, que los niños no entren, y la figura negra que se desliza como sin pisar el suelo, haldeando también negra su sotana travestida, profesional y circunspecta, bisbiseando esperanzas que desgranara cansino de un rosario de cuentas culpables, alguien a quien yo nunca había visto pero que repentinamente se había erigido en señor de la estancia, dispensado de los años previos que a toda persona se le demandaba para sobrepasar la categoría de invitado antes de ser aceptado como familia. Y también la inmunidad frente al llanto en el que se sumió aquella noche la casa, mientras él musitaba palabras agónicas, rutinarias, tediosas, hueras, gozosas diría. De nuevo el gozo incomprensible y pornógrafo de la muerte.
Escucho por ejemplo somieres y gemidos nocturnos desde el cuarto como precintado de Luisa, quizás afectada por un estado febril periódico que a veces llegaba a romper el silencio tres o cuatro veces a lo largo de la noche, injustamente abandonada a su propia enfermedad sin que nadie quisiera auxiliarla, y que a la mañana siguiente, en su sorprendente convalecencia, le había dejado ojeras felices y bostezos agradecidos, y deambulaba agotada y liviana, consumida y luminosa, como ausente, triste, radiante, hermosa, y eran circunstantes y réprobas las miradas a la mesa que ella servía más feliz que todos nosotros juntos. Nunca vi en mi madre una mirada así.
También despierto en la precipitación oscura de las prisas, las manos de mi abuela retorciéndose de angustia y duermevela, vamos, vamos, rápido, tienes que marcharte enseguida, no sé no sé, ya os diré dónde me encuentro, venga, venga, empeñados en mantener en la casa un silencio imposible de traspiés, olvidos y despedidas en carne viva, y luces y destellos marciales, negros, cueros, metales, odios, dioses, reverencias. Aquella noche donde nadie durmiera, como si todas las miradas en casa pretendieran conjurar jirones del cielo negro –tampoco hubo estrellas ni luna entonces, testigos cobardes presagiándolo todo– que pudiesen deslizarse, más siniestros que la propia muerte, bajo las puertas, por las ventanas, con peores intenciones incluso que Ella (que Él, deberé decir en breve: he descubierto la gran mentira). Y los llantos fueron todos ahogados, silenciosos, y las luces no existieron en casa esa noche, como si esas lágrimas perteneciesen a otra especie (así los sueños, también en breve deberé igualmente abordarlos), y resbalaran ya presas en lejanas mazmorras.
Recuerdo (nada que ver) a Carmina, radiante, preciosa, su sonrisa demasiado cándida para su dolorosa belleza, su pecho perfecto que tanto me cautivaba, cuando se clavaba desnudo y sensual bajo su ajustada camiseta roja de tirantes, su cuello, sus hombros brillantes de ébano, siempre sus pasos perversos, cuando echaba los hombros hacia atrás, detenida a medio paso, y en esa sonrisa nunca supe qué sabiduría animal atesoraba. Carmina, de triste e injusta belleza sólo para ordenar y arreglar un poco la casa, para preparar la comida. Carmina, demasiado hermosa como para no estar condenada a la soledad de todas las miradas lúbricas de los tíos, a la envidia imposible con que del brazo paseaba su amiga (siempre una amiga, hasta en ello feroces los celos femeninos) por compartirla, perfecto reclamo en todas las estancias, en todas las aceras, Carmina, diosa despreocupada de verde mirada, de negra melena que dejaba estelas de sándalo a su paso.
Ahora veo unas llaves inconfundibles en el aparador, hemos desayunado y en breve mi padre me acompañará al colegio. Por eso le pregunto, cuando sale y cierra la puerta del dormitorio (nunca lo hacía) cómo habrá podido entrar anoche Carmina en su casa, si éstas son sus llaves. Y cómo podrá entrar hoy aquí, también sin llaves, cuando venga y no nos encuentre. Evasivas. Date prisa que se nos va a escapar el autobús, y salgo, y mi padre como vigilando esa puerta que siempre estuvo abierta, y mi madre de viaje en Trevélez, tratando de arreglar papeles y legados de su familia más lejana, y el recibidor, y el pasillo, y toda la casa oliendo a sándalo, insistentemente, como si Carmina ya hubiese llegado, pienso torpe.
Y así yo entonces, que creía saber las reglas de todos los juegos asistía a esos espectáculos, invitado por una [b] risa inquieta y burlona que me desarmaba, pues a pesar de lo dicho, a pesar de Carlos, era incapaz de entender nada, esos ritos, esos comportamientos adultos (donde sin embargo, para más inri, nadie parecía jugar) que me resultaban absolutamente incomprensibles, desesperadamente incomprensibles, sin referente alguno que me ayudara a poder descifrarlos. Siquiera intuirlos. Me limitaba a asistir, idiota (imagino que como todos los niños), al espectáculo de las miradas, los sollozos, los gritos, los escarceos, las mentiras, el disimulo, la angustia, el temor, cierta alegría, las miradas, siempre las miradas de mil significados imposibles... bastidores de donde los adultos salían a veces para falsear las voces y hablarnos de la merienda, del baño, de lavarnos los dientes, del cumpleaños, del sí, sí, ¿ah sí? ¡no me digas! con la mirada y el pensamiento en otro lugar (siempre en otro lugar, vaya capacidad de disimular conversaciones en las que ya me sorprendía que pudiesen articular palabras coherentes). Y así atendían nuestros monólogos con ellos por las calles, por los pasillos. Efectivamente: niños. Efectivamente imbéciles.
Pero sobre todo recuerdo de aquellos días una leve esperanza que me acompañaba como sombra en cuarto creciente, fundamentalmente cuando escuchaba esas pesadillas incomprensibles y oscilantes que se deslizaban por debajo de la puerta de Luisa algunas noches en las que parecía no querer despertar, o tal vez no querer dormir. Una esperanza tranquilizadora que acunaba la sensación de ser un idiota por no saber entender siquiera esas sinuosas reglas de los juegos entre adultos, como reflejos presentes en los que nunca reparamos, y que borraba toda ansiedad frente a esos mundos ignotos: la esperanza de saber que también ellos, también ella, habían sido niños, que también ellos debieron aprender, en su momento, las reglas de esos nuevos juegos que no parecían tener nombre. La esperanza de saber que nosotros, aun sin creérnoslo del todo, también llegaríamos a ser mayores. Y entonces sí comprenderíamos definitivamente (no como cuando lo hablábamos Carlos y yo), las reglas de todos los juegos, de todos los comportamientos.
Capítulo II
Los recuerdos de los hombres son inciertos y el pasado que fue difiere muy poco del pasado que no fue.
Juez Holden - Cormac McCarthy
Así, con esa esperanza ansiosa y dormida nos resultaba menos doloroso asistir al espectáculo adulto y sus misterios, en los que teníamos que cre[c]er a fe ciega. Pues ellos (adultos ¿al fin y al cabo habían tenido que pasar necesariamente (¿necesariamente?) por los mismos estúpidos años que nosotros, y de repente en algún momento, como de la noche a la mañana, también en ellos se produjo el cambio. (El cambio se hizo carne...) Por eso recuerdo cómo me empeñaba entonces en querer convencerme contra viento y marea de que se trataba, con toda seguridad, de algo inexorable, inevitable, definitivo; algo que todos ellos alcanzaron a su pesar, sin proponérselo siquiera, sin que intercediera deseo alguno en un sentido o en el contrario. Pues de haber mediado una mínima voluntad, muchos de esos gilipollas en los que ahora pienso seguirían siendo niños hoy en día (si de mí dependiera...) Tal vez incluso lo sean, –así dudo mientras releo estas palabras– a pesar de sus cuerpos cuarentones. Niños lerdos, gritones, congestos, estúpidos... También niñas.
En cualquier caso la metamorfosis, aunque instantánea, no parecía resultar nada traumática, ni dejaba cicatrices ni secuelas, y allá hasta donde yo alcanzaba a observar se me revelaba como una suerte de transformación del todo repentina y misteriosa, que deslizaba a sus elegidos hacia una nueva realidad donde amanecían sabiendo ya todas las reglas de sus nuevos juegos, una inesperada herencia de lucidez, responsabilidad, seriedad, sabiduría, placidez, seguridad, (¿felicidad?)... Por eso los adultos se nos mostraban entonces como seres distantes de conoceres imposibles, lejanos, altivos, como plenamente satisfechos por sabedores de esos misterios súbitamente revelados, ya definitivamente familiares, que no se dignaban a compartir con otros seres inferiores como lo éramos nosotros. Así por ejemplo ese salid de mi madre, me estoy arreglando, que nos lanzaba a Carlos y a mí sin dejar de mirarse los labios erectos al espejo, que perfilaba con sofisticadísimos lapiceros que ninguno de nosotros poseía, ese repentino olor a cera siniestramente perfumada, que se parecía al de las velas recién apagadas en Navidad pero mil veces más denso, esos contoneos finales frente al espejo, y la falda alisada mil veces, y cuatro pelos a desordenar en la cabeza con exquisito cuidado, y de repente toda la seriedad y preocupación de su rostro se sobresaltaba cuando sonaba el timbre, transformándose en una radiante sonrisa cuando entraba Luis, y de repente también los pasitos rápidos con que se acercara a la puerta por recibirle regresaban lánguidos, sensuales, lentos, precediendo a mi tío, como obligando siempre a que su mirada resbalara entonces hechizada por su espalda, por sus piernas, por sus nalgas, por sus nalgas, por sus nalgas... (por qué siempre sus nalgas, me preguntaba). Y en alguna ocasión el juego prosiguiera reservado, oculto y clandestino, irrumpiendo explosivo desde presurosos recogimientos procedentes de su habitación (¿para qué tanta prisa, pensaba?), y él al sillón, haciendo como que leía cansino cualquier cosa del revistero, y la voz atronadora de mi madre que me sobresaltaba desde la otra punta de casa (¿no nos decías a Carlos y a mí que no habláramos a gritos?), ¿Luis, quieres un café? mientras yo escuchaba el inconfundible tintineo de las llaves de mi padre abriendo la puerta de casa.
Sí, al menos me tranquilizaba saber de esa esperanza merecida, de esa herencia necesaria que también nos sería donada en la juventud, porque los adultos no tenían pesadillas ni demandaban agua a medianoche, porque los adultos sabían reírse y entendían todos los chistes, porque los adultos vivían en lugares inaccesibles, pues de vez en cuando lloraban sin que nadie les hubiese pegado ni les hubiese reñido ni ofendido, y sin venir a cuento se cruzaban en sus vidas (y en las nuestras como desconocidos personajes de otras películas) nombres y rostros de otros adultos, muchas veces bajo el título nobiliario de invitados, elegantes, perfumados, enrojecidos, sudorosos, que a veces contagiaban risas, que a veces debían hacer daño, porque luego mi madre, por ejemplo, lloraba. Invitados que a veces dejaban tras de sí densos silencios y luego estallaban disputas. Porque a los adultos nadie les tenía que explicar nada, lo sabían ya todo o eran capaces, en último término, de entenderlo. Porque los adultos comprendían otras lenguas que seguro no habían estudiado, y en la nuestra sus palabras eran diferentes, feas, incomprensibles, cuando se empeñaban en hablar de hipotecas, cuernos, velatorios, estafas, palabras prohibidas cuyos significados, además, ellos conocían más allá de los sabios, pues yo, tratando de acelerar mi metamorfosis, me iba a los diccionarios, cuento... cuerdo... cuerno: prolongación ósea cubierta por una capa epidérmica o por una vaina dura que tienen los animales en la región frontal y no entendía cómo esa palabra podía generar tanto dolor, o tanta gresca, si ni nos iba ni nos venía, porque los adultos no eran animales; pus... pusilánime... pústula... (vaya palabras imposibles, pensaba)... puta: mujer pública, y yo en ese momento descubría desconocer si nosotros, mis padres, seríamos públicos o privados, si, según esto, serían también públicos los carteros o las fruteras, que no parecían malas gentes sólo por eso, con el terror de intuir entonces que algunas personas nacían públicas y otras privadas, como las castas en la India, y que debía ser terrible ser público como las putas; mujer que vende su cuerpo, se añadía, y yo pensaba cómo podría una mujer vender su cuerpo si era suyo, cómo podía seguir viviendo sin él, quién compraba cuerpos de mujeres y para qué, dónde los vendían, y por qué de mujer, por qué no existía la palabra puto, por qué no había hombres que vendían sus cuerpos; amortajando: acción de amortajar, y ya estaba, con esta definición los adultos ya entendían perfectamente qué significaba, ya lo habían entendido todo, así otros bucles oscuros... ónice: V. piedra oniquina; piedra oniquina: V.ónice... o el enigmático prohibidas las manifestaciones efusivas que leíamos en los herrumbrosos avisos dispersos por los lugares más recónditos del parque de la Soledad, manifestaciones... efusivas... Imposible. Por eso desistía, estafa, ya ni buscaba qué significaría. Me resignaba a saber que en mí resonaba a algo relacionado con alfombras, con las oficinas de correo o con los sellos de las cartas, y procuraba no emplearla nunca en público. En cualquier caso sistemáticamente constaba, desde mi pequeña frustración acostumbrada, que a nosotros, aparte de las reglas de los juegos más trascendentes, también nos seguían vedadas las palabras.
Jimena sonríe cuando yo sonrío, y llora cuando yo hago por llorar, como si mis gestos desencadenaran su angustia o su placidez, su alegría o su tristeza, más allá de otras razones (así hacen también los bebés frente a las muecas que ven maternales). Y le dan miedo los ascensores porque siempre hay dentro alguien, me dice frente a nuestro reflejo en el espejo, y se enfada, pues no sabe qué hace esa señora en su casa si nadie la ha invitado, cuando pasa por delante del aparador, de la cómoda, del cuarto de baño si la puerta ha quedado abierta, qué hace esa señora metida en su baño y a oscuras, siempre, qué pesada, siguiéndola a todos lados, siempre, en todos los reflejos, ¿no será la Dama?, me pregunta repentinamente angustiada, como si se hubiese encendido equivocada una luz confundida en su pequeña demencia, ¿no será la Dama?, no, Jimena, ¿no ve que es usted? ‒maldita enfermedad, de nuevo, maldita enfermedad una y mil veces, me repito‒, ¿yo?, me responde, ¿soy yo la Dama?, y es atroz el terror que veo en sus ojos, tranquila, Jimena, tranquila, no, tampoco es usted la Dama, aquí no hay nadie, mire, Jimena, mire, golondrinas, ya han llegado las golondrinas, mire, allí tienen su nido... y trato de despistar su atención hacia esos cuatro polluelos inmóviles y chillones que asoman desde otro nido también suspendido en el abismo breve, esos polluelos que finalmente se lanzarán a sus cielos infinitos, y en unas horas habrán desaparecido para siempre, maldita enfermedad, una y mil veces maldita enfermedad, maldito regalo de Dios por cre[e‒a]rnos seres eternos, inmortales...
Pero no sólo era cuestión de palabras, existían otros indicios que nos asaltaban indefensos, y en los que también intuíamos secretos esquivos, razones poderosas que parecían estarnos prohibidas, cuando por ejemplo, en busca del sueño en noches ya no tan frías, el dormir abrazados a la almohada despertaba en nosotros oscuras o prohibidas sensualidades como clandestinas, agradables, hermosas. Por eso recuerdo mi infancia entera aguardando ansioso a que por fin llegara también mi turno, esperando a que amaneciese ese día donde finalmente yo sería atendido por los cielos y recibiría esa sabiduría plena y difusa de los adultos que me llenaría de placidez, como una bendición que me permitiría, a partir de entonces, poder comenzar a entender... Estaba seguro de que ese día arribaría súbitamente, al igual que les ocurriera en tiempos a ellos, mayores (y todos los mayores eran para mí apenas cuatro gentes, mis padres, mis tíos, las maestras en el colegio...), en forma de sorpresa inesperada, de presente como de unas navidades lejanas o quiméricas. Aunque por si acaso, yo rogaba constantemente al Cielo para que no se llevase a mis padres hasta, por lo menos, mi trigésimo cumpleaños, y así me permitiese haber alcanzado ya esos merecidos mundos misteriosos. Y llegado ese momento, por imposible que pudiese parecernos, nos volveríamos (verdad, Carlos?), de golpe y porrazo, altos sin pretendelo, fuertes (esos bíceps que tanto admirábamos, y que por más ejercicios que hacíamos –a modo de pesas todos los cubiertos que recogíamos en casa–, nuestros bracillos no desarrollaban), nos crecería la barba, y a vosotras esas preciosas tetas, siempre acompañadas de una sonrisa satisfecha, orgullosa, y se os volverían también de golpe los labios brillantes, los ojos preciosos, el culo, el culo, el culo... (por qué siempre el culo?) Aunque pareciese imposible, como si el mundo, estático, sólo estuviese formado por adultos y por esa caterva de niños a la que pertenecíamos, congestionados de coloretes permanentes y sudores perennes, de estúpidos juegos (que tediosos se repetían y se repetían y se repetían día tras día día tras día día tras día... con la misma cadencia desquiciante de toda infantil insistencia) y carnets para poder pertenecer de pleno derecho a las diversas pandillas, coleccionistas de objetos absurdos, carnaza de cutres maravillas. Mi infancia esperando ansioso a que un día todo esto hubiese desparecido para siempre, llenando tal vez otros mundos de recuerdos o melancolía, y amaneciendo (por fin!) ya adultos. Y entonces también nosotros sabríamos. Entonces también nosotros podríamos entender y comprender todos los juegos.
Capítulo III
No es que pierda el tiempo, mi amor, es el tiempo quien ya me ha perdido.
Ramón de Hoces
Y ese momento tan largamente deseado llegó, claro. También de repente, como había imaginado. Fue el día en que casual volví la vista atrás y supe, desde una revelación descarnada, como contemplándolo desde la mayor de las distancias que, efectivamente, había alcanzado ese destino anhelado sin apenas haberme percatado, sin poder recordar siquiera cuándo comenzara el viaje. Mas en vez de orgullo, complacencia o sorpresa, en vez de esa ansiada plenitud que tanto esperaba encontrar, descubrí en cambio (secreto por fin revelado) la más inmensa de las decepciones, absurda, lacerante, como exultante y plena por haber sabido mostrarme así su burla postrera, cínica y satisfecha. Y en vez de esa tranquilidad adulta que me abriría las puertas de la vida, topé de bruces contra la profunda certeza de saber que todo era falso, todo mentira. Que todo era una falacia absoluta, una mordaz bienvenida a ese mundo donde tantas ilusiones había depositado. La estafa de descubrir incrédulo, como despertando sordo en un desierto, que ni a mi espalda ni frente había nada, quedaba nada. Y la impotencia de escuchar además como palabras ingrávidas de salutación sardónica: bienvenido, pues, a la gran mentira, esto es todo lo que hay, ya eres adulto. A partir de ahora, tú mismo.
Así de golpe quedaron reventadas mis torpes esperanzas infantiles, donde nada de esto nunca interfiriera, ni sospechara, ni jamás intuyera. Así de golpe también la certeza irremisible de saber entonces, ya adultos (por ende imposible toda vuelta atrás, algo asimismo jamás imaginado), que siempre seríamos como habíamos venido siendo, minúsculos, vulnerables, frágiles, inseguros, perdidos. Siempre perdidos, siempre cansados. Siempre solos. Insignificantes. Revelación arrasadora. Demoledora impotencia. Silencio. Descubrir además que, efectivamente, eso era todo. Esto es lo que hay. Tú verás. Nacer así a la más veraz de las mentiras y encima tener que buscar allí acomodo para siempre. Reconocer derrotado, como quien definitivamente se rinde, que el egoísmo no era exclusivo de la infancia, así tantas veces lo había escuchado, que la crueldad tampoco (todo lo contrario), ni las pesadillas más reales, ni los infiernos supuestos, ni el desamparo, ni siquiera los llantos, ni el desamor. Ya adultos, ya solos. Ser ésta la única verdad... que son los adultos seres que nacen solos, y mueren solos, y sueñan solos, y quieren solos y lloran solos. Solos. Todo íntimamente incompartido. Tal vez por todo ello la fiebre nunca altera las vidas infantes (los niños ni sienten ni padecen: entre ellos el futuro no existe) y sí las nuestras. De esta guisa supe que acabábamos de ingresar en sociedad, inmensa secta devastada.
Sobre todo recuerdo la impotencia. Peor que la decepción (que es dolor pasajero, pues nace ya en pasado), la impotencia, vislumbrándose crónica desde ese mismo momento, cotidiana, diaria, presente como amaneceres involuntarios, siempre más allá de nuestros sueños, siempre más allá de nuestro descanso o nuestra intención. La impotencia de lucidar, como una condena, que todos seguiremos estando desvalidos frente a la vida, frente a los otros, frente a la soledad, frente a la compañía, frente a la alegría, frente a la tristeza, frente a la enfermedad, frente a la muerte.
Ese día supe definitivamente que tampoco existían reglas disciplinando esos supuestos juegos adultos, que ya jamás, por tanto, sería capaz de entender nada y que además me restaba una vida entera de no entender nunca nada, a pesar de tantos lustros moviéndome entre esos seres que de niño admiraba, entre esos seres plácidos, sabios, comprensivos, cariñosos, que me acogerían para poder comenzar a vivir, como un tribal ritual iniciático por fin trastumbado, poder entrar a formar parte de ese mundo pleno y sin fisuras que durante ya tantos siglos me había sido vedado. Tamaña decepción descubrir súbitamente ante mí todo ese vasto universo de seres ruines, egoístas, mediocres, ambiciosos, envidiosos, egópatas, importantes, todos, todas, cuántos centros del universo a mi alrededor, cuánto imbécil encantadito de haberse conocido, qué patetismo más insoportable... Humanidad, adultez (estultez?), qué gran estafa!
Por eso, cual pequeña verdad revelada, también comprendí entonces la necesaria existencia de aquellos santos lugares que de niño veía c[ar-e]gados de silencios compartidos, de tanta soledad acompañada: que por eso existían (por eso existen) tantas tabernas y templos en nuestras calles, prostíbulos de afectividad respectiva para aquellos hombres y mujeres que ya intuyeran haber perdido definitivamente todos los trenes. Seres que quizá sabios sin saberlo se supieron consumidos, relegados. Tabernas y templos. Trenes. Las palabras una vez más ordenando el mundo con su propia lógica. Todas nacen en te. Como tú. Como tu temor... Por ello también muerte en te fallece, a ti te lo dejo. Prostíbulos de afectos necesarios que a diario se consagran en cuerpo y sangre (y no es casual la preferencia, como antaño se marcara de rosa o azul el estigma futuro del neonato), depende de con quién deba comulgar cada uno, como si los hálitos propios y escasos que sustentan sus ya frágiles almas tuvieran que ir apuntalándose, así construcciones siempre a punto de desmoronarse.
Mire, Rodrigo, es como los edificios enfermos (imposible intento hacerle saber: aluminosis, silicosis, como si viniese a ser lo mismo, así su tos asmática de eterna posguerra), también envejecen, como nosotros, y ahora nos contemplan con sus ventanas tapiadas porque no quieren ya más inquilinos, menos aquellos que deben ser marginados, así tampoco quiere usted más inquilinos en su recuerdo, estoy seguro, ya hemos..., ya ha tenido bastante, ya no más, y Rodrigo se disculpa como todos con una sonrisa cálida y lela en sus labios, tras sus ventanas tapiadas, tras su tez macilenta, desvencijadas las puertas, las láminas de sus contraventanas batiendo inercias y ru[t]inas, decapadas de inclemencias, decapada su piel de torpezas, de alegrías y tristezas, ya basta, ya no más recuerdos, edificios enfermos, devastados como su mente perdida, mire, Rodrigo, también por ellos pasa el tiempo... Y no sé realmente qué estoy tratando de decirle.
Capítulo IV
Tengo continuamente la impresión de que mi vida real ha transcurrido ya, y que estoy llevando una existencia póstuma.
John Keats