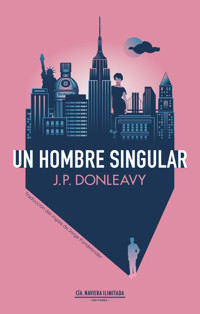Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Compañía Naviera Ilimitada editores
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cornelius Christian regresa a Nueva York luego de un tiempo en Europa. Cuando desciende del barco, solo lleva su equipaje y el cadáver de su esposa. Sin dinero para afrontar los gastos del entierro, se ve forzado a aceptar un trabajo en la funeraria de Clarance Vine, una especie de dandy apasionado por su oficio que se empeña en ver en él excepcionales condiciones para el negocio de la muerte. En una de las salas de la funeraria, Cornelius conoce a la bella Fanny Sourpuss y a los millones que le acaba de dejar su marido muerto. A partir de entonces, se precipita una catarata de situaciones hilarantes, llenas de erotismo y crueldad, pero también de ternura. Cornelius Christian deambula por una Nueva York tan inmensa como su tristeza, observando la condición humana en todo su pathos cómico, provocando constantemente a la vida a través del desastre, burlando y haciendo estallar las convenciones de una sociedad que se aferra a valores en los que ya no puede creer. Un libro vital, poderoso e irreverente, divertido y trágico a la vez. "El héroe de Donleavy es un sinvergüenza obsceno, sin escrúpulos, irresistible y conmovedor que conversa y se pelea con el caos de Nueva York… Donleavy atrapa hábilmente todo, desde el estilo de vida y la muerte estadounidense hasta el sexo y la vida en la ciudad, el fracaso, el éxito, la pobreza y la riqueza, la soledad y el amor… ¡Un gran viaje en montaña rusa todo el camino!" (Philadelphia Bulletin). "Escandaloso… eléctricamente vivo… el mejor libro de Donleavy" (The Washington Post).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sobre Cuento de hadas en Nueva York
Cornelius Christian regresa a Nueva York luego de un tiempo en Europa. Cuando desciende del barco, solo lleva su equipaje y el cadáver de su esposa. Sin dinero para afrontar los gastos del entierro, se ve forzado a aceptar un trabajo en la funeraria de Clarance Vine, una especie de dandy apasionado por su oficio que se empeña en ver en él excepcionales condiciones para el negocio de la muerte.
En una de las salas de la funeraria, Cornelius conoce a la bella Fanny Sourpuss y a los millones que le acaba de dejar su marido muerto. A partir de entonces, se precipita una catarata de situaciones hilarantes, llenas de erotismo y crueldad, pero también de ternura. Cornelius Christian deambula por una Nueva York tan inmensa como su tristeza, observando la condición humana en todo su pathos cómico, provocando constantemente a la vida a través del desastre, burlando y haciendo estallar las convenciones de una sociedad que se aferra a valores en los que ya no puede creer.
Un libro vital, poderoso e irreverente, divertido y trágico a la vez.
J. P. Donleavy
Nació en Brooklyn en 1926, hijo de inmigrantes irlandeses. Creció en el Bronx y luego de servir en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, estudió microbiología en la Trinity College en Dublín. En 1969, luego de vivir unos años en Londres, se convirtió en ciudadano irlandés. Vivió en County Westmeath, Irlanda, hasta su muerte en 2017, a los 91 años. Es autor de más de una docena de novelas, entre ellas, The Ginger Man (1955), A Singular Man (1963), The Beastly Beatitudes of Balthazar B (1968), además de obras de teatro y ensayos.
Fotografía: ©Sally Soames
COMPAÑÍA NAVIERA ILIMITADA es una editorial que apuesta por la buena literatura, por las buenas historias bien contadas. Con la convicción de que los libros nos vuelven mejores y nos ayudan a soñar, a ver el mundo, y todos los mundos dentro de él, de otra manera. A pensar que un mundo diferente es posible.
Los autores, editores, diseñadores, traductores, correctores, diagramadores, programadores, imprenteros, comerciales, administrativos y todos los demás que de alguna manera colaboramos para que los libros de Naviera lleguen a los lectores de la mejor forma ponemos mucho trabajo y amor.
Tu apoyo es imprescindible.
Seamos compañeros de viaje.
Cuento de hadas en Nueva York
J. P. Donleavy
Traducción de Enrique Pezzoni
Donleavy, J.P.
Cuento de hadas en Nueva York / Donleavy, J.P..
1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Compañía Naviera Ilimitada, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Enrique Pezzoni.
ISBN 978-987-47555-2-0
1. Literatura Estadounidense. 2. Cuentos. I. Pezzoni, Enrique, trad. II. Título.
CDD 813
Título original: AFairy Tale of New York
© 1961, 1963, 1973 by J. P. Donleavy
First published in the United States of America by Delacorte Press in 1973.
© Compañía Naviera Ilimitada editores, 2018, 2022
© De la traducción: Herederos de Enrique Pezzoni, 2018
Diseño de tapa: Santiago Palazzesi / gostostudio.com
Primera edición: agosto de 2018
Primera edición digital: enero de 2023
ISBN de edición impresa: 978-987-46827-2-7
ISBN de edición digital: 978-987-47555-2-0
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización por escrito del editor.
Compañía Naviera Ilimitada editores
Pje. Enrique Santos Discépolo 1862, 2º A
(C1051AAB), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.cianavierailimitada.com
Seguinos en nuestras redes:
ig: cianavierailimitada
fb: cianavierailimitada
tw: CiaNavieraIltda
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Febrero. Las tres de la tarde. El cielo entero alto y azul. Banderas y estandartes y gente amontonada. Saludos y tristeza.
Un cajón negro sube desde la bodega, meciéndose en el aire a un lado del barco. Algunos estibadores se quitan la gorra y la capucha. Depositan el cajón cuidadosamente, entre suaves murmullos, sobre un portaequipajes. Lo llevan bajo un cobertizo.
Cornelius Christian de pie bajo la letra C. Llega el inspector de aduana.
—Tendrá que disculparme, señor. Sé que en estos momentos no estará usted con ánimo para que le hagan preguntas. Pero si se toma la molestia de acompañarme procuraré ahorrarle tiempo. Es solo un trámite.
A través del muelle, entre carretillas, perfumes, pieles, casimires, chirridos de cadenas. Una oficina tibia donde picotean máquinas de escribir. El inspector de aduana, alto y moreno, lápiz y papel en mano.
—Según entiendo, eso ocurrió a bordo.
—Sí.
—Y usted es norteamericano y su mujer era extranjera.
—Sí.
—Y usted piensa enterrarla aquí.
—Sí.
Conviene aclarar todo esto ahora mismo para evitar futuros inconvenientes. No quiero importunarlo con nada que no sea estrictamente necesario. ¿Viajaban con niños?
—Únicamente mi mujer y yo.
—Entiendo. ¿El resto de su equipaje solo consiste en efectos personales? ¿Ninguna obra de arte, ningún artículo importado que declarar?
—No.
—Firme aquí, por favor. Eso es todo. Si se le presenta algún problema venga a verme enseguida. Aquí tiene mi nombre. Le resolveré cualquier dificultad. Lo único que debe hacer es preguntar por Steve Kelly aquí, en la aduana. Hace un rato llamó Vine. De la funeraria. Le dije que todo estaba en regla. Dice que puede usted ir a verlo a su oficina o llamarlo esta tarde a cualquier hora. O esta noche. Tiene que resignarse.
—Muchas gracias.
Inspector de aduana palmeando a Christian en el hombro.
—Ah, hable con el estibador, señor Christian. El tipo con campera de piel. Dígale que lo mandé yo para que lo ayude con el equipaje. Bueno. Ahora ya no tiene nada de qué preocuparse.
—Gracias.
De nuevo afuera entre las grúas que rechinan y las mujeres que taconean y las pilas de valijas llamativas y las etiquetas de colores. El enorme flanco del barco. Yendo hacia él como cuando estaba anclado frente al puerto de Cork. Un barco rígido y frío. Todos nosotros apretujados en la lancha que nos llevaba por el mar picado. Atrás quedaban las casas rosadas en la playa y el humo de la turba remolineando en el cielo de la madrugada. Remaches negros en el flanco del barco. Y yo subí con ella. Por la escala que oscilaba sobre el agua. Y ahora en medio de esta confusión y de la gente que se echa los brazos al cuello. Aquí está el estibador con la campera de cuero; tiene un gancho bajo el brazo. Músculos tensos en la quijada.
—Perdón. Steve me dijo que usted puede ayudarme con el equipaje.
—Sí, claro. Cuánto trae.
—Dos valijas, tres baúles pequeños.
—Está bien. Sígame. Voy a bajar las cosas por la escalera mecánica. Espéreme abajo. ¿Quiere un taxi?
—Sí, gracias.
Bajo el techo de vigas y carteles. Prohibidas las propinas. El gruñido de la escalera mecánica que baja baúles y cajones de embalaje. Empujándolos, golpeándolos. Si tratan las cosas de este modo el ataúd se abrirá. Y todos gritan: Por aquí. Cinco dólares a Grand Central. Tres cincuenta a Pennsylvania Station. El estibador tiene cicatrices en la cara y apoya las manos en las caderas.
—Señor Christian, este tipo lo llevará adonde usted quiera. Ya metí el equipaje en el taxi.
—Sírvase.
—No no. Nada de plata. Los favores no se pagan. Ya le tocará a usted hacer algo por los demás. Así es la vida.
—Gracias.
—De nada.
Cornelius Christian abre la puerta del taxi reluciente. Bocinazos por todas partes. El conductor de gorra verde se vuelve hacia él.
—Adónde vamos, muchacho.
—No sé. Todavía no lo he pensado.
—Vea, no puedo quedarme el día entero esperando. Dentro de poco llega otro barco.
—¿No sabe dónde puedo alquilar un cuarto?
—Yo no soy la guía telefónica, muchacho.
—Un sitio cualquiera.
—Por aquí hay muchos hoteles.
—¿No sabe dónde puedo alquilar un cuarto?
—Una casa de pensión para un tipo como usted. Justo la clase de covachas que conozco. Qué hora para empezar a buscar. Si todo el mundo me pidiera que le buscara un cuarto me moriría de hambre. Con lo que ya me cuesta ganarme unas monedas. Bueno. Conozco un sitio en el oeste, cerca del museo.
El taxi zigzaguea entre los demás automóviles. Gente que sube a otros taxis con sonrisas y abrigos en los brazos. El viaje ha terminado. Algunos regresan con amigos nuevos. Enfilamos hacia la autopista rugiente.
—Ya sé que no es asunto mío. Pero no entiendo que un tipo como usted vuelva de un viaje sin tener adónde ir. Usted no parece de esos que no tienen ningún amigo. En fin. En este mundo hay de todo. Siempre se lo digo a mi mujer. Pero ella no me cree. Piensa que todos son como ella. ¿Estuvo mucho tiempo afuera?
—Fui a la universidad.
—Allá sí que enseñan bien. ¿No se siente solo?
—No. Me gusta estar solo.
—Y bueno. Cada uno tiene derecho a vivir como le da la gana. Pero mire esto, aquí es difícil sentirse solo. Parece que todo va a explotar de un momento a otro. Y míreme la cara de mono que tengo. ¿Sabe por qué? Porque fui dueño de una veterinaria hasta que a un pariente mío se le ocurrió una gran idea para ganar un montón de plata. Y qué pasó. Perdí hasta los calzoncillos. Ahora tengo que arreglármelas con el taxi. Aquí todos corren tras la plata pasando por encima de los demás. Qué vida. Hay que romperse el lomo hasta reventar.
Christian cruza las manos con guantes blancos sobre las rodillas. La corriente de automóviles por la autopista. Aúlla la sirena de un auto de la policía.
—Oiga eso, algún tipo habrá asesinado a su madre para sacarle unas monedas. Míreme a mí, tengo que tomar leche todo el día. Como los chicos. Se lo digo yo: es una vida de perros. Hay que sudar la gota gorda. Un desastre. Esta ciudad de mierda está llena de extranjeros. No sé por qué no se quedan en Europa en vez de venir a embromarnos aquí. ¿Usted es extranjero?
—No.
—Parece extranjero. Si es extranjero, a mí no me importa. Mi madre vino de Minsk.
Nubes grises hacia el este. Hielo al borde del río. Débil sol rojizo, brumoso.
—Ya llegamos, muchacho. Deme cinco dólares.
Casa de ladrillos descoloridos. Una verja de hierro. Hace años los ricos vivían en casas así. Una escalera empinada en la entrada. Se han ido los primeros cinco dólares.
—Toque el timbre, muchacho, mientras le bajo el equipaje. Así nunca seré rico. Pero me da lástima. La señora Grotz se encargará de usted. Está chiflada. Pero aquí todos andan mal de la cabeza.
La señora Grotz en la puerta: bizca, envuelta en un abrigo negro con cuello de zorro plateado.
—¿Qué busca?
—Es un buen tipo, abuela. Viene de estudiar en Europa. No tiene amigos.
—Por algo será.
—A lo mejor no necesita amigos.
—Estás loco. No se puede vivir sin amigos.
—Mi mujer también cree que estoy loco. Pero soy un dios para mis chicos.
—Mejor te vas a tu casa, chiflado. Sígame, muchacho. Tengo un buen cuarto para usted.
Arrastrando las valijas a la zaga de ese trasero enorme, escaleras arriba. Olor a cebollas. Tufo a humedad.
—Estas escaleras me matan, muchacho. Tengo que hacerlo todo yo sola. Desde que mi marido se cayó muerto en calzoncillos. Mientras yo lo miraba. Por poco me muero del susto. Se levantó para apagar la luz y se cayó muerto de boca al suelo. Desde entonces me fallan los nervios. Mire cómo tiemblo. Todos los maridos se caen muertos de repente. Por qué no se les ocurrirá morirse tranquilamente en un hospital.
Un cuarto con cortinas rojas en la ventana. Una cama de dos plazas como una que vi en Virginia una vez que caminaba por una calle y me trepé a un tren parado bajo el sol de fuego. Ojalá pudiera ahorrar calor para el invierno.
—Cuatro dólares cincuenta por noche o veinte dólares por semana. Mire todo lo que ofrezco: radio, armario, estufa de gas, agua caliente. No ponga fuerte la radio.
—Si me permite, en un día o dos le haré saber cuánto pienso quedarme.
—Le doy hasta el viernes. Qué manera de hablar rara tiene. ¿Es inglés? ¿Aprendió a hablar así en la universidad?
—En cierto modo.
—¿Siempre habla así?
—No sé.
Deme cuatro dólares cincuenta.
Y ahora
ya eres dueño
del puente de Brooklyn
2
Un mundo nuevo. Valijas abiertas sobre la cama. Prendo la estufa. Paso frente a otra puerta marrón, camino hacia el vestíbulo. Todo a oscuras. Y los autos pasan por la calle como barcos y suaves burbujas.
Encuentro la llave de luz en el cuarto de baño. Toalla verde en el suelo. Levanto el asiento. Todos los caballeros deben hacerlo. De niño nunca lo levantaba y mamá decía: Hay que levantar el asiento. Recojo la toalla. Vuelvo. Esta puerta tiene un nombre bajo el celofán. Y ahora lo único que puedo hacer es esperar y esperar y esperar. Tendrá que pasar. Ella no sabía empacar y su valija es un barullo. Yo le decía que era una torpe, por qué no doblas la ropa. Ahora tengo que ir allá. A la funeraria. Me lavaré la cara. Nadie que se quede con ella. Y yo tan lleno de mi propia muerte. Ojalá sepa cómo llegar hasta allí después de tantos años. Cuánto costará. Terminar así, enterrada entre extraños.
Christian baja a la calle. Abrigo gris sobre los hombros. Guantes blancos en las manos. Calle llena de sombras. Automóviles oscuros estacionados. Al frente, los nudosos dedos rígidos de los árboles. Después de tanto océano. No sé qué decirle a ese hombre. Estará vestido de negro o algo así. Tendré que darle propina o un cigarro. Creerá que no estoy bastante apenado y que soy incapaz de sentir la muerte.
Las altas ventanas grises del museo. Bajo la escalera hacia el subterráneo. Por todos lados mascan chicles. Los molinetes del subte me hacen pensar en caballos. La ficha entra tan fácilmente en la ranura. Un clic y paso por el molinete. Podría tirarme bajo un tren. Dejar que pase rugiendo sobre mí. Qué habrá que tocar para morir electrocutado. Cómo sabrían que deberían llevarme y ponerme junto a Helen. Tendría que escribirlo y meter el papel en mi billetera. En caso de muerte que me lleven a la funeraria Vine y me entierren junto a Helen. Tan destrozado que podrían ponerme en torno a ella en el mismo ataúd. No puedo soportar la idea de que tengas frío. Y lo último que dijiste fue que te sepultaran bajo tierra. Y siempre usabas mucha sombra verde alrededor de los ojos. Te acercabas a mí en tu vestido de seda crujiente. Como si hubieras sido hueca. Oías con tus grandes ojos. Y el primer día que pasamos a bordo no quise que gastaras dos dólares para alquilar una reposera. Ahora te dejaría. Ahora te dejaría hacer cualquier cosa. Helen, ahora podrías alquilar dos o tres reposeras y yo no te diría una sola palabra. No era por el dinero, era porque tenías muy mal aspecto y pensé que te helarías de frío en la cubierta. Y nadie sabía lo enferma que estabas. Y tiré de la toalla. Te la arranqué de las manos cuando me dijiste que gastarías esos dos dólares. No era por el dinero. Ahora rompería dos dólares aquí mismo, en esta plataforma del subte. Dios mío, era por el dinero... Te he perdido.
La cabeza inclinada. Un nudillo blanco restregando un ojo. Un hombre se acerca.
—¿Le pasa algo, muchacho?
—No, nada. Se me ha metido algo en un ojo.
—Bueno... Pregunté por las dudas.
El tren ruge en el túnel. Se precipita en el andén. Hace vibrar el suelo. Las puertas se cierran gruñendo. Después arriba, afuera. Cruzando cada avenida cuando las luces se ponen rojas y los autos se detienen. Y todo es tan nuevo y tan viejo a mi alrededor. Cuando era chico anduve por aquí y oí el frenazo de un auto que atropelló a un muchacho. Vi la camisa blanca sobre sus hombros. Y mientras escapaba pensé si la gente se reuniría en torno a él para darle calor y no como yo, que me escapaba.
Más allá, donde la calle dobla hacia abajo, cerca del tren elevado, donde están los edificios altos y el río. Ya llego. Aquí es. Puertas con cortinas dobles, dos siemprevivas a cada lado. Empujo una puerta. Dios, adónde has venido a parar. Un vestíbulo con una alfombra muy espesa. Qué lujo. Por las paredes fluye una luz verde. Todo es tan suave. Un sitio agradable. La puerta está abierta. Hay luz detrás. Llamaré. Unos zapatos negros y unas medias negras con ligas asoman por debajo de un escritorio. Se mueven, brillan. El hombre me tiende la mano.
—Buenas tardes. Usted es el señor Christian, ¿no es cierto?
—Sí.
—Lamento que haya tenido que molestarse. Yo soy Vine.
—Siéntese, por favor.
—Gracias.
—¿Quiere fumar? Un cigarrillo. Un cigarro.
—No, gracias.
—Póngase cómodo. Solo tenemos que cumplir con algunos trámites sin importancia. El inspector de aduana que lo atendió me telefoneó cuando usted salió del puerto. Fue muy amable de su parte. Desde luego haré todo cuanto esté a mi alcance, señor Christian. Solo tiene que firmar aquí.
—Gracias.
—Yo no soy un hombre cualquiera en este negocio. Esto es algo muy importante para mí y siempre que puedo ofrecer ayuda lo hago sin vacilar. Tiene que tenerlo presente.
—Se lo agradezco mucho.
—Hacemos las cosas lo mejor que podemos, señor Christian. Tratamos de entender el dolor de los demás. El entierro será en Greenlawn, si le parece bien. ¿Conoce Nueva York?
—Sí. Nací aquí.
—Entonces conocerá Greenlawn. Uno de los cementerios más hermosos del mundo. Siempre es un placer visitarlo. Mi mujer está enterrada allí. Es un lugar lleno de paz. Nosotros entendemos cómo se siente la gente en estas circunstancias, señor Christian. Me encargaré de hacer todas las gestiones para evitarle molestias. Después podrá usted hablar con ellos. Déjelo todo en mis manos. Arreglaré las cosas lo antes posible.
—Quisiera que el entierro fuera mañana por la mañana.
—Muy bien. De ese modo los deudos tendrán tiempo. El aviso aparecerá en el Daily News de mañana, siquiera para que la gente tenga un par de horas para llegarse hasta aquí.
—Yo soy el único deudo.
—Entiendo.
—Nadie sabía que volvíamos a Nueva York.
—Puedo reservarle la pequeña suite que está al otro lado del vestíbulo.
—Solo por unos minutos. Quiero que todo sea muy rápido.
—Comprendo. En materia de flores...
—Quisiera algo muy simple. Quizá una corona que diga “A mi Helen”.
—Desde luego. Algo sencillo. Yo mismo me ocuparé de eso. Aquí procuramos compenetramos con el dolor, señor Christian. De ese modo llegamos a conocerlo. ¿Desearía que pusiéramos un cristal? Para conservarla mejor.
—Está bien.
—¿Cuál es su domicilio?
—Vivo cerca del Museo de Historia Natural.
—Me complace saber que vive usted allí. Hay mucho sobre qué reflexionar en ese edificio. Le enviaremos un automóvil.
—¿Hay que pagarlo aparte?
—Está incluido, señor Christian. ¿Qué le parece a las nueve y media, o a las diez? O cuando usted quiera.
—A las nueve y media me parece bien.
—¿Quiere usted tomar algo antes de irse, señor Christian? ¿Un whisky?
—Sí, gracias. ¿Usted es irlandés, señor Vine?
—Mi madre lo era. Mi padre era alemán.
El señor Vine sacude la cabeza y guiña los ojos en un tic, mientras cruza la alfombra amarillo canario. Pone una blanca mano impoluta bajo un cuadro iluminado. Rayos de sol filtrándose entre montañas cubiertas de pinos y debajo una paca de bronce que dice “Sol invernal”. Paneles que se abren. Estantes con botellas, vasos y la puerta blanca de una heladera. Debe beber como una esponja. Cada noche lo levantarán como a un cuerpo muerto. No tengo coraje para decirle que me crie en el Bronx.
—¿Soda, señor Christian?
—Sí, por favor.
—Por el modo en que ha dicho esas tres palabras me doy cuenta de que usted es un hombre muy instruido, señor Christian. Y me gusta su nombre. Yo no he tenido muchas oportunidades en materia de instrucción. Trabajaba en los pozos de petróleo de Texas. Después fui gerente de la planta de producción. Nadie lo diría al verme, ¿no es cierto? Dejé de ir a la escuela cuando tenía nueve años. Siempre quise trabajar en este oficio, pero a los treinta años todavía no había podido empezar los estudios secundarios. Estuve en la Marina. Cuando salí fui a una academia funeraria. Es algo que lo hace sentirse a uno más cerca de la gente. Es una ocupación digna. Y requiere talento artístico. Cuando uno puede ver lo que es capaz de hacer por alguien que acude indefenso. Le permite a uno suavizar las cosas. Usted es un hombre con quien se puede hablar, una persona con la mentalidad apropiada. En este sentido nunca me equivoco. En cambio, hay gente que revuelve el estómago. Si hay algo que no me gusta en este oficio son los embaucadores. Y le aseguro que hay muchos. Tómese otro trago, le hará bien.
—Gracias.
—Algunos creen que soy demasiado franco, pero muchos me lo agradecen y hay gente que pone a toda su familia en mis manos. Hasta en una gran ciudad como esta. He abierto otra sucursal en el lado oeste, cerca de la calle Cincuenta. Pero prefiero este sitio, que es donde empecé. Mis dos hijas ya son casi unas mujercitas. Aquí uno conoce a gente de toda clase. Soy medio filósofo y sostengo que lo que hay que aprender se aprende tratando con la gente. En este sentido sí puedo decir que he recibido mucha instrucción. Aunque no tenga ningún título. A veces pienso que es triste no tenerlo, sobre todo cuando entierro a alguien con título. Pero todo depende de cómo se conduce la gente. Por eso me doy cuenta muy bien de la clase de persona que es usted. El tipo de la aduana me dijo por teléfono que usted era todo un caballero. ¿Le gustaría que le mostrara el establecimiento? Si no tiene ganas dígamelo sin tapujos.
—Me da lo mismo.
—Creo que lo consolará mucho comprobar que ella estará aquí como en su propia casa. Venga conmigo. En estos momentos no tenemos huéspedes; en la otra sucursal solo hay dos salones. Aunque esta es la época del año en que abunda más el trabajo.
El señor Vine se pone de pie. Se inclina ligeramente hacia adelante. Sacude la cabeza, levanta un hombro hasta la oreja. Tiene arrugas en torno a los ojos y el pelo como cerda. Sostiene la puerta abierta. Sonriendo con la cabeza ladeada.
—Nunca permito que un establecimiento mío sea demasiado grande, porque de lo contrario se pierde el toque personal. Debe ser cálido, íntimo, para que la gente se sienta como en su propia casa. Le he puesto el nombre de Casa a la otra filial. Esta se llama Funeraria Vine. Hubiese querido cambiarlo, pero resultaba muy caro porque ya estaba hecho el letrero de neón. Pero me parece que la palabra funeraria rebaja de categoría. Es como para la gente pobre. Prefiero la palabra casa. Yo no pongo cara triste a la gente. Yo sonrío. La muerte es como una reunión. Una pausa en la vida de los demás. ¿Me entiende?
Un corredor de techo bajo. El señor Vine guía lentamente al señor Christian en la tenue luz, caminando sin hacer ruido.
—Estas son las suites. Estas dos tienen baño privado. Ha sido una excelente idea. No se lo digo a mucha gente, pero la muerte de un ser querido estimula ciertas funciones. Ya se habrá dado cuenta de que toda la luz es verde y fluye por las paredes. El efecto se consigue mediante un cristal especial. No hay otra casa en Nueva York que la tenga. ¿No le importa que siga mostrándole?
—No, está bien.
—Dentro de pocos años abriré una sucursal en el campo. Para algunos el campo es sinónimo de paz. Habrá visto el cuadro del bosque bajo el sol invernal. La idea se me ocurrió mirando ese cuadro. Es difícil encontrar paz aquí, viniendo desde la calle. Y oiga el ruido que hace el tren elevado. Piensan eliminarlo. Ojalá sea pronto. Le hace a uno saltar los tímpanos. Pero ya me he resignado. Esta es la capilla. La diseñé en forma circular, como el mundo. Verá que el verde se repite también aquí. Y esta es la puerta que da a nuestro laboratorio. Lo llamamos el estudio.
—Todo es muy lindo.
—Me complace mucho que lo diga. Y espero que esté satisfecho por haber acudido a esta casa. Mi mayor deseo es que la gente quede satisfecha. Puede usted confiar en mí. Tengo una verdadera devoción por mi trabajo. Sentir amor por lo que uno hace es la felicidad. Y gracias a eso puede uno conocer a personas como usted. Jamás me equivoco con la gente. Sé cuáles son las lágrimas de dolor más sinceras: no son las que se ven correr por las mejillas. Y este es el salón más grande, el primero que usé. Aquí han estado dos o tres personajes. El señor Selk, el industrial. He tenido ese privilegio. Cuando alguien está en este salón, encendemos un cirio tras el cristal verde. Me parece que confiere o, más bien, comunica una atmósfera de santidad al recinto.
—Sí, tiene razón.
—Y ahora váyase a su casa. Trate de no pensar en nada. Duerma bien. Recuerde que tomará tiempo. Pero el tiempo es nuestro amigo. Y tenga presente que aquí estoy yo para lo que me necesite. Nuestro automóvil lo irá a buscar mañana por la mañana. Buenas noches, señor Christian.
El señor Vine y Christian se dan la mano. Vine entrega a Christian un folleto. Abre la puerta hacia la fría luz eléctrica de la calle. Una última sonrisa, un saludo con la mano.
El ventoso desfiladero de Park Avenue. Una ciudad llena de viento. Frío taconeo contra el pavimento. Porteros que se restriegan las manos, patean el suelo, miran a un extremo y otro de la calle. Empieza a nevar. Como el primer invierno que pasé en Dublín. Cuando el cielo permanecía gris durante meses enteros. Y compré una gruesa frazada de lana que olía a oveja.
Con las manos hundidas en los bolsillos, Christian toma un subterráneo hacia el oeste. Ya estoy de regreso en las sombras del museo. A lo largo de las casas de ladrillo. Donde vivo por esta noche.
Se oye música a través de la puerta con el nombre bajo el celofán. Una luz mortecina en el vestíbulo. Olor a cera en el aire. Tufo a humedad. Una puerta se cierra de golpe. Alguien grita: ¡Cállense!
Tengo que atravesar esta puerta y dormir. Descorro la espesa cortina roja para que mañana me despierte la luz. Cae la nieve bajo el farol de la calle. Una casa ajena se siente como propia cuando está llena de extraños. Helen, nunca te hubiese traído a un cuarto como este. Me produce la sensación de que te obligo a compartir la pobreza porque esta no es la clase de sitio donde hubieras podido vivir. Tu sitio eran los cuartos de baño con níqueles relucientes y toallas tibias. Mira, en cambio, este inmundo material plástico. Parece imposible que estuvieras en ese estudio mientras Vine y yo hablábamos. Y no debimos hablar así. Pero hablamos. Como si hubieras sido un objeto cualquiera. Helen no es un objeto. Es mía. Se la llevaron. Se fue. Adonde está más cerca de mí. La tengo metida en la cabeza. Estuvo conmigo cuando yo iba y venía por el barco sin poder soportar que me miraran cuchicheando. Nuestra mesa en el centro del comedor. Todos pensaban en aquel día, cuando dieron el baile de gala, con sombreros de papel y globos, y Helen estaba sentada ante la mesa y lloraba, el pañuelo rosado metido en tu manga y perlas como gotas minúsculas en tu cara y ninguno volvió a verte. Hasta fueron capaces de ir hasta la puerta de mi camarote después de que te moriste para tratar de oír si lloraba. Y aquel camarero que dijo que no te lavaría la ropa. Asomó su negra cara por la puerta y la cerró despacio cuando me vio tirado en la litera. Y te cerró la puerta en las narices. Nosotros dos atónitos, sin saber qué hacer ni qué decir. Yo tenía los tres dólares en el puño y vi cómo su mano negra se adelantaba y los tomaba y cerraba despacio la puerta. El camarero que nos llenaba los platos de cosas que no queríamos y que el segundo día dijo: ¿Su esposa no come más? Y le dije que no. Y durante el almuerzo volvió y dijo que lo disculpara, que no sabía nada, el que servía las bebidas se lo había dicho y me sirvió un plato cubierto de salmón ahumado. Se mantuvo todo lo alejado que pudo hasta la última comida, cuando empezó a rondar a la espera de la propina y me preguntó si yo era un refugiado. Entonces me fui del comedor y desde la baranda del barco miré esa costa extraña y chata con los frágiles dedos blancos en el cielo. En ese camarote, Helen, donde dejaste tu alma. Y ahora tengo que acostarme aquí, entre estas sábanas insomnes, sin ti.
Tinieblas
en todo
mi dolor
3
De la calle llega el ruido de las palas con que recogen la nieve.
El silbato de un barco desde el río. Gruñe y gime la cañería a lo largo de la pared. Afuera sopla el viento y sacude la ventana. Llaman a la puerta.
—Señor Christian, abajo hay un hombre que lo busca.
—Por favor, dígale que bajo enseguida.
Christian mira por la ventana hacia la calle. Un hombre con abrigo oscuro, camisa verde, corbata negra. No lleva sombrero en la cabeza calva. Mechones de pelo gris. Un largo automóvil negro. Viene a buscarme. No puedo hacerlo esperar. No puedo impedir que te entierren bajo la nieve.
La señora Grotz ante la puerta, arrebujada, el vaho de su aliento en el aire frío. Frotándose las manos. Mirando a Christian cuando pasa y saluda al chofer en la escalera de la entrada. Una voz suave, solemne, mientras se cubre la cabeza con la gorra negra.
—¿El señor Christian? Soy de la Funeraria Vine.
—Lamento haberlo hecho esperar.
Grotz desliza sus pies con pantuflas hacia la nieve. Aguza el oído. La boca abierta, la mirada fija.
—Eh, qué pasa. A qué viene esto. Aquí hay lío. ¿Usted es de una funeraria?
Christian se detiene, se vuelve. Se ajusta los guantes en las manos. Mira a la señora Grotz, escaleras arriba.
—Mi mujer.
—¿Así que tiene mujer? ¿Y dónde está su mujer? ¿Qué pasa con su mujer?
—Ha muerto.
—¿Cómo? Oh, señor.
Más allá, el parque, una leve ondulación cubierta de nieve aterciopelada. Tan blanca. Tan Navidad. Pájaros que toman baños blancos. Los camiones recogen la nieve con palas mecánicas. No tengo corbata negra. Pero una verde hará juego con la Funeraria Vine. Los transeúntes miran este automóvil tan caro.
—¿Está cómodo, señor Christian?
—Sí, gracias.
—Están echando sal sobre la nieve. Después, cuando la nieve se derrite, los autos que van adelante la tiran sobre el parabrisas del que va detrás. Un verdadero problema. Saben muy bien que todos los años nieva. No sé cómo no se les ocurre algo.
—Tiene razón.
Los rayos del sol matinal en las calles transversales, horadando las sombras del parque. Esos hoteles tan altos. Y esas mujeres tan esbeltas que entran en ellos. Donde brillan las luces. Y todos tienen miedo de todos. Y quizá Vine y su toque personal.
Un letrero de neón verde. Funeraria Vine. La llaman casa. Frente a ella un camión de limpieza estacionado. Unos hombres empapados lo llenan de nieve. El señor Vine agita el brazo. Tiene la cara enrojecida.
—Buenos días, señor Christian. Tuve que decirles a esos hombres que se llevaran de aquí ese camión de limpieza. Por aquí, señor Christian.
Vine abre la puerta. Un firme apretón de manos, inclinando la cabeza y sacudiéndola. Como para sacarse el agua de las orejas después de nadar. Ahora indica el camino.
—He elegido mi música favorita, señor Christian. Su esposa está hermosísima. Lo espera. La señorita Musk1 estará a su disposición. Si me necesita no tiene más que tocar el timbre. ¿Se siente bien?
—Sí.
La muchacha avanza desde las sombras. No puedo mirarle la cara. Solo veo el tobillo delgado, la pierna. Y oigo su voz amistosa:
—Me llamo Elaine Musk. Soy la ayudante del señor Vine. ¿Me permite su abrigo?
—Creo que me lo dejaré puesto. Por un momento.
—La música no ha empezado aún. Si se le ofrece algo, cualquier cosa que sea, aquí me tiene usted para ayudarlo.
—Gracias.
El salón oscuro. Cortinas corridas en la ventana que da a la calle. Y la luz verde fluyendo tras el cristal. El ataúd negro, reluciente. En un caballete, la corona iluminada con luz verde. “A mi Helen” escrito con muguetes. Una mesa con una Biblia. A lo largo de la pared sillas para los deudos. Hasta mis flores están iluminadas. Vine debe embolsar montones de plata. Por suerte el ataúd es negro. Me moriría si fuera verde. Me acerco y me arrodillo. Todo tan suave. No puedo mirarte. Solo veo los nudillos de tus manos. Te has librado de darle la mano a Vine; por poco me rompe la mía. Si pudieras moverte. Encerrada tras ese cristal, sin poder levantarte. Perdóname si no tengo el coraje de mirarte. Si te mirara descubriría que estás muerta para siempre. Qué pasa con toda la carne y la sangre. No hemos tenido hijos. Solo me dejas el dolor de perderte. Y yo no quería meterme en gastos, porque tener un hijo cuesta dinero. Cada centavo que gastaba me hacía sufrir. Ese era el único motivo. Sabía que me lo suplicabas sin cesar y yo decía: Esperemos. Y esperamos. Tu ataúd es tan liso. Es curioso: deslizo la mano por la parte inferior para ver si tiene algún chicle pegado. Vine jamás permitiría semejante cosa. Y aunque ese tipo está medio chiflado me ha consolado bastante, ya que por lo menos nadie se ríe ni hace bromas frente a ti. Bajaré la cabeza porque puedo distraerme y mirarte. Pensé que lloraría pero no puedo. Helen, ojalá fuéramos diferentes de todos los demás. Ojalá existiera algo que nos apartara del resto del mundo. Pero ninguno de los dos somos nada. En el barco decías que te gustaba quedarte acostada en el camarote. Los primeros norteamericanos que conociste te hartaron. Y yo estaba tan orgulloso de traerte a mi país. Soñaba con que te gustara. Cuando te fuiste no quise que nadie se acercara y me tocara el brazo y me palmeara el hombro diciéndome: Lo siento mucho, es terrible lo de su mujer, debe tener valor, y cosas así. Pero al mismo tiempo los necesitaba, necesitaba a alguien que me mostrara algo. Cualquier cosa. Pero en ese barco de mierda nadie se me acercó salvo en busca de propina. Y a cada segundo te alejabas más de mí. Cavarán la fosa de lados bien rectos y antes de que anochezca te meterán en ella. Y tantas veces que pensé: Ojalá te murieras. Para ser libre. Eran pensamientos negros. De pura rabia. Pero los pensaba. Tengo que levantarme. Miraré por la ventana.
Cruzo en silencio el salón. Aparto las espesas cortinas y miro hacia la calle, hacia la luz del mediodía. Pasa gente encogida de frío. Allá hay una tienda con artículos en liquidación. Vine dijo: Toque el timbre cuando esté dispuesto. Qué lápiz labial usará para los que vienen aquí. Quizá use la misma barra para todos. Para toda clase de labios. Para conseguir que brillen y no tengan grietas y permanezcan bien rojos como frutas muy maduras. Vine tenía un pañuelo verde en el bolsillo. Qué será esta manía suya del verde. Debe pasarse casi toda la vida hablando en voz baja, saludando con la cabeza, frotándose las manos y diciendo esas cinco palabras: Aquí nos encargaremos de todo.
Christian se aparta de la ventana. Vine se inclina sobre el ataúd y pasa un paño sobre el cristal.
—Debe ser una condensación en el interior, señor Christian. Sería un pecado estropear un rostro tan encantador. Los labios de una mujer son una de las partes más hermosas de su cuerpo. Hay mujeres que miran los labios de un hombre cuando habla en vez de mirarlo a los ojos. ¿Se siente bien?
—Sí. ¿No cree que ya deberíamos irnos?
—Sí. Dentro de unos minutos. Esta mañana el salón principal está ocupado. En este trabajo nunca se sabe.
—Señor Vine, me parece que está dándome demasiados detalles sobre su trabajo. No quiero ofenderlo, pero me deprime.
—No se sienta molesto. Es que a veces me distraigo. Trato de que todos se sientan como en su casa y no vean algo extraño en una funeraria. La gente debería informarse. Yo he tomado disposiciones para mi propio entierro. Pero no se sienta molesto. Cuando yo tuve que pasar por esto, cuando murió mi mujer, sentí que necesitaba distraerme con algo y me sentí mucho mejor cuando me ocupé de todo personalmente. Por eso pensé que le haría bien interesarse en los detalles.
—Esto no es una distracción.
—Tranquilícese, muchacho. Recuerde que aquí no está solo. Si hablo como un loro, discúlpeme. Es algo que no me pasa con mucha gente. Pero poniéndose en ese estado no conseguirá que ella vuelva. Lo único que podrá recordar es la belleza. Trate de recordar la belleza. Vamos, muchacho, tómelo con calma.
—Mi mujer está muerta.
—Ya lo sé.
—Entonces qué mierda quiere decirme con eso de tómelo con calma.
—Si lo entiendo bien, señor Christian, usted preferiría seguir tratando con otra persona. Puedo ponerlo en contacto con uno de mis ayudantes si lo desea.
—Está bien, está bien. No tengo ninguna gana de armar líos. Deje las cosas como están. Es que me preocupa el dinero y no sé cómo voy a arreglármelas.
—Escúcheme. Quiero decírselo con toda franqueza. Yo no le robo la plata a nadie. No es así como llevo mi negocio. Usted dispondrá de todo el tiempo que necesite y más todavía. Entiéndame bien. Y si no le basta el plazo que le doy, pensaremos en otra cosa. Si no hubiera venido de otro país, no me habría tomado todas estas molestias. Además, usted parece una persona decente. Hasta pensé que usted es un hombre muy apropiado para esta profesión y le aseguro que eso para mí es un cumplido. Usted es un caballero. Cuando todo acabe, si quiere venir a verme, me alegraré mucho. Recuerde que siempre habrá un lugar para usted aquí. Y si se decide, lo tomaré como un gran honor. Si está listo, ya podemos cerrarlo.
—Sí.
—Puede esperar con el chofer.
—Muy bien.
—Nosotros nos ocuparemos de usted, Christian. Recuerde que esto no es la muerte. Todo esto es vida.
Salgo al vestíbulo. A través de las puertas con cortinas. Me subo las solapas del abrigo. El chofer fuma un cigarrillo. Se le ha desprendido un mechón de pelo gris y se le mete en una oreja.
Christian tose. El chofer se levanta para abrir la puerta. Por un instante se le ven los calcetines amarillos con rayas blancas.
El automóvil se adelanta. El coche fúnebre se acerca a la puerta de la Funeraria Vine. Salen tres hombres frotándose las manos con guantes verdes y golpeando con los pies la nieve dura. Al final de la calle el tren elevado ruge en su armazón de hierro. El camión de limpieza se ha llevado su montón de nieve. El chofer hace anillos con el humo del cigarrillo. Y se vuelve.
—¿Quiere esta manta, señor Christian? Si tiene frío envuélvase las piernas. Siempre hace unos grados menos cuando se sale de la ciudad.
—Gracias.
—Ya salen, señor Christian.
El señor Vine está a un lado, sosteniendo la puerta. El ataúd sobre cuatro hombros. Como un elefante con cuatro patas negras. Vine sacude la cabeza, inclina la oreja hacia el hombro y se la rasca. Se mete en la casa. Sale de nuevo con un abrigo negro, unos papeles en la mano, sin sombrero, los ojos brillantes. Cruza la calle. Sortea cuidadosamente con sus relucientes zapatos negros los montículos de nieve. Se acerca a la ventanilla para hablar con el chofer.
—Para ir más rápidos tomaremos la ruta oeste, Charles. Tome por Park y después por la Cincuenta y siete. ¿Está usted bien, señor Christian?
—Sí.
Vine se detiene. Pasa un automóvil. Vine mira al resto del mundo como algo que quisiera enterrar. Sus órdenes militares impartidas con voz áspera. Supongo que ya partimos. Es inútil resistirse. Solo trata de ser amable. Es la primera vez que alguien me ofrece trabajo.
El coche fúnebre arranca. Vine señala con la mano. Lo seguimos. Hacia el final de la calle. Otra vez el tren elevado. Despertará a Helen. Una vidriera llena de heladeras. El anuncio dice que las liquidan casi por nada. Atención, rebajas increíbles. Tengo la sensación de que el mundo entero está vacío a mi alrededor. Me siento como en una carretera en la curva de la Tierra. Todos saben por qué estoy en este auto y Helen en el otro.
Los dos vehículos negros doblan rápidamente por la calle Cincuenta y siete. En la esquina está la ópera. Hay gente encogida de frío bajo el refugio esperando el ómnibus. Al terminar la ciudad, se abre el cielo y corre el río Hudson. Subimos la pendiente y entramos en el fluir de automóviles por la lisa carretera. El puente alto y frío sobre el río Harlem. Más adelante los techos rojos de las casas tras los árboles sin hojas. Por aquí viven los ricos hasta las orillas del río.
El camino se interna en los bosques. De niño solía correr entre los árboles. Los ciervos se quedaban inmóviles. Para escapar de la mirada enemiga. Y las ardillas rojizas iban y venían por las ramas. En otra época este camino de grava tenía carriles para las zorras que transportaban madera. No se lo diré a nadie. No quiero que nadie sepa de mi vida. Ni de ese lago que dejamos atrás en el valle, cerca del estanque y la cancha de golf. Entre poste y poste cuelgan grandes cadenas. Un alto portal de hierro. Dentro hay monumentos con vitrales. Algunos tienen capiteles. Te llevarán ahí adentro y te enterrarán. En un día tan frío. Las manos heladas. Los pechos inmóviles. Sin que nadie los bese. Sin que nadie los acaricie. Ni les haga cosquillas.
Un hombre de uniforme gris saluda al señor Vine. El señor Vine baja del automóvil y cruza la nieve. Sube los escalones hacia un edificio de piedra gris. Tenues hilos de hiedra. Vine regresa.
—Solo unos minutos de demora. No es más que un trámite. Charles, estacione el coche allá y espérenos.
El chofer hace girar el coche; cruje el hielo bajo las ruedas.
—Cosa de nada, señor Christian. La identificación es un requisito. Tienen que identificar a cada persona que entierran.
El ataúd sobre los cuatro hombros desaparece bajo la marquesina y entra en el edificio acuclillado en el flanco de la colina. Volverán a mirarla. Se meten en nuestra vida privada. Si me opongo me harán callar a gritos. Cuando uno tiene un pájaro que se vuela siempre corre a decírselo al mundo entero. Y todos le gritan que se calle, que perturba la tranquilidad de los demás.
Ya salen. Ya lo deslizan en el coche fúnebre. Los motores rugen y arrancamos. Todos estos caminos sinuosos, todos estos árboles. Hay gente bajo esas lápidas. Tanto blanco. Las ramas heladas son como de plata. Los senderos se entrecruzan por todos lados. Tumbas en las colinas. Cabezas abrumadas por el dolor. No puedo creer que en una época haya trabajado en este sitio, cortando hierba. Relámpagos en un cielo estival. Una mujer de frío bronce fundido reclinada contra una puerta. Un rostro velado con la mano apoyada en la mejilla. Aparta del mundo los pingües huesos que hay dentro. Un hombre y una mujer de mármol blanco, de pie sobre su roca. Miran hacia un mar. Donde mueren los barcos. Y los hombres se hunden bajo el agua fría.
Aquí no hay árboles. Hay cuatro hombres junto a la fosa. Han barrido la nieve. Sobre el montón de tierra, hierba falsa. Clarance Vine regresa hasta este automóvil.
—Señor Christian, ya que no tiene usted preferencias religiosas pensé que sería una buena idea leer algo. Y le he dicho a Charles que dé unos dólares a los sepultureros, si le parece bien. La propina normal.
—Sí.
—Entonces procederemos.
Una suave pendiente. La nieve se extiende en kilómetros a la redonda. Se diluye al pie de los árboles oscuros. Alto cielo gris. Las muchachas que quisiste. Les quitabas los cigarrillos de los labios y las besabas. Tocaba una orquesta. Dulces recuerdos que surgen. Has muerto sin dejar nada. Nada más que esas Nochebuenas. Cuando el año entero se detiene. Esas manos polacas que arrojan tierra con las palas. Se pasan la lengua por los labios durante las jornadas de trabajo; esta noche jugarán al póquer y beberán vino. Allá, en la ciudad. Donde unos hombres agarran a una mujer que se aferra a una verja en la acera y grita hasta que la encierran. Ya nadie la verá, porque está loca. Te quise con todo el amor del mundo. Cocinar y lavar. Remendar y esperar. Estirar cada fibra del cuerpo hasta que se rompe.
—Si tiene usted la amabilidad de ponerse allí, señor Christian, leeré estas pocas palabras que he traído.
Cornelius Christian de pie junto a Clarance Vine. Que sostiene el papel. Hace una seña con la cabeza a los sepultureros. Las correas se ponen tensas bajo el ataúd. El vaho de la respiración de Vine en el aire.
—“Nos hemos reunido como hermanos, para rezar por un alma. Las aves, las flores y los árboles son vida y están en torno a nosotros para enseñarnos cómo todo resucita a una primavera eterna. Esta sepultura es la vida misma y es para nosotros, los que estamos vivos, una forma de belleza que nos ennoblece, que deposita en nosotros un beso y nos conforta en nuestro dolor viviente. Nos hemos reunido para ver cómo la tierra da paz a uno de los nuestros, cómo nos envuelve a todos en su amor. Siempre recordaremos a esta amiga que vuelve a la tierra. Y a la tierra la entregamos”. Listo, muchachos.
Dulce vida
llena de luz
has descendido
a las sombras
Notas
1 Musk: almizcle. (N. del T.)
4
Mañanas en que uno despierta muerto de frío. Una ráfaga estremecedora se cuela por la tenue abertura de la ventana. Estoy acostado mirando el cielorraso con rosetas y hojas de yeso. Abajo, en la calle, el ruido de los tachos de basura y sus tapas. Pasan los barrenderos. Y de cuando en cuando vibra en el día la sirena de un transatlántico.
Un mundo nuevo. La mugre me ensucia la planta de los pies. Cuando entro las cucarachas corren a esconderse tras el lavabo. Todo es verde en este cuarto de baño. Una andrajosa cortina para la ducha con enredaderas y plantas selváticas. Restos de jabón rosado. Unos pelos rubios en el lavabo. La ciudad entera me acecha desde afuera. Hasta que salga a comprarme tres rosquillas en la repostería que huele tan bien. Y el diario en el quiosco de la esquina. Vuelvo a mi cuarto para leerlo todas las mañanas. Crímenes y asaltos. Me preparo café en un jarro abollado. Y me siento aquí, infinitamente ignorado. Me tomo una taza para poder mover el vientre.
Son las once y media de la mañana. Christian cruza el vestíbulo oscuro. Empuja las puertas de caoba y vidrios biselados y baja la escalera de esa casa polvorienta rumbo a la calle. Vestido con mi mejor ropa. Contando día tras día los dólares que me quedan. Cuarenta y siete, que guardo en una caja sobre la repisa mientras duermo. Miro y siento las monedas que se me deslizan de entre los dedos. Y que van a parar a una mano más alegre que la mía. O a la ranura del molinete del subterráneo. O a la máquina del autoservicio donde levanto el vidrio y elijo un sándwich de jamón y lechuga.
Tomo un ómnibus junto a un edificio de piedra blanca. En el interior está toda la historia de Nueva York. Las páginas desleídas de pequeños libros verdes con los nombres de la gente. Herreros, panaderos y fabricantes de velas que vivieron hace cien años. Cuando el parque era un montón de piedras y fango. Ahora está lleno de mamás que llevan a sus hijos en los cochecitos hasta los columpios. Todos bien abrigados contra el frío. Llamé a Vine: me dijo que tendría mucho gusto en verme.
El ómnibus para en las esquinas. Del otro lado de la calle un techo bajo, como un nido entre los árboles. Es un restaurante que se llama La Choza del Bosque. El clic clic del molinete. Las monedas bajan. Como el chorrear de una lechera. Los ojos miran un instante y luego se apartan. Se me acaba de caer un botón del abrigo. Nunca lo encontraré entre tantas piernas. Carajo. Siento que me estoy deshaciendo. Tengo que ocultar con el codo el hilo suelto. Vine me dirá: Tengo mucho gusto en verlo. Y Dios santo, qué bueno es que lo vean a uno. Reunir valores espirituales. Apretar el puño mientras se van por entre los dedos. Escapar de los miedos. ¿Qué fue lo primero que hice cuando volví al mundo después del entierro? Me hice lustrar los zapatos.
El ómnibus pasa rugiendo frente a la estatua de un hombre en un pedestal. Dice que es el primero que descubrió este lugar. Lo han puesto allí arriba, hecho de metal. Entre los autos y los bocinazos que suenan día y noche. Dentro de poco tengo que bajar. Sube un hombre con una gorra gris. Una sonrisa entre las gordas mejillas sin afeitar. A medida que avanza por el pasillo saluda alegremente a los pasajeros. Y se sienta triste y mudo porque nadie le ha devuelto la sonrisa. Se le iluminan los ojos cuando lo saludo con la cabeza. En el estilo amistoso con que se saluda en el manicomio.
Camino hacia el este. La mordedura del viento que levanta remolinos de polvo y papeles. Miro hacia arriba, hacia el remoto lago azul del cielo. De chico pensaba que era como el depósito de un inmenso inodoro. Donde cagaban los gigantes.
La penumbra entre esos edificios. Los taxis se zarandean sobre los baches. La gruesa tapa de hierro de las cloacas resuena y oscila bajo las ruedas. Y salen nubecitas de vapor. Se me ha caído un botón del abrigo. Lo único que me faltaba para que todos se den cuenta de que voy cuesta abajo. Lo único que me faltaba para que los amigos empiecen a escurrirse.
Una placa de bronce en el lugar donde estaba antes el cartel de neón. Y la palabra Vine en letras que saltan a los ojos. Arriba, en letras más chicas, la palabra Casa. Los negocios le deben ir muy bien. Y más arriba las letras minúsculas de las palabras Sociedad Anónima. Desde esa altura Vine podrá lanzarse con su trapecio hacia su montón de dólares.
Christian empuja las puertas de cristal reluciente. La alfombra rojo amarillento. Bajo el tiesto con la palmera, una urna negra llena de arena blanca para apagar los cigarrillos. Un golpe en la puerta de Vine, cuyo rasgo principal es el esplendor contemporáneo. La semana pasada la luz verde era tibia. Ahora es fría.
—Adelante. Ah, es el señor Christian. Tengo mucho gusto en verlo. Permítame el abrigo. Siéntese. ¿Hace frío en la calle?
—Frío y viento.
—Bueno, señor Christian, supongo que ya empezará a adaptarse.
—Creo que sí.
—Me alegro. Lleva tiempo. Usted es joven. Los acontecimientos acaban siempre por borrar la parte más hiriente del dolor. Si no fuera así, en esta ciudad no habría más que inválidos llorosos. Pero creo que usted quisiera que conversáramos sobre su situación, ¿no es cierto?
—Así es.
Vine gira en su sillón. La luz le da en un lado de la cara. Sacude la cabeza redonda. Se tira de los puños de la camisa, tan blancos y almidonados. Centellean los brillantes de los gemelos. El pelo muy corto, con toques de gris. Muy erguido en su sillón de cuero. Los ojos brillantes. Los dedos empujando un par de guantes de cuero negro sobre el escritorio. El mundo se hunde un poco. Sobre la alfombra donde se camina tan suavemente, después de la calle mugrienta.
—¿Puedo hacerle una pregunta, señor Christian? Se lo diré de hombre a hombre. En este sitio hay un lugar para usted. Y se lo digo con toda sinceridad. El sueldo no es malo. Será un comienzo. Y habrá un futuro. Eso puedo asegurárselo. ¿Quiere trabajar para mí, señor Christian?
Christian inclina la cabeza. La mirada perdida se fija en el techo. Vuelve los ojos al nivel del mar. La boca se le llena de saliva. La traga y procura dominar el estremecimiento de los hombros.
—Todavía no sé qué voy a hacer, señor Vine. Cuando usted me dijo que tenía mucho gusto en verme estuve a punto de decir “Dios santo, qué bueno es que lo vean a uno”. Casi no he hablado con nadie desde el entierro.
—Pues me alegro doblemente de verlo, señor Christian.
—Señor Vine, no sé cuánto le debo. Pero solo tengo cuarenta y seis dólares con noventa y dos centavos en mi cuenta. Ni siquiera puedo pagar el flete y el depósito de mi mujer en el barco. Me tiene usted entre sus manos.
—Un minuto, señor Christian. Qué es esa manera de hablar, muchacho. Yo no lo tengo a usted entre mis manos. Esa observación me disgusta.
—Bueno, discúlpeme. La verdad es que necesito una mano amiga.
—Eso es otra cosa. Usted necesita una mano amiga, pero yo no lo tengo entre mis manos. Nunca piense semejante cosa. Le ofrezco la oportunidad de trabajar en una tarea que exige una santa vocación. Sé que las personas corrientes no suelen responder a este llamado. Pero le diré algo: por lo general soy un juez muy certero de los hombres y reconozco en usted, Christian, la imaginación necesaria para cumplir esa misión en la vida. Estoy convencido de que usted puede descollar...
—Me propone que vuelva a este lugar a trabajar con cadáveres. Gente que ni siquiera conozco.
—Si quiere usted desempeñarse en este sagrado oficio, me congratularé. Pero preferiría que actuara como encargado del establecimiento. Quizá, de cuando en cuando, podría usted dar una mano en los estudios...
—Una mano... Dios me asista, señor Vine.
—Quizá le sorprenda, señor Christian, pero esa es la parte de mi trabajo que me enorgullece más y hasta me produce más placer, aunque no suelo admitir esto último a casi nadie. Pero no insistiré, si eso lo perturba. Su misión en esta casa consistirá sobre todo en procurar un alivio al dolor de la gente. En brindar esa comprensión, esa simpatía que son tan necesarias cuando toda una familia se reúne al borde del abismo de la muerte. Sé que tiene usted la sinceridad que para ello se requiere. Sé que tiene usted, además, la cultura, el refinamiento imprescindibles. Es usted la persona ideal.
—¿Cuánto le debo, señor Vine?
—Es una pregunta que no tiene relación...
—Pero dígame cuánto le debo.
—Cuatrocientos ochenta y seis dólares con cuarenta y dos centavos. Incluido el impuesto.
—Santo Dios.
—Señor Christian, eso no es un problema. Y no tiene que tomárselo así.
—Cómo quiere que me lo tome. Lo que le debo a usted, más los ciento ochenta y seis dólares que debo a la compañía de navegación, suman casi setecientos dólares. No sé cómo podré pagar eso.
—Óigame bien, señor Christian. Ya se lo he dicho una vez y se lo repetiré ahora. A mí no me gusta ahorcar a la gente por asuntos de dinero. En este oficio casi todos pagan sus cuentas. Será por superstición o por lo que usted quiera, pero a la gente no le gusta deber dinero por la muerte de alguien muy querido y muy próximo. Y cuando se trata de alguien no tan querido ni tan próximo, la gente se siente todavía más contenta pagando por su desaparición. Por eso no voy a decirle que ando necesitado de dinero. Ni le pediré que me pague de inmediato. Tiene usted tiempo. Muchísimo tiempo.
—¿Cuánto?
—Seis meses. Más, si lo necesita. Sin intereses.
—Ochenta y seis dólares por mes.
—Ochenta y uno, señor Christian. Ochenta y un dólares con siete centavos.
—Cualquier día de estos se me aparecerá un tipo de la compañía de navegación para pedirme el dinero que les debo.
—No tengo problema en hacerle un adelanto de su sueldo.
—Aceptar ese empleo significa el ostracismo social.
—Sería muy ingenuo si creyera que la gente tropezaría sobre las alfombras para correr a darle la mano. Y muchas de sus relaciones se harán humo. Pero se sorprenderá al comprobar que esta profesión le permitirá entablar otras relaciones mucho más profundas. Así es como conocí a mi mujer. Buscaba un tono especial de lápiz labial en una perfumería. Así fueron las cosas. Por aquella época yo daba mis primeros pasos en este oficio. Ella me preguntó con qué color de pelo y de ojos debía hacer juego el lápiz labial. Yo acababa de recoger una caja de bicarbonato de soda que se le había caído. Me lo agradeció eligiéndome el color que necesitaba. Era el que yo mismo habría elegido. Salimos juntos de la perfumería. Tenía una piel blanquísima y los ojos más azules del mundo. Le dije para qué era el lápiz labial. Se quedó un poco cortada, pero lo entendió. Fuimos a una confitería y pedimos dos helados. Todavía recuerdo el ruido de nuestras pisadas... Tenía unos tobillos como de ángel. Siete meses después nos casamos. Ahora que ha muerto sigo tan unido a ella como antes.
—Señor Vine...
—Llámeme Clarance. Con a. Mis padrastros me llamaban Tobías, pero me bautizaron con el nombre de Clarance. Perdóneme un instante, he olvidado decir a la señorita Musk que he resuelto cambiar un fondo musical. Señorita Musk, pensé que la familia Ricardo, en la suite número cuatro, necesitaba algo con ritmo rápido, pero creo que habrá que disminuir el ritmo antes de que cierren el ataúd. Muy bien. Gracias. Aquí tiene usted un ejemplo, señor Christian, de las importantes decisiones que debemos tomar a cada instante. Estoy seguro de que usted será capaz de asumir tales responsabilidades.
—Señor Vine, sería incapaz de decidir qué melodía conviene para el funeral de una persona.
—Llámeme Clarance, por favor. Me complacería usted mucho si lo hiciera.
—Hasta que le pague mi deuda prefiero llamarlo señor Vine.
—Muy bien, acepto su decisión.
Los ojos de Vine centellean en la suave luz amarilla de la lámpara. Su dedo sube y baja la palanca del intercomunicador. La vibración de melodías remotas, solemnes. El nudo de su corbata negra es perfecto bajo el cuello duro. Y el cogote fuerte, rojo, que gira y se estremece. Estaré ante la puerta de este establecimiento. Dando brincos y restregándome las manos en el frío. Atrayendo clientes. Por aquí, señores. Vengan a la casa del señor Vine. Conoce el dolor como la palma de su mano. Se hacen descuentos en entierros de a dos. El lápiz labial que usan aquí es mejor que el que usted lleva. Su marido no podrá resistir la tentación de besarla todo el tiempo en su ataúd. Por aquí, señores. Lo que le pasó a Vine me ha pasado a mí, solo que yo no embalsamé a mi mujer ni la conocí en una perfumería. Qué pies tan pequeños tiene Vine. No es tan alto como parece. Tiene el aire de ser el jefe de un ejército o de una flota. Un triunfador de batallas. Y lo único que hace es ocuparse del lápiz labial para sus clientas. Y qué no hará por sus orgasmos.
—Señor Christian, usted está completamente distraído.
—Admiraba su cortina verde.