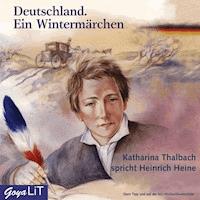Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Los cuentos que integran este volumen del escritor colombiano Umberto Valverde tienen ciertas cualidades y calidades no muy comunes en la narrativa joven de Colombia. Hay en ellos una eficacia verbal, una economía y dosificación del talento que indican una deslumbrante madurez y se traducen en una cierta perplejidad y "realidad" de los hechos y las gentes que pueblan estos relatos. Esos tibios atardeceres de Cali, poblados por la música afroantillana-argentino-mexicana, que solo ahí podía pasar esa irrestricta acogida, esos jóvenes que buscan un poco de brisa y una propuesta, así sea precaria y delirante al arrasador embate del sexo, y de la muerte, del hambre, y de la adolescencia, son la materia de Bomba Camará. Álvaro Mutis. México, 1972. Antes de tomar el riesgo de afirmar que En busca de tu nombre constituye una ruptura en la trayectoria de Valverde, es conveniente considerar al libro por sí mismo, para poder percibir su eventual unidad y poder mejor darnos cuenta de su originalidad. Se puede constatar en primer lugar que no se trata únicamente de una compilación de cuentos, sino más bien de un libro que aspira a formar un todo. El título general no es el de ninguno de los cuentos, sino una fórmula que se refiere al título de cada uno de ellos, pero que al mismo tiempo los reúne a todos. Cada uno de los relatos que constituyen el libro nos habla de una aspiración al amor y a la ternura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Valverde, Umberto, 1947-
Cuentos completos: Umberto Valverde / Umberto Valverde. -- Cali : Universidad del Valle, 2019.
292 páginas ; 254 cm. -- (Colección artes y humanidades - Literatura)
Incluye índice de contenido.
1. Literatura colombiana 2. Cuentos colombianos. I. Tít. II. Serie.
Co863.6 cd 22 ed.
A1629326
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título: Cuentos completos: Umberto Valverde
Autor: Umberto Valverde
ISBN-EPUB: 978-628-7683-85-3 (2023)
ISBN: 978-958-765-952-8
ISBN PDF: 978-958-765-953-5
DOI: 10.25100/peu.322
Colección: Artes y Humanidades-Literatura
Primera edición
© Universidad del Valle
© Umberto Valverde
Diseño de caratula y diagramación: Hugo H. Ordóñez Nievas
Fotografía de carátula: Alvaro Ruales
_______
Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por la Universidad del Valle.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es responsable del respeto a los derechos de autor del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Cali, Colombia, abril de 2019
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Para mis padres María y Octavio, que están en el cielo.
CONTENIDO
LITERATURA, BARRIO Y MÚSICA
Darío Henao Restrepo
BOMBA CAMARÁ
LA CALLE MOCHA
“CAREVIEJA”
LOS INSEPARABLES
VERANO
NOCHE DE RONDA
DESPUÉS DEL SÁBADO
UN FAUL PARA UN PIBE
ESA OTRA MUERTE
MUCHACHOS
DOMINGO SONORO
EN BUSCA DE TU NOMBRE
MARY JANE
BÁRBARA
LELÉ
MARCELA
ANDREA
SUSANA
ROSA
Reflexiones críticas a la cuentista de Umberto Valverde
EN BUSCA DE TU NOMBRE
Jacques Gilard
20 AÑOS DE BOMBA CAMARÁ
Eduardo García Aguilar
EL REGRESO DE LA GALLADA A LA CALLE MOCHA
Fernando Gómez Echeverri
DESDE LA CAPITAL DE LA SALSA
Entrevista de Vicente Francisco Torres a Umberto Valverde
NOTAS AL PIE
LITERATURA, BARRIO Y MÚSICA
Darío Henao Restrepo1
A Óscar Collazos y Roberto Burgos Cantor, entrañables amigos.
Hay un rasgo en Umberto Valverde que lo define sobre todas las cosas: su fidelidad a un mundo que conoció desde la infancia y en el que halló los valores que lo mueven como ser humano y como artista.
MANUEL MEJÍA VALLEJO2
Con elementos de la marginalidad urbana y los mitos de la música popular, Umberto ha estado escribiendo una de las obras más sugestivas de la narrativa colombiana posterior a los años 70.
ÓSCAR COLLAZOS3
UN HIJO DEL BARRIO OBRERO
He releído Bomba Camará (1972), a más de 40 años de la primera vez, para escribir este texto pensando en el barrio que le dio origen. Este año se cumplen los 100 años de su fundación. Quise visitarlo con Umberto como una manera de recordar esas calles a las que tantas veces fui de niño, y en la adolescencia, a visitar a mi tío César, un caldense dueño de un pequeño bar de tangos, boleros y rumbas. Años después frecuenté los sindicatos y los bares del barrio y los del vecino San Nicolás, a los cuales iba a compartir sueños con mis compañeros de militancia en la izquierda. A Umberto lo conocí, en 1973, un día que le compré su libro Colombia tres vías a la revolución, a la salida del sindicato de Empresas Municipales de Cali. En Sintraemcali también conocí a su papá, Octavio, y a su hermano Carlos. En esa época trabé amistad con muchos obreros y activistas de las diferentes corrientes políticas revolucionarias. Seres extraordinarios por su humanidad y compromiso con la bella utopía de cambiar el mundo.
Estos recuerdos afloran al recorrer las calles del Obrero con Umberto, observando con atención como bebe la memoria del pasado, mientras yo hago lo mismo. Su alma transita de nuevo por esos lugares que ahora están en su memoria —con sus porfías, sus alegrías y sus pesares—, como una luna orbitando sobre la tierra de siempre. A casi cincuenta años de la aparición de estos cuentos, recuerda que algunos lectores amigos lo criticaron por la pobreza que aparecía en ellos. Con aire pensativo, reflexiona en voz alta, “eso no tenía sentido, nunca lo pensé, ese era mi mundo, así lo viví y en él fui feliz. Tengo mucho orgullo de haber nacido en el barrio Obrero”. Ese pequeño mundo él mismo lo delinea así:
Todo mi mundo era la octava. Casi nunca salía de los límites de dos o tres manzanas, ni siquiera del barrio. De mi casa a la escuela hasta la séptima, por la 21, calle de árboles. Rara vez subíamos hasta el teatro San Nicolás. Tampoco bajábamos. Quizás hasta la novena. Nací y me crié en una calle. Nunca sentí necesidad de buscar otros horizontes. Inventábamos lo que queríamos. Por la octava pasaban los buses grises que iban al centro. Los ciclistas entraban en pelotón cuando llegaba la vuelta a Colombia. Los desfiles de recibimiento de las reinas cuando ganaban en Cartagena. Por varias semanas la llegada del alquitrán para recubrir el cemento fue una novedad sorprendente que nos entusiasmó y nos sirvió de juego.4
Al escuchar “La pachanga se baila así” de Joe Quijano, en el radio de una pequeña tienda, una calle antes de llegar a la que fue su casa en el barrio —carrera 8 con calle 23, placa 23-24—, Umberto afirma con cierta saudade5: “Esa es la música que marcó al barrio Obrero, con esas melodías crecí en estas calles, ellas inspiraron mi literatura”6. Como si se tratara de algo preparado, en el Chorrito Antillano, un bar a la vuelta de su antigua casa, suena el viejo tema de Celia Cruz y Laito con la Sonora Matancera, “En el Bajio”, seguido de “Angustia”, bolero de Bienvenido Granda, y la guaracha “Y que mi socio” de Daniel Santos. Sentado en la puerta del Chorrito está su dueño, Miguel, viejo melómano y amigo de muchacho en el barrio, se para a saludarlo con un abrazo fraterno. Esta música de estirpe afroantillana perdura en la memoria de los caleños con el nombre de “vieja guardia”. Umberto, en tono explicativo, agrega: “Nací en medio de este paisaje sonoro, por eso la música es central en mis libros”. Estas calles lo vieron nacer, el 3 de junio de 1947. Mientras las recorremos los recuerdos se van hilvanando con diáfana y meridiana sencillez.
Frente a la casa donde vivió habla de sus padres. A su mamá, María Rojas, la recuerda con un profundo e infinito amor: “Mi madre afrontó las urgencias de la familia y trabajaba desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde en una fábrica de camisas. A mediodía venía a hacer el almuerzo, o a ayudarle a Marlene, nuestra hermana mayor, que compartía los oficios de la casa”. Confiesa con la imperturbable soberanía del que carece de dudas: “María fue todo para mi vida”. Un ejemplo de austeridad, rigor y ternura que ha preservado en su alma para sobrevivir en la vida, para ganarse un espacio propio, con identidad y personalidad, frente a una máquina de escribir. Con el esfuerzo de su trabajo, María le regaló una Lettera 22, en ella escribió sus cuentos. A su papá, Octavio, líder sindical, uno de los fundadores del partido comunista, lo recuerda con admiración, cuando le ayudaba de niño en su taller de carpintería:
En mi infancia en la pobreza, oía sus historias mientras trabajaba con olor a viruta. Yo le pasaba las herramientas y escuchaba sus vivencias en la ya legendaria Popayán de la cual no quedó sino el recuerdo.
(…) Nunca, a diferencia de otros, consiguió nada: ni poder, ni bienes, ni puestos, ni títulos. Solo la admiración y el respeto de quienes lo conocieron en la tesonera tarea de forjar una ilusión. Vivió, luchó y se desgastó por los otros, aunque nunca se lo agradecieron.7
Del barrio Obrero sale a vivir en un pequeño garaje en el barrio El Peñón, a orillas del río Cali. Ingresa al mundo universitario, aunque nunca hizo ninguna carrera, seguro de su vocación de escritor. En estos tiempos hace gran amistad con Carlos Jiménez y Ramiro Madrid, con ellos comparte lecturas, amigos, cine y música. Conocen a Óscar Collazos y van a las tertulias del café Niza, en el centro de Cali, a donde también iban los Nadaístas —Jota Mario Arbeláez, Elmo Valencia y Armando Romero—, y otros escritores e intelectuales como Arnoldo Palacios, Eutiquio Leal, Enrique Buenaventura, Augusto Díaz, Armando Holguín, Max Rey. En esas conversaciones de café-bar oyen hablar de libros que les abrirán horizontes. Carlos Jiménez recuerda ahora, desde Madrid, sobre esta época:
A Valverde le conocí en el mitin que organizaron los nadaístas para quemar a María y con Ramiro nos veíamos casi a diario en otro de nuestros habituales puntos de reunión: la librería Nacional. A pesar de lo cual, escribimos a seis manos un manuscrito criticando al nadaísmo que se habrá perdido quién sabe cuándo y dónde. A esa época pertenece también el recital de poesía que, por invitación de Eutiquio Leal, responsable de las actividades culturales de la recién estrenada librería Nacional, ofrecimos en la sede en el edificio Garcés de la misma. El recital lo presentó Óscar Collazos. A esa época pertenece la leyenda del MOEC (Movimiento Obrero Estudiantil Campesino) cuya lista de héroes tempranamente caídos en combate solía recitar Ramiro Madrid, así como la presencia pronto convertida en dolorosa ausencia de Francisco Gárnica, a quien yo dediqué un poema. Y no cabe olvidar al poeta Álvaro Lozano, Aloz, muy amigo por entonces de Umberto y quien nos presentó a Fernando Cruz Kronfly cuando todavía era un estudiante de Derecho en Bogotá. Carlos Mayolo nos presentó a Harold Alvarado Tenorio, recién llegado de México con el fin de estudiar literatura en Univalle.8
Cali empezaba a tener destacadas iniciativas culturales. Enrique Buenaventura funda el TEC (Teatro Experimental de Cali), proyecto de vanguardia para el teatro colombiano y latinoamericano. El Museo la Tertulia organiza Festivales de Arte, evento de gran impacto en la vida cultural del país. En las universidades, Universidad del Valle y Santiago de Cali, irrumpe el movimiento estudiantil, en pleno auge de los movimientos obreros y campesinos, hervidero de ideas atravesadas por la utopía marxista —inspirada por los modelos de la revolución rusa, china y cubana, con sus intrincadas disputas ideológicas—, a lo que se sumó el Mayo del 68 francés y sus repercusiones en todo el mundo, el sicoanálisis con las ideas de Freud, Jung y Lacan, y el existencialismo con las obras de Jean Paul Sartre y Albert Camus. Surgen los movimientos por la liberación de la mujer y la liberación sexual. Nuevos vientos que producen un cambio abrupto respecto de las formas hegemónicas del pobre pasado de cuño colonial —de aldea y campanario— que habían campeado hasta finales de los años 40 en el país y en la ciudad. Giro que inició la revista Mito (1955-1962) fundada y dirigida por el poeta Jorge Gaitán Durán y posteriormente, la revista Letras Nacionales (1965-1974) fundada y dirigida por Manuel Zapata Olivella. En estos años llegó el renovador auge del llamado “boom” latinoamericano de escritores —con las figuras icónicas de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez— que conformó un campo intelectual propicio para las nuevas generaciones, que tuvo antecedentes fundamentales desde los años 20 y 30 con escritores que volvieron a escena como Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Leopoldo Marechal, José María Arguedas, Manuel Mujica Laínez, Adolfo Bioy Casares, Juan José Arreola, José Lezama Lima, Alejo Carpentier, Ernesto Sábato, Augusto Roa Bastos, Felisberto Hernández, Miguel Ángel Asturias, Joao Guimaraes Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado, entre tantas voces, sin las cuales no se explicaría ese movimiento. Sacudieron la historia y la cultura del continente y la dotaron de perspectivas modernas para entenderla.
Valverde entra en contacto con todo este universo de renovación cultural e intelectual en la Universidad Santiago de Cali. Allí hace amistad con el líder estudiantil de la Tendencia Socialista, Ricardo Sánchez Ángel, a quien le dedica En busca de tu nombre. Por esos años retoma el diálogo intelectual con el abogado Jaime Galarza Sanclemente, amigo de la familia, animador de su vocación literaria desde sus primeros cuentos. También conoce al filósofo Augusto Díaz, al poeta Tomás Quintero, al cineasta Carlos Mayolo, al fotógrafo Fernell Franco, al escritor Fernando Cruz Kronfly y al líder estudiantil Miguel Yusti. Estos amigos lo apoyaron en los inicios de su carrera de escritor.9 Merece especial mención la relación intelectual con el sociólogo Jorge Ucrós, egresado de Lovaina y amigo de Camilo Torres, profesor en la Santiago de Cali. Él lo incorporó, junto con Ramiro Madrid y Carlos Jiménez, a un seminario sobre la literatura comprometida y el compromiso del escritor en el que defendía la tesis de la autonomía del arte con respecto a la ideología y la política defendida entonces por el filósofo francés Louis Althusser. De esta manera Valverde se acerca a las nuevas corrientes del pensamiento filosófico, político y estético. Ucrós lo anima a que se vaya a México, a buscar otros horizontes para su carrera de escritor.
La permanencia en México tendrá un impacto vital para el joven escritor. Allí conoció a importantes escritores e intelectuales del país azteca como Juan García Ponce, Gustavo Sainz, Emmanuel Carballo, Juan Rulfo. Además de gozar de la amistad de Álvaro Mutis, quien lo protege y le presenta a Gabriel García Márquez. Vive de trabajos en editoriales que le consiguen sus nuevos amigos. A su regreso comienza a escribir los cuentos de En busca de tu nombre cuyas historias pertenecen a la Cali que Valverde vive al salir del barrio Obrero.
El inicio de estos cuentos lo proporciona la historia de amor vivida con una bella caleña de clase media. Ella le enseñará la otra ciudad, tan distante de su mundo en el barrio Obrero. Empiezan sus caminatas por la avenida sexta, por la ribera del río Cali, por los barrios altos de la ciudad, por las librerías, cines y museos. Esta joven lo hace escuchar a los Beatles y lo lleva a la Alianza francesa. Son tiempos en los cuales escucha otras músicas —el rock, el jazz, la música clásica—, retoma su pasión por el cine, participa de las ideas políticas revolucionarias, con cierto escepticismo, porque quería ser escritor por encima de todo. Entra a trabajar como redactor en el periódico El Pueblo con Daniel Samper como jefe, y se vuelve un asiduo del café Los Turcos, hervidero intelectual, al cual iban artistas, políticos, poetas, cineastas, profesores universitarios, activistas de izquierda, periodistas, en síntesis, la pléyade del mundo cultural y artístico de Cali. La ciudad entraba con pujanza a la vida moderna. En el terreno de la cultura fue pionera en Colombia en el teatro, el cine, la literatura, los festivales de arte, los movimientos políticos. Con el legendario cine club del teatro San Fernando, animado por Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, nació el mito de Caliwood. Así como el experimento cultural de Ciudad Solar convocado por el fotógrafo Hernando Guerrero.
La conexión de Valverde con este rico y dinámico campo intelectual será no sólo a través de la literatura, sino del periodismo y la crítica de cine. Su mirada atenta al país y al acontecer político revolucionario queda consignada en Colombia tres vías a la revolución, libro de reportajes, en coautoría con Óscar Collazos, a los dirigentes de la izquierda colombiana: Gilberto Viera (Partido Comunista), Francisco Mosquera (MOIR), Ricardo Sánchez (Tendencia socialista). El cine será otra de sus pasiones de escritor. Su libro Reportaje al cine colombiano aparece como uno de los primeros intentos serios de valoración del naciente cine colombiano de los años 60 y 70.
DEL BARRIO A LA FICCIÓN
El barrio Obrero fue uno de los primeros barrios modernos de la ciudad, resultado de la aparición de la manufactura industrial y el comercio, por tanto, fundado por fuera de los cánones coloniales.10 Desde la llegada en 1915 del Ferrocarril del Pacífico, Cali se conectó con Buenaventura y luego con Armenia y Popayán en 1925. La llegada del progreso fue tornando al barrio epicentro de la vida fabril, de las sedes de los sindicatos, y de la agitación social, política y cultural protagonizada por los sectores obreros y populares que emergían con nuevas sensibilidades, imaginarios y formas de ejercer la vida ciudadana. Una de ellas fue la música. Por ello con su creación en 1919, se dio también vida a una tradición musical y de baile; expresiones, como ya dije, de una sensibilidad popular que abrió paso a nuevas formas de vida que forjaron la identidad de los caleños desde las barriadas obreras.
Las nuevas sensibilidades urbanas habitan los cuentos de Bomba Camará (1972). A la pregunta de cómo surge su vocación de escritor, Valverde habla de la influencia que tuvieron la lectura de los libros de Friedrich Niestzche, en las vacaciones de cuarto de bachillerato, en la Biblioteca Municipal de Cali. “Esos libros cambiaron mi forma de ver el mundo. Ahí decido escribir mi vida en el barrio, no ser más del barrio Obrero”. Como narrador asume la cultura popular con una visión que rompe para siempre con las pesadas amarras del pasado. Atrás quedan las lecciones de cristianismo recibidas en la escuela Mariano Ramos y el colegio Simón Rodríguez. Implícitamente este cambio aparece en la forma de sus relatos, en esa impersonalidad dramática joyceana, que al igual que en Dublineses, contienen un fuerte sesgo autobiográfico. Aprende a desarrollar el instinto mimético de narrador y la adhesión a un clima sicológico —el modus operandi narrativo—, leyendo a James Joyce, William Faulkner, Juan Carlos Onetti, Ernest Hemignway, Henry Miller, Juan Rulfo, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez. Al recordar esas lecturas dice que “Carevieja” está inspirado técnicamente en el cuento Macario de Rulfo; que la exuberancia y desparpajo erótico de Bomba Camará se lo debe a los trópicos de Henry Miller —Trópico de cáncer y Trópico de Capricornio—; que la manera precisa de adjetivar la aprendió en Onetti; que la organización cinematográfica de las escenas las aprendió en El coronel no tiene quien le escriba de García Márquez y en los cuentos de Hemingway; que la lectura de Rayuela, de la cual cita un fragmento en el cuento “Después del sábado”, lo inspiró a escribir uno de los más logrados párrafos dedicados al amor y al erotismo de Bomba Camará; así como la creación de tramas y atmósferas las apropió de Joyce y Faulkner. Sin duda este aprendizaje alimenta la adecuación fondo/forma exhibida en estos cuentos, oficio admirable para un joven que no había cumplido los 20 años.
La dimensión erótica es una marca de las sensibilidades urbanas que encontró en las obras de Joyce. A lo largo del siglo XX aparece en la literatura el trato desenfadado con la sexualidad y con las sensibilidades hasta ese momento negadas o aludidas eufemísticamente o representadas de manera “pudorosa”. Como anota Carlos Monsiváis, para el caso de las barriadas urbanas latinoamericanas, de pronto, afluyen a la literatura ideologías y comportamientos proscritos y vocabulario considerado ilícito y mínimas y máximas heterodoxias. Como quien dice trasquilando la moral tradicional.11 Esto lo expresan los relatos que Valverde comienza a escribir a los 16 años, con los cuales gana algunos premios y lo publican en revistas,12 hasta su publicación, cuando vive un poco más de un año, en México, por la editorial Diógenes con el titulo de Bomba Camará. El orden de los relatos se los dio Álvaro Mutis un día en su oficina, tirándolos al suelo —cuenta Umberto—, para luego irlos recogiendo en el orden que él proponía. Así se publicaron, con un breve prólogo de Mutis, cuyas elogiosas palabras lo consagraron como un prometedor escritor cuando apenas iba a cumplir 25 años,
Los muchachos y muchachas del Barrio Obrero de Cali que trae Valverde a nuestra, en un principio, un tanto escéptica atención de lector, se han quedado para siempre con nosotros con una punzante, entrañable presencia siempre fresca y siempre renovada por esa savia secreta que solo circula en las páginas de quienes escriben porque no les queda otro remedio, pues, de no hacerlo, no tendría razón su existencia. Esos tibios atardeceres de Cali, poblados, por la música afroantillanaargentinomexicana, que solo ahí podía pasar esa irrestricta acogida, esos jóvenes que buscan un poco de brisa y una propuesta, así sea precaria y delirante al arrasador embate del sexo, y de la muerte, del hambre, y de la adolescencia son la materia de Bomba Camará. Su autor los ha conocido, los ha visto, los ha acompañado, en cada minuto de sus días sin fronteras y ahora los evoca con esa intacta certeza que solamente posee quien ha resuelto entregar sin reservas al misterio sin nombre que los hombres llaman, en su adorable ingenuidad de lelos, la creación. (Presentación de Álvaro Mutis a la primera edicón mexicana)13
El día sin fronteras de estos jóvenes, sus pequeñas aventuras, pasan por sus cuerpos. Mientras conversamos sobre la relación cuerpo/música, una vieja negra caderona pasa enfrente nuestro en el parque del barrio, bailando una canción de Cortijo y su combo —Quítate de la vía perico—. Esta pegajosa melodía suena, a todo volumen, en la grabadora que carga su hijo. La música que encanta a los protagonistas de Bomba Camará mantiene íntima relación con el ritmo “negro”, que viene enriqueciéndose con otros desde muy lejos, hijo de la diáspora africana. Escenas como esta son comunes en las barriadas populares de las Antillas, en el Caribe colombiano y venezolano, el nordeste brasileño, en Buenaventura y el Pacífico colombiano, la costa norte y sur del Perú, con irradiación poderosa venida desde La Habana, San Juan, México D.F. y Nueva York. También el tango, desde Buenos Aires, y las rancheras y corridos desde México, se sumaban a esta explosión de transculturización sonora. Sus ritmos comenzaron a expandirse por el mundo, subvirtiendo los más guardados laberintos de las sociedades represivas.
El ritmo “negro”, preponderante en el Caribe y el Pacífico colombiano, como lo destaca Aníbal Quijano, nació en la resistencia contra el sufrimiento en América, “es el sonido de subversión del poder en todo el mundo”.14 A Carlos Marx, tan distante de entender al África, le gustaba el negro spiritual, música emparentada con la del Caribe, originada por la diáspora africana en el sur de los Estados Unidos. Esta música nacida en las plantaciones será la matriz del jazz, la más genuina revolución musical del siglo XX, a la cual se sumaron aquellas que Ángel Quintero llama “músicas mulatas”: la samba y bossa nova afrobrasileño, el son, la rumba, cumbia, calypso, reggae, begine, souk, salsa, entre las múltiples músicas afro-latinas internacionalizadas.15
Al barrio Obrero llegan los sonidos de los Caribes de América con los cuales emerge una corporeidad liberada de la vieja prisión de la dualidad cuerpo-alma, materia-espíritu, razón-emoción. Así pues por estos lares la música y el erotismo son difícilmente separables. Saliendo de esa cárcel de larga duración, anota Quijano, la corporeidad irrumpía luminosa como sede y modo de ser humano en este mundo. Además de ser el cuerpo explotado por el trabajo, también es la sede y el destino del placer, y del dolor, de todo dolor. Las relaciones de comunicación, solidaridad, de alegría colectiva y de gozo individual, parten del cuerpo y se dirigen hasta él. Esto lo supo ver y comprender Valverde, por eso su obra resulta pionera en Colombia en el tratamiento de estos temas.
LA CIUDAD LITERARIA
Las coordenadas de Bomba Camará están instaladas en un mundo atravesado por los imaginarios y formas de vida alimentados por el cine, la música, el deporte y el baile del cual se nutre la vida de los muchachos y muchachas del barrio Obrero de Cali en los años 60s. El titulo rinde homenaje a la canción de los puertorriqueños Ricardo “Richie” Ray y Bobby Cruz, que vinieron por primera vez a Cali en 1968 y 69. Al igual que el libro de Óscar Collazos, Son de máquina (1967) cuyo título es tomado de la canción del cubano Rolando Laserie. Tanto los cuentos de Valverde como los de Collazos están atravesados por la música antillana, “la del otro lado”, que llegaba primero al puerto de Buenaventura, y luego a Cali, donde era gozada en las barriadas populares. Esa música nacida en otras urbes del continente, quizás por estar más entronizadas con la modernidad, se le vuelve una religión a los jóvenes del barrio Obrero. Los protagonistas de los 10 cuentos de Bomba Camará, viven el misterio de la vida, a ella recurren para expresar el vacío, la búsqueda de comunicación, la intimidad solitaria y el deseo de unirse a los otros. Para estos hijos de la barriada proletaria la música no miente, en las letras de Rolando Laserie, Daniel Santos, Celia Cruz, Bienvenido Granda, Roberto Ledesma, Tito Rodríguez, Carlos Gardel, encuentran sus verdades íntimas, encuentran horizontes para su desarraigo, consuelo y solaz en medio del goce y las transgresiones. La apropiación de los valores expresados en las letras de las canciones, se explica porque venían de sociedades que habían experimentado el proceso de urbanización tres o cuatros décadas atrás.
Los lugares urbanos están plenos de encantamientos y de engaños, al decir de Roberto Burgos Cantor, autor de Lo amador (1981), libro de cuentos hermanado con el universo popular que encontramos en los de Valverde y Collazos. Según cuenta Burgos, Bomba Camará condensaba los motivos de reflexión de las innúmeras cartas que se cruzaron cuando ambos terminaban el bachillerato. Este libro le dará pistas al suyo, publicado 9 años después, en el cual destaca:
Un lenguaje de fina elaboración poética, la cultura popular, sobre todo la música, el sexo, el amor y las relaciones entre seres de distinta ubicación de clase social. El libro traía una nota en la contratapa de Álvaro Mutis.
De cierta manera, Valverde cultivaba un gesto de muchacho duro de barrio, de bárbaro tierno enfrentado a la cultura tradicional. Igual que todos, consideró que la revolución social estaba ahí, al alcance, y dedicó parte de su vida a la prédica de su advenimiento. Varias entrevistas a pensadores y militantes de la izquierda quedaron como testimonio de su interés y compromiso.16
Collazos, Burgos y Valverde, nacidos en la década del 40, en el seno de ciudades que entraban a la vida moderna —Cartagena, Buenaventura y Cali—, se caracterizan como narradores por excelencia de las distintas facetas de la cultura popular. Su literatura se erige como la búsqueda por expresar esas nuevas realidades urbanas, a las cuales llegaron, por miles y miles, campesinos acosados por la violencia, a buscar acomodo y rumbo de vida en las fábricas, el comercio, las obras públicas y el rebusque en los tantos oficios varios para salir adelante.
La reflexión de Roberto Burgos sobre la presencia de la ciudad de manera persistente y privilegiada en distintos autores colombianos, durante la segunda mitad del siglo XX, esclarece mucho acerca de esos lugares de encuentros y de extravíos:
Hay que seguirle el rastro: en el hollín de los inquilinatos de José Antonio Lizarazo; en la soledad habitada de los edificios de Enrique Posada; en la ruina de un sector de clase de Luis Fayad; en el espejo de parodias y metro de Rafael Humberto Moreno Durán; en los héroes de barrio de Umberto Valverde; en los cinturones de miseria de Mejía Vallejo; en la bandada de niños abandonados de Manuel Zapata Olivella; en los rostros de la soledad de Alberto Sierra; en los frescos históricos de Germán Espinosa; en las casas de contrabandistas y antropofagia de Alberto Duque López; en el desarraigo y los amantes desolados de Óscar Collazos; en las calles vacías de Julio Olaciregui; en las novelas ambiciosas de Fanny Buitrago, Marvel Moreno y Laura Restrepo; en la Bogotá de Mario Mendoza donde la posibilidad de la redención termina en la cloaca —tumba— alcantarilla; en la ciudad para armar, cruce de narraciones de Santiago Gamboa; en los muchachos que descubren el horror detrás de una ventana en un barrio viejo de Juan Carlos Botero; en las levitaciones de Pedro Badrán.17
Este inventario, mucho más amplio por supuesto18, apunta los entornos de las ciudades colombianas y sus innúmeras historias, de ciudades construidas por las sucesivas violencias que se inician en la década de los 40. En ellas opera la visión prismática, sus infinitos ángulos, las variadas perspectivas. La ciudad actuando sobre los cuerpos, generando y siendo generada por los textos. Ciudades-textos. En todas, la inscripción de la ciudad imaginaria, escritural, económica, sus mínimos trazos se recombinan, estampando nuevas ciudades, nuevas señales, nuevas regiones, nuevas y cifradas reglas de legibilidad. Si algo podemos particularizar en el inventario de Burgos Cantor, atañe a la música popular que anima el fervor por la educación sentimental y sexual de millones de personas en el continente —la cumbia, el danzón, el merengue, el son, la salsa, el tango, el bolero, la ranchera, las baladas— explorada por una literatura que con frecuencia la sacraliza. Tal es el caso, por ejemplo, de La importancia de llamarse Daniel Santos de Luis Rafael Sánchez, El entierro del Cortijo de Edgardo Rodríguez Juliá, Aire de tango de Manuel Mejía Vallejo, Pero sigo siendo el rey de David Sánchez Juliao, Viva la música de Andrés Caicedo y Reina Rumba de Umberto Valverde. Esta última, ensancha el mundo del barrio Obrero presente en Bomba Camará, en una mezcla de crónica, novela y biografía; ante la polémica por su difusa clasificación, Cabrera Infante zanjó el dilema en tono concluyente: “Es todo eso y al mismo tiempo es otra cosa”.19 El reconocimiento del autor de Tres tristes tigres resulta consagratorio:
Es un reportaje, una entrevista, una biografía, una confesión y a la vez un poema. No había visto antes una apropiación tan total de la música cubana —excepto, claro, en ciertos músicos de la salsa—. Pero no como música vivida, como literatura. A pesar de mi larga frecuentación con el jazz yo no he podido hacer remotamente siquiera lo que tú has hecho.20
Bomba Camará presenta atisbos de la poética exhibida en Reina Rumba: incorporar el mundo de la música en la literatura. Como afirma el propio Valverde: “Quería que se incorporara el ritmo de la música en el lenguaje, en la sintaxis y en la estructura de mi novela Reina Rumba.” Y destaca una diferencia con su maestro Guillermo Cabrera Infante, quien según sus propias palabras, “no había llegado a los límites a los que yo accedí porque su visión era intelectual, muy desde afuera del mundo del músico, más desde el mundo de la gran cultura. (…) Yo quería un libro más vivencial, desde adentro de esa música, captar la sangre que tiene; y he captado ese mundo por el procedimiento técnico”.21
Los cuentos, en esta perspectiva, son muy desiguales. En cinco de ellos (Carevieja, Los inseparables, Un faul para el pibe, Esa otra muerte, Muchachos) no aparecen las referencias musicales, aunque se hace alusión a los ambientes donde se escucha y disfruta la música como telón de fondo de las tramas. En los cinco restantes (La calle mocha, Verano, Noche de ronda, Después del sábado, Domingo sonoro) los temas están atravesados por letras de boleros, guarachas, mambos, pachangas, sones y salsa, repertorio musical que marca el goce, el amor, las separaciones y conflictos de los jóvenes protagonistas.
La calle funciona en Bomba Camará como el escenario fundamental de las vivencias de los protagonistas como sujetos modernos. El primer cuento, “La calle mocha”, sitúa el entorno espacial y humano en el cual se van a mover los protagonistas del libro. Vale por ello un análisis en detalle. La trama está ordenada alrededor de la ida y regreso de Nueva York del jefe natural de la gallada, el camará Ricardo, el tumbador, que deja el barrio tocado por el fuego del amor. Su sueño americano resulta fallido. La lejanía lo mata como dice la letra del bolero del cubano Rolando Laserie, al que hace mención la carta colectiva que abre el relato, firmada por sus amigos como La gallada de La Calle Mocha. En ella informan al jefe de los últimos acontecimientos, los chismes, lo que pasó en su calle en los meses de ausencia: como lo recuerdan las muchachas; que su gran amor, Milena, se peleó con su dignísimo maridito y que Emilio se tiró un lance fallido con ella en su afán de sacarlo de escena; que Emilio se bailó un domingo a Yolandita y se lo pidió de frente y nada pasó; que ahora es el amante de la copera Victoria, con una pieza de alquiler en la calle, de la cual piensan sacarla los viejos por sus escandalosas borracheras; que el negro Losada, amante de Clarisa, la casada, ahora juega en las reservas del glorioso equipo rojo; que el cumpleaños de quince de Martica duró tres días y que Emilio se la hizo novia con la venia de los padres, por ser un muchacho de mucho porvenir y no un vago y aventurero como ese Ricardo; que el último muerto célebre fue el de la abuelita bochinchera de Emilio, que calificaba a las muchachas como “perras en celo”; que Jaime se parchó de la gallada porque se casó con Irma, una de las Aguirres, la más loca de todas; y finalmente, que siguen yendo los sábados al bar Longplay a tomarse sus canecas y pegarse unas borracheras del carajo, para oír la música del otro lado, amaneciendo siempre con las canciones de Ledesma, Willie Rosario, Domingo Lugo y con los discos inolvidables de la Sonora Matancera. La carta de la gallada finaliza preguntándole por Nueva York, por si ya se tiró a la primera gringuita, y lo más importante, que les cuente de la música poderosa y si ya fue a escuchar las orquestas latinas; cierran pidiéndole que les mande discos. Este inventario delinea a los personajes, sus amoríos y rivalidades, pequeño mundo donde no hay quien no sepa el pasado del otro.
Por Emilio, el segundo narrador, sabemos un poco de la historia de la calle mocha, “a una cuadra de la octava, muy cerca del centro”, de su rivalidad con Ricardo y la noticia sabida por Yolanda que Ricardo volverá pronto. Sabemos que nunca participó de las cartas colectivas y cierra anunciando que si Ricardo “quiere definir la supremacía, la definimos, porque ahora, a pesar de algunos, el rey soy yo”.
Un tercer narrador completa el cuadro de tensiones e intimidades de los muchachos y muchachas de la calle mocha. Ellas organizaban los domingos los bailes de cuota que se convirtieron en “ceremonia sagrada”. Una de estas muchachas, Marta, también agitaba sus caderas y sus senos en la repetición incesante de la música de los Beatles. Este detalle llama la atención por ser la única mención en el libro al grupo inglés, tan apreciado por los jóvenes de los barrios de clases medias y altas de Cali. Ellos serán parte del mundo recreado por Andrés Caicedo, por la misma época, en sus cuentos y en su novela Que viva la música (1977), serían la contraparte burguesa de esos hijos de obreros, artesanos y pequeños comerciantes, habitantes del Norte, al otro lado del río Cali, donde van a crecer los barrios de las clases altas de la ciudad. Esos jóvenes también se van interesar por la salsa con la llegada de la orquesta de Richie Ray y Bobby Cruz a Cali. Esto aparece relatado en la novela de Caicedo.
El relato del propio Ricardo, ya de vuelta en el barrio, cierra la historia. Vuelve por el amor de Milena, la lejanía lo mata, vuelve por la soledad y la tristeza de no tenerla. Además de la razón suprema del amor, Ricardo da una explicación de orden político para su regreso, no aceptó la citación del ejército norteamericano para irse a Vietnam. Confiesa que desde los primeros días quería regresarse, aguantó con varios trabajos para ahorrar dólares, y con la citación al ejército lo decidió: “no iba a pelear por una causa que no es nuestra”. Ahora ya no le importa la rivalidad con Emilio. Lo que le interesa es recuperar el amor de Milena y seguir viviendo con su guapachoso modo se ser. El viaje a Nueva York opera un cambio de rumbo en la desarreglada vida de Ricardo, además de contener una crítica al sueño americano, destino de muchos jóvenes del barrio.
Los otros cuentos suceden en el mismo ambiente de la “Calle Mocha”. En esta calle o en sus alrededores transcurren las peripecias de los personajes. El adentro y el afuera de las vidas íntimas de estos jóvenes se circunscriben a una trama espacial y social mayor, la de la Cali que ha dejado de ser una aldea de vida apacible, silenciosa y sosegada para convertirse en una ciudad moderna, con una geografía humana, social e imaginaria sustentada en relaciones de producción-comercio-intercambio que la vincularon al mercado mundial a través del puerto de Buenaventura y el Ferrocarril del Pacífico.
La música es protagonista en la recreación literaria de esta nueva geografía humana. Asunto profundizado en Reina Rumba, en la cual se entrecruzan la biografía del autor con la de Celia Cruz, desde la óptica de la vida del barrio Obrero. Ahí nace la apropiación legendaria de los caleños de la música afroantillana, en especial la cubana y la puertorriqueña:
Lo que era del barrio Obrero y del San Nicolás, lo que era del Sucre y Benjamín Herrera, lo que era de la Floresta y Belalcázar, vino a ser después de toda la ciudad y todo el mundo se reconocía en la música de la vieja guardia, en los trompetazos de Calixto, en el piano inolvidable de Lino Frías y en ese coro incomparable de Caíto, Laíto y Rogelio, en las voces de Bienvenido Granda y Daniel Santos, el anacobero, en Celio González y el negro Beltrán, Panchito y Nelson Pinedo y, naturalmente, en la guarachera del mundo Celia Cruz, y el divino Beny Moré, el bárbaro del ritmo.22
¿Cómo se forjó ese mundo? ¿Cuándo nacieron esos barrios? Según Edgar Vásquez Benítez, en la más completa historia de la sociedad, economía, cultura y espacio de Cali en el siglo XX, la inmigración de gentes pobres, atraídas por el Ferrocarril del Pacífico (1915), el tranvía y la instalación de fábricas y casas de comercio,
… presionó la ocupación de tierras. Se comenzaron a presentar invasiones en la hacienda “El Cascajero” y en terrenos ejidos del municipio. Ante esta situación el Consejo Municipal creó el barrio Obrero por medio del Acuerdo Nº 31 del 20 de junio de 1919 dentro de los siguientes linderos: por el oriente, la prolongación aproximada de la “Avenida Miguel López Muñoz” (hoy calle 25) hasta la vía que da con la zona del Ferrocarril del Sur, de allí siguiendo la línea paralela a dicha zona hasta encontrar el callejón que va a Aguablanca; por el sur, una línea recta al puente de “puente-piedra”, donde desemboca la carrera 15; por el occidente la calle 16 entre las carreras 8ª y 15; y por el norte, la carrera 8ª entre calles 16 y la “Avenida Miguel López Muñoz”. (…)
Los primeros habitantes eran trabajadores del ferrocarril y artesanos que provinieron del barrio San Nicolás, de otros departamentos y, en especial, de la Costa Pacífica. En la década de los 30 se instaló el servicio del acueducto y comenzó la construcción del alcantarillado. (…)
La creciente movilización hacia Buenaventura del café de exportación, con paso obligado por Cali, generó en la ciudad actividades de cargue, descargue y bodegaje y la inmigración de comerciantes, especialmente “paisas”. Pero además, impulsó la creación de actividades complementarias: hoteles y restaurantes, bares, cafés, almacenes y tiendas, transporte urbano, talleres y servicios.23
El entorno fabril del barrio y demás actividades que señala Vásquez configuran la geografía a la cual el narrador está pendiente. Como esta, El pito desgarrador de la fábrica ha roto el silencio incipiente de la noche. Cambio de turno. Los obreros pasaron con sus fiambres por la calle desolada (fragmento de “Los inseparables”)24. Esos obreros son los padres de muchos de esos jóvenes, son ellos los que sostienen sus vidas. Los relatos se focalizan más en el mundo de afuera que en el de adentro de las casas. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el cuento “Carevieja” cuya trama sucede en la intimidad de la familia de un trabajador, Floro, en la cual se viven las infidelidades relatadas por el hijo idiota, a quien apodan Carevieja. El padre nunca sospechó de las aventuras eróticas de Lola y sus hijas Yolanda y Consuelo con Manolo, su amigo de tragos y música los fines de semana. Estas muchachas ya no conservan la virginidad como un trofeo para llegar al matrimonio, aunque irónicamente la simulan a la hora de casarse. El narrador en tercera persona, que alterna con los monólogos de Carevieja, Lola y Yolanda, haciendo eco a los comentarios del barrio concluye: Puta la madre, puta la hija. Estas transgresiones ponen al descubierto un erotismo vivido sin apego a ninguna regla, no hay asomo de la moral tradicional, pese a la sanción implícita en las habladurías de los habitantes del barrio.25 No hay una sola referencia musical, no hay ninguna canción que aluda a estas situaciones como si sucede, por ejemplo, con La lejanía en “La calle mocha”.
En el ir y venir de los protagonistas de Bomba Camará emerge la vida popular —imaginarios y costumbres— forjada alrededor de la radio, el cine, la música, el baile y el deporte. Esta geografía humana, con autonomía y distancia, se erige, como la otra cara de la ciudad, cuya contribución y aportes van a darle a Cali la marca de urbe negra, mulata, zamba y mestiza. Mayoritaria configuración socio-racial en la cual se fueron diluyendo las élites de origen español, minoría que aún participa y decide en el poder político, social y económico de la ciudad.
EL AMOR, LA LITERATURA Y LA POLÍTICA
En busca de tu nombre (1976), cuentos vivenciales centrados en la mujer, exhiben un tratamiento que apenas empezaba a tener cabida en la literatura urbana del país. Como anota su amigo de generación, el crítico de arte Carlos Jiménez:
Valverde, a lo largo de la mayoría de sus libros inclasificables ha dado suficientes pruebas de su capacidad para contar melodiosamente su vida, la de su barrio Obrero y la de los habitantes insomnes de esa construcción tan legendaria como efectiva que es Cali, la capital de la salsa. (…) Sus relatos, Bomba Camará, En busca de tu nombre, Celia Cruz. Reina Rumba y Quítate de la vía perico, nos ofrecen la forma de un relato dominado por las licencias de la ficción lo que es simultáneamente biografía, crónica, historia, documento, cita, confidencia de infancia, ese barrio y esa Cali que le pertenece a él como a tantos otros.26
Las principales fases de la biografía intelectual del joven Valverde, una vez deja el barrio Obrero, literariamente están expresadas en los seis cuentos que conforman En busca de tu nombre, titulados con nombres de mujer: Mary Jane, Bárbara, Lelé, Marcela, Andrea, Rosa. Estos funcionan como el retrato del joven artista. A través de narradores en primera y tercera persona se despliega el mundo del yo, el del sí mismo como el otro, para entrar en la intimidad sicológica de los personajes, en el mundo del amor y la soledad del joven escritor que está forjando su obra. Una evolución de profundas tensiones con la sociedad que lo rodea, de disputas con diferentes puntos de vista de esos jóvenes universitarios que quieren cambiar el mundo, ante los cuales el narrador toma distancia para afirmar su oficio, al que concibe como una forma de compromiso ético, diferente a la opción de la militancia política, del activismo universitario en barrios y sindicatos. El sesgo autobiográfico de este cuento evidencia la postura de Valverde, pese a su origen y a los referentes de rebeldía de Octavio y Carlos y dignidad proletaria de María, siempre puso por encima su oficio de escritor.
El convulsionado entramado político de estos años aparece como el telón de fondo de los cuentos cuyas tramas se sustentan en historias amorosas. Dos de ellos —“Andrea” y “Rosa”— se destacan por su explicita referencia al contexto de agitación política revolucionaria de los 70s. El primero es una historia de amor del narrador, un joven escritor, con Andrea, una estudiante vinculada a la militancia socialista en la universidad; el segundo, la historia de amor de un líder de izquierda que se ha ido a la guerrilla, con otra universitaria, Rosa, amiga de Andrea. La historia está inspirada en la vida real de Francisco Gárnica, fundador de PC-ML y el EPL, quien fuera compañero de militancia de su hermano Carlos, brutalmente torturado y asesinado por el ejército en 1965. Está narrado en tono elegíaco al heroísmo, valentía y resistencia de Gárnica (Paco) ante la brutalidad de las torturas a las que fue sometido. Rosa y Paco viven un intensa relación amorosa en la clandestinidad porque Paco se ha ido a la guerrilla. Mediante la técnica del discurso indirecto, el narrador se instala en la memoria de Paco cuando lo están sometiendo a tortura en la Brigada. En esos momentos su espíritu se libera para volver a la música de la infancia, a la vida en su barrio y al bar de la esquina. El narrador lo presenta como un hombre “con una rara pureza interior y una extraña ternura en su cuerpo”. La historia amorosa alterna con el relato de lo que siente y pasa por la cabeza de Paco mientras lo torturan. Al final, pocos van al funeral por miedo, aunque muchos se asoman a las ventanas para ver pasar el lento cortejo fúnebre. Rosa no asiste porque ha perdido casi la razón. El relato culmina con una elegía al legado del revolucionario:
Paco recobra su vida en un instante para luego olvidarse de sí mismo, es entonces cuando la sangre, su sangre, roja como la bandera de sus sueños, se expande, se riega y salpica a los asesinos, sangre roja que mancha, sangre con sangre, roja, rojísima, violentamente roja. ¿Algún día se secará su sangre? 27
Este relato tiene una relación profunda con “Andrea”. Puede ser interpretado como la respuesta poética al llamado a la militancia, como única forma de compromiso, que le hacen al narrador, el joven escritor, Andrea y Jorge. Debate de época ante el cual el narrador asume una opción —escribir bien por encima de todo—, decisión que le cuesta el amor y la incomprensión política de su amigo Jorge y la ruptura con Andrea, en medio de la huelga universitaria. Esta ruptura provoca un gran vacío existencial en el narrador que al final se refugia en la melodía del piano de Telonius Monk. Ha tomado la decisión de viajar a México. Deja atrás el calor y las brisas de Cali, el rumor del río, las discusiones políticas, la intensa vida cultural, el amor de Andrea y los afectos de sus amigos. El referente autobiográfico es claro en el cuento. En la realidad, Valverde emprende un viaje a México y al regresar escribe su segundo libro.
La idea de escribir En busca de tu nombre, según cuenta Valverde, le surge cuando termina de escribir el cuento “Lelé”. Al igual que lo hiciera con Bomba Camará, ahora se propone narrar la experiencia vivida en la otra Cali, cuando deja el barrio Obrero. Experiencia marcada por las relaciones amorosas. “Lelé” funciona como núcleo poético donde están las claves de la relación con la ciudad, las mujeres, la cultura, la política y el posicionamiento del narrador ante la sociedad, su concepción del oficio. El personaje de Lelé encarna una historia de amor que se acaba por la incomprensión entre dos mundos, pero también funciona como la forma ideal de asumir a Cali como un sueño, una ficción, una creación que pervive en la memoria, la fuente de la narración.
Muchos de los principios estéticos de Bomba Camará y En busca de tu nombre