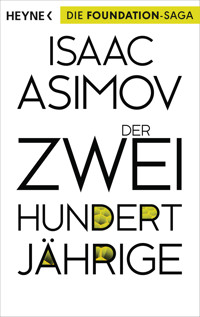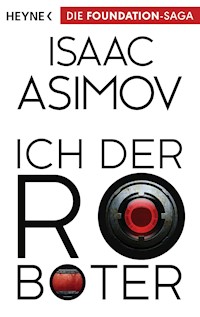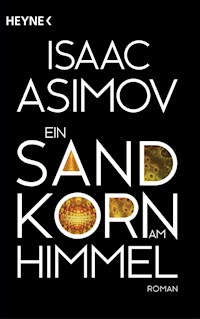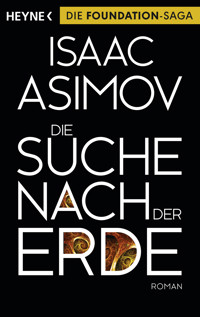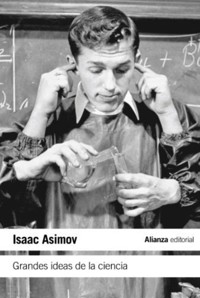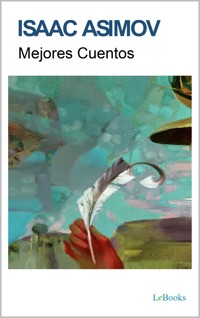Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Además de ser uno de los autores más populares de la ciencia ficción, Isaac Asimov fue un gran aficionado a las historias de intriga y misterio. Para poder dar rienda suelta a su talento en este campo, dio en imaginar un club, que llamó de los Viudos Negros, cuyos miembros, en su reunión mensual, se enfrentan a los más desconcertantes enigmas criminales, resolviéndolos con brillantez. Cuentos de los Viudos Negros reúne una docena de estos curiosos casos, que harán disfrutar al aficionado a los relatos policiales y detectivescos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isaac Asimov
Cuentos de los Viudos Negros
Índice
Introducción
La risita adquisitiva
Q de quimera
Una verdad que decir
¡Adelante, librillo!
Mañanita de domingo
El factor obvio
El dedo indicador
¿Miss qué?
El arrullo de Broadway
Yankee Doodle fue a la ciudad
La curiosa omisión
Fuera de su vista
Créditos
A la Ellery Queen’s Mystery Magazine,a David Ford y a las «arañas tramperas»por las razones que detallo en la Introducción.
Introducción
Como escribo en un estilo amable y personal, los lectores tienen tendencia a escribirme en un tono amable y personal para hacerme todo tipo de preguntas amables y personales. Y como en realidad soy como mi estilo me hace aparecer, suelo contestar esas cartas. Y como quiera que no tengo secretaria ni ningún tipo de ayudante, eso me lleva un montón del tiempo que debería dedicar a escribir.
Por eso es perfectamente natural que haya adquirido la costumbre de escribir introducciones a mis libros, en un intento de anticipar respuestas a las preguntas que preveo y evitar así algunas de las cartas.
Por ejemplo, como escribo sobre distintos temas, me hacen, con frecuencia, preguntas como éstas:
«¿Cómo es posible que usted, un simple escritor de ciencia ficción, se crea capaz de escribir una obra en dos volúmenes sobre Shakespeare?»
«¿Cómo es posible que usted, un estudioso de Shakespeare, se dedique a escribir novelas de ciencia ficción?»
«¿Cómo usted, que es bioquímico, tiene el valor de escribir libros de historia?»
Etcétera, etcétera, etcétera.
Parece, pues, bastante probable que ahora me pregunten, unos divertidos y otros enfadados, por qué escribo relatos de misterio.
Aquí va mi respuesta.
Yo empecé mi carrera literaria con la ciencia ficción y continúo escribiendo ciencia ficción cuando puedo, pues sigue siendo mi primer y más importante amor literario. De todos modos, son muchas las cosas que atraen mi atención y, entre ellas, están los relatos de misterio. Llevo leyéndolos casi tanto tiempo como llevo leyendo ciencia ficción. Me acuerdo de cómo me jugaba la vida cuando, a los diez años, robaba ejemplares prohibidos de The Shadow de debajo de la almohada de mi padre cuando éste dormía la siesta. (Le preguntaba por qué él los leía si a mí me los prohibía, y mi padre me contestaba que él los necesitaba para aprender inglés, mientras que yo tenía la ventaja de ir al colegio. Aquella razón me parecía pésima, claro.)
Así que, al escribir ciencia ficción, he introducido con mucha frecuencia el elemento de misterio. Dos de mis novelas, The Caves of Steel (1953) y The Naked Sun (1957),son auténticos relatos de crímenes sin dejar por ello de ser ciencia ficción. Y he escrito bastantes relatos de misterio en clave de ciencia ficción de distintos tipos como para poder publicarlos como recopilación bajo el título de Asimov’s Mysteries (1968)1.
Incluso he escrito una novela clásica de misterio titulada The Death Dealers (1958)2 reeditada en 1968 con un título que yo mismo le puse, A Whiff of Death. De todos modos, ésta trata enteramente de ciencia y de científicos, y su atmósfera es todavía la de la ciencia ficción. Lo mismo puede decirse de dos relatos cortos que vendí a sendas revistas de misterio.
Cada vez sentía más la necesidad de escribir relatos de misterio que no tuvieran nada que ver con la ciencia. Sin embargo, me frenaba el hecho de que el género había evolucionado en el último cuarto de siglo y mis gustos no. Los relatos policíacos actuales están completamente inundados de alcohol, inyectados de droga, adobados con sexo y asados en sadismo, mientras que mi detective ideal sigue siendo Hércules Poirot y sus pequeñas células grises.
Pero bueno, en 1971 recibí una carta de esa preciosidad rubia que es la señorita Eleanor Sullivan, directora de la Ellery Queen’s Mystery Magazine (EQMM para abreviar), en que me preguntaba si aceptaría escribir un cuento corto de misterio para su revista. Y yo acepté con júbilo, claro, porque pensé que si me pedían uno no podrían tener la crueldad de rechazarlo una vez escrito, y eso significaba que podía escribir tranquilamente el tipo de relato que a mí me gusta: un relato muy cerebral.
Empecé a barajar posibles argumentos con bastante ansiedad, pues quería que la trama fuera razonable y Agatha Christie había agotado ella solita casi todos los trucos.
Mientras las ruedas giraban lentamente en los recovecos de mi cerebro, fui por casualidad de visita a casa del actor David Ford (que actuó tanto en la versión de Broadway como en la de Hollywood de 1776). Tiene el apartamento lleno de objetos curiosos de lo más interesante y me dijo que estaba convencido de que una vez alguien se había llevado una cosa de su apartamento, pero que no podía tener la seguridad porque nunca logró averiguar si le faltaba algo.
Me eché a reír, y todas las ruedas de mi cabeza, dando un suspiro conjunto de alivio, dejaron de girar. ¡Ya lo tenía!
Necesité después un escenario en que desarrollar la trama. Y aquí viene lo siguiente.
Cuenta la leyenda que, por los años cuarenta, un hombre se casó con una dama que encontró inaceptables a sus amigos, y viceversa. Para evitar que se rompiera una valiosa amistad, los amigos del marido organizaron un club sin jerarquías ni reglamentos, con el único objeto de celebrar una cena una vez al mes.
Sería un club sólo para hombres; así se podría invitar al marido en cuestión y sería perfectamente legítimo rogarle a su señora que no asistiera. (En estos tiempos en que los movimientos feministas son tan fuertes puede que una cosa así no hubiera funcionado.)
Se dieron el nombre de «arañas tramperas» (TDS para abreviar3), probablemente porque los socios tenían la sensación de estar escondiéndose.
Hace ya treinta años que se organizó el TDS, pero todavía existe. Sigue siendo estrictamente masculino, aunque el socio que inspiró su fundación hace mucho que se divorció. (Como concesión al no-chovinismo masculino, el 3 de febrero de 1973 se dio un cóctel para que las esposas de los TDS se conocieran y puede que eso se convierta en costumbre anual.)
Los TDS se reúnen una vez al mes, siempre un viernes por la noche, casi siempre en Manhattan, a veces en un restaurante y a veces en casa de algún socio. Cada reunión tiene dos anfitriones, que voluntariamente se hacen cargo de todos los gastos de esa ocasión, pudiendo llevar cada uno de ellos un invitado. La asistencia media es de doce. Desde las seis y media hasta las siete y media se bebe y se charla. Desde las siete y media hasta las ocho y media se come y se charla. Y de ahí en adelante sólo se charla.
Después de la cena, se interroga a los invitados sobre sus intereses, su profesión, sus aficiones y sus puntos de vista. Los resultados son casi siempre interesantes y a menudo fascinantes.
Las principales excentricidades de los TDS son las siguientes: 1. Los socios se llaman unos a otros «doctor», ya que el ser socio del club conlleva el doctorado; 2. Los socios deben dejar previsto que se mencione que eran socios del club cuando se publique su necrológica.
Yo había sido invitado en dos ocasiones distintas y cuando me trasladé a Nueva York, en 1970, me eligieron socio.
Pues bien, entonces pensé, ¿por qué no escribir un relato sobre el trasfondo de una organización como el TDS? Podría llamar a mi club Los Viudos Negros, y reducirlo a la mitad para hacerlo más manejable: seis personas y un invitado.
Lógicamente hay diferencias. Los socios del TDS, en la vida real, no han intentado nunca resolver misterios, y ninguno de ellos tiene tan marcada idiosincrasia como los socios de los Viudos Negros. Lo cierto es que los socios del TDS son todos, sin excepción, personas encantadoras y se profesan unos a otros un afecto conmovedor. Así que, por favor, tengan la seguridad de que todos los personajes y acontecimientos que aparecen en estos relatos son absolutamente de mi invención y no se les debe equiparar a los socios del TDS en nada, excepto en lo que tienen de inteligentes o amables.
En particular, Henry, el camarero, es invención mía, y no tiene análogo, ni siquiera remoto, en el TDS.
Así que, como ya tenía mi argumento y mi escenario, escribí un cuento y lo llamé «La risita». EQMM lo aceptó y lo tituló «La risita adquisitiva»4.
Después de vender el primero ya no había quien me parara, claro. Empecé a escribir relatos de los Viudos Negros uno detrás de otro y en poco más de un año había escrito ocho y se los había vendido a EQMM.
Lo malo era que, aunque me contenía y no escribía tantos como me hubiera gustado, aun así los escribía más rápido de lo que EQMM podía publicarlos.
Por fin no pude aguantar la tensión y escribí tres más a mi ritmo natural de producción, pero con la decisión de no saturar la revista con ellos. Luego escribí otro, que también vendí a la EQMM. Tenía, pues, doce escritos, con palabras suficientes para un libro. Mi fiel editorial, Doubleday & Company, había esperado pacientemente desde el primer relato, de forma que los he recopilado con el título de Cuentos de los Viudos Negros... y aquí los tienen ustedes.
¿Alguna pregunta?
¡Espero que no!
NOTA
El erudito lector de la editorial me indica que, como estos relatos los escribí originalmente para publicarlos por separado en una revista, en todos ellos describo, de modo reiterativo, cada uno de los personajes, que son siempre los mismos. Me señaló algunos de los más nauseabundos ejemplos de ello, y yo, por deferencia a su exaltada posición, los he corregido de acuerdo con sus sugerencias. Sin duda alguna quedan aún docenas de repeticiones susceptibles de revisión, pero no me gusta introducir demasiados cambios en los prístinos originales. ¿Me perdonan ustedes por dejarlos como están?
1 Ed. cast. Estoy en Puertomarte sin Hilda (Alianza Editorial).
2 Bueno, si he de decirlo todo, Doubleday me la rechazó.
3 En inglés trap-door spider.(N. de la T.)
4EQMM siempre me cambia los títulos. No me importa, pues siempre espero volver a mi título original al publicar los cuentos en un libro. En contadas ocasiones, algún cambio de título por parte de un editor me parece acertado. Por ejemplo, creo de veras que «La risita adquisitiva» es mejor que «La risita», así que lo mantengo.
La risita adquisitiva
Aquella noche era Hanley Bartram el invitado de los Viudos Negros, que se reunían mensualmente en su tranquila guarida y juraban matar a cualquier mujer que osara inmiscuirse en sus asuntos... por lo menos esa noche al mes.
El número de asistentes variaba: en esa ocasión cinco de los socios estaban presentes.
Geoffrey Avalon hacía de anfitrión esa noche. Era alto, con atildado bigote y una barbita ya más blanca que negra, aunque el cabello lo seguía teniendo bastante moreno.
Como anfitrión, tenía el deber de hacer el brindis ritual que marcaba el comienzo de la cena propiamente dicho. En voz alta y agradable dijo:
–A la sagrada memoria del viejo King Cole. Para que su pipa pueda estar siempre encendida, su copa siempre bien llena y sus violinistas rebosantes de salud. Y para que todos nosotros podamos ser tan felices como él toda nuestra vida1.
Todos dijeron «amén», se llevaron la copa a los labios, y se sentaron. Avalon puso la suya a un lado. Era la segunda y estaba justo por la mitad. Allí la dejaría y no volvería a tocarla en toda la noche. Era abogado de patentes y llevaba a su vida social la minuciosidad de su trabajo: una copa y media era exactamente lo que se permitía en ocasiones como aquélla.
Thomas Trumbull subió como una tromba las escaleras en el último minuto, gritando, como de costumbre:
–Henry, un whisky con soda para un moribundo.
Henry, el camarero en estas ocasiones desde hacía varios años (cuyo apellido ni siquiera había oído jamás ninguno de los Viudos Negros), ya tenía listo su whisky con soda. Rondaba los sesenta, pero su cara era tersa y grave. Su voz parecía perderse en la distancia incluso al decir:
–Aquí lo tiene, señor Trumbull.
Trumbull vio en seguida a Bartram y le dijo a Avalon en un aparte:
–¿Es tu invitado?
–Me pidió que le trajera –dijo Avalon en lo más parecido a un susurro que fue capaz de articular–. Es un gran tipo. Te va a gustar.
La cena en sí se desarrolló con la variedad que solía acompañar a los asuntos de los Viudos Negros. Emmanuel Rubin, dueño de la otra barba (una barbita fina bajo una boca de dientes muy separados) había sacado un bloc y estaba contando con todo lujo de detalles la historia que acababa de terminar de escribir. James Drake, de cara cuadrada, con bigote pero sin barba, le interrumpía constantemente con recuerdos de otras historias a las que se aludía en la narración. Drake era químico, pero sus conocimientos en materia de narrativa eran enciclopédicos.
Trumbull, como experto en lenguaje cifrado, se consideraba parte de las más altas esferas del gobierno, y esa noche le dio por enfadarse por los pronunciamientos políticos de Mario Gonzalo.
–Maldita sea –masculló en uno de sus tonos menos ofensivos–. ¿Por qué no te limitas a tus estúpidos collages y a tus sacos de arpillera y dejas los asuntos del mundo a los que pueden hacerlo mejor que tú?
Trumbull todavía no se había recuperado de la exposición de las obras de Gonzalo celebrada unos meses antes, y Gonzalo, comprendiéndolo, se rió de buena gana, y dijo:
–Dime quiénes son. Nómbrame a uno.
Bartram, bajito, regordete, con el pelo ensortijado, se mantenía firme en su papel de invitado: escuchaba a todo el mundo, sonreía a todo el mundo y hablaba poco.
Por fin llegó el momento en que Henry sirvió el café y empezó a poner los postres delante de cada comensal con la destreza de un prestidigitador. Era entonces cuando, por tradición, tenían que empezar a freír a preguntas al invitado.
Por lo general –en las ocasiones en que estaba presente– era Thomas Trumbull quien iniciaba el interrogatorio. Su rostro curtido, surcado por perennes arrugas de descontento, parecía enfadado cuando empezó a hablar con la invariable pregunta inicial:
–Señor Bartram, ¿cómo justifica usted su existencia?
Bartram sonrió, y habló con precisión al responder:
–Nunca lo he intentado. Mis clientes, en las ocasiones en que les satisfago, encuentran mi existencia justificada.
–¿Sus clientes? –dijo Rubin–. ¿Qué es lo que hace usted, señor Bartram?
–Soy investigador privado.
–Bien –dijo James Drake–. Creo que nunca hemos tenido a un investigador como invitado. Manny, para variar, podrás sacar datos correctos para cuando escribas tus estúpidas novelas policíacas.
–No será de mí de quien los saque –dijo Bartram con rapidez.
Trumbull dijo con semblante ceñudo:
–Si no les importa, señores, ya que me corresponde ser el interrogador, déjenme esto a mí. Señor Bartram, ha hablado usted de las ocasiones en que satisface a sus clientes. ¿Siempre quedan satisfechos?
–Hay veces en que es discutible –dijo Bartram–. De hecho, esta noche me gustaría hablarles de una ocasión en que fue especialmente dudoso. Puede incluso ocurrir que uno de ustedes me resulte útil. Fue por eso por lo que le pedí a mi buen amigo Jeff Avalon que me invitara a una de las reuniones, una vez conocidos los detalles de su organización. Aceptó, y estoy encantado.
–¿Está ya dispuesto a discutir esa dudosa satisfacción que usted dio o no dio, según sea el caso?
–Lo estoy, si me lo permiten.
Trumbull miró a los otros, para ver si alguno no estaba de acuerdo. Los ojos saltones de Mario estaban fijos en Bartram mientras decía:
–¿Podemos interrumpir?
–Dentro de lo razonable –dijo Bartram. Hizo una pausa para dar un sorbo a su café y añadió–: La historia comienza con Anderson, a quien me referiré siempre de ese modo. Anderson era un adquisidor.
–¿Un inquisidor? –preguntó Gonzalo con el ceño fruncido.
–Un adquisidor. Ganaba cosas, las obtenía, las compraba, las recogía, las coleccionaba. El mundo se movía en una sola dirección respecto a Anderson: marchaba de cara a él, nunca de espaldas. Tenía una casa a la que toda esta oleada de material, de muy distinto valor, venía a descansar para no moverse ya nunca de allí. A lo largo de los años, éste había ido aumentando y diversificándose de un modo asombroso. Tenía también un socio en el negocio al que llamaré Jackson, a secas.
Trumbull interrumpió con el ceño fruncido, no por que hubiera nada ante lo que fruncir el ceño, sino porque él siempre lo fruncía.
–¿Se trata de una historia verdadera?
–Yo sólo cuento historias verdaderas –dijo Bartram con lentitud y precisión–. Carezco de la imaginación necesaria para mentir.
–¿Es confidencial?
–Contaré la historia de modo que no sea fácilmente reconocible, pero si llegara a reconocerse, entonces sería confidencial.
–Comprendo lo que quiere decir –dijo Trumbull–, pero permítame que le asegure que nada de lo que se dice entre estas cuatro paredes se repite jamás; ni siquiera se hace referencia a ello de modo casual fuera de aquí. Y Henry está incluido en esto.
Henry, que estaba sirviendo más café en dos de las tazas, esbozó una sonrisa e inclinó la cabeza asintiendo.
Bartram sonrió a su vez, y continuó:
–Jackson también tenía una enfermedad: era honesto. Inevitable y profundamente honesto. Esta característica impregnaba su alma como si lo hubieran tenido en adobo con integridad desde su más tierna infancia. Para un hombre como Anderson resultaba utilísimo tener al honrado Jackson como socio, ya que sus negocios, que tendré buen cuidado de no describir con detalle, requerían contacto con el público. Tal contacto no podía ser cosa de Anderson, pues se interponía su adquisitividad. Con cada objeto que adquiría, una nueva arruga malévola surcaba su cara, hasta que ésta llegó a parecer una tela de araña que asustaba a todas las moscas que hubiera a la vista. Era Jackson, el puro y honrado Jackson, el que daba la cara, y a él acudían presurosas todas las viudas con sus óbolos y los huérfanos con sus ahorros.
»Por su parte, Jackson también necesitaba de Anderson, pues con toda su honradez (o tal vez a causa de ella) no tenía el arte de hacer que un dólar se convirtiera en dos. Si se le hubiera dejado a su aire, habría perdido, sin pretenderlo, hasta el último centavo que se le hubiera confiado, viéndose entonces obligado a recurrir al suicidio como dudosa forma de restitución. En cambio, las manos de Anderson eran al dinero lo que los fertilizantes a las rosas, por lo que él y Jackson resultaban, juntos, una combinación infalible.
»Pero no hay bien que mil años dure y una característica constante, dejada a su aire, tiende a profundizar, engrosar y crecer, extremándose. La honradez de Jackson alcanzó proporciones tan colosales que Anderson, a pesar de toda su astucia, se vio a veces contra la pared y forzado a perder dinero. A su vez la vena adquisitiva de Anderson descendió a simas tan infernales que Jackson, con toda su moralidad, se vio a veces forzado a prácticas dudosas.
»Naturalmente, como a Anderson le molestaba perder dinero y a Jackson le aterraba perder carácter, surgió entre los dos una gran frialdad. En tal situación, la ventaja estaba claramente del lado de Anderson, que no ponía límites razonables a sus actos, mientras que Jackson se veía limitado por su código ético.
»Solapadamente, Anderson trabajó y maniobró hasta que, un buen día, el pobre y honrado Jackson se vio obligado a venderle su participación en el negocio en unas condiciones de lo más desventajosas.
»La manía adquisitiva de Anderson podríamos decir que había llegado a su culminación, ya que adquirió el control total del negocio. Tuvo intención entonces de retirarse, dejando los asuntos diarios a sus empleados y dedicándose sólo a lo estrictamente necesario para embolsarse los beneficios. Jackson, por su parte, se quedó sin nada más que su honradez. Y aunque la honradez es una cualidad admirable, no tiene mucho valor efectivo en una casa de empeños. Y fue en ese momento, caballeros, cuando entré yo en acción... Ah, gracias, Henry.
Henry estaba sirviendo el coñac.
–¿No conocía usted a esos dos tipos? –preguntó Rubin entrecerrando sus astutos ojillos.
–En absoluto –dijo Bartram, al tiempo que olía con delicadeza el coñac mientras lo rozaba ligeramente con su labio superior–. Sin embargo, creo que hay alguien en esta habitación que los conoció. Fue hace unos años. La primera vez que vi a Anderson fue cuando entró en mi oficina, pálido de rabia, y me dijo: «Quiero que encuentre lo que he perdido». Yo he visto muchos casos de robo en mi vida profesional, así que, con toda naturalidad, le pregunté: «¿Qué es exactamente lo que ha perdido?». Y él me contestó: «¡Maldita sea! Eso es lo que acabo de pedirle que averigüe usted».
»La historia me la fue contando a retazos. Anderson y Jackson se habían peleado con una intensidad sorprendente. Jackson estaba indignado, como sólo puede estarlo un hombre honrado cuando se da cuenta de que su integridad no sirve de nada contra la astucia de otros. Juró venganza, ante lo cual Anderson se encogió de hombros y soltó una risotada.
–Cuidado con la ira de un hombre paciente –apuntó Avalon, con el aire de precisión científica que ponía incluso en sus frases menos brillantes.
–Eso dicen –continuó Bartram–, aunque yo no he tenido ocasión de comprobarlo. Y, al menos aparentemente, Anderson tampoco, ya que no tuvo ningún miedo de Jackson. Me dijo que era tan psicópata en su honestidad y tan fanático en el cumplimiento de la ley, que era impensable que pudiera caer en la tentación de hacer algo malo. O al menos eso pensaba Anderson. Ni siquiera se le ocurrió pedirle que le devolviera la llave del despacho, algo de lo más curioso, ya que el despacho estaba en casa de Anderson, en medio de toda aquella quincalla.
»Anderson se dio cuenta de su fallo cuando, unos días después de la pelea, al regresar de una cita que había tenido por la tarde, se encontró a Jackson en su casa. Jackson llevaba su viejo maletín, que cerró al ver entrar a Anderson, haciéndolo (al menos eso le pareció a Anderson) con gran apresuramiento. Anderson frunció el ceño y dijo la inevitable frase: “¿Qué haces aquí?” “Devolver algunos papeles que estaban en mi poder y que ahora te pertenecen”, dijo Jackson, “y devolver también la llave del despacho”. Tras decir esto, le dio la llave, señaló unos papeles que había dejado sobre la mesa y cerró la combinación de su maletín con dedos que a Anderson le parecieron temblorosos. Jackson echó una mirada a la habitación con una sonrisa de secreta satisfacción, que intrigó a su antiguo socio, y dijo: “Ahora me voy”. Y se marchó.
»Anderson no reaccionó de la especie de estupor que le había paralizado hasta que oyó arrancar y perderse en la distancia el coche de Jackson. Tuvo la certeza de que le habían robado. Y al día siguiente acudió a mí.
Drake, que le escuchaba sin perder palabra, dijo, mientras daba vueltas a su copa de coñac ya medio vacía:
–¿Y por qué no acudió a la policía?
–Había una complicación –dijo Bartram–. Anderson no sabía qué era lo que se había llevado. Cuando tuvo la certeza de que le habían robado, fue corriendo a la caja fuerte. Pero todo estaba allí, a salvo. Registró a fondo la mesa del despacho. No parecía faltar nada. Fue de habitación en habitación, pero al parecer todo estaba intacto.
–¿No estaba seguro? –preguntó Gonzalo.
–No podía estarlo. La casa estaba completamente llena de todo tipo de objetos y él no se acordaba de todo lo que tenía. Me dijo, por ejemplo, que en una ocasión había coleccionado relojes antiguos. Los tenía en un pequeño cajón de su estudio. Eran seis, y los seis estaban allí, pero de pronto le pareció recordar que podrían ser siete. Lo cierto es que no consiguió tener la certeza. Bueno, la verdad es que fue todavía peor, porque uno de los seis no le sonaba para nada. ¿No sería que sólo había tenido seis, pero uno menos valioso había venido a sustituir a otro más caro? Y algo parecido le ocurrió una docena de veces, en cada escondrijo y con cada objeto descabalado. Así que acudió a mí.
–Espere un momento –dijo Trumbull, pegando un manotazo sobre la mesa–. ¿Por qué estaba tan seguro de que Jackson le había robado algo?
–Ah –dijo Bartram–, ésa es la parte más fascinante de la historia. Su forma de cerrar el maletín, y la secreta sonrisa con la que recorrió la habitación antes de salir, fueron motivos suficientes para despertar las sospechas de Anderson. Pero, al cerrarse la puerta tras él, Jackson se echó a reír. Y no fue una risa corriente... Será mejor que repita las palabras del propio Anderson, tal y como las recuerdo: «Bartram», me dijo, «he oído ese tipo de risita muchas veces en mi vida. Yo mismo me he reído así mil veces. Es una risita característica, inconfundible, imposible de disimular: es la risa adquisitiva, el sarcasmo de un hombre que acaba de obtener algo que deseaba ardientemente, a expensas de otro hombre. Si hay un hombre en el mundo que conozca ese tipo de risita y pueda reconocerla incluso detrás de una puerta cerrada, ese hombre soy yo. No puedo confundirme: Jackson me había quitado algo ¡y la estaba gozando!».
»Ese punto quedó claro y no volvió a tocarse: el hombre se aferró a su papel de víctima y, claro está, yo tuve que creerle. Tuve que pensar que, a pesar de su honradez patológica, por una vez en su vida, y agotada su paciencia, Jackson había caído en la tentación de robar. El buen conocimiento que tenía de Anderson debió jugar un papel importante en la tentación. Conociendo el apego que Anderson tenía a todas sus pertenencias, incluso las de escaso valor, sin duda pensó que el hurto tendría unas repercusiones muy superiores y de mayor alcance que el mero valor del objeto robado, por grande que fuera éste.
Rubin dijo:
–A lo mejor lo que se llevó fue el maletín.
–No, no. El maletín era de Jackson. Lo tenía desde hacía años. Así que ya ven ustedes el problema. Anderson quería que yo averiguara lo que le habían robado, pues hasta que no pudiera identificar un objeto, y demostrar que estaba o había estado en posesión de Jackson, no podría denunciar a éste. Y estaba totalmente decidido a presentar la denuncia, por lo que mi tarea consistiría en registrar su casa palmo a palmo y decirle qué le faltaba.
–¿Cómo pensaba que podía usted averiguarlo si ni siquiera él mismo lo sabía? –gruñó Trumbull.
–Eso mismo le dije yo –dijo Bartram–. Pero el hombre no razonaba. Me ofreció una bonita suma de dinero, lo averiguara o no. Una suma importante de verdad y con un buen anticipo por delante. Estaba claro que el insulto a su adquisitividad le había herido hasta límites insospechados. La idea de que un amateur no adquisidor como Jackson pudiera tomarle el pelo en la más sagrada de sus pasiones, le había vuelto loco hasta el punto de estar decidido a gastar lo que fuera necesario con tal que el otro no se saliera con la suya.
»Por mi parte yo soy bastante humano y acepté el anticipo y los honorarios. Después de todo, pensé, yo tenía mis métodos. Así que lo primero que hice fue examinar las listas que figuraban en las pólizas de seguros. Todas eran antiguas, pero me sirvieron al menos para eliminar los muebles y los objetos más grandes como posibles víctimas del robo de Jackson, ya que todo lo que incluían las listas seguía en la casa.
Avalon le interrumpió:
–Pero eso ya estaba eliminado desde el momento en que sabemos que el objeto robado tenía que caber en el maletín.
–Siempre que el maletín fuera lo que realmente se usó para sacar el objeto de la casa –apuntó Bartram con paciencia–. Podía fácilmente haber sido una trampa. Antes de que volviera Anderson, Jackson podía haber tenido a la puerta un camión de mudanzas y haberse llevado, por ejemplo, el piano de cola, si le hubiera dado la gana, y luego cerrarle a Anderson el maletín en las narices para confundirle. Pero esto no importa mucho, pues tampoco era muy probable. Recorrimos la casa habitación por habitación, considerando sistemáticamente desde el suelo y las paredes hasta el techo, estudiando todos los estantes, abriendo todas las puertas, sin olvidar todos los muebles y armarios, ni tampoco la buhardilla y el sótano. Era la primera vez que Anderson se veía obligado a tomar en consideración hasta el más mínimo objeto de su vasta y amorfa colección, para ver si en algún lugar, de algún modo, algún objeto le refrescaba la memoria sobre algún compañero desaparecido.
»La casa era enorme, heterogénea, interminable. Nos llevó un montón de días y el pobre Anderson estaba cada día más ofuscado. Así que decidí abordar el tema desde el ángulo opuesto. Era obvio que Jackson, deliberadamente, había cogido algo que pasara desapercibido, tal vez algo pequeño. Seguramente algo que Anderson no echara en falta fácilmente, algo por tanto a lo que no tuviera mucho apego. Por otro lado, parecía razonable suponer que si Jackson había deseado llevárselo sería porque lo encontraba valioso. Y desde luego, su hazaña le proporcionaría mayor satisfacción si, a su vez, Anderson también lo consideraba valioso cuando fuera capaz de averiguar qué era lo que le faltaba. Bueno, ¿qué creen que podía ser?
–Un cuadro pequeño –dijo en seguida Gonzalo– que Jackson sabía que era un auténtico Cézanne, pero Anderson tenía por una porquería.
–Un sello de la colección de Anderson –dijo Rubin– que Jackson sabía que tenía un valioso fallo en la impresión. (Él había escrito una vez una historia basándose en ese mismo supuesto.)
–Un libro –dijo Trumbull– que contenía algún oscuro secreto de familia y con el que, en su momento, Jackson podía chantajear a Anderson.
–Una fotografía –dijo Avalon teatralmente– de un viejo amor que Anderson había olvidado, y por la que ahora estaría dispuesto a pagar una fortuna con tal de recuperarla.
–Yo no sé a qué tipo de negocios se dedicaban –dijo Drake pensativo–, pero podía ser uno de esos en los que algo que parece simple quincalla puede ser de gran importancia para un competidor y podía llevar a Anderson a la bancarrota. Recuerdo una vez en que la fórmula de un hidrocarburo...
–Aunque parezca extraño –dijo Bartram interrumpiéndole con firmeza–, todo eso también se me ocurrió a mí, y repasé todas las posibilidades con Anderson. Quedó claro que no tenía ni idea de arte, y que los pocos cuadros que tenía no valían nada. No coleccionaba sellos, y, aunque tenía muchos libros, no podía asegurar que le faltara ni uno, y juró que no tenía ningún secreto de familia capaz de atraer a un chantajista. Tampoco había tenido nunca novia, ya que durante su juventud se había limitado a frecuentar la compañía de señoritas profesionales, cuyas fotos no le interesaban. En cuanto a los secretos de sus negocios, éstos podían haber interesado más al gobierno que a cualquier competidor, y todo lo que había en ese sentido, en primer lugar, se lo había ocultado al honesto Jackson, y, en segundo lugar, lo que no estaba en la caja fuerte era porque hacía tiempo que lo había quemado. Pensé en otras posibilidades, pero me las desmontó todas, una a una.
»Cabía la posibilidad de que Jackson se delatara a sí mismo. De repente podía vérsele prosperar mucho, y, al rastrear la causa de su prosperidad, podríamos averiguar la identidad del objeto robado. Así lo sugirió Anderson, y me pagó una suma desorbitada para que vigilara a Jackson las veinticuatro horas del día. Pero todo fue inútil. El hombre llevaba una vida monótona y actuaba exactamente como cabría esperar de cualquier persona que no tuviera un duro ahorrado. Vivía con parsimonia y, de vez en cuando, aceptaba algún trabajo humilde, en que su honestidad, su calma y su saber estar le dejaban en buen lugar. Por último, me quedaba una alternativa...
–Espere, espere –dijo Gonzalo–, déjeme adivinar, déjeme adivinar. –Se bebió el coñac que le quedaba, le indicó a Henry que quería otro, y dijo–: ¡Se lo preguntó usted a Jackson!
–Tuve grandes tentaciones de hacerlo –deploró Bartram–, pero eso hubiera sido poco factible. En mi profesión no se puede ni siquiera insinuar una acusación sin tener algún tipo de prueba. Te pueden incluso quitar la licencia. Además, de todos modos, si se le acusara, él sencillamente lo negaría, y se pondría en guardia para no autoinculparse.
–Bueno, pues entonces... –dijo Gonzalo. Y se calló.
Los otros cuatro fruncieron el ceño, pero reinó el silencio.
Bartram, después de esperar con educación durante unos momentos, dijo:
–Caballeros, no lo van a adivinar ustedes, porque no son de la profesión. Ustedes sólo saben lo que leen en las novelas, y se creen que un hombre como yo tiene infinidad de alternativas y que invariablemente resuelve todos los casos. Pero yo que soy de la profesión sé que no es así. Caballeros, mi única alternativa era confesar mi fracaso. De todos modos, Anderson me pagó. Eso hay que reconocerlo. Para cuando le dejé, había perdido más de cinco kilos, tenía la expresión ausente, y cuando nos estrechamos las manos para despedirnos, su mirada saltaba de un lugar a otro de la habitación, como buscando todavía, mientras murmuraba: «Le digo que no pude confundir aquella risita. Seguro que me robó algo, me robó algo».
»Volví a verle dos o tres veces más. Sé que nunca dejó de buscar, pero nunca averiguó lo que le faltaba. Y empezó su declive. Los acontecimientos que les he descrito sucedieron hace casi cinco años, y el mes pasado murió.
Se hizo un breve silencio. Avalon dijo:
–¿Y murió sin averiguar lo que le faltaba?
–Sin averiguar lo que le faltaba.
Trumbull dijo en tono reprobatorio:
–¿Y viene usted ahora a que le ayudemos con el problema?
–En cierto modo, sí. La ocasión es demasiado buena para que la pierda. Anderson ha muerto y lo que se diga entre estas cuatro paredes no va a salir de aquí, así que ahora yo puedo preguntar lo que no pude preguntar antes... Henry, ¿me da una cerilla, por favor?
Henry, que había estado escuchando con aire de deferente ausencia, sacó una caja de cerillas y encendió el cigarrillo de Bartram.
–Permítame, Henry, que le presente a estos caballeros a los que sirve con tanta eficacia. Caballeros, ¿puedo presentarles al señor Henry Jackson?
Hubo un momento de pasmo general, y Drake exclamó:
–¡El... Jackson de la historia!
–Exactamente –dijo Bartram–. Sabía que él trabajaba aquí, y cuando supe que era en este club donde ustedes celebraban su reunión mensual, no tuve ningún reparo en pedir una invitación. Sólo aquí podía encontrar al caballero de la risita adquisitiva en condiciones de caballerosidad y discreción total.
Henry sonrió e inclinó la cabeza.
Bartram dijo:
–Hubo momentos durante el curso de mi investigación en que no pude dejar de preguntarme, Henry, si no sería posible que Anderson se hubiera equivocado y que no hubiera habido robo alguno. Pero siempre volvía al tema de la risita adquisitiva y me fiaba del juicio de Anderson.
–Hizo usted bien en fiarse –dijo Jackson con suavidad–, porque sí le robé algo al que en un tiempo fue mi socio, al caballero al que usted se ha referido como Anderson. Y nunca me he arrepentido de ello.
–Era algo de valor, imagino.
–Del máximo valor, y no pasó ni un día sin que pensara en lo que le había quitado, disfrutando del hecho de que aquel mezquino no pudiera volver a tener lo que yo me había llevado.
–Y usted provocó adrede sus sospechas, para poder disfrutar más con el asunto.
–Sí señor.
–¿Y no tuvo miedo de que le pillaran?
–Ni por un momento, señor.
–¡Dios Santo! –gruñó Avalon, levantando súbitamente la voz hasta gritar–. Lo repito: ¡Cuidado con la ira de un hombre paciente! Yo soy un hombre paciente y ya estoy harto de este interrogatorio interminable. ¡Cuidado con mi ira, Henry! ¿Qué es lo que se llevó usted en el maletín?
–Pues... nada, señor. Estaba vacío.
–¡Por Dios bendito! ¿Dónde puso usted lo que le quitó?
–No tuve que ponerlo en ningún sitio, señor.
–Bueno, entonces, ¿qué es lo que le robó?
–Su paz de espíritu, señor –dijo Henry con suavidad.
EPÍLOGO
Esta historia apareció por primera vez en el número de enero de 1972 de la revista Ellery Queen’s Mystery Magazine.
Y gracias a ella aprendí una lección en materia de concatenación de acontecimientos lógicos. A menudo había pensado que la manera en que las historias de detectives tejen su inexorable red de lógica era demasiado perfecta, que en la vida real siempre habría grandes agujeros.
Bueno, pues a veces los agujeros aparecen incluso en las historias. Tras la aparición de «La risita adquisitiva» un lector me escribió para decirme que me había olvidado de aclarar que el maletín de Jackson era realmente suyo, y que igual podía haber ocurrido que lo robado fuera el maletín. Como eso no se me había ocurrido, pues claro, tampoco se le ocurrió a ninguno de los personajes.
En consecuencia, para el libro he añadido un par de líneas ocupándome de esa posibilidad. (Lo que demuestra, de paso, que los lectores no siempre están repletos de preguntas problemáticas, como parece deducirse de la introducción, sino que a veces son muy útiles, cosa que agradezco enormemente cuando sucede.)
1 Referencia a una antigua canción tradicional inglesa. (N. de la T.)
Q de quimera
La reunión de los Viudos Negros quedó un poquito deslucida por la intranquilidad de James Drake.
Y fue una lástima, pues la cena fue superior a lo habitual aun cuando el restaurante Milano siempre ponía gran esmero en atender a este grupo especial que se reunía una vez al mes. Y por si no bastaran las excelencias del magnífico cordon bleu de ternera, el esmerado servicio de Henry, capaz de poner los platos delante de los comensales sin que nadie se diera cuenta de cómo habían llegado a la mesa, ponía el toque final de sibaritismo.
El anfitrión de turno era Thomas Trumbull, quien hacía su papel de un modo un poco salvaje, aunque la verdad es que nadie se molestaba por eso lo más mínimo. Y es que, como anfitrión, no le parecía correcto empezar la cena hasta que no hubiera terminado la segunda ronda de copas del aperitivo (la tercera para Rubin, que podía beber sin que le hiciera ningún efecto).
Trumbull, ejerciendo su privilegio de anfitrión, había traído a un invitado para el interrogatorio. Era un hombre alto, casi tan alto como Geoffrey Avalon, pero sin barba y sin la solemnidad de Avalon, el abogado de patentes y socio de los Viudos Negros. Llamaban la atención su cara redonda y sus mejillas regordetas, tan poco en consonancia con el resto de su cuerpo que podría haberse pensado que eran el fruto de un trasplante de cabeza. Se llamaba Arnold Stacey.
–Arnold Stacey, doctor en Ciencias –le había presentado Trumbull.
–Ah –dijo Avalon, con el aire solemne que daba incluso a sus frases más triviales–. El doctor doctor Stacey.
–¿Doctor doctor? –murmuró Stacey, esbozando una sonrisa al adivinar que se trataba de alguna gracia.
–Es norma de los Viudos Negros –dijo Trumbull con impaciencia– que todos los socios sean doctores por el mero hecho de ser socios. Así que, cualquier otro doctorado convierte a un socio en...
–Doctor doctor –terminó Stacey con una sonrisa.
–También se cuentan los doctorados honoríficos –dijo Rubin, enseñando al hablar sus dientes un poco separados, que brillaban sobre una barbita rala en contraste con la crespa y rizada de Avalon–. Pero entonces a mí me tendrían que llamar doctor doctor doctor.
Mario Gonzalo subía en aquel momento las escaleras trayendo consigo un ligero tufillo de trementina, como si viniera directamente de su estudio de artista. (Trumbull mantenía que esa conclusión era gratuita; que Gonzalo se ponía una gota de trementina detrás de cada oreja antes de cualquier acontecimiento social.)
Gonzalo llegó a tiempo de oír la última frase de Emmanuel Rubin y dijo, antes de llegar al último escalón:
–¿Qué doctorados honoríficos has recibido jamás, Manny? Mejor sería decir doctorados deshonoríficos, estoy seguro.
Rubin se puso momentáneamente serio, como solía ocurrirle siempre que le atacaban por sorpresa. Pero ésa era la pausa que necesitaba para reunir fuerzas. Así que contestó en seguida:
–Te los puedo enumerar si lo deseas. En 1938, cuando tenía sólo quince años y era pastor evangélico, recibí un doctorado en...
–¡No, por el amor de Dios! –dijo Trumbull–. No nos des la lista. La aceptamos completa.
–Estás luchando contra un peso pesado, Mario –dijo Avalon con cachaza–. Ya sabes que a Rubin no se le puede pillar en un renuncio cuando habla de su vida pasada.
–Desde luego –dijo Gonzalo–. Y por eso sus historias son tan pobres. Son todas autobiográficas. No hay poesía en ellas.
–Yo he escrito poesía –empezó a decir Rubin. Y en aquel momento entró Drake. Normalmente era el primero en llegar, pero esta vez fue el último.
–El tren llegó con retraso –dijo con calma, mientras se quitaba el abrigo. (Viniendo como venía desde Nueva Jersey, lo raro es que eso no sucediera más a menudo.)–. Presentadme al invitado –añadió mientras se volvía para coger la copa que le alargaba Henry, quien, por supuesto, conocía sus preferencias.
Avalon dijo:
–El doctor doctor Arnold Stacey... El doctor doctor James Drake.
–Encantado –dijo Drake levantando su copa–. ¿A qué disciplina corresponde el segundo doctorado?
–Soy doctor en Química, doctor doctor. Y llámeme Arnold.
El entrecano bigote de Drake pareció erizarse.
–Lo mismo digo –dijo–. Yo también soy doctor en Química.
Se miraron con cautela un momento. Y Drake preguntó:
–¿Industria? ¿Gobierno? ¿Universidad?
–Enseñanza. Profesor adjunto en la Universidad de Berry.
–¿Dónde?
–En la Universidad de Berry. No es muy grande. Está en...
–Sé dónde está –dijo Drake–. Hice allí mis estudios de doctorado y mi tesis doctoral. Por supuesto mucho antes de su época. ¿Se graduó usted en Berry, o procedía de otra Facultad?
–No, yo...
–Por Dios, caballeros, sentémonos –gruñó Trumbull–. Aquí cada día se bebe más y se come menos. –Estaba de pie en el sitio del anfitrión, con la copa levantada, mirándoles ceñudamente mientras se sentaban–. ¡Siéntense, siéntense! –Y luego entonó el brindis ritual al viejo King Cole, mientras Gonzalo se entretenía con un panecillo, que abrió y cubrió de mantequilla en cuanto se apagó la última sílaba del brindis.
–¿Qué es esto? –dijo Rubin de repente, con una mirada de desaliento fija en su plato.
–Paté de la maison, señor –dijo Henry con suavidad.
–Lo que me imaginaba: hígado machacado. ¡Maldita sea! Henry, como hombre patológicamente honrado que es, le pregunto: ¿se puede comer?
–Eso es algo bastante subjetivo, señor. Depende del gusto personal.
Avalon dio un manotazo a la mesa.
–¡Pido la palabra! Protesto del uso por parte de Manny del calificativo «patológicamente honesto». Violación de confidencia.
Rubin se puso un poco colorado.