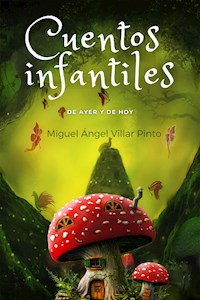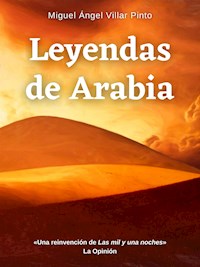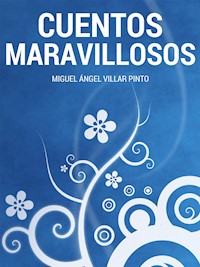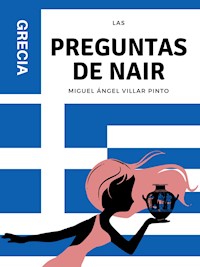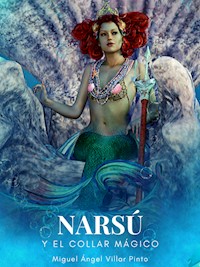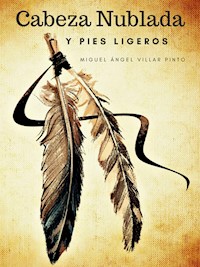5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Miguel Ángel Villar Pinto
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
¡Bestseller internacional!
«Entre los mejores libros para niños», Miglior Prezzo.
«Un tesoro cultural europeo e iberoamericano, donde la imaginación despliega su máximo esplendor», Tus libros Vip.
● Recomendado por el Club de Lectura ODS México de las Naciones Unidas (ODS N° 4, Educación de Calidad), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información (DGBSDI), la Asociación Mexicana de Bibliotecarios A.C. (AMBAC), Topp Books y Special Book (Estados Unidos) y Bokklubben (Noruega).
● Utilizado en la enseñanza de español por sistemas educativos americanos.
● Incluido en bibliotecas de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Puerto Rico.
OPINIONES DE LOS LECTORES:
«Súper bonitos los cuentos».
«¡Hermosas historias!».
«Está súper guay, mola un montón».
«¡Me encantó! ¡Es súper genial!».
«Muy buenos cuentos para los niños».
Comparado con autores clásicos como Andersen o los Hermanos Grimm, la mayoría de los cuarenta y un cuentos de Miguel Ángel Villar Pinto forman parte del patrimonio cultural europeo e iberoamericano. Repletos de magia, fantasía y valores, todos ellos han sido disfrutados y elogiados por lectores del mundo entero en cinco colecciones ―Cuentos maravillosos: Tres cuentos maravillosos, Los bosques perdidos, El bazar de los sueños, Leyendas de Arabia y Los nubitas y otros cuentos―, y ya para siempre unidos en Cuentos para niños (y no tan niños).
RECOPILACIONES DE CUENTOS:
1. Cuentos infantiles de ayer y de hoy. Incluye «Pulgarcito en la gran ciudad», «Blancanieves y los siete influencers», «El flautista de Hamelín», «La Sirenita», «El hombre feliz», «Caperucita Roja», «La foto nueva del emperador», «Pinocho», «Cenicienta», «Alí Babá y los cuarenta hackers» y «Aladino y el móvil maravilloso».
2. Cuentos para niños (y no tan niños). Incluye Cuentos maravillosos: Tres cuentos maravillosos, Los bosques perdidos, El bazar de los sueños, Leyendas de Arabia y Los nubitas y otros cuentos.
AUTOR
Miguel Ángel Villar Pinto (España, 1977) es escritor de literatura infantil y juvenil, narrativa y ensayo. Con millones de lectores en todo el mundo, sus obras han sido bestsellers internacionales, utilizadas por diversas instituciones como lectura obligatoria en la enseñanza, citadas en diccionarios como referencias literarias e incluidas en el patrimonio cultural europeo e iberoamericano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
CUENTOS PARA NIÑOS (Y NO TAN NIÑOS)
Miguel Ángel Villar Pinto
© Texto: Miguel Ángel Villar Pinto
© De esta edición: Miguel Ángel Villar Pinto
Primera edición: Independently published, 2021
Más información: villarpinto.com
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de su titular, salvo excepción prevista en la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos: www.cedro.org) para fotocopiarla o escanearla».
ÍNDICE
CUENTOS MARAVILLOSOS: TRES CUENTOS MARAVILLOSOS
El barquito de papel
Tic-Tac
La leyenda de los dos tigres
LOS BOSQUES PERDIDOS
El rey leñador
La estatua y su pedestal
Tonelcillo
Dindán
El problema de Gengar
Búho Grande
La pregunta del emperador
Iberto y la mala suerte
El pequeño Tinsú
La princesa infeliz
Elisa y los animales del bosque
EL BAZAR DE LOS SUEÑOS
El bazar de los sueños
El estanque mágico de Verdesmeralda
Broan y Turin
El viaje de Breogán
El bosque de los ciervos blancos
La deuda del marajá
El vuelo de los cisnes
La maldición de la sirena de oro
El carpintero sin suerte
El cofre de los náufragos
Las estrellas capturadas
La biblioteca de Alejandría
LEYENDAS DE ARABIA
El más digno sucesor
Abdellah y el genio de la botella
El mensaje de las olas
El sello de Menandro
Ériador
La cueva en el desierto
La muerte de los dioses
La última batalla
LOS NUBITAS Y OTROS CUENTOS
Los nubitas
La gatita Linda
El rey de los ogros
El duende padrino
La isla secreta
Robertinho
El tren Tilín
MÁS LIBROS
CUENTOS PARA NIÑOS
(Y NO TAN NIÑOS)
Comparado con autores clásicos como Andersen o los Hermanos Grimm, la mayoría de los cuarenta y un cuentos de Miguel Ángel Villar Pinto forman parte del patrimonio cultural europeo e iberoamericano. Repletos de magia, fantasía y valores, todos ellos han sido disfrutados y elogiados por miles de lectores del mundo entero en cinco colecciones ―Cuentos maravillosos: Tres cuentos maravillosos, Los bosques perdidos, El bazar de los sueños, Leyendas de Arabia y Los nubitas y otros cuentos―, y ya para siempre unidos en Cuentos para niños (y no tan niños).
CUENTOS MARAVILLOSOS:
TRES CUENTOS MARAVILLOSOS
El barquito de papel
Érase una vez, en una fábrica de papel, una hoja muy especial. Lo era no porque tuviera un color diferente a las demás, o estuviera decorada de un modo asombroso; no, de hecho, era blanca y sencilla como otras tantas miles y miles que salían de allí todos los días, pero era especial porque soñaba, soñaba con todo lo que podría ser.
―Tal vez un científico plasme sobre mí una nueva fórmula matemática que cambie el mundo ―se decía―, o tal vez un poeta escriba los versos más hermosos.
Las otras hojas, cuando la escuchaban soñar en alto, se reían de ella, pues ninguna creía posible que pasara.
―Eso solo está reservado para unas pocas afortunadas, niña ―le decían―. Hay que nacer con una estrella y una suerte sin igual. ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser una de ellas?
―Seguro que acabarás en una papelera ―se burlaban otras―. ¡Y luego en un vertedero!
Y se reían y se reían sin parar. Pero la hoja que soñaba no dejaba de soñar.
―O puede que un enamorado, a través de mí, declare su amor… ―Y muchas más cosas imaginaba, todas bellas y admirables―. Soy una hoja en blanco, y cualquier sueño es posible ―se decía, y en otra cosa no pensaba. Poco le importaba lo que dijeran las demás.
Con esta ilusión, llegó el día que tanto esperaba. Fue puesta en un envoltorio de plástico junto a otras ciento noventa y nueve hojas, y abandonó la fábrica camino de un supermercado. Una vez allí, fue a parar al fondo de una estantería y, cada vez que alguien cogía un paquete de folios, sabía que más cerca estaba su momento.
Pero también tenía dudas y temores. Era mucha la gente que pasaba por allí todos los días y, sin embargo, pocos los que parecían capaces de hacer realidad sus sueños.
Casi sin darse cuenta, una tarde llegó el momento crucial. Expectante, examinaba a cada persona que pasaba por el pasillo, y fue precisamente la que menos hubiera deseado que se acercara, la que lo hizo, cogió el paquete en el que ella estaba y lo metió en su carro de la compra. Era un hombre serio, con cara de mal humor, muchas preocupaciones y ninguna tendencia creativa.
―¡Ja! ―dijo en tono despectivo y triunfante una de las que se burlaban de la hoja que no dejaba de soñar―. ¡Apostaría arder en una hoguera a que es un contable! ¿Qué hay de tus sueños, niña? Ni fórmulas matemáticas, ni poemas, ni declaraciones de amor. Solo números para mirar una vez y luego olvidar. ¡Bienvenida a tu brillante futuro!
Y la hoja que no dejaba de soñar se entristeció. Hubiera llorado de haber podido, pues sabía que era cierto lo que la otra decía. Se resignó a su suerte, y cuando quedó situada en la mesa de trabajo del contable, su única esperanza era que todo sucediera pronto para que el sufrimiento fuera el menor posible. Si acababa en un libro de contabilidad o en una papelera, ya le era indiferente, pues en cualquiera de los dos casos, suponía el fin de sus sueños.
Ese instante no tardó en llegar. Los dedos del contable iban a agarrarla para poner números fríos y sin vida sobre ella cuando, de pronto, se detuvo. En la habitación entraron su esposa y su hijo pequeño. Este, viendo que la conversación que entablaron sus padres iba para rato, se acercó a la mesa.
―¡Papá! ―dijo―. ¿Puedo coger un folio?
El padre asintió y, sin más preámbulo, la hoja que no dejaba de soñar fue llevada por las manos del niño hacia el suelo. Comenzó a hacer dobleces con ella mientras esta asumía que ya había llegado el fin. No hizo falta que escuchara a las otras hojas diciendo entre risas: «Y de ahí, ¡a la basura!», para que supiera que ese era el final que le aguardaba. Quedó convertida en un barquito de papel destinado a entretener al niño hasta que se aburriera.
Entonces empezó a llover. El niño se acercó a la ventana y, mirando para el juguete que tenía entre manos, dijo:
―¡Mamá, voy a la calle a echar a navegar el barquito de papel!
Y así fue. Era una tarde gélida de invierno, de agua helada y oscura, y sobre ella quedó posado el barquito de papel cuando comenzó a deslizarse siguiendo la dirección de la corriente. La oscuridad se acrecentó cuando el barquito de papel dejó de ver el cielo, pues fue arrastrado hasta un hueco en la acera que conducía al sumidero.
―Podría haber sido cualquier cosa, y solo soy un pobre barco de papel que se hundirá en una triste y sucia alcantarilla ―se lamentó con tristeza mientras caía por la boca de tormenta hacia las profundidades.
Con la esperanza perdida definitivamente, el barquito de papel estuvo a punto de hundirse en incontables ocasiones. Eran muchos los escollos que aparecían, y grandes las olas que se formaban al precipitarse el agua en tromba desde tantos huecos distintos que caían sobre él. El papel fue empapándose, y solo una débil energía apenas perceptible le permitía seguir a flote cuando, de repente, oyó a su lado:
―¡Por favor, ayúdame! ―En medio del agua un saltamontes intentaba salvar su vida por todos los medios―. ¡No me quedan muchas fuerzas! ―le dijo al barquito de papel.
―¡Tampoco a mí! ―le contestó.
Pero, aun así, el barquito de papel esquivó todos los obstáculos que encontró y se acercó al saltamontes, quien se subió rápidamente.
―¡Gracias! ―le dijo―. ¡Me has salvado la vida!
―¡Intentaré flotar todo el tiempo que pueda!
Y de este modo, el barquito de papel olvidó la pérdida de sus sueños y su tristeza, y encontró nuevas fuerzas para intentar salvar, al menos, la vida del saltamontes. Este compensó su peso haciendo de vigía:
―¡Atención, una lata por estribor! ¡Cuidado, una rama a babor!
Y virando hacia un lado y otro, fueron sorteando innumerables peligros hasta que oyeron otra voz:
―¡Socorro!
Era un grillo que, al igual que ellos, se había visto arrastrado por la corriente.
―¡Hemos de ayudarle! ―dijo el saltamontes.
Y el barquito de papel se acercó al grillo, quien también subió a bordo.
Con este nuevo pasajero, el barquito de papel se hundía cada vez más en el agua, y más difícil le era emerger. Por ello, mientras el saltamontes seguía con su labor de vigía, el grillo inmediatamente se puso a vaciar el agua que entraba cuando oyeron una tercera voz:
―¡Auxilio!
Esta vez era una hormiga quien gritaba.
―¿Podrás con ella? ―preguntó el saltamontes.
Y aunque estaba al límite de sus fuerzas, el barquito de papel se aproximó a este nuevo náufrago, quien nada más subirse se unió al grillo en su tarea de echar el agua fuera. Pero el peso era demasiado para el barquito de papel, y si no hubiera sido por su firme propósito de no dejarse vencer, se hubiera hundido. Fue su determinación la que permitió que los cuatro salieran indemnes de las alcantarillas para llegar, por el desagüe, hasta el puerto de la ciudad. Había dejado de llover y el saltamontes, el grillo y la hormiga emitieron gritos de alegría y celebración:
―¡Hurra!
―¡Lo hemos conseguido!
―¡Nos hemos salvado!
El barquito de papel se aproximó entonces al muelle, y los tripulantes desembarcaron. En cuanto los vio en tierra, el barquito de papel, vencido por el esfuerzo, comenzó a hundirse, sintiendo más tristeza por no haberse cumplido su sueño que por desaparecer.
Pero el saltamontes, el grillo y la hormiga no permitieron que el barquito de papel acabara en el fondo del mar. Unieron sus fuerzas y entre los tres tiraron de él y lo subieron a la orilla.
En ese preciso instante, un escritor que tenía por costumbre pasear por allí, se vio sorprendido por la escena. ¿Qué harían un grillo, un saltamontes y una hormiga remolcando a un barco de papel?
Intrigado, se acercó hasta ellos. Vio entonces que, contra todo pronóstico, los insectos esperaron hasta el último momento para echar a correr y ocultarse.
―¡Increíble! ―exclamó el escritor.
Incluso ante la siempre amenazadora figura del hombre, no habían escapado hasta estar seguros de haber puesto al barco de papel bien lejos del agua.
El escritor tomó entonces al barquito de papel entre sus manos y, preguntándose qué fantástica historia escondería, retomó su paseo. Estaba asombrado y no podía dejar de darle vueltas a lo que acababa de contemplar. Sin embargo, no podía entenderlo.
―¿Por qué un grillo, un saltamontes y una hormiga iban a arriesgar su vida para sacar un barco de papel del agua? No tiene sentido.
Y seguía caminando con esta pregunta sumida en sus pensamientos; tenía la intuición de que, si conseguía encontrar la respuesta, sería una gran historia para contar, quizá la más grande que hasta ahora había escrito.
Llegado a casa, se sentó frente al barco de papel y, de repente, lo vio todo claro. Rápidamente se puso a escribir y no paró hasta que terminó el cuento que tituló El barquito de papel.
A partir de entonces, el escritor reservó para la hoja que no dejaba de soñar el lugar más destacado de la casa, y permitió que el saltamontes, el grillo y la hormiga la visitaran, pues se hizo un gran amigo de ellos también.
Con el tiempo, el cuento se hizo famoso y el mundo conoció la historia de la hoja que no dejaba de soñar, y así, todas sus expectativas fueron ampliamente superadas; no solo se había cumplido su sueño, sino que además había vivido una gran aventura en la que había hecho muy buenos amigos, con los que compartía ahora su felicidad.
Y es que, aunque el camino pueda ser muy diferente al que se ha imaginado, ningún sueño, para todos aquellos que sueñan y nunca dejan de soñar, jamás deja de cumplirse. Así ha sido siempre, y siempre será.
Tic-Tac
Tic-Tac era un sencillo reloj de mesilla. Aparentemente no tenía problemas en la vida, pues gozaba de buena salud, ocupaba un lugar destacado entre los demás objetos de la casa y, además, era imprescindible; sus dueños le necesitaban para programar con eficacia la jornada.
Sin embargo, soportaba mucha presión. No podía descansar un solo instante porque, de hacerlo, desestabilizaría a los humanos y estos se desharían de él. Ya lo había visto hacer en otras ocasiones. Así pues, su actividad era incesante. Tanto fuera de noche como de día, con el mismo ritmo marcaba segundo tras segundo, minuto tras minuto y hora tras hora. «Tic, tac, tic, tac», era el sonido resultante de su trabajo, de ahí su nombre.
Pero no siempre era apreciado por desempeñar tan descomunal tarea. En el mejor de los casos, cuando tenía que cumplir con su deber de despertar a los humanos, recibía de ellos fuertes golpes en la cabeza. En el peor, le tiraban al suelo. Tic-Tac no comprendía por qué le trataban de esa forma, ya que él solo se limitaba a hacer lo que ellos le pedían, pero así eran las cosas.
Por todo ello, con la excepción de algún otro aparato eléctrico, Tic-Tac envidiaba a todos los demás objetos de la casa, que aunque trabajaban bastante, también descansaban lo suyo. Pero a los que más profundamente envidiaba eran los adornos, tan bonitos y flamantes como ociosos.
―¡Qué suerte tienen! ―se decía Tic-Tac.
Mas, pese a todo, era medianamente feliz, así que, cuando vio una mañana venir a sus dueños con otro reloj, sintió un vuelco. Según decían, le iban a sustituir porque el otro reproducía música en vez de los pitidos característicos de Tic-Tac cuando hacía de despertador.
Y así, sin un agradecimiento por los servicios prestados durante años, sin ningún tipo de cariño ni muestra de afecto, con toda frialdad Tic-Tac fue expulsado de la mesilla, le retiraron de su espalda la pila y lo dejaron junto a un montón de cacharros viejos en el desván. Nunca se había sentido tan desgraciado.
Una vez allí, y cuando sus dueños se marcharon, los otros chismes se arremolinaron en torno a él. Sentían curiosidad.
―¿Eres un reloj, verdad? ―le preguntó una llave oxidada.
―En efecto ―respondió Tic-Tac con los pocos restos de orgullo que le quedaban.
―¿Qué hora es? ―quiso saber un pincel sin pelo.
―Las doce del mediodía ―contestó Tic-Tac, aunque al haberle separado de su compañera, su mecanismo se había detenido y ciertamente no lo sabía.
―¡Caray ―exclamó un tornillo doblado―, todavía tenemos mucho día por delante!
Acto seguido, todos los que allí estaban retomaron sus conversaciones anteriores, todos menos una pila muy gastada, la cual se había quedado cerca de Tic-Tac.
―Me alegro de que estés aquí ―le dijo ella.
A Tic-Tac le resultó familiar...
«¡Naia!», recordó.
Naia había sido pareja suya, justo la anterior a aquella que había sido obligada a quedarse con el nuevo reloj. Nunca había estado tanto tiempo con ninguna otra, y cuando les separaron, la echó mucho de menos. Estaba muy cambiada, y por eso no la había reconocido al momento.
―Yo también me alegro ―expresó Tic-Tac con una sonrisa―. Creí que nunca iba a volver a verte.
―Hemos tenido suerte ―afirmó ella devolviéndole la sonrisa.
Ya solo por haberse reencontrado con Naia, se sintió feliz, pero también Tic-Tac descubriría otras muchas ventajas que le harían sentirse así. Aquí podía descansar, hablar y entretenerse, cosas que nunca hubiera creído posibles, y todo ello sin perder completamente su utilidad, ya que los compañeros del desván, siempre que querían saber la hora, acudían a él. Bien es cierto que exactamente no la podía precisar, pero dada su larga experiencia, rara vez se equivocaba en más de unos minutos.
Tic-Tac comprendió allí que más importante que servir a un fin es sentirse querido y apreciado, y entonces se compadeció de otros a quienes antes envidiaba, sobre todo de los adornos, a quienes sus dueños tenían siempre a la vista pero sin ya prestarles atención y, lo que es peor, sin poder gozar de la libertad de decidir sobre sus propias vidas, al contrario que los objetos del desván.
La leyenda de los dos tigres
Cuenta una antigua leyenda que existió una vez en la India un príncipe y una princesa tan profundamente enamorados, que lo único que les asustaba de la vida era que algún día tuvieran que separarse. Cierto día, sabiendo que un gran mago estaba en la ciudad en la que vivían, no dudaron en hacerlo llamar a palacio para preguntarle si existía algún encantamiento para evitar que eso pudiera suceder.
―Dicen que eres un mago muy poderoso ―comentó el príncipe en cuanto estuvo en su presencia.
―Lo dicen, y lo soy ―le respondió el mago con firmeza.
―Entonces conocerás un encantamiento para que siempre estemos juntos y nada pueda separarnos ―le dijo la princesa.
―Sí, lo conozco ―contestó el mago.
Al escuchar la respuesta, fue tanta la alegría del príncipe y la princesa que parecía que fuera allí, en aquella sala de palacio, donde habían nacido el sol y las estrellas.
―¡Te daremos todo lo que nos pidas por ese encantamiento! ―añadió la princesa.
―¡Te colmaremos de joyas, honores, títulos y cargos! ―detalló el príncipe.
Pero el mago guardó silencio mientras miraba a dos crías de tigre que estaban jugando fuera, en el jardín.
―¿No os agrada nuestra oferta? ―preguntó el príncipe.
―¿Qué deseáis? ―dijo la princesa―. Solo tenéis que pedirlo y es vuestro.
El mago miró entonces para ellos y les respondió:
―Me ha emocionado mucho vuestra reacción. Sentís un gran amor el uno por el otro, y por eso mismo prefiero no pronunciar el encantamiento que tantas veces me han pedido y realizado.
El príncipe y la princesa se sintieron confundidos, pues no esperaban esa contestación, y no sabiendo qué palabras escoger para no ofender el criterio del mago, no dijeron nada. No era lo que este esperaba; estaba acostumbrado a recibir contestaciones airadas por parte de príncipes y reyes, ya que estos suelen equiparar sus deseos a órdenes y no son muy propensos a escuchar. Así que el mago, que preparado estaba para decir: «Vuestros deseos son órdenes, majestad», en vez de eso dijo:
―Os explicaré la razón. ¿Son vuestros esos dos cachorros de tigre?
―Así es ―respondieron el príncipe y la princesa.
―¿Qué están haciendo ahora? ―preguntó el mago.
Era tan evidente la respuesta, que el príncipe y la princesa, si no fuera por lo perplejos que estaban, se hubieran reído.
―Jugar. Es lo que hacen siempre.
Entonces el mago se acercó hasta los pequeños tigres y, tomando una cuerda, los ató el uno al otro por las patas delanteras. Quedaron así los dos frente a frente.
Al instante, los cachorros dejaron de jugar para tratar de zafarse de sus ataduras. Viendo que no podían hacerlo, empezaron a morderse el uno al otro hasta lastimarse. El príncipe y la princesa, que no entendían nada de lo que estaba pasando, a punto estaban de llamar a la guardia cuando el mago desató las cuerdas y habló de nuevo:
―Si pronunciara el hechizo, correríais el mismo riesgo de sufrir un final parecido al que acabáis de contemplar. Desead estar juntos, y lo estaréis. No existe mejor encantamiento para permanecer unidos que vuestro propio deseo.
Los príncipes entendieron entonces el gran valor de lo que el mago les acababa de enseñar, y lo colmaron de regalos. El príncipe y la princesa nunca se separaron, y su amor resplandeció con la misma intensidad durante todos y cada uno de sus días.
Cuentan también que quien ha escuchado esta leyenda, gozará siempre de una vida plena. Quizá sea por eso por lo que todavía hoy, en algunas regiones de la India, se sigue considerando relatar esta historia como la mayor muestra de afecto, un gran regalo digno de reyes.
LOS BOSQUES PERDIDOS
El rey leñador
Krosiac el leñador tuvo un día que internarse más de lo acostumbrado en el bosque. Había recibido un pedido para el que, con el fin de satisfacerlo, iba a necesitar talar varios árboles de una especie muy rara y difícil de encontrar. Como se le había prometido una buena suma por ellos, y su situación económica era más bien precaria, sin pensarlo dos veces, aceptó.
Había partido por la mañana temprano y ahora que caía la noche sin haber hallado lo que buscaba, comenzaba a arrepentirse. En esta empresa, contando con la suerte a su favor, invertiría por lo menos dos días más: uno para talar, y otro para regresar. Empezó a pensar que no había sido tan buena idea como le había parecido al principio. En cinco días de trabajo corriente, hubiera ganado lo mismo que tras el término de esta aventura. No se habría cansado tanto ni tampoco correría el riesgo de perderse entre la frondosidad.
―¡Quién me mandaría a mí meterme en este berenjenal! ―gruñó el leñador―. ¡Esperemos que al menos no olvide el camino de vuelta!
Mientras buscaba un refugio donde pernoctar, un cuervo negro como el manto de la noche, graznó. Luego, desde lo alto de una rama, se dirigió al leñador diciéndole:
―Aunque cien años pasen, el regalo de un malvado siempre cobra un precio elevado.
―¿Por qué dices eso? ―preguntó intrigado Krosiac.
―¡Ten cuidado, leñador! ―dio por toda respuesta el cuervo, quien, tras decir esto, levantó el vuelo y se alejó.
―¡Lo que me faltaba! ―suspiró Krosiac―. Es de noche, estoy medio perdido y a los cuervos se les da por formular enigmas. ¿Qué más se puede pedir?
Siguió andando un trecho hasta que le pareció divisar una gruta, parcialmente cubierta por arbustos, en los pies de una pequeña colina.
―Ese será un buen lugar para descansar ―se dijo Krosiac―, si es que dentro no se esconde ningún animal.
Así pues, se encaminó hacia allí con el hacha en la mano, preparado para enfrentarse a cualquier sorpresa que pudiera encontrarse, mas no fue precisamente una alimaña con lo que se topó. Allí dentro había un jergón de paja que, por su forma rectangular y tamaño, debía servir de cama, una roída mesa de madera vieja y un caldero al fuego sobre el hogar. Era evidente que la gruta estaba habitada por un ser humano.
Krosiac se adentró un poco más, pues el olor que desprendía aquello que se estaba cocinando lo inquietaba, pero antes de que pudiera acercarse lo suficiente, apareció desde lo profundo de la cueva una anciana que, con una nariz prominente y ganchuda, una verruga como una baya en la frente, además de una larga pelambrera grisácea y enmarañada, tenía un aspecto realmente desagradable.
―Pasa, joven, pasa… ―dijo la vieja mientras tapaba la olla.
Krosiac avanzó con cierta cautela y curiosidad mientras se preguntaba qué podía estar haciendo una mujer de esa edad sola en lo profundo del bosque.
―¿Quién sois, anciana? ―preguntó el leñador.
―Tengo muchos nombres y ninguno es fácil de pronunciar, así que creo que ambos nos entenderemos mejor si me llamas simplemente «anciana» ―Krosiac, aunque sorprendido por la respuesta, asintió―. Y bien, joven, ¿qué te ha traído por aquí?
―Unos árboles que no logro encontrar ―respondió el leñador resignado.
―Tal vez yo podría ayudarte ―se ofreció la anciana―. ¿Tienen mucho valor para ti?
―No demasiado, la verdad… ―reconoció Krosiac―. Lo tenían más ayer que hoy.
―Entonces, seguramente no valen la pena ―señaló la anciana―, no al menos en comparación al ofrecimiento que quiero hacerte. ―Krosiac se extrañó ante estas palabras, e iba a preguntar lo que estas significaban cuando la anciana se anticipó y siguió hablando―. ¿Sabes, joven?, últimamente no viene mucha gente por aquí, y cada vez me es más difícil hacerme con lo que necesito. Soy muy buena pagadora. Tal vez te interese hacer un trato conmigo.
―¡Claro…! ―afirmó el leñador que, tras pensarlo brevemente, había dado por supuesta la petición―. Si me deja descansar aquí, le traeré lo que necesite de la ciudad.
―No, joven, no ―negó la anciana―, creo que no me estás entendiendo. Puedo ofrecerte lo que quieras, a cambio de una cosa.
―¿Lo que quiera? ―repitió Krosiac sin encontrar sentido a lo que se le estaba diciendo, a menos que…―. ¿Sois una bruja? ―inquirió.
―Ahora vas por buen camino, pero no temas ―intentó tranquilizarlo la anciana―. No tengo intención de hacerte daño.
―Mejor que así sea ―le respondió el leñador levantando el hacha y asiéndola con fuerza.
―¿Qué es lo que te gustaría tener? ―le preguntó la anciana sin inmutarse ante el ademán violento del hombre.
―¿A cambio de qué? ―quiso saber Krosiac.
―De algo que te pediré dentro de mucho, mucho tiempo…
―Eso no me aclara nada ―confesó el leñador.
No obtuvo respuesta, así que Krosiac se detuvo a reflexionar. Antes de articular palabra, se prometió controlar su impulsividad, que tan malos resultados solía traerle. De esta forma, recordó lo que le había dicho el cuervo. Ahora tenía todo su sentido. Lo que había pronunciado no era un enigma, sino una advertencia.
―¿Qué puede querer de mí, de un simple leñador? ―se preguntó Krosiac―. Nada tengo que sea valioso, excepto… mi alma, que no está en venta ―declaró con firmeza el leñador, a lo que siguió una sonora carcajada por parte de la anciana.
―Son las almas de los grandes hombres las que me interesan ―le contestó ella―, y tú no te encuentras, ni de lejos, entre ellos. Puedes estar tranquilo. No seré yo quien te la pida.
Si no era eso, si conservaría su alma pese al pacto con la bruja, ¿qué podía perder entonces? Decidido a hacer honor a su promesa de ser prudente, estuvo dándole vueltas al asunto, pero no encontró nada de lo que no pudiera prescindir. Solo podía ganar. Era demasiado bueno como para ser verdad.
―Está bien. Os daré lo que me pidáis, pero recordad que no será mi alma ―recalcó Krosiac.
―Bien sé lo que necesito, y nada tiene que ver con eso ―ratificó la anciana satisfecha―. Y bien, ¿qué es lo quieres?
―Un reino próspero, y ser yo quien ostente la corona ―pidió resuelto Krosiac.
―Nada más sencillo ―le contestó la anciana―. Cerca de aquí hay un río. Síguelo y tendrás lo que has deseado. Hoy dormirás en la alcoba de un magnífico castillo.
Krosiac localizó pronto el río y, tal y como se lo había indicado la anciana, siguió su curso. Poco tuvo que andar hasta que divisó, a media legua de distancia, las sólidas almenas de un gran baluarte. Se puso en camino hacia allí con paso lento, no porque estuviera fatigado, sino porque un mar infinito de dudas lo asaltaban.
―¿Será este el reino que me prometió la bruja? ¿Y si no es así y me presento como el soberano? A menos que me tomen por un bufón, me ahorcarán, eso seguro. Tal vez debería esperar a ver la reacción del centinela, ¿pero aguardaría un monarca a que un soldado lo reconociera para pedir acceso a su fortaleza?
Y cuanto más profundizaba en estas y otras cuestiones de idéntica naturaleza, menos seguro se sentía. Ya cerca, pensó en volver atrás, pues por encima de todo, ¿cómo iba a fingir ser de la más alta nobleza, si no era más que un sencillo leñador? Pero justo cuando se detuvo, indeciso y vacilante, escuchó una voz que, desde lo alto de la muralla, rasgó el silencio de la noche:
―¡Atención! ¡Abrid la puerta al rey!
Al instante, el rastrillo comenzó a izarse, y Krosiac sintió pánico, pues imaginó a un centenar de caballeros saliendo al galope. Saldría muy mal parado si se encontraba en medio de su camino. Dio un paso atrás.
―¡Aprisa! ¡Debe estar muy débil! ―advirtió la voz.
Varios guardias acudieron y, viendo a Krosiac pálido y rígido como un muerto, se apresuraron a sujetarlo por los brazos al tiempo que llamaban al médico.
Rápidamente fue conducido a unos aposentos que, ciertamente, bien podían ser los de un rey. Magníficas alfombras, bellos tapices, coloridas cortinas, enjoyados candiles, muebles de madera noble tallados con delicadeza, y un lecho de grandes proporciones cubierto por suaves y delicadas pieles, adornaban la estancia, que era enorme.