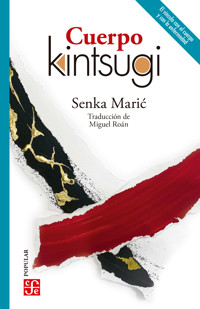
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Kintsugi es el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, plata o platino, enfatizando así que las grietas, como las cicatrices humanas, suman belleza física al objeto, porque de alguna manera trazan su historia y su transformación. Esta es la historia de un cuerpo que se fragmenta, se desbarata, se escinde. Es la historia de una mujer y la cruenta relación con su enfermedad. En el viaje existencial de la traición, el divorcio y el cuidado de sus hijos, la protagonista de esta historia recibe el demoledor diagnóstico de un cáncer de mama. Del pasado al presente transcurre la capitulación de un cuerpo que busca fugarse de sí mismo, que rememora su pasado para entender su presente. Con prosa ágil y descarnada, Senka Maric cuestiona el vínculo con nuestros cuerpos, con nuestra propia desintegración. El cuerpo como metáfora de la inconsciente psique, en lucha por sentirse pleno, mientras la realidad se rompe en pedazos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
909
CUERPO KINTSUGI
SENKA MARIĆ
Cuerpo kintsugi
Traducción de MIGUEL ROÁN
Primera edición en bosnio, 2018 Primera edición, 2023 [Primera edición en libro electrónico, 2023]
Distribución en América Latina
© 2018, Senka Marić Esta traducción de Kintsugi Tijela es publicada con el acuerdo de Ampi Margini Literary Agency y con la autorización de Senka Marić.
© De la traducción: Miguel Roán Esta traducción al español es publicada con el acuerdo de La Huerta Grande Editorial.
La primera edición de esta obra se publicó en 2022 por La Huerta Grande Editorial
D. R. © 2023, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672
Diseño de la portada: Teresa Guzmán Romero
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-7996-3 (rústica)ISBN 978-607-16-8060-0 (ePub)ISBN 978-607-16-8088-4 (mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
Kintsugi es una técnica artística japonesa que consiste en reparar objetos de cerámica rotos con oro líquido o platino, enfatizando los lugares dañados, con el objetivo de resaltar el pasado del objeto, y no esconderlo, lo que le acerca al principio de wabi-sabi, es decir, a encontrar la belleza en cosas estropeadas o viejas. Al destacar los daños y fracturas, el kintsugi celebra la historia única de cada objeto, revitalizándolo con una nueva vida y dándole mayor belleza de la que tenía inicialmente. El kintsugi surgió del sentimiento japonés de mottainaia —lamento por los perdidos—, así como mushina —aceptación del cambio—. El arte moderno experimenta con esta técnica ancestral como una forma de tematizar las ideas de pérdida, síntesis y mejora a través de la destrucción y el renacimiento.
Pero ¿quién puede recordar el dolor, una vez que éste ha desaparecido? Todo lo que queda de él es una sombra, ni siquiera en la mente ni en la carne. El dolor deja una marca demasiado profunda como para que se vea, una marca que queda fuera del alcance de la vista y de la mente.
MARGARET ATWOOD
¿Quién, si no los dioses, pueden pasar la vida sin desgracia? En efecto, si quisiera yo recordar las nuestras […] ¿qué día no habremos sufrido y gemido?
ESQUILO
Cuando cierro mis cansados párpados, se abre un claro espacio en blanco.
En el medio hay un cuerpo como
un árbol. De él, en lugares cortados con navaja,
fluyen historias.
El cuerpo sufre un espasmo, las historias relajan,
liberan presión.
Sencillamente:
Bajo la mirada, la piel se agrieta y todo se derrama a escondidas…
El texto como el agua, se vierte en círculos alrededor de mis
juguetonas piernas, se pliega como la masa, la aprieto
con las manos, me tiemblan
los pechos, amaso, perfecciono
la receta todos los días, agrego nuevos ingredientes, huele a manzanas y
glaseado aterciopelado rosa. Felicidad.
No olvido ni por un momento que mi cuerpo es eterno.
EL VERANO de 2014 estuvo marcado por tres acontecimientos.
El diecisiete de junio, apenas unos días después del mediodía que pasaron sentados en una cama de matrimonio, en la que no habían dormido juntos durante más de un año, mirando el vacío de la pared blanca frente a ustedes, en un silencio que rara vez se había roto por unas pocas palabras fatigadas, tu esposo dobló su ropa en dos grandes bolsas de deporte. La tercera la trajiste tú misma del cuartito y pusiste en ella dos sábanas para una persona, una almohada, una manta de felpa y tres toallas pequeñas y dos grandes. Mientras cerrabas la bolsa, pensaste en el invierno que viene. Regresaste al cuartito donde pasaste cinco minutos buscando una bolsa grande en la que metiste una colcha. El pasillo estaba abarrotado de cosas. Varias veces enmudeció. Cejó en su empeño tan pronto como te miró de pie con las manos en las caderas y respirando profundamente. Se las arregló para recoger las tres mochilas y una bolsa. Mirando al suelo, salió del apartamento, bajando apresuradamente las escaleras hacia el taxi que ya estaba esperando en la calle. Después de mucho, mucho tiempo, te sentaste sola frente a esa pared desnuda y poco a poco te diste cuenta de que tras él no quedaba una sensación de vacío, sólo una sensación de derrota.
El quince de julio te empezó a doler el hombro izquierdo. Sobre todo, por la noche. No podías dormir, así que te sentaste en la cama y lloraste. Resultó que tenías una calcificación en el hombro —una formación puntiaguda de calcio que daña el tejido circundante y provoca una inflamación. El médico dijo que sólo puedes tomar analgésicos y esperar a que pase. Y tú odias esperar. Y odias las medicinas. Entran en conflicto con tu necesidad de controlarlo todo, con tu incapacidad para confiar en alguien lo suficiente como para pedir ayuda. Sigues reduciendo la dosis. Tomas dos veces menos de lo que está prescrito. En ese caluroso julio, en tu mundo no hay nada más que dolor. Él es el polvo que envuelve tu tiempo que se niega a fluir. Te ataste un pañuelo alrededor del cuello. Colgaste tu mano izquierda en él. Para que no se mueva. Que duela lo menos posible. Sólo piensas que eres más fuerte que el dolor. Más resistente que él. Pasará, yo me quedaré. También piensas un poco en lo infeliz que eres, en que durante años las cosas malas se suceden, una tras otra. No hay forma de parar. ¿Quizás es porque creo que puedo, que soy más fuerte? Si gritara: ¡Basta! ¿Importaría? ¿Esa rueda que muele todo frente a ti se desviaría del camino de tu vida? Es de noche. Hace calor. Los niños están durmiendo. Es el momento perfecto para llorar. Gritas: ¡Basta! ¡Ya es suficiente! Pero en el fondo no lo crees. Sabes que todavía puedes más.
Es el veintiséis de agosto. Duele un poco menos. Te las arreglas para dormir. Hay que tener mucho cuidado en la cama. Un movimiento en falso es suficiente para terminar en la agonía. Cuando giras de derecha a izquierda, para enderezar el hombro, sostienes tu mano izquierda firmemente debajo de tu axila derecha. Parte de la palma está en el seno derecho. A medida que el cuerpo gira hacia la izquierda, lentamente sobre la espalda hacia la cadera izquierda, la palma se desliza hacia atrás. Los dedos enterrados en la carne pasan sobre el pecho derecho. Y entonces lo sientes. En el costado, en el borde del pecho, casi enteramente a su lado. Como una piedra redonda que se mete en la parte superior de un traje de baño.
Bajas la mano. Estás acostada boca arriba. Miras al techo. No sientes dolor en el hombro, sólo el corazón en la garganta. Te incorporas en la cama y vuelves a tocarte. Sigue ahí, moviéndose levemente bajo la presión de los dedos. Retiras la mano de nuevo y te acuestas boca arriba. No puedes cerrar los ojos. No pestañeas. Están desplegados y se tragan el techo. La casa cambia de forma y dimensiones. Se dobla. Se vierte sobre tus ojos. Tras ella también la ciudad, los cerros que la rodean, el río que intenta fluir desde ella, el mar, kilómetro tras kilómetro de tierra, todo el continente se curva como un trozo de castaña humeante, hasta que no queda nada más que un cielo muerto, negro.
¡Pero debo haberme equivocado!
Te levantas de nuevo y palpas. Tu aliento carga la habitación. Rebota en las paredes. Hace una noche estival. El bulto redondo retrocede bajo presión (su tacto queda grabado para siempre en la memoria de tus dedos). El pánico es barro. Se derrama en tu boca. La noche te engulle.
Decides romper esa imagen. Como un espejo al que se ha arrojado una piedra. Todo lo que queda atrás es una vaga sensación de que ni siquiera eres consciente de todo lo que te han arrebatado.
Tu respiración se calma. Es lenta, inaudible. Dices: Ahora dormirás. No pensarás en nada. Es fácil. Los pensamientos están además demasiado dispersos. Estás en algún lugar por encima de las palabras, por encima del sentido y el significado. Claramente sientes sólo tu piel, el margen que compartes con el mundo. Duermes, con un sueño nunca pleno, más bien inconsciente, hasta la mañana siguiente, cuando descubres que el bulto en tu pecho ha suprimido el dolor en tu hombro.
¿CÓMO se empieza a contar esa historia que se desmorona bajo tu lengua y se niega a adoptar una forma firme?
¿Sabías que ibas a tener cáncer ese día, hace dieciséis años, cuando se lo diagnosticaron a tu madre?
O:
Desde ese día, hace dieciséis años, cuando se lo diagnosticaron a tu madre, ¿estabas convencida de que nunca contraerías cáncer?
Una y otra son igualmente ciertas. Los puntos que se alinean uno al lado del otro para captar ese momento, desde hace tantos años, son dos series que, al formar una forma ovalada perfecta, rompen la lógica rectilínea del tiempo. Dos realidades paralelas, una de las cuales se vuelve verdaderamente real sólo en el momento en que alcanza su objetivo. Sabías que lo tendrías y estabas convencida de que no. El presente, en cambio, convierte al pasado en verdadero. Estás atrapada en la realidad que no reconoce que alguna vez pudo haber sido diferente.
¿ERAS una niña triste? Eso te parece ahora. No te faltaba nada, pero nunca podías desprenderte de la sensación de que todo estaba algo torcido, que algo oscuro y difícil acecha por todas partes. Igualmente, todo este tiempo pensaste que sabías que serías feliz. Porque estás predestinada a la felicidad. En un mundo donde la felicidad no existe.
¿Puedes determinar el punto que, como un cuchillo, corta la carne del tiempo, determina el camino que te lleva a este momento?
Eres pequeña. Estás sentada debajo de una mesa en el estudio del abuelo. No recuerdas si te estás escondiendo. No sabes lo que pasó antes o después. Tienes un vestido a cuadros rojo y verde y medias gruesas. Te sientes sucia. Mal. Las medias son blancas. Se ven unas marcas grises traicioneras en los pies. Tu cabello es castaño. Ahora no sabes si eso es cierto, pero crees que es grasiento y pegajoso. La imagen se superpone con la imagen de un gato que sale de la oscuridad de un sótano abandonado. No querías tocarlo con la mano. Y esa pequeña niña debajo de la mesa (¿eres realmente tú?) anhela el tacto. La habitación del abuelo está en la planta baja. La cocina y el salón están arriba. Todo el mundo siempre está arriba. ¿Por qué estás ahí abajo sola? Sobre todo, porque tienes miedo del Gitano, que vendrá y te robará. Se parece a Sandokán y no es a color. Es una extraña figura en blanco y negro que se cuela en tu casa, se esconde detrás de una cortina debajo de las escaleras y te espera. Desde la habitación del abuelo puedes saltar directamente a las escaleras. El Gitano-Sandokán no puede atraparte. Aceleras escaleras arriba. La abuela está arriba, en la cocina. La olla exprés chirría. Las cacerolas chocan. El olor a comida es pesado. No quieres tomar sopa. No quieres comer nada. La abuela se mueve increíblemente rápido, haciendo malabares con sartenes y platos. Con un vestido azul sin mangas, da vueltas en círculo. No te ve. Pero es más fácil para ti que esté ahí.
En tu recuerdo de toda esa casa, sólo la cocina está intacta. Como una torre en lo alto de un castillo encantado. La pared entera son ventanas. La luz brilla. Nunca olvidas la oscuridad y el silencio que reina abajo. Bajo la luz estás aún más sucia.
NO ABRISTE los ojos de inmediato. Estabas tumbada. Esperabas. Pensaste que de esta manera todo desaparecería. Se oían pájaros y pensaste que estabas feliz de que fuera verano y de que los cristales de las ventanas no te aislaran del mundo. Te levantaste de la cama, fuiste al baño y te diste una ducha larga. Al principio, la mano rodea el lugar. Piensas que tal vez no esté ahí después de todo, tal vez todo sea un error. Llamarás a unas amigas. Irás a tomar un café por la mañana. En lugar de eso, beber vino, whisky o rakija de cereza, da lo mismo. Brindarán en alto. Se reirán de esa bala perdida que pasó zumbando por tu cabeza, esquivándote por completo.
El nódulo sigue todavía ahí. Una presencia implacable. Más elástico que anoche. Danzante bajo la piel mojada.
Sacas del armario un vestido morado, uno de los más bonitos que tienes, hombros descubiertos, sin tirantes. Cae hasta tus rodillas sobre tus hermosos senos firmes. Te atas una coleta. Te maquillas. Crees que eres hermosa. Observas a los niños dormir, anestesiados por el bochorno de agosto, aliviados por el suave frescor de la madrugada, y acudes a tu médico de cabecera.
Cuando empieces a hablar, te darás cuenta de que estás hablando demasiado rápido. O no lo suficiente. El día parece demasiado denso para recibir tus palabras. Te bajas la parte superior del vestido. Te callas cuando te toca el pecho. Aprieta los labios, arquea las cejas. Asiente lentamente, mirando hacia abajo. Sientes el peso en tu estómago. Deberían de haberte traído de regreso desde esa estación de partida. Contabas con ese punto como el lugar desde el cual la vida tomaría un curso reconocible. Hacia una llamada telefónica para un café que no es un café. La celebración por la bala sorteada. Un momento de conciencia cristalina de todo lo que estás haciendo mal y de cómo nunca volverás a cometer los mismos errores. Amarás a los que sean dignos de tu amor. Comer sano. Hacer yoga. Sentir el día.
El médico escribió una orden médica y te envió al hospital.
Allí había dos médicos. Uno, que no estaba seguro de lo que pensaba acerca de la multitud de puntos en blanco y negro que constituyen la imagen del interior de tus senos bajo la máquina de ultrasonidos. Y luego el segundo, a quien llamó el primero. Aplicó una capa de gel frío en tu pecho nuevamente y los rodeó con una sonda de ultrasonido. Estuvieron de acuerdo en que no significaba nada. Otro te dijo que trajeras los resultados de un control rutinario de hace seis meses, que fue bastante limpio, y que programes una mamografía para dentro de un año.
Sales a la calle. Quizás ya lo sepas y te tiemblan las manos. Te apetece llorar, pero no quieres que se te corra el rímel. Todavía quieres ser hermosa. Te dices a ti misma que te calles, aunque no haya palabras en tu boca. Te dices a ti misma: ¡No seas pesimista! ¡No mires a la oscuridad! ¡Dale la espalda al abismo! Te sientas en el coche y conduces, aunque no sabes hacia dónde vas.
Entonces lo ves en la calle. Ese radiólogo al que llevas años confiando tus tetas, decidida a prevenir con chequeos periódicos la enfermedad que asoló el cuerpo de tu madre. Una hora antes, lo estabas buscando en los pasillos del hospital, pero te dijeron que no estaba. Ahora detuviste el coche, en medio de la carretera, en medio de una multitud de vehículos acelerados, y corriste tras él. Le dijiste que sabes que estás loca, que te perdone, porque te dijeron que no tenías nada. Y ya sabes, sientes esa piedra debajo de la piel, ese gemido del tejido que duele mucho y te lo tragas en silencio como un almuerzo insulso en casa ajena. Él sonrió y dijo que no te preocuparas. Te estará esperando en su despacho a las tres de la tarde. Verán todo. Seguro que todo estará bien. Sabes que no puede saber nada de lo que está diciendo. Pero sientes paz porque no te enviarán a casa y te dirán que vuelvas dentro de un año, sin pensar más en ti.





























