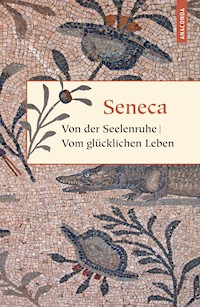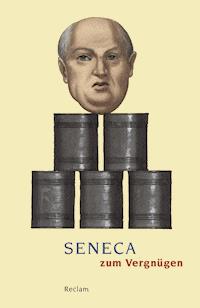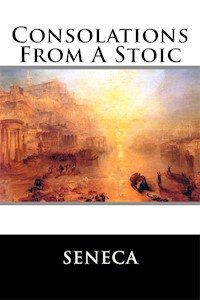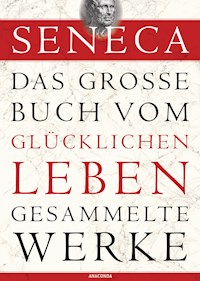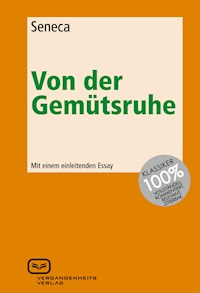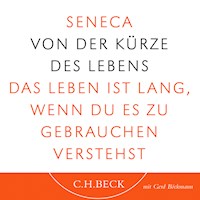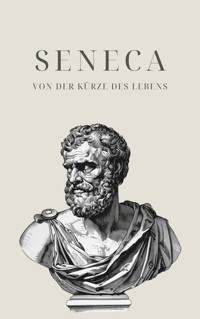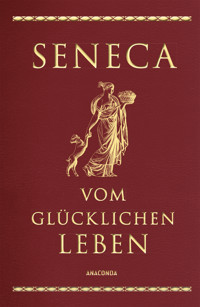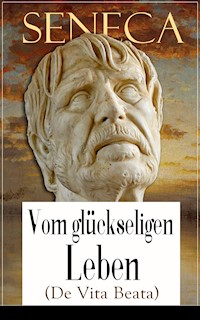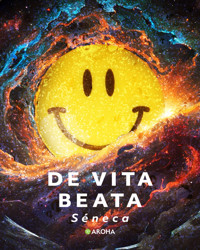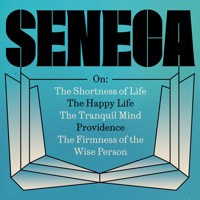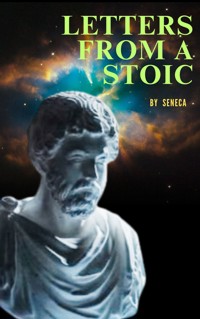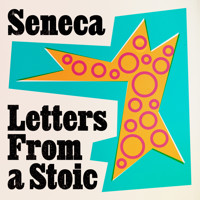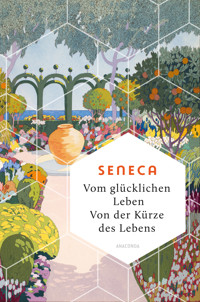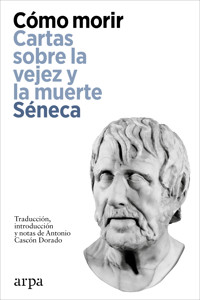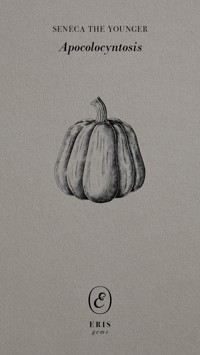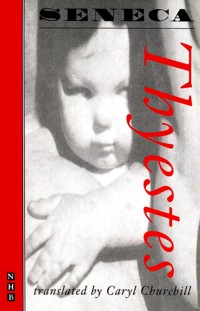Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
Las Cuestiones Naturales están constituidas por un conjunto de ocho estudios sobre diversos fenómenos naturales. En los ocho libros de las Cuestiones naturales Séneca consagra todos sus esfuerzos a descubrir las causas de diversos fenómenos naturales que la ciencia antigua clasificaba en el campo de la meteorología: aguas subterráneas, crecida del Nilo, vientos, nieve y granizo, terremotos, cometas, meteoros luminosos, rayos y truenos. Pero las Cuestiones naturales son mucho más que un simple tratado meteorológico. Es una obra que aspira a conseguir un conocimiento racional del mundo, entendido como la actividad más digna y liberadora del hombre y, especialmente, como la única forma de acercamiento a ese dios que se oculta a nuestros ojos y al que solo podemos llegar con la fuerza de la razón. Interesantísimas reflexiones teológicas y epistemológicas enriquecen la obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1006
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 410
Asesores para la sección latina: JOSÉ JAVIER ISO Y JOSÉ LUIS MORALEJO .
Según las normas de la B. C. G., la traducción de este volumen ha sido revisada por CARMEN CODOÑER .
© EDITORIAL GREDOS, S. A., 2013.
López de Hoyos, 141, 28002-Madrid.
www.editorialgredos.com
Primera edición: octubre de 2013
REF: GEBO475
ISBN: 9788424937720
INTRODUCCIÓN GENERAL
I. ÉPOCA DE COMPOSICIÓN
Séneca emprende la redacción de las NQ en su vejez1 , cuando su ruptura con Nerón estaba ya prácticamente consumada2 . Fallecido Burro3 , el prefecto del pretorio, y vuelto Nerón hacia los peores consejeros4 , Séneca solicita al emperador su retiro de la política, y, aunque éste se lo niega, el filósofo, sin embargo, alegando motivos de salud y de estudio, recorta paulatinamente su actividad política y social en la corte, disfrutando de una especie de semirretiro, que aprovecha para consagrarse a una intensa actividad intelectual5 que culmina en la composición de importantes obras filosóficas; datan, en efecto, de este período las Naturales Quaestiones , las Epistulae Morales a Lucilio, probablemente el diálogo De prouidentia y algunas obras perdidas.
Resulta imposible establecer con absoluta precisión el marco temporal que Séneca dedicó a la composición de esta obra. Con todo, algunas referencias (o ausencia de referencias) puntuales a determinados acontecimientos pueden ayudarnos a fecharla con bastante aproximación.
De la falta de referencias al cometa del 64 (pese a que Séneca menciona reiteradamente los del 54 y del 606 ) puede deducirse que la obra (al menos el libro VII) estaba terminada hacia mediados de dicho año. Y la misma conclusión puede extraerse, quizá, de la falta de noticias sobre el terrible incendio que destruyó Roma en julio del 647 , teniendo en cuenta que en las NQ son mencionados otros incendios8 . El verano o, a lo sumo, el otoño del 64 podrían así considerarse razonablemente el terminus ante quem de la composición de la obra.
Más difícil resulta establecer el terminus post quem , para lo que sería de incalculable valor conocer la fecha exacta del terremoto de Pompeya, mencionado repetidas veces por Séneca como fenómeno muy reciente9 en el libro VI, y fechado en VI 1,2, con indicación de los cónsules, el 5 de febrero del 63 d. C.10 Pero el problema es que Tàcito incluye dicho terremoto entre los sucesos del año 6211 , y, además, la fecha del 63 parece a primera vista en contradicción con otras indicaciones cronológicas relativas dadas por Séneca en esta obra. Séneca habla, en efecto, en su libro VI de un terremoto que arrasó Grecia y Macedonia «el año anterior» al de Pompeya, y en el VII señala que dicho terremoto tuvo lugar dentro del año de influencia del cometa del 6012 . La secuencia de los acontecimientos sería, pues, la siguiente: aparición del cometa (60), terremoto de Grecia y Macedonia (61), terremoto de Pompeya (62).
En función, especialmente, de esta aparente contradicción, la mayoría de los críticos se inclina hoy por dar más valor al testimonio de Tácito que al de Séneca y por considerar interpolada la mención de los cónsules en el texto de las NQ13. Y, en consecuencia, el terremoto de Pompeya suele fecharse en febrero del 62, que sería el terminus post quem de la composición del libro VI.
La cuestión, que parecía definitivamente zanjada, ha sido, sin embargo, reabierta recientemente por un importante artículo de Wallace-Hadrill14 , quien defiende con numerosos argumentos la fecha del 63, reivindicando, por tanto, el testimonio de Séneca frente al de Tácito.
Considero que no es éste el lugar para la exposición detallada de los numerosos razonamientos esgrimidos a favor y en contra de dicha fecha, ninguno de los cuales puede considerarse totalmente concluyente15 . Me limitaré a señalar, haciéndome eco de uno de los nuevos argumentos utilizados por Wallace-Hadrill16 , que, si aceptamos, como suele ser habitual, que Séneca comenzó la composición de las NQ tras su ruptura con Nerón y su retiro de la política, a principios del 62, la fecha del 63 parece más apropiada como terminus post quem para el libro VI, puesto que Séneca necesitó tiempo para escribir, de acuerdo con el orden Non praeterit que en esta edición defendemos como originario17 , cuatro libros, a un ritmo medio de tres meses por libro, que parece razonable18 . El mantenimiento de dicho ritmo le llevaría a la conclusión de la obra en el invierno del 64.
Si, por el contrario, fijamos el terremoto de Pompeya en febrero del 62, y, por tanto, situamos la composición del libro VI en la primavera (o, a lo sumo, verano19 ) de dicho año, habría que admitir o que Séneca siguió un ritmo frenético en la composición de esta obra20 o que comenzó la elaboración de las NQ antes de su retiro de la política y compaginó su actividad en la corte con su redacción.
Dado que el prefacio del libro III, que razonablemente puede ser considerado el prefacio de la obra entera21 , transmite la impresión de que la actividad filosófica de Séneca supone un borrón y cuenta nueva en su vida y, por tanto, hace pensar que la obra fue comenzada tras el retiro de la política, desde un punto de vista interno de la biografía de Séneca, la fecha del 63 resulta más atractiva22 .
Pero, en todo caso, independientemente de que nos inclinemos por una u otra fecha, el fondo de la cuestión no cambia mucho y parece que la composición de las NQ ha de situarse sin reservas en los últimos años de la vida del filósofo, en la etapa de distanciamiento del emperador que culmina con su suicidio voluntario en abril del 65 d. C. Las NQ son, por tanto, una obra de madurez, escrita en unas circunstancias vitales particularmente difíciles23 , lo que hace de ella una obra de gran intensidad y profundidad de pensamiento.
II . DESTINATARIO E INTERLOCUTOR
Las NQ , como las Epistulae Morales y el diálogo De prouidentia , están dedicadas al amigo de Séneca Lucilio Junior24 , un caballero romano, natural de Campania25 , algo más joven que Séneca26 , desconocido por otras fuentes, que durante el período de redacción de las NQ desempeñaba el cargo de procurador27 en Sicilia y que compartía con Séneca un vivo interés por la filosofía28 y la literatura29 . Séneca lo presenta como un novicio que, bajo la guía del maestro, avanza progresivamente por el camino de la sabiduría y de la virtud.
A lo largo de las NQ Lucilio es citado nominalmente trece veces, la mayoría en los prólogos y epílogos, donde cumple el papel formal de destinatario30 , para desvanecerse poco después y dejar paso a un simple tú indeterminado, con el que el autor mantiene un diálogo constante a lo largo de toda la obra, y que es el principal responsable de la forma dialogada tanto de esta como de las restantes obras en prosa de Séneca. A este tú omnipresente se dirige de continuo el yo del autor con invitaciones, peticiones, observaciones, consideraciones o preguntas31 . Pero, además, este tú con cierta frecuencia toma la palabra para formular breves objeciones y preguntas, que a continuación serán contestadas por el autor con la máxima diligencia posible32 .
Por lo general entre este yo y este tú33 se establece una relación similar a la de maestro/discípulo (en el que el lector puede identificarse fácilmente a sí mismo). Esta relación es especialmente perceptible en los prólogos y epílogos, en los que el tú es el destinatario de las reflexiones filosóficas o lecciones morales del filósofo. Pero una relación similar se desprende igualmente de las partes científicas, en que el yo del maestro trata de ayudar al tú del discípulo a descubrir la razón que subyace a los aparentemente anárquicos fenómenos meteorológicos.
La relación, sin embargo, que se establece entre el yo del autor y el tú del interlocutor no es unívoca a lo largo de toda la obra. En las secciones científicas esta relación con frecuencia aparece modificada y el diálogo se establece entre el filósofo-autor y los filósofos defensores (a título nominal o anónimo) de cualquiera de las distintas teorías expuestas a lo largo de la obra. También a ellos el autor, ocasionalmente, dirigirá observaciones o preguntas34 y, llegado el caso, también ellos interrumpirán la exposición con invitaciones, sugerencias o propuestas35 .
Pero hay más. Tan fuerte es el carácter dialogado de la obra de Séneca que a veces, incluso, cuando el autor cede la palabra a alguno de sus rivales, el uso del adversario ficticio se mantiene en la intervención de este último, aunque en este caso varía la identidad de los interlocutores, y la relación se establece entre el yo del filósofo en cuestión y el tú del autor (que puede identificarse con el lector o el alumno)36 . Esta variación, que no está marcada desde el punto de vista léxico y cuya expresión se confía exclusivamente al contexto, no se lleva a cabo sin provocar a veces cierta oscuridad en el texto37 .
Resulta superfluo, en todo caso, tratar de hacer una identificación demasiado precisa del interlocutor. Las NQ , como el resto de las obras en prosa de Séneca, son un falso diálogo, cuya finalidad no es otra que hacer viva la exposición y, al mismo tiempo, facilitar al autor el diálogo consigo mismo. Pese a estar formalmente dedicadas a Lucilio, en cierta medida puede decirse que el verdadero destinatario de las NQ es el propio Séneca38 . Es por medio de este diálogo consigo mismo como Séneca pretende inculcar en el lector sus enseñanzas científicas o morales.
III . TÍTULO DE LA OBRA
Las NQ han llegado a nosotros sin título. A partir, sin embargo, de las subscriptiones de algunos códices, cabe suponer razonablemente que el título original fuese Naturalium quaestionum libri octo39 , lo que hoy es aceptado unánimemente por todos los estudiosos. Este título parece confirmado, además, por una entrada de un catálogo del siglo IX (anterior, por tanto, en tres siglos a los primeros manuscritos) de la biblioteca de la abadía benedictina de Reichenau, donde se lee Seneca naturalium questionum I (sc. volumen)40 .
Admitido, pues, aun con todas las reservas que dicta la prudencia, que Naturales Quaestiones sea el título originario, cabe preguntarse por las razones que llevaron a Séneca a adoptar este título y por las implicaciones que tiene en el carácter de la obra.
«PHYSIKÀ PROBLÉMATA »
Se ha señalado repetidas veces que el título de esta obra de Séneca se corresponde con títulos griegos como Physikà problémata o Zetémata, Physikaì aitíai o théseis , todos los cuales se traducen al latín habitualmente como Naturales quaestiones .
Conservamos varias obras de este tipo, entre las que destacan especialmente la colección de Problémata physiká atribuida a Aristóteles y las Aitíai physikaí de Plutarco. Pero el problema es que, al menos ateniéndonos a las obras conservadas, las diferencias entre ellas y las NQ son tan notables que resulta imposible considerarlas el modelo de la obra de Séneca. No sólo se trata de obras cuyo carácter literario es prácticamente nulo41 , sino, sobre todo, de obras cuya organización responde a un esquema compositivo mucho más simple, que difícilmente puede explicar la compleja y variada estructura de los distintos libros de las NQ . Todas estas obras, en efecto, están articuladas en pequeños capítulos de extensión variable (que va desde unas líneas hasta unas páginas) y que empiezan siempre por una pregunta específica, de carácter muy concreto, a la que se trata de dar respuesta a continuación por medio de una serie de soluciones alternativas. Las cuestiones sucesivas son generalmente independientes unas de otras, aunque también pueden organizarse en grupos de temática afín42 .
«NATURALES QUAESTIONES » EN LA RETÓRICA ROMANA
Ante la insuficiencia de este planteamiento, es mérito de Carmen Codoñer haber propuesto relacionar el término quaestio más que con la tradición griega de los problémata o zetémata como género literario, con el valor que se le atribuía en la retórica romana43 , donde quaestio se utilizaba como término técnico para designar las controversias de carácter general (quaestiones infinitae, théseis) , en que se discutían temas de carácter abstracto y naturaleza teórica, que no implicaban a personas o situaciones concretas44 , por oposición a las llamadas quaestiones finitae (hypótheseis, causae ) en las que se discutían cuestiones concretas que afectaban a personas o situaciones determinadas. Entre las primeras, que son las que ahora nos interesan, se distinguían, a su vez, dos tipos: las de tipo práctico (quaestiones actionis ), orientadas a fijar normas de conducta45 , y las de tipo teórico (quaestiones cognitionis) , cuyo objeto específico era el cultivo de la ciencia. Es precisamente a este último grupo al que pertenecerían las naturales quaestiones cuyo objetivo, al decir de Cicerón, era el de explicar «las causas y las razones de las cosas»46 , precisamente lo que trata de hacer Séneca en su obra. Según opinión expresada por Cicerón y generalizada en la Antigüedad, mientras las quaestiones finitae son competencia del orador, estas discusiones de carácter general eran competencia exclusiva o casi exclusiva de los filósofos47 .
De hecho, el uso de naturales quaestiones para referirse al estudio filosófico de la naturaleza está atestiguado en diversos pasajes de varios autores latinos de principios del Imperio.
El propio Séneca en epist . 88,24, tratando de precisar la relación de las «artes» (ciencias) con la filosofía y, concretamente, de señalar la utilidad que pueden prestar a esta última las primeras, recurre al ejemplo de la filosofía natural, que designa con el término naturales quaestiones: cum uentum est ad naturales quaestiones, geometriae testimonio statur («cuando el filósofo aborda las investigaciones físicas, se apoya en los datos de la geometría»). Y el mismo valor está constatado en autores como Vitrubio y Quintiliano, que subrayando la importancia de la física para la formación del arquitecto o del orador también la designan con el término naturales quaestiones48 .
IMPLICACIONES
Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones que este título tiene en el carácter de la obra?
1. En primer lugar, su carácter dialéctico o de controversia49 . No se trata de la mera exposición de un dogma de una escuela filosófica determinada (como hace Lucrecio) ni se trata de hacer un inventario de los conocimientos alcanzados anteriormente (como hace Plinio, con la convicción de que ya se había llegado al cénit en los distintos campos). La búsqueda de la verdad se presenta como un debate abierto, incluso, si se quiere la metáfora tan romana, como un juicio en el que Séneca, como un juez imparcial, sentencia la causa después de haber escuchado (y criticado, ratificado o refutado) los argumentos de los abogados y el testimonio de los testigos. Más aún, Séneca no sólo trata de descubrir la verdad, sino que va a guiar al lector en el proceso de descubrirla, y aunque, naturalmente, sugiere una o varias soluciones determinadas, deja el camino y la puerta abierta para otras soluciones alternativas, que no tienen que coincidir con la suya, como no siempre coincide la suya con la rígida ortodoxia de la escuela filosófica estoica a la que pertenece.
2. Pero hay más. Aunque desde un punto de vista literario la obra de Séneca no se corresponda estrictamente con el género de los zetémata o problémata , sí guarda el espíritu de ellos y creemos que su título sirve para situarla en el ámbito de la ciencia peripatética, tal como fue fundada por Aristóteles y desarrollada posteriormente por numerosos discípulos. La ciencia como investigación de problémata es propia de los peripatéticos. No sólo fue Aristóteles el que sentó las bases de este tipo de investigación, definiendo el concepto de probléma dialéctico50 , sino que las grandes recopilaciones de problémata que poseemos, pertenecen total y exclusivamente al Perípatos . Y esto se traduce en una serie de rasgos comunes entre la investigación peripatética de la naturaleza y las NQ51 .
3. Finalmente, una última característica que se desprende del título, repetidamente señalada, es que no se trata de un tratado completo y sistemático, como podría sugerir un título como De rerum natura o, incluso, Meteorologica , sino de una recopilación de estudios diversos, en cierta medida relacionados entre sí pero en cierta medida también independientes. La falta de un verdadero prólogo a la obra en su conjunto54 y, sobre todo, de un epílogo55 pueden explicarse posiblemente atendiendo a esta característica.
IV . ORDEN DE LOS LIBROS
La tradición manuscrita de las NQ ofrece la llamativa particularidad de que el orden de los libros no es el mismo en todos los códices, sino que pueden distinguirse tres órdenes diferentes: (i) en primer lugar, el orden tradicional de las ediciones (I-VII), llamado Quantum por la primera palabra del texto; (ii) en segundo lugar, el orden IVb-VII, I-IVa, denominado Grandinem por las mismas razones; (iii) y, finalmente, el orden I-III, IVb-VII, IVa, una variante del orden tradicional en la que el libro IVa se halla desplazado al final de la obra. Se plantea, por tanto, el problema de saber cuál de estas tres ordenaciones, y especialmente de las dos primeras, es la originaria; es decir, cuál era el orden de los libros del arquetipo.
Pero la cuestión del orden de los libros no se reduce ni se ha reducido a un simple problema codicológico. Desde que fue planteada por primera vez por Koeler en 181756 , se han sumado a la discusión una serie de argumentos que podríamos llamar internos, basados en la supuesta estructura ideal de la obra de Séneca57 y en las referencias de unos libros a otros, argumentos que han llevado a los estudiosos no sólo a diferenciar el orden del arquetipo del orden original de composición, sino a defender numerosas propuestas de ordenación diferentes de los dos tipos señalados58 .
Nos preguntaremos, pues, a continuación, cuál era el orden de los libros en el arquetipo para, posteriormente, discutir si hay razones suficientes para proponer un orden diferente como originario.
La respuesta a la primera pregunta, el orden de los libros en el arquetipo, ha venido viciada o, al menos, condicionada durante mucho tiempo por la reconstrucción de la historia textual hecha por Gercke, quien, por una parte, estableció un stemma bipartito, apoyándose principalmente en la distinta ordenación de los libros dentro de los mismos59 y, por otra, conjeturó un tanto arbitrariamente60 un orden I-VII (Quantum) para el arquetipo.
Es mérito de Hine haber establecido un nuevo stemma codicum sobre la base de nueva colación y recensión de los manuscritos, prescindiendo totalmente del orden de los libros, lo que le ha permitido, en una segunda etapa, deducir de dicho stemma el orden del arquetipo. De la coincidencia del orden Grandinem en determinados grupos de manuscritos pertenecientes a diferentes ramas (Ζ, H y π)61 , Hine pudo deducir de manera convincente que ése era el orden del arquetipo, lo que hoy es unánimemente aceptado.
Los propios manuscritos ofrecen, sin embargo, razones para suponer que éste no era el orden originario de los libros. Estudios independientes, llevados a cabo por Carmen Codoñer62 y el propio Hine63 , basados en la numeración de los libros ofrecida por los códices, permiten una reconstrucción del orden originario que no coincide ni con el orden Grandinem ni con el orden Quantum . Dado que un grupo de códices primarios numeran los libros de IVb a IVa como libros 3-10, hay que suponer que ésta era la numeración del arquetipo. Y para explicar esta numeración, según la cual el libro IVb era el tercero de la obra, sólo caben dos posibilidades: (i) o bien suponer que se han perdido dos libros iniciales64 , (ii) o bien que los dos libros iniciales han sido desplazados de su posición y situados al final de la obra como consecuencia de un accidente. Tanto Carmen Codoñer como Hine consideran que los dos primeros libros (III y IVa) se desprendieron en un momento determinado del resto y, después, fueron recolocados, por error, en la parte posterior del manuscrito. El orden original de los libros sería, por tanto, III-VII, I-II, orden que, en razón de las dos primeras palabras del libro III, recientemente B. M. Gauly ha propuesto designar como orden Non praeterit65 .
Es ahora, una vez establecidos con criterios estrictamente codicológicos tanto el orden del arquetipo como el presunto orden original, cuando es el momento de recurrir a los criterios internos (referencias entre libros) para comprobar hasta qué punto sirven para confirmar o desmentir los resultados obtenidos.
A FAVOR DE LOS ÓRDENES «GRANDINEM » / «NON PRAETERIT »
Criterio decisivo para establecer la prioridad de los órdenes Grandinem / Non praeterit sobre el orden Quantum es I 15,4: cometas nostri putant, de quibus dictum est («los nuestros los consideran cometas, de los que ya hemos hablado»). Dado que los cometas no han sido mencionados a lo largo del libro I, la única referencia posible ha de ser el libro VII, que habría precedido al I en el orden de composición66 .
Un segundo argumento, ya no tan categórico, pero en mi opinión válido, podemos encontrarlo en II 30,4 est enim, ut diximus, nubes spissitudo aeris crassi («pues, como hemos dicho, la nube es una concentración de aire espeso»), donde ut diximus («como hemos dicho») debería hacer referencia a un pasaje de la parte perdida del libro IVb en que se exponían las teorías sobre el origen y composición de las nubes67 . Con este argumento quedaría establecida la anterioridad del libro IVb sobre el II y tendríamos una nueva prueba a favor de la prioridad de los órdenes Grandinem / Non praeterit sobre el orden Quantum68 .
Descartado, por tanto, también por razones internas que el orden Quantum pueda ser el originario, más difícil resulta decidir con este tipo de criterios entre los órdenes Quantum y Non praeterit . Son pocas y discutibles las razones internas a favor de uno u otro.
A FAVOR DEL ORDEN «GRANDINEM »
En una relativamente reciente discusión del tema, Gross69 , recuperando la mayoría de los argumentos utilizados previamente por Rehm70 , aduce a favor de la prioridad del orden Grandinem sobre el orden Non praeterit las siguientes razones:
1. Una serie de pasajes en los que Séneca se limita a esbozar un tema tratado con extensión en un libro distinto, suponiendo que ha de considerarse anterior el libro en el que se produce el tratamiento amplio. Así, por ejemplo, la breve referencia a la definición del viento en III 12,2 si uentus est fluens aer, flumen est fluens aqua («si el viento es una corriente de aire71 , también el río es una corriente de agua») presupondría la anterioridad del libro V sobre el III. El propio Gross reconoce, sin embargo, que las limitaciones de este razonamiento son evidentes.
2. Un famoso pasaje del libro VI en el que Séneca relata brevemente la expedición enviada por Nerón para descubrir las fuentes del Nilo y que es introducido de la siguiente manera: cf. VI 8,3 Nescis autem inter opiniones quibus enarratur, et hanc esse ... («¿Y no sabes que entre las teorías que explican la inundación estival del Nilo también está la que dice...»). En opinión de Gross, Séneca se hubiera expresado de otro modo, es decir, habría hecho referencia al libro IVa, en caso de que este último hubiera sido compuesto anteriormente al VI72 . Resulta curioso, sin embargo, que este pasaje sea utilizado por otros autores para demostrar justamente lo contrario73 , y Carmen Codoñer74 ha señalado, con razón, el elevado grado de subjetividad y limitaciones que tiene este tipo de razonamiento.
En resumen, ninguno de los argumentos internos utilizados a favor de la prioridad del orden Grandinem sobre el Non praeterit puede considerarse concluyente.
A FAVOR DEL ORDEN «NON PRAETERIT »
Es verdad que tampoco hay ninguna referencia entre libros que sirva para probar la prioridad del orden Non praeterit sobre el orden Grandinem . Sin embargo, sí pueden aducirse otros argumentos internos.
Argumento decisivo constituye, en mi opinión, como ha señalado Hine75 , el tono del prefacio del libro III que parece convenir más a una persona que emprende la redacción de una obra que a una que ya ha completado los tres cuartos de la misma76 . En él Séneca declara expresamente su intención de poner los cimientos de una obra grandiosa, de romper con los hábitos del pasado, de querer recuperar el tiempo perdido77 , afirmaciones que cuadran perfectamente con el prefacio de la obra entera. La tesis de Hine, que ya había sido defendida por autores como Diels78 y Gercke79 , ha sido apoyada por Parroni80 con la importante observación de que el prefacio del libro III de las NQ tiene como modelo el célebre prefacio de las Res rusticae de Varrón, donde se expresan consideraciones análogas. También Varrón habla de que hay que darse prisa porque si la vida del hombre es una cosa efímera, tanto más lo es en su vejez81 .
A este argumento fundamental podría añadirse quizás un segundo, no menos importante, utilizado por Delatte82 para rechazar el orden Grandinem , defendido por Rehm y otros estudiosos. Dado que en IVa praef . 20 hay un claro anuncio de una correspondencia y ésta no puede ser otra que la recogida en las Epistulae Morales , Delatte entiende que este pasaje es incompatible con el orden Grandinem , que hace del libro IVa el último de las NQ , pues esta ordenación implicaría que tendría que haber sido escrito el libro IVa después de la mayor parte de las cartas, lo cual resulta inaceptable. Y, si bien este argumento es utilizado por Delatte, a favor de la ordenación y cronología de los libros propuesta por Gercke, que un tanto arbitrariamente hace del libro IVa el segundo de las NQ y que sitúa en el 62 la composición de dicho libro, con mayor razón se puede utilizar a favor del orden Non praeterit .
En conclusión, aunque la prudencia obliga a ser cautos, creemos que, en el estado actual de nuestros conocimientos, hay buenas razones para pensar que el orden original de los libros es el siguiente:
III IVa V VI VII I II
Es éste el orden de los libros que aceptaremos como originario en esta edición y sobre el que basaremos la interpretación de la obra.
V . ESTRUCTURA DE LA OBRA
ESTRUCTURA GENERAL DE LA OBRA
Una vez establecido el orden original de los libros, cabe preguntarse qué criterios presiden su ordenación en el conjunto, es decir, cuál es la estructura de las NQ , una de las cuestiones más debatidas y que más tinta ha hecho correr83 .
II 1 como dispositio
La respuesta a esta pregunta durante mucho tiempo se ha querido ver en II 1, donde Séneca establece el programa de una obra completa sobre el universo, articulada en tres secciones diferentes: caelestia («astronomía»), sublimia («meteorología») y terrena («geografía»), correspondientes a las tres zonas en que se dividía el universo: cielo, aire y tierra, respectivamente.
Considerando que el pasaje tenía valor programático, pese a no encontrarse al comienzo de la obra en ninguno de los órdenes transmitidos de la misma84 , numerosos estudiosos han querido ver en la alternancia caelestia, sublimia, terrena el principio estructural de las NQ . Y, como no resulta fácil adaptar a este esquema la sucesión de libros en cualquiera de dichos órdenes, muchos críticos se vieron obligados a postular una diferencia entre el orden del arquetipo y el orden de composición.
El propio Koeler, que abría este campo de investigación85 , no sólo situaba al libro II al comienzo de la obra, sino que, para adaptar a dicho esquema la estructura de la misma, presuponía el siguiente orden original: II, I, VII, IVb (sublimia) , V, III, IVa, VI (terrena)86 .
También Gercke, quien, ateniéndose al contenido de su prefacio, considera que el libro III ha de ser el primero de la obra87 , para adaptar el orden de los libros al programa de II 1, se ve obligado desplazar de su posición el libro II, reconstruyendo el siguiente orden original: III-IVa (terrena) , IVb, II, V, VI (sublimia) , VII-I (caelestia)88 .
Igualmente, A. Rehm, pese a rechazar el carácter programático de II 1, ve en dicha alternancia el criterio básico de ordenación de la obra, proponiendo, sobre la base del orden Grandinem , la estructura IVb, V, VI VII, I-II (sublimia) , III-IVa (terrena) y considerando que Séneca no llegó a escribir ningún libro de tema astronómico.
Y a estos mismos criterios permanece atada G. Stahl, quien, de acuerdo con el orden tradicional (Quantum) , considera la ordenación presidida por la sucesión alternativa de sublimia (I, II), terrena (III, IVa), sublimia (IVb, V), terrena (VI), caelestia (VII), queriendo ver en ella una «secuencia lógica» de derivación de unos temas en otros89 .
Más recientemente, N. Gross90 ha vuelto a reivindicar el valor programático de II 1 y, suponiendo la pérdida de dos libros iniciales sobre caelestia («astronomía»)91 , propone, sobre la base del orden Grandinem que defiende como originario, una estructura basada en la alternancia caelestia (dos primeros libros perdidos), sublimia (IVb-II), terrena (III-IVa).
Sin embargo, resulta difícil aceptar que Séneca en la clasifición de II 1 esté ofreciendo el programa de su obra, pues ni se tratan en ella todos los temas citados, ni se citan todos los tratados, ni los distintos grupos reciben un tratamiento de proporciones similares. Séneca, en efecto, en II 1 menciona numerosos tópicos que no son estudiados en las NQ , al menos en los libros conservados. Del apartado terrena sólo se trata, y parcialmente, el tema de las aguas (que, además, era incluido por Aristóteles y sucesores en la meteorología y, en consecuencia, pertenecería al apartado sublimia) pero no se dice una sola palabra sobre el tema de las «tierras», los «árboles» y las «plantas»; y del apartado caelestia , tal y como se enuncia, no se trata algún tema más que de pasada, especialmente en relación con la problemática de los cometas. Y, a la inversa, algunos de los temas estudiados en las NQ , como es el caso de los cometas o de los meteoros estudiados en el libro I, no son mencionados en II 1, como tampoco los son otros temas sí estudiados, como los vientos (V), los rayos (II) y los terremotos (VI), salvo si aceptamos una laguna en II 1,2, en la que, si bien la inclusión del terremoto parece plenamente justificada, la inclusión de los vientos y los rayos ya es más discutible. En conclusión, no hay ninguna razón para pensar que Séneca en II 1 esté ofreciendo el programa de su obra. Lo que Séneca hace, como señala Hine92 , no es más que una clasificación lógica (una diuisio) de los distintos temas de la física, que tiene fin en sí misma y carece completamente de valor programático.
La organización según los elementos
Ante las insuficiencias de este criterio, numerosos estudiosos han querido ver en la sucesión de los cuatro elementos (agua, aire, fuego tierra) el principio organizador de la obra. Pero, tampoco en este caso las propuestas han sido unánimes.
Este criterio fue formulado por primera vez por Vottero93 , quien, sobre la base del orden Grandinem , considera, sin mayores precisiones, que el esquema organizador de las NQ sería el siguiente: aire (IVb-V), tierra (VI), fuego (VII, I, II) y agua (III, IVa).
Las ideas de Vottero fueron acogidas calurosamente por F. P. Waiblinger94 , a quien corresponde la hipótesis más elaborada al respecto. Partiendo del orden tradicional (I-VII), Waiblinger quiere ver en la obra una elaborada estructura artística, organizada por parejas de libros dedicados al mismo elemento (I-II: fuego, III-IVa: agua, IVb-V: aire), y presidida en su interior por el principio del contraste, que permitiría oponer los libros de cada pareja de acuerdo con los criterios de «hermoso/horrible», «maravilloso/ terrorífico», «inofensivo/violento», y similares. El mismo principio de contraste configuraría la agrupación de los libros VI y VII, aunque en ellos no se estudia el mismo elemento, pues en ellos se contrapondrían los conceptos de «tierra/cielo» o «abajo/arriba». La primera caracterización (positiva) correspondería a los libros I, IVa, IVb y VII; la segunda, al II, III, V y VI.
Estas ideas, por atractivas que sean, resultan, sin embargo, difíciles de aceptar y, de hecho, han sido acogidas con duras críticas por la mayoría de los estudiosos95 . Pero la idea básica de buscar la estructura de las NQ en la sucesión de los elementos parece positiva y ha sido defendida convincentemente por otros autores.
Así, en su edición del libro II Hine defiende la ordenación: II-IVa (agua); IVb-V-VI (aire); VII-I-II (fuego)96 . En mi opinión, se trata de una interpretación persuasiva. Pero todavía más convincente me parece la propuesta por Carmen Codoñer, que sólo se diferencia de la anterior en un pequeño detalle: la inclusión del libro IVb entre los fenómenos del «agua». Porque, aunque Séneca supone que las nubes, la lluvia, la nieve, etc., son aire más o menos modificado, es preferible suponer que Séneca está pensando, más que en el origen, en la naturaleza final de dichos fenómenos97 . Y, de hecho, el propio Séneca los clasifica en la categoría de «aguas celestes», por oposición a las «terrestres», estudiadas en los libros III y IVa.
Séneca comenzaría, pues, su obra con el estudio de las «aguas terrestres» (III98 ), al que seguiría un caso particular de las mismas, el Nilo (IVa), para abordar después el estudio de las «aguas celestes»99 , examinado las diversas manifestaciones del agua en la atmósfera (IVb). A continuación acometería el estudio de la más importante manifestación del aire en la atmósfera, el viento (V), al que seguiría el estudio de una catástrofe natural, causada por este fenómeno, el terremoto (VI)100 . Después del aire, Séneca pasaría al estudio de los fenómenos ígneos, comenzando por los cometas, habitualmente considerados como un meteoro ígneo en las más prestigiosas teorías antiguas (VII); seguiría con el estudio de estos meteoros desde un punto de vista general, incluyendo un grupo de fenómenos ópticos relacionados, sobre los que se discutía su verdadera naturaleza (I), para terminar con el estudio de un fenómeno de naturaleza claramente ígnea como son los rayos y los relámpagos (III).
En resumen, la estructura de las NQ podría esquematizarse de la siguiente manera:
III, IVa, IVb (agua); V-VI (aire); VII, I, II (fuego).
Se trata de un orden personal, que no se corresponde con ninguno de los órdenes en que son estudiados estos fenómenos en las obras conservadas de ciencia griega101 y en el que la voluntad de Séneca tiene probablemente un papel muy importante. Se trata, en líneas generales, de un orden ascendente que, partiendo de las regiones más bajas del mundo, va subiendo progresivamente hasta las regiones celestes (que faltan en el estudio), un orden similar a aquel en que presenta las distintas partes del estudio de la naturaleza en el último capítulo de la Consolatio ad Helviam102 , con el que Séneca pretende simbolizar el camino del espíritu que se eleva progresivamente, por medio del estudio de la naturaleza, desde la realidad terrena en que vive hasta las moradas celestes, donde satisface su aspiración última de entrar en comunicación con el propio Dios. En todo caso, en las NQ , esta línea de progreso es mucho menos perceptible y, desde luego, Séneca no se esfuerza en resaltarla ni en llevarla hasta las últimas consecuencias.
ESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS LIBROS
Tan importante o, quizá, más que analizar la estructura general de la obra es considerar la estructura de los distintos libros, que en cierta medida constituyen la principal unidad estructural de la misma. Las NQ , en efecto, como ya hemos señalado103 , más que un tratado sistemático y organizado, ha de considerarse una agrupación de libros independientes, entre los que, prescindiendo de unas pocas referencias internas, pueden establecerse escasas relaciones y paralelismos. Cada libro puede considerarse una unidad en sí mismo y, como tal, ha de ser analizado.
Prescindiendo de momento de la cuestión de los prólogos y epílogos que estudiaremos en otro capítulo104 y, centrando la atención en las partes propiamente científicas, en general puede decirse que cada sección científica está organizada en tres apartados consecutivos: (i) la exposición doxográfica, precedida normalmente de unas breves generalidades; (ii) la opinión personal de Séneca, y (iii) algunas cuestiones complementarias. Sin embargo, la aplicación de este esquema a los distintos libros presenta notables peculiaridades, lo que permite afirmar que, aun compartiendo una misma estructura general, la exposición es enormemente variada105 .
Repeticiones, digresiones, etc .
En todo caso, una característica principal de la exposición senecana es que dista mucho de ser lineal y bien organizada. Cualquiera que haya intentado leer las NQ conoce bien la enorme dificultad que supone en muchas ocasiones saber en qué punto exacto del esquema compositivo se halla. Aunque Séneca tiene, sin duda, un plan previo de la exposición que va a hacer, raramente se atiene a él estrictamente e, incluso, cuando lo expone abiertamente, al comienzo del libro (III 2 y VI 4), son numerosos los casos en que por diversos motivos se desvía del mismo.
En las NQ las desviaciones de la línea principal de exposición son muy frecuentes y pueden tener diferentes causas:
1. A veces es una simple asociación de ideas la que lleva a Séneca a tratar más o menos brevemente un nuevo tema. Es la exposición típica del profesor que, en su deseo de informar al alumno de todo lo que considera importante, no duda en insertar en la estructura principal datos secundarios. La explicación adquiere forma de círculos concéntricos, pero no en virtud de una planificación previa, sino del método divagatorio empleado. Séneca está sugiriendo constantemente temas paralelos que a veces se refrena de desarrollar pero otras veces no lo hace, rompiendo el esquema lineal y limpio que todos desearíamos106 .
2. Otras veces se trata de repeticiones de temas ya sea porque Séneca desarrolla ampliamente temas que sólo habían sido esbozados, ya sea porque aporte una nueva explicación de los mismos107 . Podría tratarse de un procedimiento de carácter pedagógico, cuya finalidad sería refrescar y grabar en la mente del lector las ideas principales, pero que también puede ser interpretado como laxitud compositiva, aun sin llegar a los extremos de Gross, que quiere relacionar la mayoría de estos ejemplos con la utilización de una segunda fuente que Séneca no habría conseguido integrar armónicamente en el conjunto.
3. A veces Séneca rompe caprichosamente la línea de pensamiento, sin otra razón aparente que la de dar un mero respiro al lector, que en algunos momentos se puede sentir abrumado por la densidad y aridez de los datos. Así, por ejemplo, en III 22-23, en medio del estudio etiológico de las particularidades de las aguas, introduce de improviso dos capítulos (22 y 23) sobre la clasificación de las aguas que, salvo error de la transmisión, difícilmente pueden tener una justificación siquiera mínima108 .
En resumen, la exposición de Séneca dista mucho de ser lineal y sistemática. Avanza, por así decir, a trompicones. Y, desde luego, nuestro filósofo presta mucha más importancia a los episodios concretos que a su organización en un conjunto. Es posible, sin embargo, que en esta peculiaridad no hayamos de ver tanto un defecto como una característica deliberadamente buscada. Séneca, consciente de la aridez y dificultad de su materia, trata de retener la atención del lector con la variedad constante, con un continuo cambio de foco de interés, más que con una presentación metódica y rigurosa del tema tratado. Las repeticiones, además, pueden obedecer al propósito didáctico de refrescar y gravar en la mente del lector unos datos áridos, que, de otra forma, serían difíciles de recordar.
Exposición doxográfica
La misma variedad que en la composición de los distintos libros, puede apreciarse, dentro de las partes científicas, en la exposición doxográfica propiamente dicha, que en general constituye la parte principal del estudio científico109 .
En líneas generales, sin embargo, puede afirmarse lo siguiente: Séneca comienza normalmente por las explicaciones más arcaicas y rudimentarias, o al menos las más alejadas de su teoría, para llegar a las más modernas o próximas a la suya; y termina siempre con la exposición de su propia teoría, que normalmente no se presenta como novedad absoluta, ya que en ella se recogen numerosas explicaciones ya dadas anteriormente. Con frecuencia, su teoría aparece precedida por la teoría de los estoicos, bien porque ésta sea su fuente principal, bien porque Séneca quiera marcar con precisión las diferencias de su pensamiento con el de sus correligionarios.
VI . CONTENIDO DE LA OBRA
Tal como se conservan, las NQ están constituidas por un conjunto de ocho estudios sobre diversos fenómenos naturales, cuyo contenido, siguiendo el orden Non praeterit , puede sintetizarse de la siguiente manera:
L
IBRO
III
Origen y particularidades de las aguas terrestres
IVa
Crecida del Nilo
IVb
Granizo y, en la parte no conservada, nubes, nieve, rocío y escarcha
V
Origen y clasificación de los vientos
VI
Terremotos
VII
Cometas
I
Meteoros ígneos y luminosos, con especial atención al arcoíris
II
Truenos, rayos y relámpagos
Cabe preguntarse a qué rama de la física antigua pertenecen estos estudios o, al menos, qué criterios presiden la selección de temas y confieren unidad a la obra.
UNA COSMOLOGÍA
La respuesta a esta pregunta también se ha venido buscando tradicionalmente en la clasificación de los estudios de la naturaleza que Séneca hace en II 1. Sobre la base del supuesto valor programático de dicho pasaje110 , numerosos estudiosos han querido ver en las NQ una cosmología o, al menos, una selección de temas cosmológicos, correspondientes a cada uno de los tres apartados en que se divide la física. A la astronomía (caelestia) pertenecería, según algunos autores111 , el libro VII; a la meteorología (sublimia) los libros I, II, IVb, V,VI y, según la mayoría de los autores, también el VII, mientras que la geografía (terrena) estaría representada por los libros III y IVa. Y, dada la manifiesta desproporción en el tratamiento de las diferentes secciones, algunos estudiosos han llegado a suponer que la obra podía estar inacabada o que no había llegado a nosotros completa.
Así, por ejemplo, A. Rehm, defensor del orden Grandinem , piensa que Séneca, tras escribir seis libros meteorológicos (IVb, V, VI, VII, I, II), habría modificado su proyecto inicial y emprendido la tarea de componer una cosmología completa112 . Ésta sería la razón que le habría llevado a realizar la clasificación de la física en II 1 y describir en la Introducción del libro III su nuevo empeño como un proyecto de «recorrer el cosmos»113 . Séneca, tras el cambio de plan, habría compuesto dos libros sobre terrena (III, IVa), y la muerte le habría impedido terminar la obra, por lo que no habría podido tratar ningún tema astronómico.
Las ideas de Rehm han sido retomadas y desarrolladas con nuevos argumentos por N. Gross114 , quien, apoyándose en los trabajos de Hine y, concretamente, en la numeración del 3-10 que ofrecen algunos manuscritos115 , ha desempolvado y defendido con nuevos argumentos una antigua teoría según la cual Séneca habría compuesto, independientemente de las NQ , dos libros sobre astronomía116 que, posteriormente, un editor, de acuerdo con el programa de II 1, habría colocado a la cabeza de la obra pero que se habrían perdido en el curso de la tradición. Hay que reconocer, sin embargo, que los argumentos utilizados por Gross son muy débiles y su hipótesis, si no descabellada, puede considerarse escasamente fundada117 .
UNA METEOROLOGÍA
Que las NQ no tratan la física de todo el cosmos es algo que resulta evidente. Si prescindimos de los cometas (VII), que según la interpretación de Aristóteles, generalizada en la Antigüedad, son fenómenos atmosféricos y pertenecen, por tanto, al apartado de la meteorología, falta por completo la astronomía y el amplio campo de la geografía sólo estaría representado por los dos libros hidrológicos (III, IVa). El resto de los libros (I, II, IVb, V, VI) pertenecen claramente al dominio de la meteorología, en el que también podrían incluirse los dos anteriores, si nos atenemos al concepto aristotélico de esta ciencia.
Una comparación del contenido de las NQ con el de los tres primeros libros de los Meteorologica de Aristóteles, la obra que determinó el concepto y métodos de esta disciplina en los autores posteriores, demuestra:
— Que tan sólo son dos los temas tratados por Aristóteles y no tratados por Séneca: la Vía Láctea, un tema menor, al que parece que los estoicos no prestaron demasiada atención118 , y el mar, con las cuestiones relacionadas de la salinidad, la erosión costera, etc.
— A su vez, el único tema de las NQ no estudiado por Aristóteles es el tema del Nilo, al que podría haber dedicado una monografía especial119 , pero que, después de él, debió de convertirse en uno de los tópicos más importantes de la meteorología, pues su estudio se incluye sistemáticamente en la mayoría de los tratados conservados120 .
En conclusión, las NQ , tal como las conservamos, han de considerarse una obra de meteorología.
SENTIDO DE LA SELECCIÓN
Ahora bien, si es cierto que los Meteorologica y las NQ coinciden en el contenido, el sentido último que tiene esa selección de temas para Aristóteles y para Séneca es muy distinto. La meteorología para Aristóteles forma parte de un programa de estudio sistemático del universo donde el campo de la meteorología es definido de acuerdo con un doble criterio espacial y material, según el cual la meteorología estudia: (i) los fenómenos que tienen lugar en el mundo sublunar; (ii) los fenómenos en que se hallan implicados los cuatro elementos (tierra, agua, aire, fuego).
Después de Aristóteles, los filósofos que, como Séneca, trataron de explicar los fenómenos meteorológicos, se movieron en un marco heredado, que definía tanto el tipo de fenómenos que se consideraban meteorológicos como los métodos de investigación y explicación adecuados. Pero, mientras para Aristóteles el objetivo de la meteorología no era otro que explicar con coherencia una parte del cosmos, los filósofos posteriores, en particular los epicúreos y los estoicos, concibieron, fundamentalmente, la meteorología como medio para alcanzar un objetivo filosófico concreto: en el caso de los primeros, liberar al hombre del miedo a los dioses y a la muerte; en el caso de los segundos, demostrar el orden y la racionalidad del cosmos y alcanzar así el conocimiento de Dios.
Demostrar el orden y la racionalidad de los fenómenos celestes resultaba innecesario por evidente121 ; pero no sucedía lo mismo con los fenómenos que ocurren en la región sublunar, aparentemente regidos por el caos y el azar. Demostrar que también estos fenómenos están sometidos a la ley y a la causalidad (providencia divina) ha de ser, sin duda, el reto principal a que se enfrente el filósofo estoico. Y ésta es, creemos, la razón última que justifica la selección de fenómenos realizada por Séneca.
Aunque Séneca no declara expresamente las razones de su selección temática, esto es lo que se desprende indirectamente de algún pasaje de su obra.
Significativo, en este sentido, es un pasaje del prólogo del libro I, donde el filósofo trata de explicar el sentido último de su obra y, en el que, tratando de precisar el concepto de Dios, explica.
Todo él es razón, mientras que la condición humana es presa de un error tan grande que este universo, el organismo más organizado y más sujeto a un plan que existe, lo consideran los hombres regido por la fortuna y sometido al azar y, por eso, turbulento, en medio de rayos, truenos, tormentas y restantes meteoros que azotan las tierras y la zona próxima a las tierras. Y esa locura no se circunscribe al vulgo, sino que alcanza también a los que están consagrados a la sabiduría. Hay quienes piensan que ellos mismos tienen un espíritu, y, además, providente, capaz de planificar toda actividad, tanto propia como ajena; pero que este universo, en que también nosotros nos encontramos, carente de planificación, es arrastrado por una especie de azar o por una naturaleza que no sabe lo que hace122 .
Demostrar, precisamente, la racionalidad del mundo sublunar, descubrir las leyes que rigen su aparentemente anarquía, como forma de alcanzar el conocimiento de Dios y de entrar en comunicación con Él, es, sin duda, la razón última de la selección de temas tratados por Séneca y el fin último de las NQ123 .
Otros criterios
Es posible que a este criterio principal de selección de temas puedan sumarse otros secundarios:
1. En primer lugar, el atractivo que ejercían en Séneca algunos de estos fenómenos. Es lo que afirma en VI 4,2 y justifica que ya en su juventud hubiera escrito un libro dedicado a los terremotos124 .
2. Es posible también que la gran dificultad de este campo de estudio, debido especialmente a los escasos medios de observación disponibles, supusiera para Séneca un importante reto intelectual125 y le brindara, al tiempo, la ocasión de aislarse y evadirse de la triste realidad que le tocó vivir en los últimos años de su vida.
3. Y, sobre todo, puede haber influido en la selección la rabiosa actualidad de los fenómenos estudiados. Séneca va a estudiar los grandes temas de debate de su época. Lo era el tema de los cometas126 , lo era el del Nilo127 , lo era el de los rayos128 , y, en una zona de alta sismicidad como era Italia, lo era, sin duda, el de los terremotos. No es éste el principal criterio de selección, como demuestra el hecho de que también se incluya en la obra el estudio de otros fenómenos, como los meteoros ígneos y luminosos, las nubes o los vientos, cuya actualidad o influencia en la vida humana resulta mucho más dudosa129 . Pero, sin duda, es éste un importante factor que puede haber condicionado la selección temática llevada a cabo por Séneca en esta obra.
VII . CIENCIA Y FILOSOFÍA
INTRODUCCIÓN
Si prescindimos de algunas excepciones notables, en líneas generales, la crítica moderna ha querido ver en las NQ una desafortunada incursión de Séneca en los dominios de la ciencia física.
Pero este juicio tan generalizado está viciado por un doble error de partida: en primer lugar, suponer, sobre la base de la mezcla de filosofía y moral característica de esta obra, que la ciencia para Séneca es un asunto secundario, subordinado a sus intereses de moralista; y, en segundo lugar, entender que la obra no sólo aporta muy poco a la historia de la ciencia sino que, desde un punto de vista moderno, difícilmente merece el calificativo de «científica».
Prescindiendo, por el momento, del primer aspecto, que examinaremos con detalle en el capítulo siguiente, y centrando la atención en el segundo, no cabe duda de que, desde el punto de vista de la ciencia actual, las NQ son una obra en gran medida trasnochada (juicio que podría hacerse extensivo a la inmensa mayoría de las obras de ciencia griegas y romanas130 ) y que su aportación a la historia del pensamiento puede considerarse mínima131 . Pero, además, incluso en un aspecto en el que podía ser fundamental, dadas sus numerosas citas, como fuente para hacer la historia de dicho pensamiento (especialmente en el campo de la meteorología), ha de manejarse con suma cautela, pues sus citas distan mucho de ser exactas y precisas132 .
Pero esto no significa que las NQ carezcan de interés como obra de ciencia. Las NQ han de considerarse, en primer lugar, un ejemplo del tipo de ciencia que se practicaba no sólo en Roma, sino en el mundo grecorromano (al menos en círculos estoicos) en la Roma del siglo I de nuestra era y, desde este punto de vista, su valor es incalculable porque se trata de un ejemplar único. Pero, además, no es cierto que Séneca carezca de un verdadero interés y espíritu científico, y una buena prueba de ello son las numerosas e importantes reflexiones epistemológicas que, como veremos, realiza a lo largo de la obra.
Si las NQ no pueden considerarse una obra de ciencia en el sentido moderno, no es tanto por el desinterés o la incompetencia de Séneca, como por la perspectiva desde la que éste se acerca a la ciencia y que era la única posible en su momento: una perspectiva filosófica. Más que de una obra de ciencia las NQ han de considerarse una obra de filosofía, de filosofía de la naturaleza133 . Y esto se traduce en una serie de características peculiares que la definen y que trataremos de examinar a continuación.
CIENCIA Y FILOSOFÍA
Para entender la relación entre filosofía (la verdadera ciencia, a los ojos de Séneca) y las artes (nuestras ciencias experimentales) en Séneca es fundamental la discusión de la epístola 88 en que nuestro filósofo, siguiendo, probablemente, a Posidonio, rechaza la idea de que la geometría y otras ciencias formen parte de la filosofía, aun admitiendo la ayuda inestimable que pueden y deben prestarle como auxiliares. Por más que la filosofía y las ciencias compartan el campo de trabajo, ambas tienen objetivos y métodos claramente diferentes134 .
El filósofo de la naturaleza, dice Séneca, investiga las causas de los fenómenos naturales; la tarea del científico es describirlos matemáticamente. El filósofo investiga la razón del movimiento de los astros, la causa que produce la reflexión en el espejo, demuestra que el sol es grande. Al matemático le corresponde medir esos movimientos, describir las propiedades de los espejos, determinar las dimensiones del sol135 . La filosofía es, pues, etiológica; la ciencia, principalmente, descriptiva.
Pero hay más; mientras el científico basa su trabajo en la observación y el cálculo, el filósofo razona deductivamente a partir de sus principios o axiomas fundamentales.
Que la verdadera ciencia no es sólo ni principalmente cuestión de observación y experiencia136 , sino, sobre todo, de razonamiento es algo que no se cansa de repetir Séneca una y otra vez a lo largo de la obra.
El filósofo de la naturaleza se distingue, precisamente, del moralista por una audacia intelectual que le impide conformarse con lo que ven los ojos y que le lleva a sospechar que existe un reino más grande situado fuera del alcance de nuestra mirada, al que sólo la razón puede acceder137 .
Para conocer la naturaleza, dice Séneca, es preciso desvelar sus secretos, no conformarse con su aspecto exterior sino mirar en su interior y penetrar en sus misterios138 . Dios, explica en otro lugar, no ha querido mostrar a los hombres todas las partes del cosmos; Él mismo no es accesible más que por la razón; pero también otros «muchos seres emparentados con la suprema divinidad, y a quienes les cupo en suerte un poder parecido, están envueltos en la oscuridad o quizás, y lo que es aún más asombroso, saltan a la vista y a la vez escapan de ella, bien porque son de una materia tan sutil que no pueden ser percibidos por el ojo humano, bien porque su excelsa majestad se esconde en un sagrado retiro y oculta su reino, es decir, se oculta a sí mismo, y no permite el acceso a nadie más que al espíritu139 ». La investigación científica exige, repite en otra ocasión, «una alta dosis de audacia para sacar a la luz secretos que están tan profundamente escondidos140 ». Y esto sólo puede hacerse con la fuerza de la razón.
Naturalmente, esta concepción de la ciencia tiene unas implicaciones muy importantes.
Aunque, como veremos posteriormente, observación y experimentación no están excluidas de las NQ , el método básico de Séneca es el razonamiento deductivo a partir de unos principios o axiomas indemostrables.
Séneca rara vez parte de la observación directa de los hechos141 . Más que en la experiencia, se basa en una lógica abstracta que le permite, por ejemplo, explicar el origen de las aguas subterráneas recurriendo simplemente al dogma de los cuatro elementos y sus transformaciones recíprocas142 , o que le permite ver con los ojos de la mente otro mar en el interior de la tierra143 , o que le permite explicar el régimen horario de algunas fuentes, recurriendo al carácter cíclico de los fenómenos de la naturaleza144 ; o que le lleva a negar la posibilidad de que el fuego del rayo descienda del éter, basándose en el principio del orden que reina en aquella región y que no permite la caída de ningún elemento145 .
Desde nuestro punto de vista moderno, el error de Séneca es identificar ciencia y filosofía, creer que es posible el progreso de la ciencia con la fuerza pura del pensamiento. Pero para Séneca este enfoque era el único posible. Muchas de las críticas que se han vertido sobre las NQ dependen de no haber entendido bien esta característica.
Hay, además, una segunda impliciación no menos importante, que es la renuncia expresa a las demostraciones matemáticas y geométricas, por más que en algún pasaje de la obra Séneca da a entener que es plenamente consciente de su eficacia146 .
EL RAZONAMIENTO ANALÓGICO
Un tipo de razonamiento especialmente utilizado por Séneca es el llamado razonamiento analógico147 . La analogía es un (falso) método de razonamiento por el cual el filósofo o científico, tras detectar (o creer detectar) un parecido entre dos objetos o procesos que no son iguales, atribuye al desconocido rasgos y características del conocido148 .
El recurso a la analogía es constante a lo largo de toda la obra y sirve para explicar en todo o en parte la mayoría de los fenómenos estudiados149 . Especialmente importante es, por ejemplo, para explicar los fenómenos que suceden bajo la superficie terrestre hasta el punto de que Séneca presenta como axioma el principio de la similitud entre el interior y el exterior de la tierra150 , que va a utilizar en diversos pasajes para defender la existencia de grandes reservas de agua subterráneas151 . Papel destacado tiene también la que se establece entre las estructuras del hombre (microcosmos) y del universo (macrocosmos) o la que se establece entre la tierra y un ser vivo y que sirven para explicar variados fenómenos naturales152 .
La analogía, sin embargo, contra lo que en principio pudiera pensarse, no es un método peculiar de Séneca. La mayoría de las analogías científicas que se encuentran en las NQ no son invención suya, como tampoco lo son las teorías científicas basadas en ellas. Y es que el método analógico ha desempeñado un papel esencial en el pensamiento científico griego desde sus comienzos. Su uso se remonta a los presocráticos, pero es utilizado también por Aristóteles, Teofrasto, los epicúreos y, naturalmente, los estoicos.
Ya Anaxágoras había tratado de justificar teóricamente este método con la conocida máxima: ópsis adélon tà fainómena153 : «las cosas visibles son el espejo de lo invisible». Es decir, en el estudio de la naturaleza, la analogía ofrece a la razón el medio de comprender fenómenos que se escapan a la observación. La analogía es un método que tiene su justificación en la falta de medios técnicos para observar los fenómenos atmosféricos y comprobar experimentalmente la veracidad de las hipótesis emitidas. La analogía constituía el único medio de ofrecer un soporte empírico en temas oscuros y difíciles, como los que se planteaban en los campos de la astronomía y meteorología, de la embriología y patología, en los que la observación directa era imposible.
RELATIVIDAD DEL CONOCIMIENTO HUMANO Y LA FE EN EL PROGRESO DE LA CIENCIA
Contra lo que pudiera pensarse, el propio Séneca es consciente de las limitaciones de este tipo de razonamiento. Sabe y reconoce que sólo las matemáticas pueden aportar una certeza absoluta154 , sabe que el razonamiento analógico no lleva más allá de la conjetura155 . Sólo los dioses poseen el conocimiento de la verdad; los científicos, para desentrañar los misterios del mundo, han de avanzar a tientas y limitarse a proponer hipótesis, sin la certeza de hallar la verdad pero con la esperanza de conseguirlo156 .» Querer obtener la certeza absoluta es una quimera y equivaldría a condenarse al silencio, pues incluso las teorías generalmente aceptadas tienen que «defender su causa», es decir, no se imponen tanto por la rotundidad de sus argumentos como por la convicción subjetiva de que son ciertas157 .
Esto no significa, sin embargo, que Séneca dude, como los epicúreos, de la posibilidad de alcanzar el verdadero conocimiento, sino que se limita simplemente a señalar las dificultades. Y es que Séneca, a diferencia de los epicúreos, fundamentalmente preocupados por demostrar la naturalidad de los fenómenos naturales (y así librar del miedo a los hombres) pero desinteresados en el progreso de una ciencia especulativa e incierta158 , proclama abiertamente su convicción en el progreso de la ciencia.
Séneca reconoce el mérito de los primeros investigadores, pese a sus defectos, por creer que la verdad podía descubrirse159 y admite expresamente que la naturaleza no desvela sus misterios de una sola vez ni a cualquiera. «Algunos los contemplará nuestra generación, otros las venideras160 .» Pero, sobre todo, proclama su fe ciega en el constante progreso de la ciencia «en la que, incluso cuando se hayan realizado grandes avances, todas las generaciones podrán realizar alguno161 ». Palabras que anticipan aquellas más famosas del libro VII, en que Séneca proclama la misma idea en tono profético: «Vendrá un día en el que el paso del tiempo y los esfuerzos de muchas generaciones sacarán a la luz las verdades que actualmente están ocultas... Vendrá un día en el que nuestros descendientes se extrañarán de que hayamos ignorado cosas tan evidentes162 ». Y continúa más adelante: «Muchas cosas ignoradas por nosotros las sabrán las gentes del futuro; muchos conocimientos están reservados para las generaciones venideras, cuando ya se haya borrado nuestro recuerdo. Pequeña cosita sería el universo si todas las generaciones no tuvieran algo que investigar en él... La naturaleza no desvela sus misterios de una sola vez... Sus secretos no se revelan indiscriminadamente ni a cualquiera: están guardados y encerrados en el interior del santuario; de ellos, alguno lo contemplará nuestra generación; algún otro, la que venga detrás de nosotros163 ».
Este sentido de la provisionalidad y de la relatividad de los descubrimientos científicos pero con la fe ciega en su progreso es, sin duda, uno de los aspectos más modernos de Séneca como científico164 .
VIII . FÍSICA Y ÉTICA
Todos los libros de las NQ