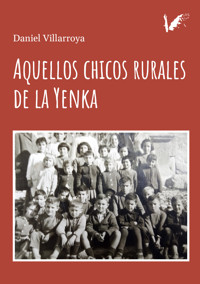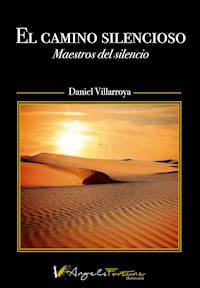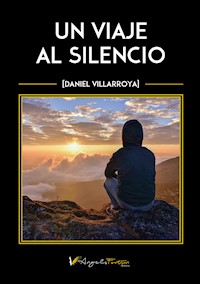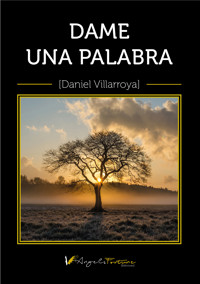
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Angels Fortune Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Un viaje al silencio
- Sprache: Spanisch
«No habrá un solo hombre sobre la tierra ―si de verdad vive― que no haya de mudar una o dos veces la piel. O hasta tres y cuatro». A la mitad de la vida, bien situado, con una posición holgada y todos los vientos a su favor ―o casi todos―, sin saber cómo, Dan se ha convertido en un perfecto estúpido. Perdido en la obsesión por el trabajo, sumido en la dispersión de las redes sociales, o buscando salvación en el alcohol, tras haber construido su propio escaparate, y una inesperada separación, se preguntará: ¿qué he hecho de mí mismo?, ¿dónde estoy?, ¿quién he de ser en verdad? Las preguntas serán ya parte de la respuesta; el fracaso, el principio de su éxito y el tránsito de la estupidez a la consciencia. Una novela para cuantos en el fracaso han encontrado su éxito y continúan caminando despreocupados del triunfo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Villarroya
Dame una palabra
Primera edición: febrero de 2024© Copyright de la obra: Daniel Villarroya© Copyright de la edición: Grupo Editorial Angels Fortune
Edición a cargo de Ma Isabel Montes Ramírez Código ISBN: 978-84-127417-6-6Código ISBN digital: 978-84-127417-7-3 Depósito legal: B 19970-2023
Corrección: Samuel PérezDiseño y maquetación: Cristina Lamata
©Grupo Editorial Angels Fortune www.angelsfortuneditions.com [email protected]
Barcelona (España)
Derechos reservados para todos los países.No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni la compilación en un sistema informático, ni la transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro o por otros medios, ni el préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar sin permiso previo por escrito de los propietarios del copyright.«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, excepto excepción prevista por la ley».
A cuantos
en el fracaso
han encontrado su éxito.
ACTO I Bad news
¿Qué puedo decirte que te pueda ser útil, excepto que tal vez estás buscando algo con tanta insistencia que consigues no encontrar nada?
HESSE
Donde el camino me llevó siempre una lumbre daba abrigo, pero yo nunca conocí qué es una patria y un hogar.
HESSE
Quizá también eran mozos solitarios y descarrilados como yo, tranquilos y meditabundos bebedores, de quebrados ideales, lobos de la estepa y pobres diablos ellos también; yo no lo sabía.
HESSE
1. El castillo de naipes
¿Por qué habría de ser yo una excepción? No habitará un solo hombre sobre la tierra —si de verdad vive— que no haya de mudar una o dos veces la piel. O hasta tres y cuatro. Sea por consciencia y decisión propia o arrastrados por la corriente, todos los mortales somos apremiados a ser caminantes eternos —o efímeros, para ser más exactos—. El cambio constante y la impermanencia de todo cuanto existe convierte en estúpido cualquier apego distinto a ser uno mismo, si es que empeñarse en ser uno mismo pueda calificarse de apego. Más que apego, ¿no será eso la plenitud? A la mitad de la vida —rondaba los cincuenta—, bien situado, con una posición holgada y todos los vientos a mi favor, sin saber cómo, también yo me había convertido en un perfecto estúpido. Solo después he sabido que este —el de la estupidez— es uno de los caminos —si no el primero— más transitados y que con mayor número de transeúntes cuenta. Y debo confesar, para no engañar a nadie, que yo no solo lo transitaba, sino que —lo que es aún peor— me había instalado en él. ¡Instalarse y morir!, diría ahora. Porque por nuestra condición inexorable de caminantes perecederos, hagamos lo que hagamos, no nos queda sino estar siempre en la actitud de quien se va, porque así vivimos, siempre en actitud de despedida, como diría Rilke. Estúpido entre los estúpidos, ocupaba, a decir verdad, una posición destacada. Me dispongo, pues, a narrar, tan fielmente como la memoria me conceda, mi propia estupidez.
No, no es que me quejara. Es cierto que las cosas me iban bien. Mi condición de ingeniero especializado en Energías Renovables por la prestigiosa University College Dublin, y un sector en expansión alentado por una creciente conciencia del cuidado del planeta, así como de la caducidad de los combustibles fósiles, facilitó mi incorporación al mundo laboral. Finalizados mis estudios, con un título de futuro en la mano, y veinticinco primaveras como veinticinco soles, no me resultó en absoluto difícil encontrar trabajo. Tras pasar por dos empresas en mi primera etapa laboral —cuatro meses en una y año y medio en la otra—, al fin había logrado un buen puesto en Renova 2050, donde aún hoy continúo desarrollando mi trabajo como director ejecutivo de proyectos industriales destinados a la instalación de placas fotovoltaicas. Mis ingresos, en consecuencia, no eran nada despreciables si los comparaba con el salario de buena parte de los mortales más próximos. La cosa iba, por entonces, para veintitantos largos en la empresa. ¡Y aún me quedaban unos cuantos años por delante! «¡Eres un afortunado!», solía decirme a mí mismo. «Claro, también te lo has currado, tío», añadía a continuación. Consideraba que haber cursado un grado en Ingeniería Ambiental y poseer un flamante máster en Renovables bien me merecía estar donde ahora estaba. «Tú sí que sabes, Damián», solían halagarme algunos de mis amigos. «¡Vives como Dios, Dan!», coreaban otros. No dudo que tanto los unos —quienes preferían llamarme por mi nombre de pila— como los otros —quienes se decantaban, por economía del lenguaje, por contraerlo y abreviarlo— envidiaban mi suerte. A unos y a otros, no les faltaba razón. Podría asegurar que, a la mitad de la vida, mi castillo estaba ya concluido y, en apariencia, construido sobre sólidos cimientos. Y, lo que resultaba aún más satisfactorio si cabe, cada piedra asentada exactamente en su lugar: trabajo, familia, amigos, economía, seguridad… ¡No, no, de ningún modo podía quejarme! Lamentarse, en mi situación, hubiera resultado impúdico e imperdonable, por no decir insultante.
Si, como se dice, unos nacen con estrella y otros estrellados, yo debería contarme, por derecho propio, entre la minoría de los primeros. ¿Por derecho propio? ¿Cuestión de méritos? ¿Conquista personal? En este asunto —como en tantos— me ha perseguido siempre una impertinente duda. O debiera mejor decir, en este y en casi todos. Las preguntas, más que las respuestas, me acompañan, como mi propia sombra, día y noche. Me he preguntado una y mil veces: ¿Y si hubiera nacido en otra latitud?, ¿o si en distinta familia?, ¿o acaso en otra época?, ¿o con alguna disminución física o psíquica notable?, ¿o…? Si bien, son dudas —lo admito— que mi propio engolado protagonismo había ido ahogando paulatinamente, hasta considerarme el artífice único de mi propia suerte. No puede, por ello, extrañar que, autor y centro de mí mismo, hubiera acabado desentendido por completo de todo cuanto no fuera de mi directa incumbencia o de cuanto no pudiera reportarme algún beneficio inmediato o posible. ¿Las sucesivas crisis económicas y sociales de los últimos tiempos? ¡Ni mella! ¡Al contrario! ¡Como si la nata atrajera al pastel! La última crisis de los carburantes, con una subida de precios desbocada y para muchos insostenible, había disparado la demanda de placas solares. En consecuencia, Renova 2050 vio aumentada exponencialmente la demanda de sus servicios y, en cuestión de meses, triplicó su facturación. La crisis no pudo sernos más oportuna y ventajosa. Mal está decirlo, pero hicimos el agosto. Ahora lo recuerdo, se lo había oído repetir a menudo a mi abuelo: «Pérdida de muchos —decía—, ganancia de unos pocos». Y nosotros, sin duda, formábamos parte de esos pocos. También era uno de sus dichos favoritos: «A río revuelto —que viene a ser lo mismo—, ganancia de pescadores». De modo que, visto y no visto, mi empresa y yo mismo, en un abrir y cerrar de ojos, convertidos en pescadores improvisados, sin redes ni arpones, pero —eso sí— con una suculenta pesca y las arcas repletas.
Nos habíamos despedido el viernes al mediodía. Tras concluir la semana laboral —los viernes hacíamos habitualmente jornada intensiva de ocho a dos—, tomamos una cerveza en el mismo bar al que, a mitad mañana, bajábamos de la oficina todos los días. Ese era nuestro punto de encuentro y de descanso matinal, a no ser que estuviéramos fuera con algún proyecto. Como tantos y tantos conciudadanos por todos los rincones, bajábamos a dar cumplimiento a esa costumbre tan de aquí que consiste en tomar un «cafelito» mientras se aprovecha —aunque eso es opcional— para ponerse al día en las críticas al jefe (también una costumbre muy de aquí). Los jefes —como es sabido—, a los ojos de los trabajadores, solo suelen ser «jefes» si lo hacen todo mal. En tal caso, no hay duda: es «el jefe».
—Esta tarde, en cuanto Sandra salga del trabajo —comentó Germán—, marchamos para Zaragoza.
—¿Y pues? —repuse yo.
—Tenemos una boda mañana a las doce. Se casa la hermana pequeña de Sandra y volveremos el domingo por la tarde. De paso, aprovecharemos para ver alguna cosa de Zaragoza. Paula y Roger no han estado nunca y les hace mucha ilusión. Especialmente, La Romareda y la Pilarica.
—Sí, es una buena ocasión. Y con el buen tiempo que está haciendo… —comenté, mientras me llevaba el botellín a la boca.
—¡La gente se sigue casando! Si es que no aprenden —sentenció Germán con su bondadosa ironía característica—. ¡Ganas de complicarse la vida, Dios! —remató.
—¡Será que a ti te va tan mal, capullo! —apostillé, dándole una palmadita en la espalda y mirándole a los ojos con un guiño de complicidad—. Sandra es un encanto. ¡Vamos, que no te la mereces, so mamón!
Germán se limitó a balancear la cabeza hacia delante y para atrás varias veces con ritmo asertivo, dejando caer sus párpados, aprobando satisfecho y convencido mis palabras. Nos habíamos conocido al incorporarme a Renova 2050. Para entonces, él llevaba ya dos años en la empresa. Enseguida supimos que, continuando o no en el mismo trabajo, seríamos carne y uña. Por lo demás, tan pronto yo fui nombrado director ejecutivo de proyectos, él se convirtió en mi mano derecha. Podía decirle cualquier cosa, tal era el grado de confianza mutua que habíamos adquirido. A estas alturas, llevábamos a las espaldas muchas horas juntos —y no solo en el trabajo—, unas cuantas juergas y no pocas confidencias. Los veintipico años ya juntos, desde nuestro primer encuentro en Renova, habían dado para mucho: no solo para trabajar a una, sino también —ese era nuestro tesoro más valioso— para fraguar una sólida amistad. Germán era, sin duda, uno de mis tres mejores amigos —suponiendo que sea posible tener más de tres amigos, no contabilizando como tales, claro está, la buena gente, los buenos compañeros, los simpáticos o los agregados de Facebook—. A su vez, también yo para él —estoy más que seguro—, contaba entre sus amigos predilectos. «¿Qué tal, hermano?», solía saludarme por las mañanas al llegar a la oficina. «Bien, hermano, sin novedad», se había convertido en mi respuesta rutinaria, pero entrañable, mientras —era lo habitual— nos abrazábamos efusivamente. Así era. Más que Germán o Damián, nos considerábamos el uno al otro como hermanos, tanto dentro como fuera —sobre todo fuera— de la empresa. Hermanos casi gemelos —debiera decir—, porque al hecho de haber ido a parar a la misma empresa se añadía que viniéramos al mundo en el mismo año: él en mayo y yo en septiembre.
Junto con Luis, formábamos un trío bien peculiar: dos ingenieros y un poeta. Luis —para nosotros, siempre Luichi— y Germán se habían conocido en la secundaria. Desde entonces, inseparables. Sí, sí, poeta, aunque, de hecho, tras media vida escribiendo poemas que guardaba rigurosamente en unos cuadernillos verdosos perfectamente clasificados y numerados, hasta el momento no había publicado un solo verso. «Mi lírica no está aún madura, chicos. Todo llegará», repetía como un mantra cada vez que, con manifiesta intención provocativa, le preguntábamos por su próxima publicación. Y debo decir, en su defensa, que Luichi jamás se enfadaba ante nuestra enojosa instigación. Era de buen talante y bonachón donde los haya. Luis era, por otra parte, esa clase de persona a la que, aun sin buscarlo ni proponérselo, los demás tienden a contarle sus cosas convirtiéndola en confidente y en confesor de sus asuntos. Y no es de extrañar, porque a su natural bondad acompañaba una discreta simpatía y era, además, un excelente oyente —más que conversador— que con su atención amable y mesurada hacía que sus interlocutores se sintieran bien, cosa que los animaba a depositar en él su confianza. Su deseo y su esperanza siempre fueron vivir de la escritura. Pero en tanto llegaba el momento de la madurez de su lírica y se decidía a publicar, iba salteando trabajos esporádicos. Así llevaba décadas: archivero, dependiente de librería, traductor para una editorial, guionista durante algún tiempo y, en general, cualquier trabajo que oliera a libro o desprendiera el menor tufillo a papel y a tinta. Lo cierto es que para nosotros, ingenieros, más dados a los cálculos y a los algoritmos numéricos que a la ambigüedad de la palabra y a las imprevisiones, Luichi encarnaba al poeta que no solo escribe, sino también al poeta vital, tal como ambos lo calificábamos. Sabía vivir con poco, ocupado en el presente y despreocupado del futuro y para nada obsesionado por una estabilidad definitiva. «Claro, es que tú eres un poeta», solía decirle yo con cierto tono provocativo. «Poeta no, escultor», puntualizaba invariablemente él. «Escultor de los sentimientos con el cincel de la palabra», acostumbraba a rematar. No había duda de que, en efecto, era un poeta o, si se quiere, como él mismo decía, un escultor o un pintor del lenguaje. Por lo demás, Luichi era un optimista incorregible y ese era, precisamente, uno de sus encantos. Estaba convencido de que todo le iría bien, todo. Su eterna barba de tres días y sus cuatro cabellos viudos y deslavazados le conferían ese aire cautivador de quien vive tranquilo, al día y despreocupado de toda complicación innecesaria. Me atrevería a decir, en fin, que él con menos y nosotros con más, era el más feliz de los tres.
—El dolorcillo en el pecho y esa ligera sensación de mareo que me comentaste hace un par de días, ¿cómo siguen? —había preguntado a Germán antes de despedirnos.
—Bueno, persiste. Parece que no ha ido a más…, pero ahí está. Si no se pasa, a la vuelta de la boda tendré que ir al médico.
—Sí, sí, no lo dejes, Germán —le advertí—. Seguro que no es nada, pero mejor mirarlo caso de que continúe. No lo dejes, no se te fuera a complicar —le insistí, temeroso de que pudiera pasarle algo.
Esa fue nuestra despedida y prácticamente nuestras últimas palabras aquel viernes, al mediodía, finalizada nuestra jornada y nuestra semana laboral.
—¡Que vaya bien la boda! Un abrazo para Sandra y para tus mozos —concluí yo. Paula y Roger eran dos adolescentes desbordantes de vida y dispuestos a comerse el mundo. Tanto Sandra como Germán, no podían estar más orgullosos de ellos.
—De tu parte, Dan. ¡Ya te contaré a la vuelta el lunes!
—¡Chao, Germán, cuídate! —Fue mi última despedida.
Y tras un abrazo fraterno, caminando, él marchó para su casa y yo para la mía.
De Luichi, por demás hombre bueno donde los haya —doy fe—, debiera añadir que últimamente, tanto Germán como yo mismo, habíamos perdido un poco el contacto con él o, más bien, él con nosotros. Como si se hubiera distanciado, como si se hubiera aislado en su concha de caracol. Luis creía que en los últimos tiempos le faltaba inspiración para su poesía, motivo por el que juzgó conveniente buscarla por todos los medios allá donde pudiera encontrarla. Tal es así que, en busca de la inspiración y la concentración, había empezado a frecuentar el whisky, el café y la coca. ¡Esa sempiterna manía de los humanos a vagar fuera en busca de soluciones que quizá se encuentren dentro! «Ese punto de concentración obsesiva que da la coca —le oímos decir en alguna ocasión— es imposible de encontrar de otra manera». En consecuencia, desconociendo si había mejorado o no su inspiración, lo cierto es que su sueño y su descanso se alteraron y —no lo voy a negar— también su carácter y su estabilidad emocional. Pese a que —más Germán que yo mismo— intentamos con insistencia ayudarle a abrir los ojos, por el momento todo empeño resultó infructuoso. Aferrarse a algo o a alguien, por minúsculo, insignificante o vacuo que resulte, confiere —o eso parece— una inusitada seguridad que, como al caminante sediento en medio del desierto, con frecuencia nos deslumbra y nos hipnotiza como hipnotiza la refracción de los rayos de luz sobre la arena, produciendo el espejismo del oasis de agua clara y deliciosa que colmará, al fin, la sed. Quizá Luichi —sospecho— era presa de ese espejismo.
2. Trabajando como un burro
En plena expansión de las renovables y el repentino impulso sobrevenido al sector a causa de la crisis de los carburantes, todas las manos y todas las horas pasaron a ser pocas en Renova para atender la creciente demanda de instalación de placas y dar respuesta a la incesante solicitud de proyectos. ¡No cabía alternativa!: o aprovechábamos la oportunidad única que se nos brindaba para expandirnos y —¡cómo no!— para incrementar sustancialmente los ingresos, o renunciábamos a ampliar el negocio y perdíamos una ocasión de oro. Por mi parte, lo tuve claro desde el primer momento.
Sorprende, cuando se echa la vista atrás, contemplar cómo se ha sucedido todo en una vida, desde lo minúsculo y, en apariencia, nimio, hasta lo más grave y decisivo. Desprovistos de toda razón y, no pocas veces, sin explicación posible, lo acontecido acostumbra a comparecer en el recuerdo como irrisorio y hasta ridículo o, incluso, como un juego caprichoso, grotesco y burlón —semejante al bufón que, a sabiendas y a la cara, con disimulo y fingiendo adulación, se mofa de su señor—, o como una suerte de ensueño azaroso y casual. «¿Qué hubiera sido de mi hijo de no haber perdido ese vuelo desgraciado que se estrelló?», se pregunta la madre entre horrorizada y exultante (y por vez primera en treinta y tantos años bendice —como si jamás hubieran existido los cientos de broncas anteriores— la obstinada persistencia de su hijo a zanganear a la hora de levantarse por las mañanas). «¿Qué suerte correría ahora mi vida si hubiera comprado mi décimo esa semana que, inexplicablemente, se me olvidó y tocó?», se pregunta el vigilante que a duras penas llega a fin de mes. ¿Por qué estoy sentado aquí y no allá?, ¿por qué abogado y no economista? María se acabó casando con Pedro, cuando quizá podría haber sido con Jorge a quien, por un imprevisto despiste de hora, no llegó a conocer. Quién no se ha preguntado: ¿y si hubiera aceptado aquel puesto que se me ofreció? Ahora…, quizá… Y nos lamentamos de cuanto se nos antoja que podría haber sido y ya nunca será, de la decisión que no fuimos capaces de tomar o de lo que, presos de la duda, del miedo o de la indecisión, ahora nos parece que dejamos escapar. O también, al contrario: ¿por qué demonios tomé aquella resolución?, ¿quién me mandaría meterme en semejante berenjenal?, quizá si no hubiera dado aquel mal paso, ahora…
Sin pensarlo dos veces, ni corto ni perezoso, me lancé de cabeza y sin protección alguna hasta el fondo de la piscina. De la noche a la mañana, comencé a trabajar como un burro. No es que antes me dedicara a holgazanear o tratara de escaquear el trabajo bajo cualquier pretexto, nunca he necesitado vivir de nadie. Mi trabajo me apasionaba —siempre me ha apasionado; de eso mis jefes tenían constancia sobrada y debo reconocer que lo valoraban— y, por consiguiente, siempre me había dedicado a él en cuerpo y alma. Pero —y solo ahora lo veo claro— quizá debiera haber medido mis fuerzas y las consecuencias de tan exclusiva dedicación. Por aquel entonces —mal que me pese—, solo tuve ojos para ver la inusitada oportunidad de expandir el negocio y de incrementar exponencialmente mis ingresos, porque las horas de más me aseguraron que me las contabilizarían como horas extras. Seducido por tan insólita oportunidad —así me lo pareció en aquel momento—, cegado diría, me entregué al trabajo frenético como se entrega el león con uñas y dientes a devorar la presa recién cazada. De un día para otro, no había horarios para mí; todas eran horas de trabajo: mañana, tarde y —con frecuencia— hasta bien entrada la noche. No satisfecho con las horas dedicadas en la oficina, incluso comencé a llevarme trabajo para concluir o adelantar en casa, fuera robando algún tiempo al descanso por la noche, o avanzando la hora de levantarme por las mañanas.
En eso, Germán, menos ambicioso y más práctico que yo, fue rotundo tan pronto se percató de que el trabajo en la nueva coyuntura, a la velocidad de la luz, comenzaba a ser excesivo y amenazaba desbordamiento. «El horario es el horario, Dan. No podemos enterrarnos aquí día y noche o, de lo contrario, es a nosotros a quienes habrán de enterrar en cuatro días», me espetó Germán seguro de sí mismo y mirándome fijamente con el ceño fruncido. Mas por mi parte, pese a que no negara que Germán tenía más razón que un santo —¿cómo decirlo?— me resistía a dejar pasar alegremente la tentadora posibilidad de duplicar o triplicar la facturación. «¡Ahora o nunca!», pensaba. «¡A punto de caramelo!». «No puedo negar, Germán, que tienes toda la razón, pero… piénsalo bien, ¡ves a saber si volverá a bajar el río lleno como baja ahora! ¡La ocasión la pintan calva!», trataba de persuadirlo. «¡Tenemos una oportunidad de oro, tío!», rematé en mi intento casi desesperado por convencerlo. «Piénsalo, no te precipites. ¡Ahora o nunca, o lo tomamos o lo dejamos!».
Claro que Renova, en menos que canta un gallo, obtuvo una expansión de mercado como nunca antes había conseguido. Claro que mis ingresos experimentaron un cuantioso incremento y que mi voracidad por el dinero crecía tanto más aumentaban aquellos. Y claro que ahora —transcurrido el tiempo y lejos de aquella vorágine arrolladora— no dejo de preguntarme: «¿Cómo me habría ido de no haberme zambullido, sin pensarlo dos veces, en aquellas aguas tan seductoras como devastadoras?». «¿Qué habría sido de mí si me hubiera negado a ser devorado —eso lo sé ahora— por las fauces de aquel nefasto hechizo?». Y es solo ahora, después de los años, que lo veo claro: cuando se echa la vista atrás, sorprende contemplar cómo se ha sucedido todo en una vida, desde lo minúsculo y, en apariencia, nimio, hasta lo más grave y decisivo. Y entonces nos preguntamos: ¿Por qué demonios tomé aquella decisión?, ¿quién me mandaría meterme en semejante berenjenal?, quizá si no hubiera dado aquel paso, ahora…
Por más vueltas que di a la noria y por más gasolina que arrojé al fuego, no conseguí convencer a Germán. Por otra parte, no podía ni quería obligarle a hacer más horas de las correspondientes. Una y otra vez —tantas como lo intenté—, me dejó claro que prefería de todas todas no renunciar a su tiempo y al de su familia, aun sabiendo —y de eso era plenamente consciente— que cerraba la puerta a una oportunidad única, que quizá jamás volvería a producirse, de mejorar sus ingresos.
Pareciéndome insuficiente alargar el horario de trabajo y robar tiempo al descanso —y debo decirlo, a la familia—, no pocos sábados y domingos si se terciaba, en la oficina o en casa, me entregué a mis proyectos que, por encima de todo, debían estar listos para el lunes. Sin la ayuda de Germán, a excepción de la estricta jornada laboral, no dudé en apropiarme del trabajo extra que en circunstancias normales habría ejecutado él. Claro que sabía que mis ingresos experimentarían un cuantioso incremento —como así fue—; lo que yo desconocía entonces era que —sucede a menudo— cuando el dinero entra por la puerta, el amor acostumbra a salir por la ventana. Y lo cierto es que, aunque el dinero sí, yo apenas entraba por la puerta de casa, o bien lo hacía a altas horas, cuando ya se ha extinguido el tiempo propicio para estar o las agujas del reloj ya han traspasado el momento sensato para la comunicación. Debo admitirlo sin excusas: había escogido el trabajo por encima de todo —una estupidez imperdonable de alto coste que no puede pagar todo el dinero ganado— y en casa apenas me veían el pelo. Y cuando lo dejaba ver, solía estar enfrascado con mis papeles y mis proyectos fotovoltaicos. En fin, que, sin advertirlo, acabé trasladando mi hogar a la oficina y la oficina a casa, relegando a los míos a un mundo paralelo o, más que paralelo, divergente: ellos andaban con su vida por aquí y yo con la mía por allá.
Joanna me lo advirtió desde el principio. En eso fue honesta y sincera; no le recrimino nada. Tan pronto como comenzó a percibir mis ausencias, que iban menudeando más y más, o mis presencias en casa, pero dedicadas en exclusiva a estirar mi tiempo para los proyectos de Renova, me alertó sin escatimar prevenirme: «Está bien que trabajes, Dan, pero el trabajo te está comiendo la vida. Tus ojos están, cada vez más, en tus proyectos, pero cada vez menos en nosotras», me alertaba Joanna, paciente pero preocupada y dolida, viendo mi deriva. «No puedo desaprovechar la ocasión, cariño —me justificaba yo—. Esto pasará y quizá no vuelva nunca más. Es una oportunidad de oro. Ten un poco de paciencia, por favor, Joanna. Mira el enorme beneficio que supone para nuestra economía. ¿No lo ves?». Y mientras ella volvía una y otra vez, afectada y frustrada por la cada vez mayor distancia entre nosotros, yo, desoyendo su insistencia, tanto más me abismaba en el trabajo, sin prever las consecuencias que tal obcecación podía acarrear. Mi progresivo aislamiento en lo mío corría parejo —confieso que no lo supe ver— a mi alejamiento de Joanna y Andrea.
Con Joanna habíamos coincidido en Dublín, en la residencia de estudiantes próxima a nuestra UCD (University College Dublin), en el campus de Belfield. ¿Qué hacíamos allí, con veintipocos años, un español de Barcelona y una portuguesa de Oporto?: yo, ingeniero recién graduado, completando mi especialidad en energías renovables y, Joanna, finalizando sus estudios de Neurobiología, con la intención de dedicarse algún día a la investigación del Alzheimer. En verdad, más que una intención era una decisión firme. Por qué a la investigación y por qué a esta patología, y no a otra, es algo que tenía que ver con su historia familiar. Según nos contó, su abuela materna, con quien había estado muy unida, padeció Alzheimer durante sus últimos cinco años. Y ese fue, sin duda, el aguijón que decantó a Joanna por la investigación de esta enfermedad. Junto con Trinh, de Vietnam, Érica, Renzo y Klaus —todos ellos también estudiantes, de diferentes especialidades, y alojados en la misma residencia que nosotros—, cuajamos un grupo inseparable. Entre estudios, juergas, reuniones e intimidades, y tantas noches de Guinness negra por los pubs de Temple Bar, llegamos a estrechar verdaderos lazos, sinceros y profundos, de amistad. Podría decirse que éramos una piña. Finalizados los respectivos estudios, por más que hubiéramos deseado continuar juntos, cada uno hubo de hacer la maleta y tomar su camino de vuelta a casa. Aun así, y pese a las distancias, todavía hoy seguimos manteniendo contactos frecuentes a través del grupo de WhatsApp. Klaus, dispuesto y decidido como siempre, desde Múnich, donde reside, ha intentado en varias ocasiones —infructuosamente hasta ahora— coordinar un encuentro de los seis, aunque solo fuera por un par de días. Deseamos y confiamos que se cumpla el momento en el que volvamos a encontrarnos. Por mi parte, tras estrenarme brevemente en un par de empresas —como ya he relatado—, pronto entré a formar parte de la plantilla de Renova 2050. De Joanna habíamos sabido que, después de un prolongado período obligada a encadenar contratos y trabajos temporales, finalmente, consiguió formar parte de un equipo científico dedicado a la investigación del Alzheimer en el Instituto de Investigación e Innovación de la Universidad de Oporto, su ciudad natal. Desde la muerte de su abuela por Alzheimer, ese fue su gran deseo.
Siendo, como éramos, un grupo de diferentes nacionalidades (Vietnam, Portugal, Italia, Alemania y España), no ha de extrañar que cada uno, no solo en la lengua, sino en todo, calzáramos un zapato propio y diferente. Ese era, sin duda, uno de los mayores tesoros de aquel grupo del campus de Belfield. A Joanna, casi de manera invariable, cuando alguna de nuestras frecuentes reuniones ya estaba avanzada y alcanzábamos un cierto nivel de intimidad y —por qué no decirlo— de desinhibición (la Guinness no faltaba nunca), le daba por tararear un fado —acostumbraba a ser siempre el mismo— que había aprendido de su abuela:«¡Fado! Porque me faltan sus ojos».¡Había que verla! ¡Y aún más, oírla! ¡Cuánta melancolía y nostalgia! Joanna era la viva expresión de su Oporto natal: nos encandilaba con su nostálgica belleza; acompañarla en sus fados era para nosotros tanto como degustar un Oporto exquisito. De cuerpo menudo, resaltaba en ella su rostro vivaracho, adornado por una larga cabellera de color castaño, sedosa y abundante. Sus ojos verdes almendrados, como dos gotas gemelas de agua sacadas del Atlántico que baña las playas de su ciudad, transparentaban un alma receptiva y delicada.
Después de tres o cuatro años de investigación en el instituto asociado a la Universidad de Oporto, a Joanna le surgió una oferta inesperada, pero que no tardaría en aceptar al poco de recibirla. Desde el primer momento la juzgó como una excelente oportunidad de ampliar horizontes, a la par que de ensanchar su espectro laboral. «La Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos» del Hospital Clínic de Barcelona necesitaba un investigador especializado en alzhéimer y con experiencia. Joanna reunía, sin duda, las dos condiciones a la perfección. En contacto con el Instituto de Investigación e Innovación de la Universidad de Oporto, la Unidad de Alzheimer se dirigió a ella. No se hizo de rogar. Habiendo aceptado la oferta, en poco más de un mes —para octubre— Joanna debía incorporarse al equipo de investigación del Clínic. Yo llevaba poco más de cuatro años en Renova, y ella se trasladaba a Barcelona sin fecha de caducidad. Tan pronto como lo supe —fue ella misma quien me lo comunicó—, me ofrecí para cuanto necesitara, especialmente en los primeros tiempos, en los que habría de buscar alojamiento, situarse, ubicarse en la ciudad y, en fin, lo propio de cualquier traslado de residencia, máxime teniendo en cuenta que se trataba, además, de un cambio de país. El idioma, por la vecindad entre el portugués y el castellano o catalán, a buen seguro, no iba a constituir dificultad alguna más allá de la necesaria adaptación inicial. Como amigos del campus de Belfield, le ofrecí también mi casa hasta tanto no tuviera resuelto el alojamiento en su nueva ciudad. Lo hubiera hecho, de igual modo, con Trinh, con Érica, con Renzo o con Klaus. Por encima de todo, pese a que nuestras vidas se vieron obligadas a separarse al finalizar nuestra estancia en Dublín, habíamos sido amigos, seguíamos siéndolo en la distancia y, eso —no me cabe duda—, como un talismán, nos acompañaba a los seis.
Así pues, para principios de octubre, Joanna se había mudado a Barcelona y se incorporaba al equipo de investigación del Hospital Clínic. Las tres primeras semanas, hasta que dispuso de alojamiento propio, fue mi huésped. Ella estuvo agradecida —eso le facilitaba las cosas— y yo, no lo ocultaré, encantado de poderla acoger. Ni que decir tiene que la acompañé a conocer Barcelona, su nueva casa, y a realizar cuantas gestiones iniciales necesitó. Visitamos Las Ramblas, la plaza Cataluña, el puerto, los metros, el parque Güell, Montjuic, el casco antiguo, la Catedral, el Mercado de la Boquería… El primer fin de semana, disfrutamos de un placentero paseo por el paseo marítimo de Sitges y de un exquisito arroz caldoso con bogavante en el Maricel. Que el restaurante tuviera vistas al mar, no pasó inadvertido a Joanna. «Vuestro mar tiene una suavidad y una dulzura que no tiene el nuestro. Su color turquesa, entre azulado y verdoso semiclaro, es como un cielo en calma adornado de hierba fresca de primavera —observó Joanna—. El Atlántico tiene un aire más bravo y su azul profundo se parece más a un cielo a punto de tormenta —añadió— que al sosiego de la luna al amanecer». Su ciudad de origen está situada en el corazón de la Costa Verde y ella se sentía del mar. Recordamos y evocamos —¡cómo no!— a Trinh, a Érica, a Renzo y a Klaus, y —no podía faltar— al pequeño eucalipto que, en el crepúsculo de un día de Sant Jordi, en la zona norte de nuestro campus de Belfield, habíamos plantado (con los debidos permisos) en recuerdo de mi vecina Miriam, dos meses y medio antes de que el cáncer se la llevara para siempre. La idea había sido, precisamente, de Joanna. Como una presencia discreta y frágil, el pequeño eucalipto —que con el paso de los años, a buen seguro, ahora debía de estar ya enorme— testimoniaría otra presencia: la de Miriam.
La cercanía, los paseos juntos, el acompañamiento por Barcelona, los ratos de recuerdos y de comunicación, el compartir techo durante tres semanas y no sé cuántas cosas más, fue dando paso, diría que insospechadamente para ambos, a algo que parecía comenzar a trascender la amistad. Fue en el Maricel —lo recuerdo vivamente—, acompañados del arroz caldoso, la vista al mar entre azulado y verdoso, y un Malvasía blanco de Sitges, donde, por vez primera, nos miramos embelesados a los ojos y nos besamos el alma, callamos unos instantes y volaron, como mariposas que emergen del capullo, sentimientos sinceros y enamorados. El siguiente fin de semana subimos a Montserrat. «¿Lo recuerdas, Joanna?». Joanna tenía alguna noticia de la original montaña y quiso conocerla. Lo que más le llamó la atención, no obstante, según me confesó, fue el extraño parecido que encontró entre el rostro de «La Moreneta» y el de la patrona de su Oporto, la Virgen de Nuestra Señora de Vandoma. «¿Qué secreto misterio albergan todos los rostros sosegados y en paz, que tanto se parecen?» —exclamó ante la contemplación de la imagen—. Pero lo que no me confesó —tampoco yo—, eso sería más adelante, fue el ardiente deseo que sintió —también yo— de cogernos de la mano. ¿Cogernos de la mano? ¡Cogernos de la mano, fundirnos en un ardiente abrazo y besarnos apasionadamente! Lo cierto, en fin, fue que llevábamos tan solo apenas dos semanas juntos, hubiera resultado muy precipitado —así nos lo explicamos pasado un tiempo— y, porque el fuego estaba ya prendido, temimos sofocarlo antes de que el incendio fuera total.
Para finales de octubre, por mediación del propio Hospital Clínic, Joanna disponía de un piso de alquiler, de modo que pudo instalarse en su nuevo hogar. ¿Por cuánto tiempo? La verdad es que el fuego iba abrasando nuestras entrañas y el incendio era ya imparable.
En plena cresta de la crisis del petróleo y en tan solo cuatro meses desde que esta se iniciara, nuestra empresa había comenzado a cotizar en bolsa. Tan galopante era la expansión de Renova 2050, que pronto fue necesario ampliar plantillas con nuevos contratos a fin de dar abasto a la creciente demanda de servicios. Mientras tanto, Germán había decidido no aumentar sus horas y yo no encontraba ya apenas horas posibles para aumentar. Mi vida pasó a ser mi trabajo o, por decirlo de otro modo, mi trabajo devoró sin compasión toda y mi única vida. Todo, en fin, estaba consumado: había confundido mi vida con mi trabajo. Todo lo que no fuera proyectos fotovoltaicos, visto y no visto, en cuatro días quedó relegado al silencio de mi olvido más absoluto. Y no porque esa fuera —lo aseguro— mi intencionada voluntad. De tal modo me abismé en el trabajo que, como un gas inhalado imperceptiblemente que acaba asfixiando, el trabajo fue penetrando en mis venas hasta sofocar y extinguir todo cuanto no fuera trabajo, trabajo y más trabajo. También los viajes. Dejé de viajar. Aunque mi afición a explorar y conocer siempre ha sido notable, también los viajes quedaron del todo aparcados. Ahora era Germán quien no pudo convencerme de realizar, siquiera, alguna pequeña escapada ni que fuera de dos o tres días, lo que explica el nivel de obsesión que había alcanzado mi obstinada y exclusiva dedicación al trabajo.
Había sido precisamente con Germán con quien se había afianzado y —no me cabe la menor duda— se acrecentó mi gusto por los viajes. De eso hace ya mucho tiempo. Si la memoria no me falla, no menos de treinta años. Por entonces, mi único compromiso era el trabajo, y con Joanna no teníamos otra relación que la amistad fraguada durante el tiempo que coincidimos en la misma residencia de estudiantes en Dublín.