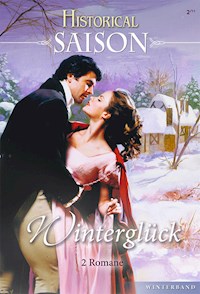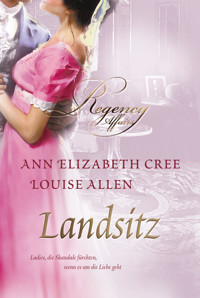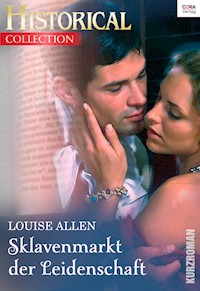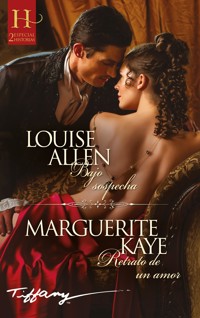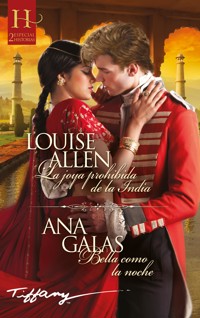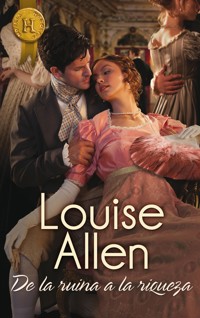
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Él necesitaba desesperadamente una esposa… Con la reputación destrozada y huyendo, Julia Prior estaba completamente desesperada cuando conoció a un caballero que le hizo una proposición sorprendente. Convencido de hallarse a las puertas de la muerte, William Hadfield, lord Dereham, vio en Julia a la mujer perfecta para cuidar de su adorada propiedad cuando él ya no estuviera, si antes accedía a ser su esposa… El matrimonio era la salvación de Julia: como lady Dereham podría escapar por fin de sus pecados. Pero transcurrieron tres años y el marido que creía muerto volvió a casa, fuerte, sano y atractivo, decidido a reclamar la noche de bodas que nunca tuvieron…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Melanie Hilton
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
De la ruina a la riqueza, n.º 559 - septiembre 2014
Título original: From Ruin to Riches
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4583-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Sumario
Portadilla
Créditos
Sumário
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Nota de la autora
Uno
16 de junio de 1814
Queen’s Head Inn
Oxfordshire
Era todo fuerza y arrogancia masculina, con la luz de las velas bailando sobre sus miembros desnudos y largos. Estaba de pie, llenando una copa de vino rojo como el mejor rubí, que luego apuró de un único y largo trago.
Estar en sus brazos, en aquella cama desconocida, no había resultado ser lo que ella se imaginaba: menos ternura de la que anhelaba y más dolor del que se esperaba. Ahora bien: tenía que reconocer que su ignorancia era absoluta en cuanto a todo aquello. La próxima vez, sería más realista. Julia se acurrucó en la huella caliente que había dejado el cuerpo de su amante en el colchón.
—¿Jonathan?
Ahora volvería junto a ella, la rodearía con sus brazos, la besaría, hablarían de sus planes y toda la incertidumbre desaparecería. Ni el viaje desde Wiltshire, que él prácticamente había hecho cabalgando junto a su coche, ni el comedor de la posada donde habían cenado, eran lugares adecuados para hablar de su nueva vida juntos.
—Julia... —respondió él. Parecía abstraído—. Puedes lavarte ahí —dijo, y con un gesto brusco de la cabeza señaló un biombo que había en la esquina del cuarto, antes de servirse una segunda copa. No se había vuelto para hablarle. Seguía dándole la espalda.
Una especie de escozor ensombreció el momento. ¿Estaría desilusionado con ella? O quizá fuera solo cansancio. Desde luego, ella estaba agotada. Se desenredó de las sábanas y tras envolverse en una de ellas caminó descalza hasta el biombo que ocultaba el palanganero.
Hacer el amor era un proceso vergonzantemente pegajoso, otra revelación sorprendente en una velada llena de ellas. A ver si así dejaba de pensar como una jovenzuela enamorada. Ya era hora de que volviera a ser una mujer adulta, que había tomado una decisión perfectamente racional gracias a la que controlaría su vida, y de que se dejara de románticas ensoñaciones, a las que no obstante dedicó una sonrisa. Aquello era la vida real y estaba con el hombre al que amaba, el hombre que la amaba a ella con tanta intensidad como para arriesgarse al escándalo llevándosela a la fuerza del seno de su familia.
El biombo ocultaba parte de una ventana y echó por completo la cortina antes de quitarse la sábana.
—¡Pasajeros para el coche de Londres!
Se oyó el estruendo de una bocina abajo, demasiado estrepitoso para poder ignorarlo, y se asomó descorriendo una pizca la tela. El coche de línea salía del patio de la pensión por el arco del fondo y giraba a la derecha. En un segundo, desapareció. «Qué raro», pensó. «¿Y por qué me parece raro?», se preguntó.
Estaba demasiado cansada para andar dándole vueltas a sus tonterías. Se lavó, volvió a cubrirse con la sábana y salió de detrás del biombo con unas cuantas mariposas bailándole inesperadamente en el estómago. Jonathan estaba ya a medio vestir, sentado, con la mirada clavada en el hogar apagado y el talle de la copa de vino entre los dedos. Tenía la camisa abierta, lo que dejaba al descubierto los planos musculosos de su pecho, el vello oscuro que desaparecía en sus pantalones... lo siguió con la mirada y sintió que se sonrojaba.
Qué frío hacía lejos del calor de su cuerpo. Se sirvió vino y se acurrucó en un baqueteado sillón que había frente a él. Jonathan debía estar pensando en lo que los aguardaba a la mañana siguiente: un largo camino hasta la frontera escocesa y su casamiento. Quizás temiera que los fueran siguiendo, pero dudaba que su primo Arthur se molestara en averiguar su paradero. La prima Jane gritaría, montaría una escena de nervios y se lamentaría del escándalo, pero le preocuparía más la pérdida de su sierva que cualquier otra cosa.
Aquel vino era rematadamente malo, áspero y duro al bajar por la garganta, pero le ayudó a recuperar la perspectiva. Era como si su pensamiento se hubiera retirado a descansar en aquellos últimos días y ella hubiera quedado convertida en una muchacha atolondrada y enamorada, lejos de ser la mujer práctica que era en realidad.
«Es que estás enamorada. Y te has tirado al barro con saña», le dijo aquella voz interior que seguramente pertenecía a su conciencia. «Sí, pero no por eso tengo que volverme una boba sin seso», se respondió. «Tengo que pensar cómo puedo ayudar».
La necesidad de aquel viaje incómodo y a toda velocidad campo a través había quedado clara, una vez Jonathan le explicó por qué no tomaban directamente el camino del norte hasta Gloucester y la frontera. Tomar dirección noreste hacia Oxford y luego norte hasta su destino final confundiría a sus perseguidores, y ese otro camino, una vez llegados allí, mejoraba bastante. Habían tomado la desviación hacia Maidenhead-Oxford unos dieciséis kilómetros atrás, pero dado que las posadas de Oxford habían resultado ser obscenamente caras, aquella en la que estaban, a las afueras de la ciudad, era la opción más prudente para su primera noche.
A partir de ese momento, sería ella quien se ocupara de administrar cuidadosamente el dinero de que disponían, y así por lo menos le ahorraría a Jonathan la preocupación de andar revisando facturas. «A la frontera norte. A Gretna. ¡Qué romántico!»
El norte... ¡eso era lo que pasaba! El vino se le derramó de la copa y manchó la sábana como si fueran gotas de sangre. El coche se dirigía a Londres y había girado a la derecha, la dirección que ellos llevaban al llegar allí.
—Jonathan.
—¿Sí?
Entonces sí la miró, y sus ojos azules de largas pestañas le parecieron más inescrutables que nunca.
—¿Por qué hemos hecho dieciséis kilómetros dirección sur antes de llegar aquí?
Su expresión se endureció.
—Porque es el modo de llegar a Londres —dejó la copa y se levantó—. Vuelve a la cama.
—Pero nosotros no vamos a Londres, sino a Gretna, a casarnos.
Él no contestó y el aire se volvió doloroso al entrar en sus pulmones. La verdad se había revelado.
—Nunca hemos tenido intención de llegar a Escocia, ¿verdad? —adivinó.
Jonathan se encogió de hombros y ni siquiera se molestó en negarlo.
—No habrías accedido a venir si lo hubieses sabido desde el principio, ¿verdad? —respondió.
¿Cómo podía cambiar el mundo en el lapso de un latido? Antes creía tener frío, pero no era nada comparado con lo que sentía en aquel momento. Era imposible estar malinterpretándolo.
—No me amas y no tienes intención de casarte conmigo.
Su pensamiento funcionaba ya a la perfección.
—Correcto —respondió, dedicándole su mejor sonrisa—. Eras una molestia para tus parientes, empeñándote en quedarte en su casa.
—¿En su casa? ¡Grange es mi casa!
—Lo era —corrigió—. Desde que tu padre murió, pertenece a tu primo. Eres un gasto que no se puede asumir, y nadie va a ser tan idiota como para casarse con una mujer dominante, desgarbada y marisabidilla como tú. Y además, sin dote.
—Y Arthur ha orquestado una fuga escandalosa con la oveja negra de la familia de Jane para así deshacerse del problema.
Ya lo veía claro. «Y me he acostado contigo».
—Exacto. Siempre me has parecido una mujer inteligente, Julia, aunque esta vez hayas estado un poco obtusa.
¿Cómo podía parecer el mismo, hablar como siempre, y al mismo tiempo ser tan completamente distinto del hombre al que ella había creído amar?
—Y se han empeñado en que parecieras un incomprendido dentro de la familia para avivar mis simpatías hacia ti —veía tan claras las maniobras como si se las hubieran escrito en un papel—, ya que yo nunca le habría dado crédito a Arthur si se hubiera deshecho en alabanzas hacia tu persona —el frío se transformó en hielo en su vientre—. ¿Y qué pretendes hacer ahora?
—¿Contigo, amor mío?
Sí, allí estaba, ahora que sabía lo que debía buscar: solo un destello del lobo que acechaba detrás de esos ojos azules. Un lobo cruel que se estaba divirtiendo con ella.
—Puedes venir conmigo, no tengo objeción. No eres demasiado buena en la cama, pero podría enseñarte un par de trucos.
—¿Ser tu amante?
«¡Por encima de mi cadáver!»
—Durante un par de meses, si eres buena. Nos volvemos a Londres, y allí pronto encontrarás algo, o a alguien. Ahora vuelve a la cama y demuéstrame que vale la pena que me quede contigo.
Se levantó y tiró de ella para que se levantase.
—¡No!
Julia dio un paso atrás, pero él la agarró con fuerza por la muñeca, tanta que parecían estársele doblando los huesos.
—Ahora eres una cualquiera, así que deja de protestar y ven a hacer lo único que sabes hacer. Puede que incluso aprendas a disfrutar con ello. Quién sabe.
—¡He dicho que no!
Era un mentiroso y un cerdo, pero no sería capaz de ponerse violento...
Al parecer, también en eso se equivocaba.
—¡Tú vas a hacer lo que yo te diga!
El dolor que le estaba provocando en la muñeca le estaba revolviendo las tripas.
Los pies se le resbalaron en las viejas tablas del suelo y al intentar recuperar el equilibrio, la alfombra que había delante de la chimenea se arrugó y tropezó con ella. Sintió un horrible tirón en el brazo al caer, hasta que Jonathan abrió la mano y la soltó. Gimiendo de dolor, de miedo y de rabia, Julia aterrizó en el hogar con un golpe que derribó el pie del que colgaban los utensilios para la chimenea y que le golpearon en el codo y en las manos con una avalancha de golpes.
—¡Levántate, zorra torpe!
La agarró por el pelo y tiró. Era imposible zafarse de él, pero intentó con todas sus fuerzas golpearle y consiguió propinarle un golpe a resultas del cual él casi le arranca el brazo por el que la había agarrado también. Jonathan la soltó de improviso.
«¡Levántate y corre!»
Agarrándose a la pata de la cama, consiguió ponerse en pie a pesar de lo mucho que le temblaban las piernas.
Silencio. Jonathan estaba tirado en el escalón de la chimenea, la cabeza en un charco rojo. Se miró la mano porque sintió humedad en ella. La sangre le empapaba los dedos y aferraba el atizador de la lumbre entre sus dedos rígidos.
Sangre. ¡Cuánta sangre! Soltó el atizador y fue a parar delante de sus pies desnudos.
«Por encima de mi cadáver... o el suyo. Ay, Dios, ¿qué he hecho?».
Dos
Noche de San Juan, 1814
King’s Acre
Oxfordshire
El canto del ruiseñor fue lo que la hizo detenerse. ¿Cuánto tiempo llevaba corriendo? ¿Cuatro días? ¿Cinco? Había perdido la cuenta. Sin pensar había subido por la cuesta de aquel puente, los pies incapaces ya de sentir dolor, las ampollas formando parte de su estado general de desamparo y, al llegar a lo más alto, la belleza de la luna la había hecho detenerse.
Paz. Nadie. Silencio. El temor de la persecución, olvidado. Solo la luz de la luna y la belleza de las aguas quietas de aquel lago, las masas oscuras de los árboles y el canto de aquel pequeño pájaro creando magia en el cálido aire de la noche.
Se quitó el sombrero y dio la vuelta sobre sí misma. ¿Dónde estaría? ¿Qué distancia habría recorrido? Era ya demasiado tarde para lamentar no haberse quedado y hacer frente a lo ocurrido, para intentar explicar que había sido un accidente, que había actuado en defensa propia.
¿Cómo había escapado? No estaba muy segura. Recordaba haber gritado, retrocediendo ante el horror que tenía a sus pies. Cuando la gente entró en la alcoba, se ocultó tras el biombo para cubrir su desnudez, para esconderse de la sangre. No parecieron darse cuenta de su presencia cuando se arremolinaron en torno al muerto.
Y allí, detrás del biombo, estaban sus ropas y había agua. Se lavó las manos y se vistió para estar decente cuando tuviera que salir ante ellos. Le había parecido importante que así fuera. No tenía intención de huir de lo que había hecho.
La cartera de Jonathan estaba sobre su chaqueta, y un instinto ciego le hizo guardarla en su portamonedas. Entonces, cuando se había decidido a salir y enfrentarse a lo inevitable, resultó que la alcoba se hallaba llena de gente y más personas aún se empujaban en la puerta intentando ver.
Nadie prestó atención a la joven vestida de gris y con un sombrerito de paja. ¿Acaso la habría visto alguno de los primeros en llegar? Quizás estaba ya detrás del biombo cuando la puerta se abrió. En aquel momento debió parecer uno más de aquellos curiosos, una huésped atraída por el ruido, pálida y temblorosa por lo que acababa de ver.
El instinto de huida, la astucia del animal acorralado, le hizo buscar las escaleras de la parte de atrás, bajar al patio y ocultarse entre los sacos cargados en el carro de un granjero. Cuando el alba empezó a clarear se bajó sin ser vista y se perdió entre la niebla que rozaba los campos. Y tenía la impresión de no haber dejado de caminar, de esconderse y correr desde entonces.
Si pudiera sentarse un rato y dejarse envolver por aquella paz, por aquella bendita soledad, tumbarse para ocultarse en ella. Si pudiera olvidar el miedo durante unos minutos y hacer acopio de fuerzas para seguir...
Una alta columna gris de contornos indefinidos vibraba en el centro del estrecho puente de piedra, iluminada por la luna. Su melena oscura se movía empujada por la brisa de la noche: era una mujer. «Imposible». Ahora tenía alucinaciones.
Will alertó todos sus sentidos. Silencio. De pronto volvieron a oírse las tres largas notas que señalaban el comienzo del lánguido canto del ruiseñor, tan hermoso, tan conmovedor, que tuvo que cerrar los ojos.
Cuando volvió a abrirlos esperaba encontrarse de nuevo solo, pero la figura seguía allí. Una alucinación muy persistente, desde luego. La vio darse la vuelta y descubrió un rostro oval de piel pálida. ¿Sería un fantasma? Qué ridiculez imaginar semejante superstición estando él mismo tan cerca del mundo de los espíritus.
«Yo no creo en fantasmas. Me niego a creer en esas cosas».
Ya era bastante difícil todo sin añadir el miedo a verse condenado a vagar por sus tierras después de muerto, obligado eternamente a contemplar la desintegración de su patrimonio por el despilfarro impenitente de Henry.
Pero no. Era una mujer real, de carne y hueso, y la palidez de su rostro se debía al contraste con su melena oscura que no ocultaba sombrero alguno. Avanzó por las sombras que bordeaban el lago Walk y se fue acercando. ¿Qué estaría haciendo allí, un visitante no autorizado del parque que rodeaba King’s Acre? Debía estar por lo menos a dos kilómetros del camino que conducía a la encrucijada entre Thame y Aylesbury.
Llevaba un abrigo gris muy largo. Era bastante alta. La vio apoyarse en el parapeto del puente y clavar la mirada en las aguas oscuras que discurrían por debajo, como si contuvieran algún secreto. Todo en su forma de moverse hablaba de cansancio, pero de pronto la vio apoyar la cadera en la piedra y hacer ademán de sentarse hacia el otro lado.
—¡No!
Maldiciendo su cuerpo traidor, obligó a sus piernas a moverse, pero se trastabilló al pie del puente y tuvo que agarrarse a la balaustrada.
—¡No... saltéis! ¡No os rindáis... no...
Las piernas no pudieron sostenerle más y cayó de rodillas, tosiendo.
Por un momento temió que, del susto, saltara de inmediato, pero la mujer fantasma abandonó el parapeto y corrió hasta él.
—¡Señor! ¿Estáis herido?
Le pasó un brazo por debajo del suyo y lo sujetó con fuerza. Will cerró los ojos un instante. La tentación de rendirse al simple consuelo del contacto con otro ser humano fue casi irresistible.
—No estoy herido. Estoy enfermo, pero no es contagioso —añadió, al ver su sobresalto—. No os preocupéis.
—No me preocupo por mí misma —respondió con una brusquedad que rayaba en la impaciencia. Le cambió de postura para que pudiera apoyarse mejor en ella y le puso una mano en la frente. Will contuvo un suspiro de puro placer—. Tenéis fiebre.
—Siempre la tengo a estas horas de la noche —respondió, intentando que la respiración no se le acelerara—. Temía que fueseis a saltar.
—Oh, no —sintió que negaba vehementemente con la cabeza—. No puedo imaginar lo desesperada que se debe estar para hacer algo así. Ahogarse debe ser una muerte atroz. Además, siempre queda alguna esperanza. Siempre.
Su voz era grave y honda, como si hubiera estado llorando hacía poco, pero tenía la sensación de que la impregnaría siempre la delicadeza.
—Estaba descansando y contemplando la luna en el agua. Está tan hermosa esta noche, tan tranquila, y el canto del ruiseñor tan exquisito... Necesitaba un poco de belleza y serenidad —añadió intentando reír, pero sin conseguirlo.
Algo no iba bien. De ella partía en oleadas la tensión y el agotamiento. Si no se andaba con cuidado, saldría huyendo. O quizás no, porque parecía decidida a cuidar de él. Como si tuviera entre manos a un animal herido, se obligó a relajarse y dejarla hacer.
—Por eso vengo yo aquí cuando hay luna llena —le confesó—. Y la noche del solsticio de verano añade cierto encanto. Podría creerme casi cualquier cosa a la luz de esta luna—. «Como que vuelvo a estar sano...»—. En un principio me habéis parecido un fantasma.
—¿Ah, sí? —se sorprendió, y su comentario pareció hacerle gracia—. Soy demasiado sólida para pasar por fantasma.
Cada fibra de su cuerpo, que parecía haber perdido todo el interés en el sexo opuesto desde hacía meses, protestó. El contacto con ella le sabía de maravilla: un contacto suave, curvilíneo y firme. Intentó no protestar cuando le soltó para levantarse.
—¿En qué estoy pensando, charlando aquí tranquilamente de fantasmas y ruiseñores, cuando lo que tengo que hacer ir a buscaros ayuda? ¿Qué dirección debo tomar?
—No es necesario. Mi casa está...—el aliento le faltaba e hizo un gesto con la mano en una dirección—. Si podéis ayudarme a levantarme...
Era humillante tener que pedirlo pero había aprendido a ocultar el daño que sufría su orgullo tras meses de comprobar que golpearse contra un muro no servía para nada. Ella necesitaba ayuda, pero no podría dársela si seguía tirado allí.
—Quedaos aquí. Voy a buscar ayuda.
—No.
Aun podía dar órdenes cuando era necesario y vio que la mujer se volvió hacia él, aunque de mala gana. Levantó la mano derecha.
—Bastaría con que me equilibrarais un poco.
Estaba claro que quería negarse, pero la vio apretar los dientes. Se imaginó que aquella boca de labios generosos se curvaba en una sonrisa, aunque con tan poca luz no podía estar seguro de nada, y le ofreció una mano pequeña pero fuerte.
—Supongo que sois lo bastante mayor ya para saber lo que os conviene —le dijo, ayudándole a levantarse—, pero he de deciros, señor, que andar deambulando por ahí de noche y con fiebre es una locura. Estáis tentando a la muerte.
—No os preocupéis, que ya la he tratado muy de cerca —contestó, apoyándose en el parapeto de piedra del puente para erguirse.
Ella era una mujer alta, ya que apenas tenía que echar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Ahora que la luz de la luna transformaba su rostro en una máscara de marfil y de sombras, podía ver que tenía el ceño fruncido. No podría concretar su edad, ni apreciar los detalles, pero sí, tenía una boca de labios carnosos, aunque su gesto era de desaprobación. Al parecer le gustaba tan poco como a él que le llevaran la contraria.
Esperó a que llegaran las protestas y el embarazo que solía mostrar invariablemente la gente cuando les decía la verdad, pero ella se limitó a decir:
—Lo siento mucho.
Claro que la luz de la luna bastaría para que hubiera podido ver lo acabado que estaba, y quizá no le sorprendieran sus palabras. Era un milagro que al verle así, como un esqueleto andante, no se hubiera asustado y acabado arrojándose al lago.
—Supongo que me he metido sin permiso en vuestras tierras. Eso también lo siento.
—Os doy la bienvenida a King’s Acre. ¿Querríais acompañarme hasta mi casa y tomar un refresco? Una vez allí, le pediré a mi cochero que os lleve hasta donde vayáis.
Ella se mordió el labio y bajó la mirada. Al parecer, a sus ojos no era tan inofensivo como él se sentía.
—Estaremos debidamente acompañados, os lo aseguro. Tengo un ama de llaves absolutamente respetable.
Sus palabras le provocaron la sonrisa, que era lo único que debían provocarle. Sería engañarse pensar que seguía siendo el caballero más peligroso para la reputación de una dama, que tal había sido su fama tiempo atrás. Incluso la damisela más nerviosa podría darse cuenta en un instante que la posibilidad de que fuera a aprovecharse de ella era más bien inexistente.
—Señor, que estemos o no debidamente acompañados es la menor de mis preocupaciones en este momento —respondió con una amargura que él no comprendió—. Pero no puedo molestaros ni a vos ni a las personas a vuestro servicio a estas horas de la noche.
Su respiración había vuelto a la normalidad, y con ella su agudeza. Una joven respetable y sin acompañante, si es que era una dama aunque ya no estuviera en su primera juventud, no se materializaban a la luz de la luna sans equipage de no mediar una poderosa razón para ello.
—La hora carece de importancia. El personal a mi servicio conoce mi costumbre de salir a altas horas de la noche. ¿Y vuestro equipaje, madam? ¿Y vuestra doncella? Haré que alguien se encargue de llevároslos.
—No tengo ninguna de ambas cosas, señor —miró hacia otro lado e hizo un esfuerzo por mantener la calma en la voz—. Estoy... a la deriva.
No podía contarle la verdad y lo sabía, aunque la tentación de romper a llorar, echarse en los brazos de aquel hombre que le rebasaba bastante la edad y contarle su historia, era tremenda. Debía ser juez o algo así, y aunque no lo fuera, se sentiría en la obligación de ponerla en manos de la justicia. Pero llevaba días dando tumbos campo a través, escondiéndose en graneros, gastando unas cuantas monedas aquí y allá para comprar pan, queso y alguna bebida; estaba agotada y se sentía sola y desesperada. Tendría que revelarle parte de la verdad y correr el riesgo.
—Seré franca con vos, señor —comenzó, agradeciendo la protección de las sombras. Ojalá pudiera verle los ojos—. Me he escapado de casa. Hace varios días.
—¿Puedo preguntaros por qué?
Su voz, sorprendentemente joven para ser alguien entrado en años, parecía la de una persona que no hacía valoraciones, lo mismo que su rostro macilento.
—Mi primo, de quien dependo por completo, decidió entregarme a un hombre que solo pretendía mi... perdición. Huir me pareció la única salida, aunque en realidad me he hundido igualmente, pero eso es algo de lo que solo ahora me doy cuenta. Dadas las circunstancias, estoy segura de que no deseará recibirme en su casa. Su esposa...
—No estoy casado. Y no tengo objeción alguna que haceros. Solo lamento que os encontréis en semejante situación.
No debería perder el tiempo hablando, pensó Julia, porque tenía la certeza de que el hombre había sido escrupulosamente sincero sobre su estado de salud: estaba muy enfermo. Al ayudarlo a levantarse había tenido la impresión de que su cuerpo era apenas hueso y piel, contenido en ropa de gran calidad. Era un hombre alto; debía medir más de metro ochenta, y en su juventud debió ser robusto y fornido. Pero en aquel momento su respiración era trabajosa y había sentido su frente húmeda de sudor.
Había acudido en su ayuda al temer que fuera a arrojarse a las aguas del lago, y no la había insultado después de conocer en qué situación se encontraba. Ahora lo menos que podía hacer era ayudarlo a llegar a su casa y arriesgarse a que una posible descripción de la asesina huida se le hubiera adelantado. ¿Sería seguro pasar allí la noche? Las autoridades no podían saber su nombre y la cartera de Jonathan estaba en su portamonedas, de modo que el comisario local se habría encontrado con un cuerpo anónimo, además de un fugitivo también anónimo.
No era momento para mostrarse escrupulosa con la ayuda que pudiera recibir.
—Venid, señor. Si no me permitís que vaya a buscar ayuda, al menos apoyaos en mi brazo. Estoy segura de que no deberíais estar aquí, agotando vuestras fuerzas.
—Habláis como Jervis, mi mayordomo —respondió el hombre con cierta aspereza, y por un momento Julia temió que el orgullo le ganara la partida al sentido común, pero él le permitió que colocara su antebrazo bajo el suyo y que llevara así parte de su peso.
—Creo haberos entendido que era por aquí, ¿no?
Obligó a sus cansados pies a caminar, intentando no cojear, no fuera a negarse a aceptar su ayuda.
—Me llamo William Hadfield —se presentó cuando ya habían dado unos pasos—. Solo para que sepáis a quién estáis rescatando. Baron Dereham.
No conocía su nombre, pero estaba a más de ciento cincuenta kilómetros de su casa y de su familia, que por otro lado, aunque era de buena cuna, no se mezclaba con la nobleza.
—Yo me llamo...
—No es necesario.
Respiraba con dificultad y Julia aflojó un poco el paso, aliviada de tener una excusa para hacerlo. Estaba cansada, dolorida y casi más agotada por el miedo que por el ejercicio físico.
—No importa, milord. Soy Julia Prior. Señorita —añadió casi en voz baja. Viviera o muriera, ya no iba a ser otra cosa. Entonces se dio cuenta de que había dado su verdadero nombre. «Estúpida», se reprendió. Pero ya era demasiado tarde. Por fortuna, era bastante corriente.
—A la izquierda, señorita Prior.
Obediente, tomó el camino que le indicaba, y comprobó consternada que el terreno cobraba pendiente. ¿Cómo iba a poder subir lord Dereham por allí solo con su ayuda? Como si le hubiera leído el pensamiento, el caballero dijo:
—Aquí está la caballería. Ya no va a tener que cargar más conmigo.
Julia fue a protestar diciendo que solo le ofrecía apoyo, pero no lo hizo. Había bastante aspereza en su voz para saber que el barón no se resignaba a estar en aquellas condiciones, y que no recibiría con agrado su intento de animarlo. Debía haber sido un hombre arrogante y seguro de sí mismo para lamentar con tanta intensidad su declive.
—¡Milord!
Dos hombres echaron a correr desde un coche que estaba parado, aguardando. El primero en llegar debía ser, sin duda, su mayordomo: impecable, elegante e inmaculado, emitía unos sonidos que traducían su desagrado. El otro, con botas y chaqueta de paño, debía ser solo un mozo de cuadra.
—Jervis, ayuda a esta dama a subir al coche.
Lord Dereham se soltó de su brazo y Julia se encontró con que la invitaban a subir a un humilde coche de caballos como si ella fuera una duquesa y el coche la mejor de las berlinas. A su espalda oyó un intercambio de palabras que terminó de modo abrupto con una orden del barón, justo antes de que tomara asiento frente a ella.
El mozo de cuadras subió al pescante y puso el coche en marcha. El mayordomo los siguió a pie. Tras unos minutos en silencio, accedieron a una explanada de hierba y a un camino alfombrado de gravilla.
—¡Pero si es un castillo! —exclamó Julia, parpadeando varias veces: almenas, una torre y ballesteras, todo tremendamente gótico y romántico a la luz de la luna.
—Un castillo muy pequeño, os lo aseguro. Y os desilusionará saber que su interior es demasiado moderno para la naturaleza romántica de cualquiera. El foso está seco y las mazmorras llenas de botellas de vino. El rastrillo de la puerta hace tiempo que se oxidó, y raras veces arrojamos agua hirviendo a quien llega a nuestra puerta.
Lo decía como si lo lamentara.
—Pídale a la señora Morley que venga a atender a la señorita Prior —ordenó lord Dereham cuando el criado lo ayudaba a bajar. Tenía las piernas tan cansadas que a punto estuvo de caerse—. Dígale que ponga la alcoba china a su disposición, y que la cocinera nos envíe una cena caliente a la biblioteca.
—Pero, milord, debe ser más de medianoche...
No debería pensar en darle de comer a aquellas horas, y mucho menos cama en su casa.
—No permitiré que sigáis deambulando por el campo a estas horas, o que os vayáis a la cama con hambre, señorita Prior —dijo lord Dereham al tiempo que bajaba del coche apoyado en el criado. A la sombra de los muros del castillo no podía ver su cara, de modo que solo podía imaginar su humor por la aspereza de sus órdenes—. Me complaceréis pasando la noche en mi casa, y mañana ya veremos lo que se puede hacer.
«La solución no está en sus manos», pensó Julia. El barón parecía un caballero enérgico, fuera cual fuese su estado de salud. «Pero está fuera de su alcance encontrar solución a este problema. Un nuevo día no mejorará nada las cosas».
—Gracias, milord. No debería molestaros, lo sé, pero no voy a negar que vuestro ofrecimiento es bienvenido.
Se temía no ser capaz de volver a confiar en ningún hombre después de lo de Jonathan, pero el barón era un caballero entrado en años y no podía ser una amenaza para ella. Ni ella para él, dado que no tenía ni idea de a quién estaba abriendo las puertas de su casa.
—Entonces os veré en la biblioteca, señorita Prior, cuando estéis lista —dijo, y Julia siguió al mayordomo al interior.
—Bajáis la escalera principal y giráis a la izquierda, señorita Prior.
El ama de llaves se hizo a un lado y Julia murmuró una palabra de agradecimiento antes de entrar a la comodidad y el ambiente acogedor de la alcoba.
El ama de llaves no había mostrado sorpresa alguna al comprobar el estado de sus ropas de viaje, aunque sí había reparado en cómo llevaba los pies y le había proporcionado abundante agua caliente, vendas y un ungüento. Una vez cepilló y limpió sus ropas de viaje, y con las prendas de ropa interior que le prestaron, sintió un nuevo empuje de valor. Había oído decir que el espíritu de los prisioneros se quebraba con más facilidad si se los mantenía sucios y descuidados, y ahora lo creía: ella misma había sentido que su cuerpo y el respeto por sí misma decaían.
La casa había sido decorada hacía ya unos cuantos años, se dijo al llegar al amplio rellano de una escalera de roble. Todo estaba en buenas condiciones y el esplendor de aquel antiguo castillo de barones aparecía aquí y allá bajo su comodidad moderna. Sin embargo, todo tenía una especie de aire impersonal, como si un servicio eficiente se ocupara de mantenerlo todo en orden, pero la fuerza que debía haber detrás, el espíritu que creaba un hogar, se hubiera desvanecido.
Es lo que había ocurrido en Grange tras la muerte de su padre, y mientras ella no tuvo la fuerza suficiente para seguir como antes. Aquella especie de parálisis le había durado solo algunas semanas; luego se había obligado a sí misma a tomar de nuevo las riendas. El orgullo y el deseo de que su primo y su esposa no encontraran ni una sola cosa que criticar cuando llegaran a reclamar su herencia, la habían empujado a secarse las lágrimas y a enderezar su fuerza de voluntad. Allí, con el amo decayendo lentamente, el personal hacía cuanto podía, obviamente, lo cual hablaba bien de su lealtad y eficacia.
Una pesada puerta de cuarterones de madera se abrió para dar paso a una estancia de ambiente muy cálido: el fuego ardía en la chimenea a pesar de la estación, las ventanas estaban flanqueadas de pesadas cortinas de damasco rojo y las librerías lucían el delicado brillo de la madera antigua encerada. El hombre que ocupaba la silla que había junto al hogar hizo ademán de levantarse cuando la vio entrar, y el perrazo que había a sus pies lo hizo de un salto, interponiéndose entre su amo y la desconocida, enseñando los dientes.
—¡Bess, échate! Amiga.
—Milord, por favor... no os levantéis.
Julia dio apresuradamente unos pasos, evitó a la perra y sujetó al barón por el brazo para obligarlo a sentarse de nuevo. Se encontró cara a cara con él de pronto, el rostro iluminado por las llamas de la chimenea y la luz de las velas que ardían en sus candelabros.
¿Aquel era el hombre que se había encontrado junto al lago? ¿El hombre que había tenido en sus brazos, el que creía mayor e inofensivo?
—Oh... —quedó presa de unos ojos de color ámbar, los ojos de un depredador, y dijo lo primero que se le vino a la cabeza—. ¿Qué edad tenéis?
Tres
Lord Dereham se sentó al tiempo que ella le soltaba el brazo y dejó escapar una risa pícara.
—Tengo veintisiete años, señorita Prior.
—Os ruego me disculpéis —con las mejillas ardiendo, Julia dio un paso atrás, se tropezó con la perra y acabó sentada en la silla que había frente a la de él—. Lo siento muchísimo. No sé cómo he podido haceros una pregunta tan impertinente. Es que...
—Pensasteis que era un hombre mayor, ¿verdad?
Lord Dereham no parecía ofendido. Quizás en el estado de confinamiento en que vivía, ver a una dama... a una mujer, se recordó, comportarse con tal torpeza y falta de elegancia era un entretenimiento.
—Sí —le confesó, incapaz de mirarlo a la cara. Qué ojos. Y a pesar de estar delgado y enfermo, era inconfundible e inquietantemente masculino. Se inclinó para ofrecerle una caricia a la perra que había acabado virtualmente sentada sobre sus pies y que la miraba con sus ojazos marrones cargados de reproches.
—Señorita Prior —contestó el barón, y ella se obligó a mirarlo—, estáis a salvo conmigo.
Racionalmente estaba de acuerdo con él, pero su instinto femenino, no.
—Desde luego. Estoy segura —respondió, deseando sentir esa tranquilidad. La voz se le fue apagando al darse cuenta de que había vuelto a estar completamente falta de tacto en sus palabras, un hecho que se reflejó en el endurecimiento de sus facciones.
Había tenido que ser un hombre atractivo, pero ahora la piel se le pegaba a los huesos, que parecía ser lo único fuerte que le quedaba, aparte de su fuerza de voluntad. Y de eso parecía estar muy dotado. Tenía el cabello oscuro y apagado por su mala salud, pero aún no habían aparecido hebras grises. Los pómulos marcados, la mandíbula fuerte y la frente despejada. Pero sus ojos eran lo más sorprendente en él, llenos como estaban de energía y de ira ante el estado en que le había dejado la vida. ¿Eran del color del coñac, o de un ámbar oscuro?
Julia sintió que enrojecía cuando él los clavó en los suyos.
—Lo que quería decir es que sé que estoy a salvo porque sois un caballero.
A salvo de otro asalto, no a salvo del largo brazo de la ley. Ni a salvo de ir a la horca.
Se sentó con la espalda recta, inspiró hondo y clavó la mirada en su oreja izquierda, una parte encantadora y segura de la anatomía masculina.
—Estáis siendo muy paciente conmigo, milord. Normalmente no soy tan... inepta.
—Supongo que normalmente no estáis tan agotada, angustiada y temerosa, y mucho menos no todos los días habréis sufrido el efecto de la traición de aquellos que deberían haberos protegido, señorita Prior. Espero que os sintáis un poco mejor cuando hayáis tomado algo.
Alargó un brazo y con una mano delgadísima y blanca hizo sonar una campanilla. La puerta se abrió casi de inmediato y entraron dos lacayos que colocaron sendas mesas delante de ellos, dos bandejas cubiertas, sirvieron vino, extendieron servilletas y después, con la misma rapidez con que habían entrado, volvieron a salir.
—Tenéis un personal muy eficiente, milord.
El aroma a caldo de pollo le acarició la nariz. Pura ambrosía. Tomó la cuchara y fue llevándosela a la boca con delicadeza en lugar de tomar el cuenco con las manos y apurarlo de un trago, que era lo que el estómago le pedía.
—Desde luego.
Él no había tocado ni siquiera los cubiertos.
Julia se terminó la sopa junto con el panecillo de mantequilla y unas deliciosas lonchas del pollo que había hervido en el caldo. Cuando miró a lord Dereham vio que había abierto el pan y lo estaba comiendo, pero apenas acabó un cuarto cuando apartó el plato.
—Y una excelente cocinera.
Él contestó a su preocupación, no a sus palabras.
—No tengo apetito.
—¿Cuánto tiempo... cuánto lleváis enfermo?
—Siete... no, ocho meses —sus sorprendentes ojos de ámbar se desviaron para contemplar las llamas. Quizás fuera un alivio hablar con alguien que fuera franco y no fingiera que no le ocurría nada—. Hubo una tormenta una noche y Bess se perdió en ella. Uno de los mozos de cuadra más jóvenes creyó que había sido culpa suya y salió en su busca. Cuando me quise dar cuenta de que no estaba, salí en su busca y los encontré, pero los tres estábamos en un estado lastimoso.
Hizo una mueca que resumió lo que debió ser una búsqueda angustiosa. Y había salido él en persona a buscarlos; no había querido dejarlo en manos de criados y demás personal. Él se había puesto en peligro por un joven y un perro.
—Después de cuatro años en el ejército me creía inmune al frío y a la lluvia, pero caí enfermo con lo que parecía neumonía. Empecé a toser y a expectorar sangre. Poco después, aunque la infección parecía haber desaparecido, yo seguía sintiéndome exhausto, y empeoré. Ahora no puedo dormir y me fallan las fuerzas. No tengo apetito y por las noches padezco episodios de fiebre. Los médicos dicen que es tisis y que no tiene cura.
—Es consunción, ¿verdad? —tal y como él había dicho, era una sentencia de muerte—. Imagino que a los médicos les gusta decirlo en griego porque les hace parecer más sabios. O puede porque así justifiquen una factura más elevada.
—Parecéis no sentir mucho aprecio por los médicos.
Qué elegantes eran sus manos, con aquellos dedos largos y blancos. El sello de baronía que llevaba en el dedo anular de la mano izquierda le quedaba tan grande que se había dado la vuelta.
—No —admitió—. Ni los aprecio mucho, ni tengo mucha fe en ellos.
Los médicos poco habían hecho por su padre, a pesar de todas sus certezas.
—Da la impresión de que comprendéis que hablar de los problemas es un alivio, cuando todo el mundo finge que no pasa nada.
Apartó la mirada del fuego y la clavó en sus ojos, y por un instante Julia creyó ver bailar las llamas en su iris.
La hermosa mirada azul de Jonathan siempre era impenetrable, como si sus ojos fueran casi de cristal. Pero los de aquel hombre eran ventanas a su alma, que parecía ser un lugar bastante desagradable, pensó con un estremecimiento.
—¿Os ayudaría confiarle vuestra historia a un desconocido? ¿A un desconocido que se la llevaría a... que la honraría con su silencio?
Iba a decir que se la llevaría a la tumba. A él no le obligaba el secreto de confesión como si fuera un cura, de modo que difícilmente podía confesarle sus actos y esperar que mantuviera el secreto, pero quizás hablando podría ayudarla a encontrar una solución al problema que se le planteaba a partir de aquel momento.
—Mi padre era un caballero dedicado a la agricultura —comenzó Julia. Se recostó en el respaldo de su silla y descubrió que al menos podía empezar como si le estuviera leyendo una historia escrita en un libro. La perra se levantó, dio un par de vueltas sobre la alfombra que había delante de la chimenea, suspiró y volvió a tumbarse con la cabeza en los pies de su amo, como si ella también se estuviese preparando para escuchar su historia—. Mi madre murió cuando yo tenía quince años y no tengo hermanos, de modo que me convertí en la única compañía de mi padre. Creo que él se olvidaba casi constantemente de que yo era una chica. Aprendí todo cuanto él pudo enseñarme sobre las tierras, la granja, incluso sobre comprar ganado y vender nuestros productos.