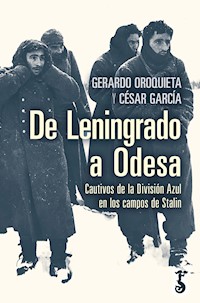
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arzalia Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Tras combatir en condiciones extremas y padecer un ingente número de bajas, los voluntarios de la División Azul cautivos iniciaron un calvario de más de una década por numerosas prisiones y campos de trabajo de la Unión Soviética de Stalin. Durante ese tiempo, trasladados a pie o hacinados en trenes, sufrieron todo tipo de penalidades: hambre y frío, humillaciones y abusos, enfermedades y muerte. Al final, doscientos diecinueve divisionarios lograron regresar a España, exhaustos pero felices de haber sobrevivido a tan durísima experiencia. El capitán Gerardo Oroquieta fue uno de los de mayor rango y ejerció entre sus hombres una benéfica influencia tanto por sus galones como por su admirable actitud ante las dificultades. De Leningrado a Odesa no solo nos permite vislumbrar uno de los regímenes más herméticos del siglo xx, sino descubrir el día a día de los españoles que, junto con los supervivientes de los campos nazis, experimentaron las vivencias más extremas de los últimos cien años. Esta edición recupera los extraordinarios dibujos y la cartografía de la versión original, publicada en 1958 y galardonada con el Premio Nacional de Literatura.T
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 947
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GERARDO OROQUIETA ARBIOL
(Zaragoza, 1917-San Sebastián, 1972) fue un militar español que combatió en diversos frentes de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. En 1941 se alistó voluntario en la División Azul con el grado de capitán al mando de una de las compañías de la mítica unidad. Participó en la batalla de Krasni Bor, siendo uno de los trece supervivientes de los 196 hombres que comandaba. Fue dado por muerto y padeció el cautiverio que narra en esta obra. Volvió a España a bordo del Semíramis en 1954 con el resto de los integrantes de la División Azul que sobrevivieron.
El capitán de Caballería mutilado, César García, ayudó a Oroquieta a ordenar sus recuerdos para la publicación de este conmovedor testimonio. Manuel Rodríguez Marín fue también preso divisionario y realizó los magníficos dibujos que ilustran esta narración y nos permiten recrear las vivencias referidas.
Tras combatir en condiciones extremas y padecer un ingente número de bajas, los voluntarios de la División Azul cautivos iniciaron un calvario de más de una década por numerosas prisiones y campos de trabajo de la Unión Soviética de Stalin.
Durante ese tiempo, trasladados a pie o hacinados en trenes, sufrieron todo tipo de penalidades: hambre y frío, humillaciones y abusos, enfermedades y muerte. Al final, doscientos diecinueve divisionarios lograron regresar a España, exhaustos pero felices de haber sobrevivido a tan durísima experiencia.
El capitán Gerardo Oroquieta fue uno de los de mayor rango y ejerció entre sus hombres una benéfica influencia tanto por sus galones como por su admirable actitud ante las dificultades.
De Leningrado a Odesa no solo nos permite vislumbrar uno de los regímenes más herméticos del siglo xx, sino descubrir el día a día de los españoles que, junto con los supervivientes de los campos nazis, experimentaron las vivencias más extremas de los últimos cien años.
Esta edición recupera los extraordinarios dibujos y la cartografía de la versión original, publicada en 1958 y galardonada con el Premio Nacional de Literatura.
DE LENINGRADOA ODESA
De Leningrado a Odesa
© 2022, Arzalia Ediciones, S. L.
Calle Zurbano, 85, 3.º-1. 28003 Madrid
Dibujos de MANUEL RODRÍGUEZ MARÍN
Exprisionero en Rusia, repatriado enla expedición del Semíramis
El editor hace constar que, tras una búsqueda diligente, ha sido imposible localizar a los herederos de César García Sánchez, por lo que manifiesta su reserva de derechos.
Diseño de cubierta, interior y maquetación: Luis Brea
ISBN: 978-84-19018-12-0
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
Producción del ePub: booqlab
www.arzalia.com
Índice
Prólogo para esta edición del hijo del autor, Ignacio Oroquieta
Nota del editor
A quien leyere
Introducción
I. En la División Azul
II. Con mi compañía en el combate de Krasni Bor (10 de febrero de 1943)
III. Comienza la cautividad
IV. Ante los inquisidores rojos
V. A la sombra de San Petersburgo
VI. Tras las rejas de la Kriesta, preludio de los campos de trabajo
VII. Campo de prisioneros n.o 158: Makarino
VIII. Hacia un retiro monástico: Susdal, campo n.o 160
IX. Después de la derrota
X. En Oranki y en Potma, campos n.os 74 y 58
XI. En Ucrania bajo la hoz y el martillo. Campo n.o 7149/2, de Jarkov
XII. Otra vez en el oblast de Vologda, en el campo Bovoroski, n.o 474, de Cherepovietz
XIII. En los campos de Borovichi, cerca del Ilmen
XIV. El motín español de Borovichi
XV. Procesamiento y condena
XVI. Traslado a la región de los Urales
XVII. En el campo de trabajo de Diektiarka
XVIII. Stalin muere. Ocaso del cautiverio
Concesión de la medalla militar
A los millones de víctimas inmoladas por el comunismo.
A los pueblos sometidos a su yugo. A la juventud española.
OFRENDA DE UN CAUTIVO
Prólogo para esta edición del hijo del autor, Ignacio Oroquieta
Mi padre, Gerado Oroquieta Arbiol, nació el año 1917 en Zaragoza, donde mi abuelo trabajaba como químico. Al tratarse de una familia de origen navarro, éste pidió destino como director de la factoría azucarera de Tudela, localidad a la que se trasladaron. Allí transcurriría la infancia de mi padre y allí fue donde nacieron sus tres hermanos, José, Pilar y Pablo. Regresaron después a Zaragoza, donde ya en su juventud finalizó el bachillerato y dio comienzo a la licenciatura de Ciencias Químicas.
En los años 30, mi padre se afilió a Falange Española y cursaba el tercer curso de carrera cuando comenzó la Guerra Civil, alistándose como voluntario en una bandera de la Falange de Aragón. Al poco tiempo fue ascendido a alférez provisional y destinado al Tercio de Santiago n.º 8 del Requeté de Navarra. Al finalizar la guerra ingresó en la Academia de Transformación de Zaragoza, de donde saldría con el despacho de teniente de Infantería de la escala general en 1941, siendo destinado al 2.º Tercio de la Legión, «Duque de Alba», con guarnición en Ceuta. Allí permanecería hasta su incorporación en la División Española de Voluntarios (División Azul).
Como la de muchos otros jóvenes, su principal motivación para marchar como voluntario a la mítica unidad era la de luchar contra el comunismo internacional en la propia Unión Soviética. Dentro del segundo relevo de la división (general Esteban Infantes), mi padre mandó la 3.ª Compañía del Batallón de Reserva Móvil, conocido irónicamente como el «Batallón de la Tía Bernarda» por ser utilizado en todas las situaciones complicadas. Su disponibilidad era total.
Así, el 10 de febrero de 1943, durante la dura batalla de Krasni Bor que él mismo describe en este libro, mi padre resultó con dos heridas graves, una que afectaba cuello y brazo, destrozando clavícula y hombro izquierdo, y la otra en la tibia. Se negó a ser evacuado ya que había recibido orden tajante de defender su puesto a toda costa. Como muchos otros, fue en este encuentro cuando sería hecho prisionero por el enemigo, comenzando un larguísimo cautiverio en los campos de concentración de la Unión Soviética.
Es conocido que los españoles mantuvieron durante dicho cautiverio tanto la cadena de sus mandos naturales como el compañerismo militar. Llevaban sus propios listados, trataban de saber dónde y cómo estaban todos e incluso siguieron guardando las formas y, sobre todo, la disciplina. Prueba de ello es que, años después, un excautivo nos contaría que soldados alemanes también prisioneros en los campos de concentración de Stalin no saludaban ya militarmente a sus propios mandos, pero sí lo hacían con los jefes y oficiales españoles.
Mi padre falleció en 1972, cuando yo apenas tenía 14 años, y hablaba muy, muy poco de sus vivencias en Rusia. Lo poco que supe me lo contaron después de su muerte compañeros suyos de cautiverio, que también eran reacios a hablar. Lo que sí pude ver con mis propios ojos fue el gran aprecio que por él sentían no sólo los compañeros del cautiverio soviético que lo visitaban continuamente, le escribían y hasta iban a presentarle a las novias antes de contraer matrimonio, sino también todos los oficiales, suboficiales y tropa que con él sirvieron. Impresionaba ver a muchísimos de los mandos y soldados del Regimiento Sicilia 67, su último destino, llorando en formación el día de su funeral en el patio del Cuartel de Loyola de San Sebastián.
Insisto en el silencio que guardaban todos los excautivos, muy elocuente pues debió ser una experiencia sumamente dolorosa, provocando en ellos múltiples secuelas físicas y psicológicas. Recuerdo cómo otro soldado excautivo nos contaba el hambre que pasaban y cómo mi padre les animaba. En una ocasión de fuerte hambruna le dibujó con una tiza en la mesa de madera un círculo simulando un plato y en su interior dos huevos fritos, preguntándole:
-Ahí tienes eso. ¿Quieres patatas?
Y les animaba a comerlo entre risas de todos para ir olvidando la mala situación en que vivían. Por su parte, contaba mi tía Pilar, la hermana pequeña de mi padre, que como sus padres habían fallecido le acogieron en su casa. Por las mañanas se lo encontraba durmiendo en el suelo ya que aún no se había acostumbrado al confort y calidez de los colchones de la vida civilizada.
En otra ocasión, mi padre llegó a casa de su hermana mientras ella ponía la mesa y él sólo se comió una tortilla de patatas de 14 huevos preparada para toda una familia de cinco hijos. Pero como ya he señalado, él prefería no hablar. No sólo él: al parecer esta era la tónica general en todos los repatriados, quienes conservaban entre sí unos lazos muy fuertes de amistad y camaradería.
A pesar de las experiencias extremas que vivió en dos guerras y durante once años de prisiones, mi padre siempre fue muy cariñoso y divertido, conservando un magnifico buen humor que compartía con todos sus allegados, amigos y compañeros. Realmente fue para mí un ejemplo en todas las facetas de mi vida. Y como militar, muy orgulloso de serlo, más aún. Fue, es y será el referente de mi vida. No puedo estar más orgulloso de ser su hijo y todavía me emocionó al leer este libro, que hoy se reedita.
IGNACIO OROQUIETA
Teniente coronel (reserva)
Sevilla, 11 de abril de 2022
Nota del editor
Como es bien sabido, en 1941 Franco decidía enviar una unidad militar compuesta por voluntarios para luchar junto a las tropas de Hitler en la invasión de la Unión Soviética. Era la mítica División Azul, numerada como 250 en la Wehrmacht —fuerzas armadas alemanas—, a la que se asignó un sector del frente de Leningrado. Con ello Franco, sin comprometer políticamente a España en la Segunda Guerra Mundial, apoyaba a quien tanto le había ayudado a triunfar en la Guerra Civil.
Entre los días 10 y 13 de febrero de 1943, el Ejército soviético desataba una potente ofensiva contra este contingente español dentro de las operaciones que pasarían a la historia con el nombre de la batalla de Krasni Bor. Aunque la división se batió con denuedo, lo cierto es que quedaría diezmada al sufrir infinidad de bajas, entre muertos, heridos… y prisioneros. Para éstos comenzaba una auténtica odisea que no terminaría hasta 1954, cuando los supervivientes fueron repatriados a España.
De Leningrado a Odesa trata precisamente de aquel grupo de cautivos en las cárceles, prisiones, campos y gulags de Stalin. Fue escrito por uno de los capitanes de la División Azul, Gerardo Oroquieta Albiol, en colaboración con el oficial mutilado César García y con ilustraciones de otro «divisionario», Manuel Rodríguez Marín. Junto a Embajador en el infierno, constituye el mejor testimonio sobre aquella experiencia, no en vano se haría acreedor al Premio Nacional de Literatura en 1958.
Viajando a pie o en ferrocarriles atestados, soportando temperaturas bajo cero y todo tipo de vejaciones, pasando privaciones alimenticias y falta de las más elementales condiciones higiénico-sanitarias, puede que este grupo fuera, junto a aquellos que sufrieron los campos de concentración nazis, los españoles que vivieran la experiencia humana más extrema del siglo XX: muchos de ellos estuvieron trece años de cautiverio, la mayoría once… y otros muchos sencillamente no volverían jamás.
Es precisamente por esta condición de documento humano, aterrador y honesto por lo que se ha decidido rescatarlo del olvido. Lo hacemos siguiendo la primera edición de 1958, por considerarla la más completa y cercana a los hechos narrados, respetando íntegramente el texto original, el lenguaje propio de la época y las ilustraciones de aquel momento. Sólo se han realizado pequeños ajustes consistentes en corrección de erratas o de claros errores, así como en la adaptación de la grafía rusa a las normas usualmente convenidas en la edición en español en la actualidad.
A quien leyere
Solo razones de cordial amistad determinaron la encomienda de revisar y dar forma al relato de los trabajos y los días pasados en el cautiverio soviético por mi querido amigo y compañero el comandante Oroquieta Arbiol, exprisionero de Rusia repatriado en la famosa expedición del Semíramis. Huelgan otros detalles para dar a conocer al que fue uno de los más destacados protagonistas del grupo español de cautivos.
Mi aportación ha consistido, pues, en realizar el oficio de cronista. Las notas, improvisadas en un admirable esfuerzo memorístico —que abarca más de un decenio— y las referencias aclaratorias suministradas por el comandante Oroquieta constituían un copioso material informativo de primera mano que, por ser de tan excepcional testigo, no cabía reducir y menos adulterar. En consideración a su valor documental, he procurado ceñirme con escrupulosa fidelidad a los testimonios contenidos en las notas inéditas de mi compañero. Los dos hemos considerado conveniente una ordenación cronológica según las distintas fases del cautiverio.
En esta obra hay dos hechos distintos, aunque sólidamente trabados en relación de causa a efecto: una acción militar y un cautiverio derivado de ella. Como la batalla fue suceso breve, y muy prolongado el cautiverio, es natural que se reflejen in extensis las infinitas jornadas del drama de los campos de concentración. Pero aunque este haya de ser su principal contenido, me atrevo a subrayar el valor épico del primero de los hechos mencionados, aun a trueque de rozar la extraordinaria modestia del interesado. Sí, ciertamente, fueron de admirable grandeza humana los ejemplos de dignidad y gallardía dados por la flor de nuestros cautivos en Rusia —y en este caso estuvo el comandante Oroquieta, como otros prisioneros españoles—; creo que su actuación en la batalla de Krasni Bor merece señalarse como formidable lección de capitanes. Le correspondió cubrir con su compañía una parte de la línea defensiva y, dentro de ella, la carretera de Leningrado a Moscú. Fue uno de los puntos sobre los cuales lanzó el enemigo su esfuerzo principal en un ataque masivo. Sabido es que la palabra retirada no cuenta en el lenguaje de combate de las fuerzas españolas. En aquella memorable ocasión se hizo firme resistencia a las avalanchas rojas. De los ciento noventa y seis hombres que mandaba Oroquieta solo sobrevivieron trece, incluidos otro oficial y él, herido grave en el combate, que fueron hechos prisioneros. Los demás hallaron gloriosa muerte en la defensa de su posición. En términos castrenses, tal conducta tiene el excepcional calificativo de hecho heroico. El artículo 21 de las Órdenes Generales para Oficiales, el más bello y explícito precepto de las Reales Ordenanzas Militares, dice así: «El oficial que recibiere orden absoluta de defender su puesto a toda costa, lo hará».
El carácter directo de los relatos del cautiverio se compagina mejor con una narración sencilla y por esto se ha eludido de propósito cuanto pudiera significar concesión a lo fantástico, truculento o fabuloso. No es menester forzar la imaginación cuando la realidad ha sobrepasado las más audaces novelas de aventuras. Innecesario será aclarar que esta obra carece de trama novelesca. Es la simple narración de la cautividad soviética, que conjuga el árido fondo de la llanura de la estepa con el tedio de las horas infinitas y el ambiente agónico que envolvió a nuestros compatriotas prisioneros. Serán unos relatos lentos, minuciosos, pesados; tan monótonos como debió ser, para los hombres que vivieron este drama, el incansable paso de los días, de los meses y los años en su prolongado cautiverio.
Si por ventura quedase satisfecho el lector, le estaría yo muy reconocido a su paciencia. El mérito del contenido corresponde, naturalmente, al comandante Oroquieta, en su calidad de protagonista y autor de los testimonios que han servido de base a la narración.
CÉSAR GARCÍA SÁNCHEZ
Introducción
Alabad al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Háganlo aquellos que fueron redimidos por el Señor, a los cuales rescató del poder del enemigo, y que ha recogido de las regiones del Oriente y del Poniente, del Norte y de la parte del mar. Anduvieron errantes por la soledad, por lugares áridos, sin hallar camino para llegar a alguna ciudad donde albergarse; hambrientos y sedientos, iba desfalleciendo ya su espíritu…; yacían entre tinieblas y sombras de muerte, aherrojados en la aflicción y entre cadenas…; fue abatido su corazón con los trabajos; quedaron sin fuerzas y no hubo quien los socorriese. Pero clamaron al Señor viéndose atribulados, y librólos de sus angustias.
Salmo 106
He aquí otro libro sobre la Rusia roja. Había pensado que acaso resultase inoportuno insistir en un tema tratado con harta profusión y en tantos casos con singular acierto. Los reiterados requerimientos y cordiales invitaciones que se me han hecho para dar mi versión sobre el cautiverio, por la especial posición que ocupé dentro del grupo de prisioneros españoles, como capitán de la División Azul, me animaron por fin a sacar a la luz estos relatos.
Han de constituir, por principio, una ferviente alegación contra el comunismo, sin odio contra los hombres, pero con insobornable beligerancia frente al sistema; en consecuencia, con los motivos ideológicos que nos movieron a la lucha, hoy tan vigentes como ayer. No podría ser otra la esencia de este libro, so pena de falsear mis propias convicciones.
Aunque ha transcurrido considerable tiempo desde nuestro rescate y se han producido y siguen produciéndose acontecimientos de universal repercusión en el alborotado mundo de nuestros días, estoy convencido de que el problema comunista es de una perenne actualidad y esto me hace confiar en que el tiempo no habrá menguado con exceso el posible valor informativo de estos relatos, que solo aspiran a ser un testimonio personal, lo más fiel que mi memoria me permita, de lo que vi y conocí como uno más de los millares de prisioneros de guerra que pasaron por los campos de concentración soviéticos. Allí permanecí por espacio de once años, un mes y diecisiete días. Otros hombres españoles y extranjeros han padecido cautividad todavía más prolongada.
A Rusia nos llevó nuestra ventura. El corazón nos marcó el rumbo a la inmensa mayoría de los españoles que nos alistamos como voluntarios en la División Azul. No andábamos escasos de espíritu y entonces nos sobraba juventud. Fuimos a sumarnos a una empresa europea que para nosotros significaba una fase más amplia de la Cruzada de Liberación de España. Era la misma lucha ideológica y sentíamos aún muy próximos los estragos que el comunismo tanto ha contribuido a desencadenar en nuestra Patria. Por esta razón pasamos los Pirineos con alegría y pronto nos vimos cubriendo un puesto de honor en el frente del este. Con tal ánimo participamos en la Segunda Guerra Mundial. Parecía como si en aquella hora tuviesen especial resonancia los famosos versos que aprendimos siendo casi niños: «¡Hurra! ¡Cosacos del desierto! / La Europa os brinda espléndido botín».
Y de viva voz oímos este grito de guerra de los soldados rusos siguiendo al infernal estruendo de su artillería. «¡Hurra!», gritaban los infantes de la Krasnaya Armiya, avanzando hacia nuestras líneas en compactas oleadas. Un grupo de divisiones soviéticas trató de romper el cerco de Leningrado el 10 de febrero de 1943, en la jornada de Krasni Bor, concentrando sus esfuerzos sobre nuestro sector. El enemigo no logró profundizar entonces, aunque sufriésemos el natural quebranto, dado sus medios y efectivos, infinitamente superiores a los nuestros. En aquella jornada se derrochó heroísmo. Mi batallón sucumbió en el campo del honor y los trece hombres a que se redujo la compañía que mandaba fuimos hechos prisioneros al final del combate, cuando quemábamos los últimos cartuchos.
Sobre la nieve de las trincheras quedaban nuestros muertos cuando éramos conducidos hacia un destino ignoto. Poco importaba esta adversa fortuna ante el infinito dolor de haber visto caer al noventa y seis por ciento de mis hombres. Solo podía paliarlo, en muy corta medida, el extraordinario valor que pusieron a prueba y la seguridad de que habíamos dejado bien sentado el honor de las armas.
Nos esperaba un cautiverio duro. Era el revés de la guerra y nadie podía forjarse plácidas ilusiones, ajenas a este azar de la campaña. Todo el mundo sabe que una cautividad acarrea inevitables miserias. Sufrimos, pues, los rigores del hambre y del frío, las enfermedades y los rudos trabajos, en unas condiciones infrahumanas. Pero, aparte de esto, hubo otras muchas cosas en nuestro cautiverio.
El pequeño mundo de los campos de concentración era trasunto de la bíblica Babel, porque a la confusión de lenguas se unió la confusión de los espíritus, sobre todo en los primeros tiempos. La tragedia de la derrota repercutió en extensos sectores de prisioneros, cuya moral se derrumbó. De esto supieron sacar partido los soviéticos, poniendo en movimiento su mecanismo de agitación y propaganda. En tales circunstancias, bien puede comprenderse que floreciese la cizaña. Así surgió el llamado «movimiento antifascista», que hizo prosélitos para el comunismo en todas las minorías nacionales, aunque en unas con mayor morbosidad que en otras. Tuvimos la fortuna de que el grupo español fuese, comparativamente, el menos afectado por esta epidemia, que solo nos causó unas pocas bajas. Por lo general, la familia española se mantuvo moralmente sana y firmemente unida. Los oficiales de la División Azul tuvimos el honor de escuchar a muchos jefes y oficiales de diversos ejércitos extranjeros sus encendidos elogios a la conducta de la minoría nacional española. Esto no podía por menos de enorgullecernos.
Dentro de la heterogénea masa de cautivos, en los campos de concentración, convivimos con hombres de calidad magnífica, pero también con detestables individuos. Ciertamente, era precisa una voluntad de hierro para mantenerse erguidos, con la dignidad que el honor de cada uno exigía, frente a la adversidad del cautiverio. La flaqueza humana era muchas veces azotada por calamidades sin cuento, propicias a una fácil caída en la desesperación. Irremediablemente, los débiles se hundían. Para calificar este flujo y reflujo de pasiones, inoportuno sería recurrir a la metáfora de los gigantes y los pigmeos. Se trataba solamente de hombres, movidos unos por la grandeza del ánimo y otros arrastrados por la miseria. La gesta de nuestros mejores hombres no ha sido otra cosa que dar la cara con gallardía y limpio espíritu a las innumerables adversidades que se presentaron a lo largo de todo el cautiverio.
De aquella estrecha convivencia con prisioneros de diversas nacionalidades, los españoles quedamos vinculados con muchos de ellos por cordialísimos lazos de amistad, y conservamos vivo recuerdo de los días de común infortunio, de los ratos de angustia y esperanza y de los episodios vividos en aquellos años venturosamente lejanos.
Quisiéramos haber olvidado tantas y tantas calamidades, cuya memoria hierve en nuestra mente con irreprimible apasionamiento. Lo de menos fue que en el cautiverio perdiésemos los mejores años de nuestra juventud, pues Dios lo quiso así. Mucho nos mortificaron los soviéticos con el injusto aislamiento espiritual en que nos tuvieron a los españoles, sin permitirnos jamás enviar ni recibir noticias directas de nuestras familias, así como tampoco ser objeto de la acción humanitaria de la Cruz Roja Internacional, que tanto hubiese podido mitigar nuestra situación. Los acuerdos internacionales que regulan el trato a los prisioneros de guerra fueron generalmente incumplidos por la Unión Soviética.
Dependíamos de la Dirección General de Prisioneros del Ministerio de Asuntos Internos —NKVD— y, por lo tanto, fuimos especiales huéspedes de Beria hasta su trágica caída. Sus esbirros actuaron en función de enemigos naturales nuestros, tanto en lo que concernía a la disciplina y régimen de los campos como en la investigación policíaca y custodia con sus fuerzas armadas. No caben juicios favorables para estos individuos, aunque podrían señalarse excepciones aisladas matizando valores humanos. Estos eran los hombres del régimen soviético, los hombres del comunismo. Diversos delegados y representantes del Partido Comunista intervinieron eventualmente en comisiones relacionadas con los prisioneros de guerra. Dentro de esta misma cuadrícula, aunque en un plano moral muy inferior, figuraban los antifascistas, que fueron reclutados entre las más bajas capas humanas de los cautivos. En su mayoría eran desertores, aunque también hubo hombres blandos que abrazaron la traición por cobardía. Esta fue la gente que más daño nos hizo bajo las sombras de la soplonería, cuando no con cinismo. Por eso merecían mayor desprecio que los soviéticos, pues eran dos veces enemigos nuestros. De acuerdo con la actitud de cada uno, enseguida comenzaron a delimitarse las zonas y así surgieron los dos bloques antagónicos: ellos y nosotros.
Las defecciones que, por nuestra parte, hubimos de lamentar los cautivos de la División Azul, se compensaron muy ventajosamente con la incorporación a nuestro grupo de otros españoles que conocieron antes que nosotros los campos de concentración. Fueron estos los llamados «internados civiles», en su mayoría marineros y alumnos de la Aviación republicana. Con nosotros compartieron buena parte del cautiverio, estrechamente unidos a los comunes sentimientos de hermandad y amor a la Patria lejana, que siempre animaron al grupo español de prisioneros.
Es de justicia decir que los hombres y mujeres rusos nos acogieron amistosamente y nos dieron en muchas ocasiones pruebas de franca hospitalidad, sin zaherirnos por nuestra condición de prisioneros de guerra. A veces trabajamos con campesinos en algunas granjas colectivas, y con obreros de diversas fábricas, minas y otras explotaciones industriales. Convivimos, también ocasionalmente, con rusos condenados por delitos políticos o comunes. En nuestros viajes por ferrocarril y en nuestro tránsito fugaz en cuerda de presos por las calles de algunas ciudades y poblaciones rusas, estuvimos mezclados con la población civil, aunque siempre con vigilancia, ciertamente.
En los once y pico años que duró nuestra cautividad desfilaron ante nuestros ojos las más variadas imágenes de la vida real tras el telón de acero. Esto vino a aumentar nuestra experiencia humana como prisioneros de la Unión Soviética.
Tal es el caudal que de Rusia trajimos. Allí quedaron para siempre algunos de nuestros camaradas, a quienes hemos de guardar los más emocionados y piadosos recuerdos.
Finalmente, he de renovar mi gratitud de todo corazón por la acogida, realmente maternal, que España dispensó a los cautivos repatriados cuando el Semíramis arribó a Barcelona, brindándonos un momento grandioso, nunca soñado, que fue para nosotros la señal de la resurrección a nueva vida. Hubo algo, dentro de aquella exaltación apoteósica, que conmovió mis íntimos sentimientos: la presencia, junto a mis seres más queridos, de una centuria de la Vieja Guardia de Zaragoza, en cuyo banderín figuraba mi nombre. Nunca podré olvidar esta cálida muestra de simpatía de mis queridos paisanos y camaradas.
Y nada más. Hagamos votos encendidos por la paz, por ese don de Dios, que es la armonía del Universo.
Advertencia
Puede que algún lector se sorprenda de las actitudes mantenidas por los soviéticos con los prisioneros de guerra al no aplicar procedimientos drásticos de represión en determinados casos de quebrantamiento de la disciplina. Es rigurosamente cierto, aunque parezca paradójico, que en muchas ocasiones fueron desobedecidas las órdenes, para nosotros arbitrarias, de los oficiales soviéticos, y que en otras muchas se replicó con insultos a los insultos, sin que ellos reaccionaran con brutalidad ni violencia. Pero nuestra lógica no vale para interpretar las complejas reacciones del alma rusa, en tantos aspectos muy distinta a la nuestra. Hay que tener en cuenta que los soviéticos, rígidamente formalistas y temerosos de la responsabilidad, se inhiben de adoptar resoluciones a su arbitrio, aunque sean totalmente necesarias, si no están respaldadas por una orden concreta del mando. Por lo tanto, su acción disciplinaria se limitaba a aplicar maquinalmente las tablas penales dictadas por la Dirección General de Prisioneros del Ministerio de Asuntos Internos.
Esos hechos, sin embargo, no bastan para considerar a los soviéticos como unos benditos. Naturalmente, conocimos torturas en las que nuestros carceleros apretaban las clavijas con sadismo, según su grado de personal perversidad. El drama del cautiverio transcurrió bajo un desolado ambiente de silencio, apenas sin espectaculares episodios de violencia. Por eso no se ofrecen al lector cuadros de sangriento realismo.
GERARDO OROQUIETA ARBIOL
Capítulo I
EN LA DIVISIÓN AZUL
Luchando contra el comunismo creemos prestar un servicio a Europa, ya que el comunismo es un peligro universal.
Declaraciones del Generalísimo FRANCO al enviado especial del Journal de Genève (diciembre, 1938).
Entrada en línea
Hacia el frente del este
Cuando se organizó la División Española de Voluntarios para participar en la lucha contra el comunismo soviético, gran número de los que habíamos sido alféreces provisionales en la Guerra Española de Liberación, nos encontrábamos finalizando nuestros estudios en las Academias Militares de Transformación. Yo estaba en la de Infantería, en Zaragoza. Allí nos fue dada a conocer la organización de aquella unidad así como quedábamos autorizados para inscribirnos como voluntarios. De este modo se brindaba la posibilidad de batir al comunismo, enemigo permanente, en su propio terreno. Sin ninguna vacilación, automáticamente, todos los oficiales caballeros cadetes, en bloque, aceptaron la invitación con un decidido paso al frente. La misma unanimidad se produjo en las demás academias militares, donde se mantenía vivo un mismo espíritu. Ante tal hecho, el mando tuvo el acierto de seleccionar a un grupo de capitanes de los mejor calificados en táctica. Así quedó constituido el primer grupo de oficiales voluntarios para la campaña de Rusia. No cabía esperar menos, como correspondía a la generosa respuesta de la juventud española que acudió presurosa a los banderines de alistamiento.
Los que entonces no pudimos ser encuadrados en la División Azul marchamos poco después a distintas guarniciones de la Península y Marruecos. A mí me cupo el honor de ser destinado al Segundo Tercio de la Legión. El 21 de abril de 1942, cuando disfrutaba un permiso temporal en Zaragoza, junto a mi familia, recibí la llamada telefónica de un compañero de mi unidad, el teniente Apestegui, que me dijo que se hallaba de paso por dicha ciudad con otros oficiales del Segundo Tercio, los capitanes Taboada y Díaz Cuñado y los tenientes García Tofé, Cantalapiedra, Felipe Cueco y García Delgado. Me explicaron que marchaban a San Sebastián con la División Azul, camino de Rusia. Comí con ellos y los acompañé hasta la frontera. En el tren me presentaron al jefe de su unidad, el comandante Lacruz Lacaci, a quien expresé mis deseos de ir también a Rusia junto con mis compañeros. Alentó mis esperanzas al decirme que tenía una vacante, pero que solamente podría decidir el general Esteban-Infantes.
Al día siguiente, en San Sebastián, formado ya el batallón de marcha, el general Esteban-Infantes reunió a la oficialidad para comunicar las últimas instrucciones. La orden de salida quedó también determinada. El comandante Lacruz Lacaci me presentó al general y, respetuosamente, le pedí que me admitiese en la División. Después de un breve silencio, que aumentó mi nerviosismo, accedió, bondadosamente, y esto me produjo gran alegría, lo mismo que a mis compañeros. Había conseguido mis deseos y estaba contento. Como no llevaba más que lo puesto, tuve que precipitarme para adquirir las cosas más necesarias para el viaje y mi estancia en el frente de Rusia. Me preocupé también de cursar telegramas a mi familia y después de cenar escribí, ya con más sosiego, algunas cartas a mis padres y hermanos para decirles adiós. No ignoraba que les causaría gran dolor mi decisión, pero también estaba persuadido de que se sentirían orgullosos de mi conducta. Escribí al mismo tiempo a mis jefes de tercio despidiéndome de ellos. Concluidos todos estos menesteres, me retiré a descansar.
El día 23 de abril de 1942, a las nueve de la mañana, partía nuestro convoy de la estación de San Sebastián. Era un momento emocionante, y el corazón latía con violencia. Las gentes nos saludaban con alborozo, agitando bandadas de pañuelos blancos. Ya en la línea fronteriza de Irún, la mayor parte de la tropa, e incluso nosotros los oficiales, comenzamos a lanzar al Bidasoa las monedas españolas que aún llevábamos encima. ¿Por qué este gesto? Alguien trató de explicarlo comentando que era para que se bautizasen al pisar tierra extranjera; otros decían que así se evitaba que con ellas pudiera fabricar balas el enemigo; también algunos afirmaron que tirando las monedas españolas, ninguna mano extraña podría mancillarlas. Lo cierto era que en el tren reinaba un humor magnífico entre todos los expedicionarios.
Nuestro paso por la Francia entonces ocupada nos hizo conocer la belleza de sus campiñas y la de sus mujeres. Los hombres no dejaban de tener un sentido diplomático, pues vimos que muchos, al paso del tren, nos saludaban a lo lejos con el puño cerrado, símbolo comunista hostil para nosotros; en cambio, de cerca, los franceses se nos mostraban más afables.
Una mañana gris plomiza cruzamos la frontera franco-alemana. Era otro mosaico distinto en el paisaje. En el campo, a lo largo de la ruta ferroviaria, se alzaban numerosas fábricas con sus grandes chimeneas. Pasábamos por grandes estaciones. Los cultivos revelaban un trabajo pulcro, metódico y daban la sensación de estar barridos. Nos saludaban las gentes alemanas con visible amabilidad y alegría, aunque no fuesen tan efusivas como nosotros. Nos sentíamos en terreno propio.
Tras una breve estancia en el campamento de Auerbach-Saale, continuamos el viaje por ferrocarril en dirección a Rusia. Cruzamos el territorio polaco, zona de transición al frente. Aquí se apreciaban los efectos de la guerra y el ambiente irradiaba tristeza. Veíamos a los polacos que transitaban silenciosos y comprendíamos sus motivos de dolor. Los campos denotaban cierto abandono motivado por la ocupación. Paisajes llanos, esteparios y bosques abundantes. El tren seguía su marcha y pronto divisamos las tierras de Rusia.
En territorio soviético
Habíamos llegado a la ciudad de Nóvgorod, que se asienta a orillas del río Vóljov, a unos tres kilómetros del lago Ilmen. Un extraño caserón de construcción moderna, aunque sin estilo definido, fue nuestro alojamiento. Le daban el nombre de Facultad de Medicina. Permanecimos en Nóvgorod varios días en espera de destino. Después de visitar a otros compañeros que llevaban más tiempo en Rusia, nos dedicamos a conocer la ciudad, en la que descubrimos bastantes aspectos interesantes. Se apreciaban considerables destrucciones provocadas por los bombardeos. Era una pintoresca población del siglo XIV que conservaba muchos templos ortodoxos, entre ellos la catedral de Santa Sofía con sus inconfundibles cúpulas bizantinas. Pero lo que más me llamó la atención fue el viejo edificio de su kremlin, antigua fortaleza con sus profundos fosos, que me hizo recordar la película Miguel Strogoff, basada en la famosa novela de Verne. Allí mismo estaba la más típica estampa de la Rusia de los zares. Salvo el movimiento de las tropas que deambulaban por las calles, parecía una ciudad muerta. Eran muy pocas las gentes civiles rusas que habían quedado intramuros, pegadas a sus hogares; se movían con toda libertad, sin sufrir ninguna clase de molestias, pero infundían pena por su angustiosa y miserable pobreza. Era la guerra.
Vimos allí también, por vez primera, a los soldados del Ejército Rojo. Se trataba de un grupo de prisioneros de guerra dedicados al trabajo y custodiados por centinelas alemanes. No sin sorpresa pudimos incluso oír la canción de Katiuska, tan popular para nosotros a través de Sorozábal, que con infinita tristeza entonó, llegándonos al alma, uno de aquellos prisioneros rusos. Cuando con admiración y respeto nos compadecimos de la suerte de aquel infortunado cantor, ofreciéndole unos paquetes de cigarrillos y algunos panes de nuestra ración, la cara del prisionero cobró radiante gozo. No sabemos si comprendió que unos hombres de tierras del sol meridional nos acercábamos a él con ánimo de paliar en lo posible sus dolores, y lo hacíamos por puro sentimiento y libres de prejuicios. ¡Cuántas veces, después del cautiverio, me acordé obsesivamente de esta escena! ¡Cuántas horas de sueño perdí recordando la impresión de este primer encuentro con los rusos, a la vez que meditaba en mi pobre condición de prisionero!
Pero los oficiales que dependíamos del comandante Lacruz Lacaci no tardamos en ser destinados al Grupo Antitanque n.o 250. Me fueron encomendadas las funciones de pagador de la unidad, cargo económico-administrativo más apropiado para un oficial de intendencia que para uno de infantería, pero hube de conformarme con esta designación, pues era el último de los oficiales incorporados al grupo. Por fortuna, fui relevado poco tiempo después y pasé a mandar la 1.a Sección de la segunda Compañía, a las órdenes del capitán Díaz Cuñado. Esta unidad guarnecía el monasterio de Jurjevo, en la orilla izquierda del río Vóljov, en su nacimiento junto al lago Ilmen.
Nada voy a narrar de esta época de la campaña, ni de las nubes de mosquitos que nos atormentaban. De la tropa, cuyo mando se me dio, no puedo hacer sino elogios; mezcla de veteranos y bisoños, todos eran magníficos soldados españoles.
Entrada en línea
A fines de agosto fui ascendido a capitán y me destinaron al Batallón de Reserva Móvil n.o 250, al que me incorporé seguidamente, cuando estaba en vísperas de entrar en línea en el frente de Leningrado, en una pequeña aldea cercana a Wyriza, habitada desde los tiempos de Pedro el Grande por colonos oriundos de las cercanas tierras finlandesas. Recibí, enseguida, el mando de la 3.a Compañía; las 1.a y 2.a las mandaban entonces los capitanes Santa Ana y Díez de Ulzurrum. Más tarde, el 7 de septiembre, en un día de copioso aguacero y luego de una penosa marcha de más de cuarenta kilómetros, ocupó el batallón sus posiciones, relevando a unidades alemanas de las SS en el sector de Krasni Bor, frente a Kolpino, ciudad próxima a Leningrado, situada junto al río Ishora, pequeño afluente del Neva. Era ya bien de noche. Las nuevas posiciones se hallaban a caballo sobre la carretera de Leningrado a Moscú. Permanecimos largo rato sobre las trincheras, sin preocuparnos de ponernos a cubierto de la incesante lluvia que caía, pues estábamos ensimismados en la contemplación del nuevo frente. El espectáculo era fantástico: los luminosos destellos de los disparos de la artillería antiaérea, los haces de luces de los reflectores, que trataban de descubrir aviones contrarios, así como la profusión de bengalas que iluminaban la oscuridad de la noche, producían un aspecto impresionante. Todo esto nos hizo pensar en que este frente sería más activo que el anterior de Vóljov-Ilmen. No tardó en amanecer. Entonces pudimos ver que el frente se divisaba desde nuestras trincheras en una extensión de muchos kilómetros. La pequeña ciudad de Kolpino, con las altas chimeneas de sus fábricas, estaba bien a la vista, así como los trazados de las líneas de fortificación enemigas. Como el día era claro, podíamos ver algunos edificios de la vieja ciudad de San Petersburgo.
La carretera general de Leningrado a Moscú, sobre la cual nos hallábamos, estaba interceptada por una serie de dientes de dragón en la divisoria de las posiciones enemigas y propias. Eran el obstáculo puesto para impedir la penetración de unidades mecanizadas. Los rusos se dedicaron a construir, en menos de dos meses, dos amplias zanjas antitanques, de varios kilómetros, que se apoyaban en el río Ishora, cerrando el posible acceso a Kolpino de las unidades blindadas alemanas.
En los días anteriores a nuestra llegada se habían desarrollado en esta zona algunos combates entre las fuerzas rusas y alemanas, perdiendo estas últimas un saliente de su línea. Aún se apreciaban las huellas de las explosiones, por los embudos abiertos en la tierra. Ocupamos nosotros unas trincheras y zanjas de poca profundidad, desprovistas de caminos cubiertos que enlazasen la 1.a y la 2.a líneas del sistema defensivo. Fue preciso realizar urgentes trabajos de fortificación para el mejor acomodo del terreno a las necesidades de la defensa. Se abrieron ramales en nuestra línea avanzada y pequeños islotes de resistencia guarnecidos por pelotones sueltos para facilitar la vigilancia y las posibles acciones defensivas y ofensivas ulteriores.
Si el verano habíamos tenido que soportar la mortificación de los mosquitos, con la aparición del primer invierno ruso íbamos a conocer las torturas de los fríos glaciales. La noción que teníamos por el mero conocimiento de la geografía era muy pálida en comparación con la experiencia real de las variaciones meteorológicas probada sobre la misma estepa. Teníamos equipo de vestuario adecuado para las temperaturas extremas; supercapotes recubiertos de una capa guateada, pasamontañas y manoplas. Pero el frío agudísimo penetraba muy hondo. Cuando soplaba la ventisca se clavaban en el rostro imperceptibles agujas de hielo y los servicios se hacían singularmente penosos. Sin embargo, nuestros hombres no acusaban el menor quebranto y su espíritu seguía invariablemente magnífico. El enemigo tenía especial preferencia en mostrarse activo durante las interminables noches del invierno, y habíamos de darle adecuadas respuestas. No permanecíamos demasiado ociosos en la posición, porque las escaramuzas, los golpes de mano y los pequeños combates aislados se producían con relativa frecuencia. Así terminaba el año 1942.
La ciudad de San Petersburgo, la Leningrado roja, venía sufriendo estrecho asedio por las armas alemanas desde septiembre de 1941. Las fuerzas soviéticas allí cercadas tan solo podían mantener comunicación con su retaguardia, aunque en condiciones sumamente precarias, a través del lago Ladoga. Durante el verano, las tropas rusas procuraban aprovechar las tres o cuatro horas de la breve noche del estío —más bien un crepúsculo prolongado— poniendo en movimiento pequeñas embarcaciones para enlazar con su retaguardia y hacer algunos suministros, pero las escuadrillas de la Luftwaffe y las lanchas motoras finlandesas, italianas y alemanas de vigilancia en el lago hacían prácticamente imposible aquella comunicación. En los meses de invierno, cuando las aguas del Ladoga se hallaban sólidamente heladas, los rusos tendían una línea de ferrocarril y una pista y por estos medios lograban comunicar bastante fácilmente con su retaguardia, pues los golpes de mano de nuestras patrullas de esquiadores y las voladuras con explosivos en algunos puntos de aquellas comunicaciones eran muy poco eficaces y los rusos reparaban al momento las destrucciones, y si bombardeaban los aviones alemanes, los embudos quedaban casi instantáneamente solidificados por las altas temperaturas.
Valiéndose de tales accesos, en enero de 1943, los rusos consiguieron introducir en su sector de Leningrado, burlando el cerco, varias divisiones de Infantería, dos batallones de carros de combate modelo T-34 y otros dos de autoametralladoras-cañón, tropas de refresco que sirvieron como refuerzo a sus divisiones blindadas. Ante este inesperado movimiento de las fuerzas soviéticas, se vislumbró la posibilidad de un ataque enemigo sobre nuestro sector y, por consiguiente, un cambio en su situación como frente estabilizado. La atención del alto mando alemán se hallaba por entonces concentrada en el sector de Stalingrado, sobre el que gravitaba el signo de la fortuna adversa. Llegó a rumorearse que en la hipótesis de atacar los rusos, como la Agrupación de Ejércitos del Norte solo disponía de una brigada escasa con la misión de reserva móvil, las fuerzas de tierra que enviase en nuestra ayuda el mando alemán llegarían con varias jornadas de retraso, si es que las mandaban, y la aviación de maniobra tardaría en acudir también varias horas. Estos comentarios revelaban que ante la coyuntura de un ataque enemigo, las fuerzas de la División Azul tendrían que afrontar cualquier situación con sus propios medios, sin pensar en ayudas ajenas.
Teníamos clara consciencia de lo importante que era la situación que ocupaba en el frente del este la División Azul. En su sector de Krasni Bor se hallaba un firme bastión que sostenía el cerco de Leningrado mediante el hermético cierre de sus comunicaciones a través de la carretera y el ferrocarril de Leningrado a Moscú, cuyo paso interceptaban nuestras fuerzas.
Los rusos rompen el cerco de Leningrado
El mando soviético, barajando las favorables posibilidades derivadas del rumbo de los acontecimientos en Stalingrado, tenía en sus manos un momento oportunísimo para liberar el cerco de Leningrado y dar un respiro a sus ejércitos del norte. Era natural que así lo hiciese.
En el mismo mes de enero de 1943 fue lanzada la primera ofensiva rusa contra las líneas alemanas establecidas al sur del lago Ladoga y, después de romper el frente por aquel punto, consiguieron ocupar la ciudad de Schlüsselburg, en la desembocadura del río Vóljov.
Digna de mencionarse es la actuación de un batallón español que se cubrió de gloria en aquellas primeras operaciones. Fue el 2.o Batallón del Regimiento n.o 269 de nuestra División, que, a petición del mando alemán, actuó como refuerzo del Regimiento de Granaderos alemán n.o 162, junto al que se batió encarnizadamente contra el enemigo en Posselok, al sur del lago Ladoga, de los días 20 al 30 de enero, conteniendo los violentos ataques soviéticos. Tanta bravura derrocharon las cuatro compañías de infantes españoles, que merecieron las más encendidas felicitaciones del mando alemán. Solo quedaron como supervivientes un oficial, seis sargentos y veinte divisionarios españoles, restos gloriosos de los que tan alto ejemplo de valor dieron a sus compañeros de armas en aquellas jornadas. Con tales operaciones los rusos consiguieron dominar el paso de la gran carretera de Leningrado a Siberia, pero esta comunicación con su retaguardia seguía siendo muy precaria, puesto que se hallaba intensamente batida por el fuego constante la artillería alemana.
Para ser efectiva la rotura definitiva del cerco de Leningrado, aún tendrían que apoderarse los rusos de la carretera y del ferrocarril de Leningrado a Moscú y forzar el paso en los puntos ocupados precisamente por la División Española de Voluntarios. Aparte de la posibilidad de arrollar nuestras resistencias, la operación al alcance del mando soviético le brindaba, de lograr el éxito, un favorable golpe de efecto para su propaganda política antifascista.
Pero allí estaba la División Azul, dispuesta en todo momento a dar un claro y terminante testimonio de su presencia, costase lo que costase. Los voluntarios españoles no habíamos ido a Rusia a conocer los paisajes helados de la estepa, sino a combatir al comunismo y cerrar la marca oriental de Europa. Allí estábamos para eso.
Capítulo II
CON MI COMPAÑÍA EN EL COMBATE DE KRASNI BOR (10 DE FEBRERO DE 1943)
La infantería soviética nos ataca en masa
Estampa del frente en invierno
Habíamos entrado en la primera decena de febrero de 1943. Soportábamos pacientemente la intensa crudeza del invierno ruso. Salvo las frecuentes salidas necesarias a la línea, para comprobar la vigilancia de nuestros puestos de centinelas, consumíamos largas horas recluidos al amor de las estufas, haciendo vida de topos dentro de nuestros abrigos. Por ser más expresivo el nombre alemán, les llamábamos búnkeres. El frío era glacial, señalando muchas veces el termómetro temperaturas de veinte a treinta grados bajo cero. Nos hallábamos sobre un terreno sensiblemente llano, cubierto por una costra de nieve helada. Lucía el sol en los días despejados, pero eran solo fuertes sus rayos para vencer el frío. El río Ishora, como fuese un caprichoso camino de hielo, discurría por la retaguardia de nuestro sector formando algunos meandros y luego guía su curso hacia Kolpino, casi paralelamente a la carretera de Leningrado a Moscú, sobre la que se hallaban las posiciones de mi compañía. Al fondo de esta carretera, a unos sesenta metros de distancia de nosotros, ocupando las ruinas de un pequeño poblado, estaban las posiciones más avanzadas de los rusos. Entre los rusos y nosotros, la carretera se hallaba cortada por una serie de dientes de dragón colocados por ambas partes para obstaculizar el posible paso de vehículos blindados. A lo lejos, la ciudad de Kolpino nos mostraba el contorno de su masa de edificios, sobresaliendo las numerosas chimeneas de sus plantas industriales. Leningrado, la famosa San Petersburgo de otros tiempos, estaba a una veintena de kilómetros más atrás.
Nuestro sector
En aquella zona cubría nuestro sector una línea de nueve a diez kilómetros de frente, guarnecida, de izquierda a derecha, desde el río Ishora, por el Batallón de Reserva Móvil n.o 250, mandado por el capitán Miranda; el 2.o Batallón del Regimiento n.o 262, a las órdenes del comandante Palleras, y el l.er Batallón del mismo regimiento, con el comandante Rubio como jefe, además de otras unidades de la División Azul. El 2.o Batallón, con las compañías 7.a, 6.a y 5.a, mandadas respectivamente por los capitanes Campos, Iglesias y Palacios, ocupaba el centro del dispositivo y, a un kilómetro hacia su retaguardia, se situaban las primeras casas aisladas de la población rusa de Krasni Bor, que daba nombre al sector. Nos servía de línea defensiva una profunda trinchera continua, con varios entrantes y salientes, que cortaba la citada carretera y el ferrocarril de Leningrado a Moscú. Teníamos la misión de cerrar el paso al enemigo por aquellas importantes vías. Por delante de la trinchera, varios ramales comunicaban con nuestras avanzadillas de pelotón; una alambrada de caballos de frisa completaba el sistema defensivo. Teníamos varios abrigos de cemento como alojamiento de nuestras fuerzas.
Nuestro batallón cubría el flanco izquierdo del sector, con la 2.a Compañía, mandada por el capitán Ulzurrun, en el ala extrema. Mi compañía, que era la 3.a, enlazaba por la izquierda con la de Ulzurrun y por la derecha mantenía contacto con la 7.a Compañía del 2.o Batallón, mandada por el capitán Campos. La 1.a Compañía de nuestro batallón, con las misiones de sostén y reserva, a las órdenes del capitán Aubá, y nuestra Compañía de Ametralladoras, mandada por el capitán Aranda Uribe, nos cubrían un poco a retaguardia de la línea. Manteníamos constante enlace telefónico y por radio de campaña con el capitán Miranda, jefe de nuestro batallón.
Dispositivo de las fuerzas de la División Azul en la jornada de Krasni Bor el 10 de febrero de 1943.
Hasta el momento en que nos fue dada a conocer la noticia de que el enemigo tenía propósitos de lanzarse al ataque contra nosotros, no habíamos tenido en el sector ninguna actividad de singular importancia. Se trataba, pues, de un frente estabilizado, con leves movimientos de patrullas en los servicios de descubierta y cruce de fuegos por ambas partes de vez en cuando. El jefe de nuestro batallón me transmitió el aviso de las intenciones enemigas y, cumpliendo sus órdenes, adopté en mi compañía todas las disposiciones necesarias para la defensa. El hecho de que mis fuerzas se hallasen sobre la carretera de Leningrado a Moscú nos confería una responsabilidad inequívoca, puesto que nuestra misión era perfectamente clara: teníamos que impedir cualquier intento de penetración del enemigo y cerrarle el paso por aquel punto.
La extensión del frente a cubrir por mi compañía me aconsejó desplegar mis fuerzas en la forma siguiente:
Primera Sección (teniente Fernández): En el flanco izquierdo, enlazando con la 2.a Compañía de nuestro batallón (capitán Ulzurrun), y con la carretera a la derecha.
Segunda Sección (alférez De la Fuente): En el centro de la línea, a la derecha de la carretera; enlazaba por la izquierda con la 1.a Sección y por la derecha con la Sección de Ametralladoras. Aquí situé el puesto de mando de la compañía.
Sección de Ametralladoras (alférez Gallego): Enlazando por la izquierda con la 2.a Sección y por la derecha con la 3.a, para batir la carretera en tiro de enfilada.
Tercera Sección (alférez Navarro): Enlazando por la izquierda con la Sección de Ametralladoras y por el flanco derecho con la 7.a Compañía del 2.o Batallón (capitán Campos).
Sección afecta de la 1.a Compañía (teniente Campos): Como refuerzo y reserva móvil, a utilizar en caso necesario. Debía permanecer en los búnkeres manteniendo enlace con mi puesto de mando hasta recibir órdenes.
Plana mayor de la compañía (sargento auxiliar de la compañía): Un pelotón de asalto —once hombres mandados por un cabo— que actuaba a mis inmediatas órdenes, así como tres agentes de enlace. El resto de la plana mayor (mi asistente, el escribiente, el practicante, el cartero, los dos carreros y los dos cocineros), a las órdenes del sargento, como pelotón de reserva utilizable en caso extremo.
CROQUIS A
Por omisión involuntaria dejó de señalarse en este gráfico del dispositivo de las líneas propias, el emplazamiento que ocupó en el combate la Cía. Amts. del 2.º Bon. del Regto. 262 de la División Azul. Esta unidad de armas automáticas cubría con sus fuegos a las fuerzas divisionarias y se hallaba situada a la izquierda del P. C. del Batallón y a retaguardia de las Compañías de los capitanes Campos e Iglesias.
Las tres secciones, junto con la plana mayor y pequeños servicios de mi compañía, sumaban ciento veintinueve hombres. El jefe del batallón me afectó como refuerzo una sección de la 1.a Compañía, con treinta y siete, y la de ametralladoras, con treinta. Tenía, pues, a mis órdenes, casi doscientos voluntarios, todos ellos bien instruidos y con magnífica moral de combate. Nuestra defensa contra carros había quedado emplazada en profundidad sobre la carretera. Con la confianza de que podríamos responder adecuadamente a un ataque enemigo, comuniqué a mis oficiales las instrucciones pertinentes para que alertasen a la tropa.
Un desertor ucraniano
El 9 de febrero, poco después del mediodía, la 3.a Sección capturó a un desertor del Ejército soviético que se pasaba a nuestras filas. Llegaba hambriento y se le dio de comer. En mi puesto de mando lo sometí a un breve interrogatorio, antes de mandarlo conducido a presencia del jefe de mi batallón. Este desertor dijo que era ucraniano, que se hallaba movilizado desde hacía un año y que se pasaba a nuestras filas porque no quería luchar a favor de la Unión Soviética. No era cosa de dar crédito gratuito a estas declaraciones, pero tampoco podían rechazarse de plano, dado el arraigado sentido de la independencia patria que tienen los ucranianos. Declaró, además, que las fuerzas rojas atacarían nuestro sector a la mañana siguiente y que para ello tenían concentrados abundantes medios materiales y muchas tropas, algunas de cuyas unidades mencionó. La declaración del desertor venía a confirmar las noticias de un probable ataque del enemigo. No podía sorprenderme. Pero él, como queriendo acreditar lo que decía, desabrochó su guerrera, la típica gimnaschiorka, y descubrió su ropa interior, impecablemente limpia. Explicó seguidamente que el ejército ruso tenía la costumbre de entrar limpio en el combate por si la muerte sorprendía a cualquiera. Algunas narraciones de diversas campañas rusas, tal como el asedio de Sebastopol durante la Guerra de Crimea, que luego tuve ocasión de leer en el cautiverio, mencionaban esta vieja tradición de los soldados rusos. Con visible sentimiento, mostró por último una fotografía en la que figuraba junto a su mujer y sus dos hijos, hecha poco antes de movilizarse. El escaso parecido del desertor con relación a su imagen fotográfica delataba claramente el considerable quebranto físico sufrido en el tiempo que llevaba de campaña. Hice trasladarlo seguidamente al puesto de mando del batallón.
Vísperas que auguran el combate
Por la tarde, las baterías rojas se entretuvieron en realizar algunos tiros de tanteo y corrección para fijar sus objetivos. Aunque no fue un fuego demasiado molesto, era suficientemente significativo, pues anunciaba la inminencia del ataque.
Aquella misma tarde, cuando había oscurecido, un oficial del Grupo de Transmisiones de nuestra División se presentó en mi posición con un equipo de radio fonorreceptor. Era el teniente Blesa, paisano mío y antiguo condiscípulo, a quien no había vuelto a ver desde que comenzó nuestra Guerra de Liberación. Me fue sumamente grato poderle abrazar y tenerle a mi lado. Su cometido era estar a la escucha para captar las conversaciones telefónicas del enemigo y transmitirlas a nuestro mando. A sus órdenes llegaban cuatro soldados radiotelegrafistas alemanes. El aparato quedó instalado en el punto más próximo a las avanzadas rusas y montaron el servicio de escucha.
Por nuestra parte, todo se hallaba dispuesto y, atendiendo a organizar los últimos detalles de la defensa, la noche se nos echó encima. En las primeras horas de la noche, el capitán Miranda, que mandaba el batallón, acudió personalmente a la línea de mi compañía, y me ordenó que reuniese a los oficiales y la tropa, para dar lectura a un mensaje del general de nuestra División. Así se hizo al punto y, con religioso silencio, escuchamos todos el mensaje. Elogiaba nuestro general el comportamiento del batallón en la campaña y nos animaba a que perseverásemos en el mismo espíritu, afrontando animosamente las acciones que se avecinaban, para dar elevado testimonio de nuestro amor a España. El capitán Miranda, por su parte, nos recordó que el hecho de hallarse nuestras fuerzas taponando la carretera de Leningrado a Moscú constituía un alto honor, y que tenía la absoluta seguridad de que no defraudaríamos a quienes nos habían otorgado su confianza. En una palabra, aquel importante punto de paso solamente podría ser utilizado por las unidades mecanizadas enemigas, si nosotros no fuésemos capaces de mantenerlo sólidamente interceptado. Esta era la consigna del mando. El capitán Miranda marchó acto seguido a visitar la compañía del capitán Ulzurrun, contigua a nuestro flanco izquierdo.
Pronto comenzamos a oír golpes de martillo, chirridos metálicos y voces de mando en las cercanas posiciones de los rusos. Se notaba que el enemigo trabajaba con afán, preparando seguramente los asentamientos para nuevas piezas de artillería. Poco después oíamos el ruido sordo de los motores de los carros de combate, que siguieron en marcha durante toda la noche para evitar, sin duda, los efectos de la helada.
El capitán Miranda regresó a mi posición muy avanzada la noche. Tuvo la feliz iniciativa de rogar al padre Pumariño, capellán de nuestro batallón, que oficiase una misa en un búnker de mi compañía para que asistiera el mayor número posible de voluntarios. Se celebró hacia las doce de la noche y pudimos oírla con todo recogimiento. La comunión puso una paz total en nuestro espíritu, confortándonos para todo aquello que pudiera sobrevenir. Nos retiramos a los refugios por si era posible descansar algunas horas.
Hacia las dos o las tres de la madrugada me despertó el teléfono. Mi compañero Ulzurrun me informaba que, en un reconocimiento que acababa de hacer, había sorprendido a una patrulla rusa que trataba de abrir una brecha en su línea defensiva, cortando las alambradas; logró rechazarla después de producirle varias bajas y capturar prisionero a un teniente soviético. En toda la línea de nuestro batallón reforzamos los puestos para extremar las precauciones de seguridad. Nuestros centinelas mantenían una celosa vigilancia y el equipo fonodetector continuaba permanentemente a la escucha. Hasta el momento no había logrado captar ninguna conversación de importancia; los rusos apenas utilizaban los teléfonos y, cuando hablaban, lo hacían en clave. En cambio, seguíamos oyendo el incesante ruido de sus carros de combate. No fue posible dormir. Las horas de la noche transcurrieron vertiginosamente.
A los primeros albores del día hice un recorrido por los parapetos y desde mi puesto de combate, que era un buen observatorio, utilicé los gemelos de campaña para ver si advertía movimiento de fuerzas o nuevos asentamientos de posiciones de tiro en las líneas enemigas. Como no reparase en nada extraño, llamé por teléfono al jefe del batallón para comunicarle que, durante la noche, en mi compañía no se había producido ninguna novedad. El capitán Miranda nos deseó la mejor fortuna en el nuevo día. Eran aproximadamente las siete de la mañana, hora de Berlín, y precisamente era la señalada como hora H, sin que hasta entonces hubiesen iniciado los rusos el fuego de su artillería, precursor del anunciado ataque. Me hallaba en estas consideraciones, sin saber qué juzgar, cuando sonó el teléfono. Era mi compañero Ulzurrun, el más vecino en la línea, que deseaba cambiar impresiones conmigo. También le había extrañado la pasividad enemiga y, teniendo en cuenta la puntualidad atribuida a nuestros contrarios, pensaba que acaso no se lanzaran al ataque, tal vez por haber observado nuestros preparativos de defensa. Pero inopinadamente interrumpió su charla, indicándome que notaba algo extraño cerca de su búnker y que, después de ver lo que pasaba, me llamaría de nuevo. Marché a dar una vuelta por mis posiciones, para observar el frente.
La infantería soviética nos ataca en masa
Estaba ya naciendo el sol y aparecía el cielo despejado, sin una nube, añil todavía. Brillaba la nieve con tonalidades de un rosa nacarado. El viento dormía con absoluta inmovilidad, respirábase una atmósfera de hielo. El frío, seco, era intensísimo. Recorrí toda mi línea y recomendé a los oficiales y a la tropa que, de producirse el ataque, aprovechasen hasta los más leves accidentes del terreno para evitar en todo lo posible la vulnerabilidad. Por lo demás, en el frente, la calma seguía siendo total, presagio raro de la próxima tormenta. Mis hombres acusaban el mejor humor y se divertían haciendo agudos comentarios a propósito de la visita de los ruskii.





























