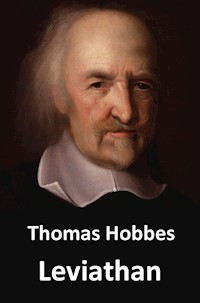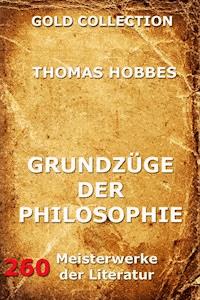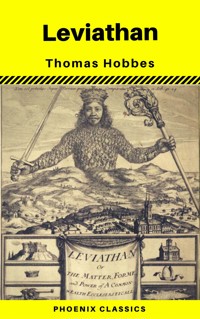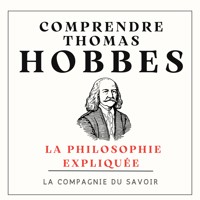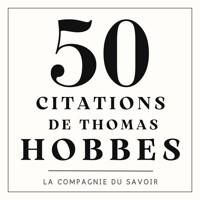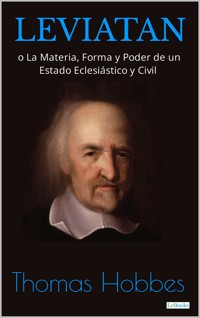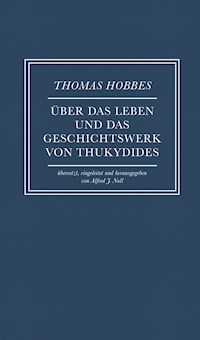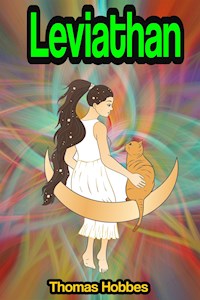Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tecnos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Clásicos - Clásicos del Pensamiento
- Sprache: Spanisch
En un momento como el actual en el que los cimientos de la cultura política moderna se evidencian cuestionados y sometidos al juicio de unos hechos que parecen negarlos con fuerza, resulta más necesario que nunca poner en claro las raíces de la modernidad política. Éste es el motivo que ha llevado a quienes hacen Clásicos del Pensamiento de Tecnos, a publicar una edición completamente nueva de la vieja antología preparada por el profesor Tierno Galvan a invitación de Don Antonio Truyol. Junto con una nueva traducción de De Cive desde el original latino, más fiel a la letra y el espíritu original, se incluye aquí un esclarecedor estudio preliminar debido a Richard Tuck, el más brillante exponente de la segunda generación de la Escuela de Cambridge (de la que forman parte John Dunn y Quentin Skinner). Tuck demuestra en este estudio -en el que se incluye una soberbia descripción de la evolución del pensamiento político europeo en la segunda mitad del XVI y primera del XVII - que las raíces de la modernidad política tienen su matriz en el humanismo republicano, con el que el propio Hobbes no fue nunca demasiado consciente de haber roto, y responden a un deseo de hacer frente a la situación de anarquía existencial de los sentidos a que abocaba las propuestas del escepticismo representadas por Montaigne. Hobbes es pues, la clave de la modernidad política, y su estudio representa también el análisis de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Conociendo sus escritos sabremos porqué la sociedad actual se resiste a ser modelada desde la política, el derecho, y el Poder Constituyente. Entenderemos cuales pueden ser los límites a una acción política que se proclame autónoma de la sociedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Hobbes
Antología de Textos Políticos
Del ciudadano y Leviathan
Edición de Enrique Tierno Galván
Estudio de contextualización de Richard Tuck
Traducción de Andrée Catrysse y Manuel Sánchez Sarto
Contenido
Nota editorial
Estudio de contextualización
Del ciudadano (De cive)
Capítulo noveno. Del derecho de los padres sobre los hijos y del reino patrimonial
Capítulo décimo. Comparación entre las tres formas de gobierno en cuanto a sus inconvenientes respectivos
Capítulo decimoctavo. De las cosas necesarias para entrar en el reino del cielo
Leviathan o La materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil
Dedicatoria
Introducción
Parte primera. Del hombre
Parte segunda. Del estado
Parte tercera. De un estado cristiano
Parte cuarta. Del reino de las tinieblas
Créditos
Nota editorial
Para Tecnos es un motivo de orgullo y de legítima satisfacción, haber logrado aunar en este libro lo antiguo con lo moderno; las viejas tradiciones de estudio del pensamiento que identifican nuestro sello editorial, con las actuales propuestas de relectura de los textos políticos que están emergiendo en un muy complicado siglo XXI. De este modo, en la reedición de esta antología destinada a presentar en forma extractada la obra de Hobbes a un público universitario, de una parte, se ha decidido conservar el criterio de selección que en su día estableciera el profesor Tierno Galván que, en medio de la precaria atmósfera intelectual y moral de la dictadura, hizo escuela del culto a los clásicos y se esforzó por preservar un hilo de contemporaneidad democrática en la cultura política española. En tanto que, de otra, se han incorporado las nuevas corrientes del discurso político, surgidas en el mundo académico anglosajón, con el estudio de Richard Tuck, profesor de Government de la Universidad de Harvard y de Cambridge, figura descollante de la escuela de Cambridge, y hoy probablemente el mejor conocedor del pensamiento de Thomas Hobbes, que hasta la fecha nunca había sido traducido al castellano.
Como enseña Richard Tuck en el lúcido ensayo que antecede a los escritos de Hobbes, el conocimiento de lenguas y la versión al propio idioma de textos antes desconocidos, representa a veces un recurso especialmente adecuado para agitar el debate interno en una cultura nacional paralizada. Y es que, por paradójico que pueda resultar, en ocasiones, el único medio efectivo para que una sociedad que se resiste a tomar conciencia de su contemporaneidad, llegue a ser partícipe intelectual de los problemas del mundo real en que se halla inmersa, consiste en traducir libros que han sido gestados en culturas que lo son muy activamente. Es así como traducir libros, termina equivaliendo a importar cultura. Porque, con frecuencia, la única forma de pensar en una sociedad aferrada a los caducos esquemas mentales del pasado que ha renunciado a tomar postura ante los retos que tiene por delante, es leer, y releer, lo que otros, en otras lenguas y culturas, han dicho sobre problemas muy similares o casi idénticos, contextualizándolos adecuadamente para evitar incurrir en calcos o en fenómenos manipuladores del estilo de aquel que los lingüistas llaman falsos amigos. Ésta es la gran ambición que tanto en sus orígenes, como en el presente, mueve a los que hacemos Clásicos del Pensamiento de la editorial Tecnos.
En esta ocasión, Tecnos se siente obligada a reconocer dos notables deudas de gratitud. En primer lugar, con la generosidad de la doctora Andrée Catrysse que, desde su retiro en la Provenza, ha consentido la publicación de tres capítulos de su espléndida traducción del original latino de De Cive de Hobbes que servirán de anticipo a la edición completa de esta obra que aparecerá el año próximo. Y agradecimiento también, en segundo término, a la tenacidad de John Dunn, Profesor honorario de la Universidad de Cambridge y uno de los miembros de la escuela que lleva su nombre, por su enorme empeño en que la muy importante aportación de Richard Tuck sobre Hobbes pudiera ser finalmente vertida al castellano.
Estudio de contextualización
por Richard Tuck1
Department of Government
Universidad de Harvard
I. Thomas Hobbes en su circunstancia histórica
1. Introducción
Hobbes es el creador de la filosofía en lengua inglesa. Tal vez por ello, su obra ha venido suscitando desde siempre fuertes emociones entre los lectores. Antes de él, poco se había escrito en esta lengua en relación a los temas concernientes a los ámbitos más técnicos de la filosofía como la metafísica, la política o la moral. Sólo Ricardo Hooker puede ser considerado un precursor, y exclusivamente para una determinada rama del pensamiento, la que se corresponde con el ámbito del derecho. Después de Hobbes no quedó ningún campo de la investigación humana que permaneciera inédito a la lengua inglesa. Su obra supuso una conquista definitiva que hoy tendemos a descontar como natural, pero que en aquel momento sólo fue posible gracias al profundo conocimiento que Hobbes tenía del debate de su tiempo, y a su dominio tanto del latín, la lengua en que tradicionalmente se expresaba la filosofía, como de la que por entonces estaba emergiendo como nueva lengua vehicular del pensamiento: el francés. Hobbes escribiría indistintamente en latín y en inglés, y no es posible comprender el profundo significado de su gran proyecto (escribir con Leviathan la primera gran obra inglesa de filosofía), sin examinar en conjunto la totalidad de su producción intelectual.
Algo que pocas veces ha sucedido, Hobbes ha sido de entre todos los grandes filósofos, el más olvidado por la posteridad. Ello se debe a razones de índole claramente histórica: Hobbes dedicó, al menos, la mitad de su vida y de sus energías, a intentar comprender la ciencia moderna en el momento exacto en que ésta nacía. Una comprensión ciertamente mucho más profunda de la que conseguiría alcanzar cualquiera de sus contemporáneos, pero que en la medida que esas reflexiones no fueron expuestas de manera exhaustiva en Leviathan, explica que sus teorías científicas hayan resultado poco consideradas. Los escritos en que tales temas vinieron tratados, hoy son poco leídos, e incluso algunos de ellos ni siquiera han sido traducidos desde sus originales textos latinos. Y si bien es cierto que Leviathan es extraordinario desde muy diferentes puntos de vista, hay que recordar que Hobbes nunca lo concibió como su principal contribución en materia de política y de moral, y conviene insistir en que, el gran interés que actualmente se aprecia por esta singular obra, ha distorsionado considerablemente muchas de las verdaderas intenciones del autor.
Hobbes es una figura que se ofrece particularmente a ser discutida, en la medida en que se procure poner de manifiesto todo aquello que aspiró a construir, y que produce resultados intelectuales que van más allá de la investigación histórica. En cualquier caso, se trata de una figura insólitamente compleja, y en efecto, la mayoría de sus lectores contemporáneos se aproximan a Hobbes desde expectativas precondicionadas, de manera más o menos consciente, basadas en las ilusas tradiciones interpretativas que en torno a su pensamiento se han venido construyendo en los dos últimos siglos. Los críticos tradicionales de Hobbes, han convertido su pensamiento en algo bastante más arduo y menos interesante de lo que en realidad fue. En este sentido, entiendo que una adecuada contextualización de su discurso en el ámbito de la discusión de su tiempo, permitirá exaltar más que disminuir su importancia en nuestra propia época.
2. Algunos datos de la vida y del contexto histórico de la obra de Hobbes
En ocasiones puede parecer que quienes protagonizan las diferentes historias de la filosofía o de la moral —personajes tan diferentes como Tomás de Aquino, Maquiavelo, Lutero. Hobbes, Kant o Hegel— se encontraban comprometidos en su época en una empresa común hasta el punto de que incluso podrían llegar a considerarse recíprocamente colegas. Pero basta un instante de reflexión para darnos cuenta de que hemos sido nosotros quienes hemos convertido su tarea en una empresa común. Desde su punto de vista, estos pensadores se habrían visto a sí mismos en su época como intelectualmente afines a hombres que no aparecen en nuestras listas —eclesiásticos o eruditos—, figuras que a primera vista carecen de cualquier interés filosófico. Esto resulta particularmente cierto en relación con los más grandes filósofos de Europa de finales del siglo XVII, que fueron educados para ser aquello que se definía como «humanista», y cuyas raíces intelectuales se encontraban en el estudio de los clásicos, y en un uso refinado e innovador del lenguaje típico de los humanistas del primer renacimiento, más que en el laborioso filosofar de sus precursores medievales. La vida de un intelectual en la Europa del seiscientos, sea en sus aspectos materiales, como en sus implicaciones teóricas, resultaría inmediatamente comprensible para un humanista de comienzos del quinientos, pero parecería en cambio muy extraña a un filósofo escolástico del tardomedievo.
Todo esto vale para Hobbes, incluso más que para cualquier otro. ¿Qué tipo de vida, tanto intelectual como histórica, llevaba Hobbes hacia 1640 y en 1649 cuando publicó De Cive y Leviathan?2.
Hobbes nació en una familia relativamente pobre, como muchos intelectuales del seiscientos —sólo Descartes y Robert Boyle, de entre la enorme pléyade de filósofos y científicos que ese siglo produjo, procedían de ambientes indiscutiblemente privilegiados. El padre de Hobbes era un clérigo de Malmesbury (Wiltshire) que había caído en la pobreza. La clase de eclesiástico de la época isabelina que posiblemente (casi con toda seguridad) nunca llegó a conseguir un diploma académico. Entregado al alcohol, el padre de Hobbes abandonó a su familia cuando Thomas tenía dieciséis años, para morir en la «obscuridad más allá de Londres», como Aubrey, el gran biógrafo y amigo de Hobbes anotaría de manera un tanto curiosa. Thomas Hobbes nació el 5 de abril de 1588, y parece que gustaba repetir la historia de que su madre anticipó el parto al escuchar noticias sobre la llegada de la Armada Invencible —«de manera que el miedo y yo nacimos juntos».
La educación de Thomas en la grammar school de Malmesbury, y posteriormente en un Hall de Oxford (es decir en un tipo de centro universitario que ofrecía títulos de graduado en Artes y por tanto menos prestigioso que los College que impartían especializaciones de postgrado), fue costeada por su tío. Hobbes fue, sin duda alguna, reconocido como un alumno extremadamente inteligente, en particular en la disciplina central del plan de estudios del Renacimiento, el estudio de idiomas. Su facilidad con los idiomas, dominaba fluidamente el latín, en menor medida el griego, y, también, el francés a la perfección, y algo de italiano, le acompañaría toda su vida, invirtiendo gran parte de su tiempo en el ejercicio de la traducción: la publicación de su primer trabajo (en 1629) fue la traducción de la Medea de Tucídides, y la versión inglesa de la Odisea de Homero, una de las últimas (en 1674). Estas facultades estaban aliadas con su estilo sofisticado, representado por su capacidad para escribir poesía en dos idiomas —la primera obra suya que ha llegado hasta nosotros es el poema latino The Wonders of the English Peak in Darby-shire—, así como por el dominio de una elegante prosa. Al igual que todos los escritores del Renacimiento, su educación fue, ante todo, literaria. Además, Hobbes siempre fue un trabajador nato y un escritor extremadamente veloz, en prosa como en verso, cuando tenía entre manos un proyecto —sabemos, por ejemplo, que escribió los últimos diez capítulos de Leviathan (casi 90.000 palabras) en menos de un año.
Habilidades del género en la Europa del quinientos y el seiscientos no se habían convertido todavía en lo que serían muy pronto: una suerte de inútil emblema de toda una élite social. Eran potenciadas incluso en los currículum escolásticos del Renacimiento porque tenían su propia utilidad, resultaban muy «vendibles». El dominio de estas artes deparaba un refinado instrumento de ascenso social a un joven brillante procedente de las clases más modestas. Obviamente, las profesiones tradicionales —iglesia, derecho, medicina— reclutaban personas de esta clase. Pero las exigencias resultaban mayores para aquellos que se involucraban en la vida pública (en especial si se requería su conocimiento o actividad para el más amplio contexto de los problemas europeos) que precisaba de hombres que fueran buenos lingüistas y escritores brillantes y persuasivos, capaces de mantener una correspondencia, de escribir discursos, de dar consejos y de instruir a los jóvenes en su propia imagen. Era el mercado del «humanismo», en el sentido que el término asumió a fines del Renacimiento, y fue sobre todo la hegemonía de este tipo de hombres en las ciudades-Estado y en las cortes principescas italianas, la que nutrió la literatura renacentista. Pero esa misma clase de hombres se hacía presente también en el norte de Europa, especialmente entre las grandes familias aristocráticas y sorprendentemente muchos grandes escritores del seiscientos vivieron al servicio de estas familias (dos casos claros son John Locke y John Selden).
Así pues, los hombres que poseían las aptitudes de Hobbes eran protegidos en la Europa del Renacimiento, ya que podían aportar una importante ayuda a cualquiera que formara parte de la vida pública, además de enseñar a los hijos mayores de los hacendados las técnicas de la acción política, actuaban en general de un modo parecido a como lo hacen los asistentes de los actuales senadores de Estados Unidos. Éste iba ser sin duda el oficio de Hobbes durante toda su vida; al graduarse en Oxford en 1608, fue recomendado para el puesto de secretario y tutor en la casa de William Cavendish, que pronto se convertiría en el primer conde de Devonshire, uno de los nobles más ricos de Inglaterra.
A partir de entonces, Hobbes (cuando estaba en Inglaterra), vivió en las casas del conde, en Hardwick Hall en Derbyshire, y en Little Salisbury House, en Londres; murió en Hardwick como un servidor honorable de la familia, o domestic, como en cierta ocasión se definió a sí mismo. No siempre le dieron empleo directamente los condes de Devonshire, porque en varias ocasiones no hubo nadie en esa familia que formara parte de la vida pública; en tales casos Hobbes trabajaría para sus vecinos en Derbyshire, y en concreto para sus primos, los condes de Newcastle, que vivían en Welbeck.
Es probable que al igual que como lo haría más tarde Locke, Hobbes sintiera un fuerte rechazo a entramparse en una profesión, especialmente a entrar en la carrera eclesiástica, el principal empleo al alcance de los universitarios. Su hostilidad hacia cualquier profesión será una característica frecuentemente común entre los primeros humanistas, y no es por casualidad que la mayor parte de ellos fueran laicos. Por contraposición, la protección de una gran familia aristocrática inglesa ofrecía una clase de vida diferente, aunque no desprovista de costes sociales: el matrimonio resultaba prácticamente imposible y resulta sorprendente el número de grandes teóricos del seiscientos que fueron célibes y vivieron una existencia privada de grandes lazos afectivos. Locke es, una vez más, un ejemplo al respecto. Ambientes semejantes alejaban al estudioso no sólo de los afectos familiares, sino incluso de muchas instituciones en torno a las que la mayoría de las personas viven la propia existencia, produciendo naturalmente una estirpe de intelectuales radicales e independientes. Y mientras en el seno de la convivencia interna de tales familias, las barreras convencionales ponían permanentemente en evidencia las diferencias existentes entre nobles y sus dependientes, el particular vínculo intelectual que unía a siervo y patrono en este contexto generaba una relación a nuestros ojos extrañamente ambigua.
Durante veinte años, Hobbes trabajó como secretario, preceptor, asesor financiero, consiglieri de los Devonshire, y conservamos algunos documentos que acreditan su actividad. Como toda esa clase de servidores, Hobbes consumía largos ratos de su existencia cotidiana en la antecámara, y Albury nos ha contado que mientras su patrón discutía de negocios y con frecuencia especulaba, Thomas pasaba el tiempo leyendo clásicos en ediciones baratas de la casa holandesa Elzevir. En esa antecámara habría coincidido con los secretarios de otros personajes, y parte de la correspondencia de Hobbes de esta época, desilusionante y llena de insinuaciones y maledicencias sobre sus patrones, está dirigida a estos personajes. Como su patrón no gustaba ocuparse de sus negocios, Hobbes se sentó en el consejo de la Virginia Company, en la que Devonshire poseía grandes intereses.
Una de las obligaciones de un preceptor era acompañar y guiar a los herederos de la casa por los reinos europeos en un Grand Tour por Europa; Hobbes pasó entre 1610 y 1640, ocho años en el continente, en condición de aquello que los franceses llaman conducteur d’un Seigneur: primero entre 1610 y 1615 acompañando al joven Cavendish; más tarde, en 1630, con el hijo de sir Gervase Clifton, y de nuevo entre 1634 y 1636, con el hijo de su primer pupilo. Como viajaba en condición de tutor o maestro de un joven de alta posición social, tuvo acceso a un trato directo con las personalidades políticas e intelectuales más relevantes de Europa, conociendo, por ejemplo, a los principales personajes de la República de Venecia que durante la crisis de 1606-1607 habían defendido su independencia contra el papado y los Hasburgo, a cardenales en Roma, a respetadas personalidades en Ginebra, y a Galileo. Su conocimiento práctico y personal de la política europea resultaba incomparable al de cualquier pensador inglés de su generación (y posiblemente también era el único del continente equiparable al del holandés Hugo Grotius — en castellano Grocio) y se mantuvo permanentemente actualizado. Cuando Hobbes y Cavendish retornaron a Inglaterra continuaron en contacto con los venecianos (Hobbes, como era natural, traducía las cartas del italiano al inglés para que su patrono pudiera leerlas), y durante algún tiempo las facende venecianas fueron familiares en la casa Cavendish. Muchos de los problemas característicos de esta época terminarían desempeñando un papel importante, en diversas formas, en los últimos trabajos de Hobbes.
Venecia era la única superviviente de la gran época republicana italiana, y los hombres que la dirigían se preguntaban obsesivamente, con bastante lógica, qué habría llevado a las repúblicas italianas como Florencia a convertirse en principados sujetos al dominio español que, a finales de las guerras peninsulares de la primera parte del seiscientos, había impuesto un régimen de control imperial formal o informal, sometiendo a las ciudades-Estado mediante una combinación de corrupción financiera, intimidación militar y propaganda basada en la amenaza turca. Visto desde Venecia, y también desde otros muchos puntos de observación europeos, este proceso, junto al análogo puesto en marcha por los españoles para mantener el dominio de los Países Bajos holandeses, era la quintaesencia de la política moderna, y para estudiarlo se había desarrollado todo un genere de literatura política. Era ese género de escritos el tipo de literatura política que resultaba más familiar al joven Hobbes; se trataba de un género muy atrayente para un humanista porque se ocupaba continuamente de temas clásicos y citaba a los autores antiguos —y en efecto, muchos de sus más importantes autores se contaban entre los más eminentes humanistas de la época.
El argumento central de esta literatura era un creciente escepticismo sobre la validez de los principios morales que habían servido de fundamento a la generación anterior. Para los autores de esta generación precedente, situados entre finales del Quattrocento y principios del Cinquecento, una auténtica vida pública vivida por un hombre de honor todavía cabía como posibilidad. Y si se eran ciudadanos de una república como Florencia que habían nacido antes del ascenso de los Medici, o consejeros de un príncipe como el duque de Milán, el rey de Francia, o el emperador Carlos V, encontrarían los modelos deseados en los trabajos de los escritores antiguos que profesaban concepciones análogas —en particular Cicerón o Séneca.
En todo este ambiente las inquietudes intelectuales que Hobbes parece haber albergado en el fondo de su ser, podrían haber parecido extrañas a los hombres del primer Renacimiento. A los ojos de los primeros humanistas, la finalidad de una educación basada en los clásicos (en particular, en los escritores romanos) era equipar a un hombre para el tipo de servicio público que habían desempeñado héroes tales como Cicerón: para ellos la mejor forma de vida era la del ciudadano activo y comprometido, luchando por la libertad de su respublica o utilizando su habilidad oratoria para persuadir a sus conciudadanos a luchar con él. Para estos autores, la palabra «liberty» significaba libertad frente a la opresión externa procedente de un poder extranjero, y respecto de la dominación interna que pretendiera ejercer un César o cualquier otra figura que pretendiera rebajar a los ciudadanos republicanos a la condición de meros súbditos. Incluso Maquiavelo, que en épocas posteriores iba a ser asociado de manera generalizada con las técnicas de dominación de los príncipes, defendió y encomió esos valores en su Discorsi sopra la prima Decada de Tito Livio, y hasta en el mismo tratado El Príncipe, no los eludió totalmente. En este último libro, por ejemplo, recoge notables argumentos a favor de que el príncipe confíe en la masa del pueblo, que nunca le decepcionará3, y gobierne sirviéndose de un ejército de ciudadanos, institución central del Renacimiento republicano. La idea de que algo semejante a una república ciceroniana pudiera llegar a ser reconstruida en la Europa moderna, atraía poderosamente la imaginación de muchos (como el cardenal italiano Bembo) a explorar los términos del lenguaje post-ciceroniano (lo que hizo que la lectura de Historia de Venecia de Bembo fuera enormemente dificultosa —así, por ejemplo, los turcos eran presentados como «tracios» y los conventos de la ciudad como «templos de las vírgenes vestales»—).
Maquiavelo, si bien en muchos aspectos era un auténtico ciceroniano, iba a ser releído por el nuevo público de los últimos decenios del Cinquecento como una especie de tacitista, y su amigo y compatriota Guicciardini, resultaría todavía más apreciado —sobre todo porque, en mayor medida que Maquiavelo, exteriorizaba un escéptico desinterés frente a la política. Precisamente sería Guicciardini quien utilizara por primera vez el término «razón de Estado», una expresión que con el tiempo se convertiría en la palabra que conceptualizaría el orden de la nueva corriente que se impondría en Europa, y que aparecería en los títulos de libros y opúsculos de toda Europa de 1590 en adelante.
Pero hacia el final del siglo XVI, muchos intelectuales europeos se habían apartado de estos valores, si bien mantuvieron un compromiso para comprender su propio tiempo en términos de las ideas de la antigüedad y cierta hostilidad hacia el tipo de teorías escolásticas que habían precedido al Renacimiento. En lugar de leer a Cicerón, leían a (y escribían como) Tácito, el historiador del naciente Imperio Romano; en los escritos de Tácito hallaron una exposición sobre política en la que ésta se encontraba bajo el dominio de la corrupción y la traición, en la que los príncipes manipulaban a poblaciones inestables y peligrosas, y los hombres sabios o bien se retiraban del dominio público o eran destruidos por él. Tácito describió detalladamente las técnicas de manipulación que (según él) utilizaban todos los príncipes, que también dejaron embelesados a los lectores del Renacimiento; el estudio y análisis de estas técnicas dio origen a la singular literatura de obras sobre la «razón de Estado» que inundó las librerías de Europa entre 1590 y 1630. Conforme el siglo XVI llegaba a su fin —tras décadas de guerra civil y religiosa y la correspondiente construcción de monarquías poderosas que desactivaron el peligro de guerra civil—, esta literatura política dio un gran sentido a la vida de la época.
Al lado de esta clase de literatura, y entremezclada con ella a través de varias interesantes fórmulas, existía otra, en la que los temas del antiguo estoicismo y escepticismo eran explorados simultáneamente. El consejo de los filósofos estoicos contemporáneos de Tácito, era por supuesto que el hombre sabio debía retirarse del foro y evitar comprometerse emocionalmente con ningún principio que pudiera conducirle a ponerse en peligro en la lucha política; este consejo fue repetido por escritores de fines del siglo XVII como Justus Lipsius (en castellano Lipsio4) en los Países Bajos, y Michel de Montaigne en Francia, en ocasiones en el contexto de un relato de política explícitamente tacitista.
A muchos autores antiguos que habían debatido sobre esos mismos temas, les parecía que el mero desapego emocional no era suficiente: al igual que los escépticos, los seguidores de Pirrón y Carnéades insistían en la imposibilidad de distanciarse completamente de la política, si se mantenía la creencia de que la moral o los principios políticos en cuestión eran verdaderos5. Por tanto, los escépticos argumentaban que el hombre sabio se protegería mejor a sí mismo renunciando no sólo a la emoción, sino también a la creencia; la reflexión, en particular sobre la multiplicidad de pensamientos y prácticas conflictivas que existen en el mundo, le persuadiría rápidamente de que sus creencias estaban desde luego insuficientemente fundamentadas. Como en la antigüedad, las ideas sobre el mundo natural estaban íntimamente ligadas a las ideas sobre la acción y la moralidad humanas —por ejemplo, los estoicos creían que los hombres se encontraban inmersos en un mundo de causalidad física determinista, y por consiguiente no podían alterar libremente su condición—, y los escépticos también pretendían liberar al hombre sabio de la carga del compromiso inherente a las teorías científicas. Así pues, esgrimían que todas las ciencias físicas existentes eran incoherentes; puede que no tuvieran en cuenta cuestiones tales como la prevalencia de las ilusiones ópticas; incluso las matemáticas puras resultaban falseadas por (a título de ejemplo) las notorias dificultades que entrañaba darle sentido a las definiciones fundamentales de Euclides (una línea sin amplitud, etc.).
Es así como se explica que fueran recuperados como actuales, autores como los citados Pirrón y Carnéades que sostenían que nada, en el mundo moral o material, podía ser conocido con certeza; el conocimiento del primero podía ser descaminado por la irresoluble discrepancia entre diversas culturas y diferentes épocas, mientras que la del segundo podía resultar obstaculizada por la variabilidad e imprecisión de la observación humana (ilusiones ópticas, etc). Por el contrario exhortaban a practicar aquello que denominaban ataraxia, una completa suspensión de toda creencia y consecuentemente de cualquier comportamiento emotivo. Un escepticismo de este tipo conducía, en cierta medida, a la antigua filosofía estoica. Y en efecto, aun cuando el estoicismo no excluía la posibilidad de conocer, insistía en que el camino de la sabiduría consistía en la supresión de las emociones y de las aptitudes pasionales, para entrar en un estado de apatheia.
Tanto Lipsio como Montaigne simpatizaban con esta ampliación del programa original de los estoicos, y Montaigne, concretamente, se hizo famoso por la riqueza y fuerza de sus argumentos escépticos6.
En 1574, Lipsio escribiría de Tácito:
[Tácito] se ocupaba fundamentalmente de las cortes principescas, de la vida privada de los príncipes [...] y nos enseña a nosotros que hemos apreciado la semejanza en muchos aspectos con nuestros tiempos que los mismos efectos pueden surgir de las mismas causas. Se encontrará, bajo un tirano, adulación y traición no desconocidos en nuestra época, ninguna sinceridad, ninguna rectitud, ninguna buena fe entre amigos; acusaciones y traiciones continuas [...] asesinatos en masa de hombres buenos y una paz más brutal que la guerra7.
Con todo, la sensación de que el honor y la moralidad habían abandonado el mundo tenía implicaciones más amplias que las estrictamente políticas. No sólo las circunstancias de la modernidad hacían irrelevante la ética tradicional, sino que ponían en cuestión la validez del empeño ético in quanto tale. En toda Europa por ejemplo, las guerras de religión que siguieron a la Reforma fueron combates que terminaron en un punto muerto, en el que ninguno de los contendientes llegaría a obtener una victoria clara: casi todas las naciones europeas debían convivir con un considerable nivel de conflicto interno dentro de sus fronteras. Es difícil sobrevalorar la impresión causada por la guerra entre fanáticos religiosos para observadores contemporáneos no comprometidos, como afirmaba Lipsio:
O mi buen señor ¿Cuántos focos de sedición ha creado la religión en esta parte del mundo? Las cabezas de los Estados cristianos están en lucha unos con otros, y muchos millones de hombres han sido conducidos a la ruina y a perecer cada día so pretexto de la piedad8.
Es así como la reacción de muchos de los miembros de la generación de Lipsio que había nacido en 1547, fue renunciar radicalmente a cualquier género de creencia públicamente defendida y sostenida, ateniéndose a una posición imparcial y escéptica. Y como también en esta ocasión, se encontraron ejemplos procedentes del mundo de los antiguos de los que servirse: la caída y pérdida de libertad de las ciudades-Estado griegas frente a los Imperios, antes de Alejandro y sus sucesores, y más tarde la ruina de la república romana; ambos habían actuado de caldo de cultivo de un elenco de posiciones muy similar.
El más estrecho aliado intelectual de Lipsio era el ya citado francés Michel de Montaigne, del que Lipsio llegaría a afirmar en una ocasión, «no haber encontrado en Europa ningún otro hombre cuyo modo de pensar las cosas sea más afín al mío». Montaigne alcanzó gran notoriedad con sus Ensayos de 1580-1588, en realidad una combinación que armonizaba de manera convincente y persuasiva, tacitismo, escepticismo y estoicismo. En una cita célebre, ofrecía lo que podía representar una síntesis de su pensamiento fundamental:
¿Qué bondad es esa que he visto ayer honrada y estimada, y mañana compruebo ha perdido su reputación, y que por haber atravesado un rio se ha convertido en criminal? ¿Qué verdad es esa que se encuentra limitada a estas montañas y en el mundo de más allá resulta ser mentira?9
Pero todavía, tras esta declaración de escepticismo permanecía intacto un principio fundamental de lo humano: el hombre puede y debe tender a la propia autoconservación. Tanto Montaigne como Lipsio condenaban las pasiones políticas y el patriotismo porque tales sentimientos exponían a quienes los poseían a un gran peligro: el hombre sabio considera su propia autoconservación como el principal deber, y no debía hacer nada o intentar nada que lo pusiera en peligro. Y, en el supuesto de que se viera obligado a escoger en última instancia, entre su propia autoconservación y la de cualquier otro ser, debería optar por la suya. También aquí percibimos una imitación de la Antigüedad: el escéptico Carnéades, que había vivido en el siglo II antes de Cristo, afirmaba enérgicamente que en caso de naufragio el sabio encontraría la forma de subirse a la única chalupa en condiciones de conducirlo a tierra, aunque para hacerlo tuviera que tirar por la borda a otra persona.
Otro paralelismo entre el mundo antiguo y el moderno radicaba en la clase de objetivo contra el que iban dirigidas todas estas argumentaciones. En el mundo antiguo, la forma más completa de conocimiento o «ciencia» estaba representada por los escritos de Aristóteles. Y era contra Aristóteles y sus seguidores frente a quienes se posicionaban los estoicos y los escépticos. Por ejemplo, Aristóteles había afirmado que a paridad de condiciones las percepciones del mundo externo eran correctas: si una cosa parece blanca a un observador que goza de buena salud, entonces resulta que la cosa es blanca. Pero el énfasis escéptico sobre la ilusión óptica y sobre el carácter habitualmente inatendible de la percepción sensorial, amenazaba indiscutiblemente toda la ciencia aristotélica. Igualmente, Aristóteles había manifestado una gran confianza en la universalidad (por decirlo así) de las convicciones morales comunes de la clase media del ateniense de su época, y era fácil poner en cuestión este argumento haciendo referencia a la sorprendente diversidad de creencias y de conductas morales del mundo.
Además de todo ello, Aristóteles era una de las principales fuentes de reflexión para los pensadores del seiscientos. Tanto católicos como protestantes habían buscado armonizar sus convicciones con el pensamiento del estagirita, y lo complejo de la empresa teórica aristotélica permitía dar la impresión de que era posible concebir un corpus preciso y válido de conocimiento. Aunque los ciceronianos de la Italia renacentista condenaran al aristotelismo medieval, en general no hacían lo mismo con el Aristóteles histórico, y a principios del siglo XVI nacerá incluso una nueva escuela de estudio aristotélicos post-renacentista. Pero todavía Lipsio, Montaigne y sus discípulos dirigirán violentos ataques contra Aristóteles; como afirmaba en 1601 uno de sus discípulos, el francés Pierre Charron, Aristóteles «ha formulado absurdeces más grandes que cualquier otro filósofo, no está de acuerdo consigo mismo y en ocasiones no sabe incluso donde se encuentra» (de la Sagesse, 1604).
Éstas, por consiguiente, eran las posiciones en contrate respecto de la política moderna que a muchos parecían, a comienzos del siglo XVII, recoger mejor la situación histórica de la época. En Venecia, se venían discutiendo todos estos temas. Paolo Sarpi, cabeza de la república durante la crisis del Interdetto, era un apasionado lector de Montaigne, y por su influencia un decidido escéptico, mientras que otro firme defensor de Venecia como Traiano Boccalini, apreciaba muchísimo a Lipsio y a Tácito. Lo que en particular, estos personajes encontraban atractivo y digno de admiración en los autores modernos era su desinterés en relación con las creencias religiosas. En este contexto, Venecia luchaba por conservar su independencia del papado en el ámbito religioso y el Estado veneciano pugnaba por tener bajo control el fanatismo religioso en el interior de la ciudad. Pese a que Sarpi era un fraile, llegaría incluso hasta afirmar que una comunidad de ateos podría funcionar perfectamente como una sociedad civil, y tanto él como sus discípulos resultaron impactados cuando leyeron los Essays de Francis Bacon (inspirados en Montaigne e influenciados por Lipsio), al descubrir que pensaba de la misma manera. «El ateísmo lleva al hombre al sentimiento, a la filosofía, a la piedad natural, a la ley, a la reputación, a todas las cosa que pueden ser guiadas por una virtud moral externa, aunque se manche de religión...vemos que los tiempos que inclinan al ateísmo (como la época de Augusto), fueron tiempos civiles» (of Superstition).
Consecuentemente, los venecianos buscaron traducir al latín los Essays de Bacon y se pusieron en contacto con Cavendish y Hobbes para que sirvieran de canal de comunicación con Bacon. Una carta fechada en 1623 pedía a Cavendish buscar a alguien que pudiera hacer de amanuense para Bacon y mandar información sobre sus nuevas ideas a Venecia.
La cultura del humanismo moderno de la que Hobbes estaba impregnado, continuaría siendo importante durante el resto de su vida, si bien con el tiempo tomaría distancias con muchos de sus elementos distintivos, y en particular con cualquier inclinación al republicanismo clásico. En un cierto sentido, su obra, al menos en lo que se refiere a la teoría política, puede ser leída como una transformación desde su interior de esa cultura: aquello que en Lipsio y en Montaigne había sido un principio ineluctable y natural de la conducta humana, y era definido como «autoconservación», en Hobbes deviene en el derecho fundamental sobre el que podía construirse un nuevo tipo de moral. Pero Hobbes se concentró en esta empresa, sólo después de haber asimilado un diferente tipo de cultura intelectual para la que los estudios de metafísica y física revestían un papel mucho más importante del que les había correspondido en los círculos humanista que frecuentara en su juventud.
Las obligaciones de Hobbes en la casa Cavendish incluían estudiar toda esta nueva literatura y enseñar a sus pupilos cómo contribuir a ella. Todos estaban particularmente interesados en el trabajo de su coetáneo sir Francis Bacon, un viejo amigo de la familia Cavendish; en los años de 1650 ya se sabía que Hobbes tenía en alta estima los trabajos de Bacon, y que, incluso, durante un tiempo había actuado como amanuense de éste (probablemente fue cedido a Bacon por el conde de Devonshire antes de 1620)10.
Nada tiene de extraño que Aubrey recordara como Hobbes había traducido al latín muchos de los Essays de Bacon, y que también había traducido los pensamientos que le dictaba el filósofo mientras paseaba en su jardín de Gorhambury. La familia Cavendish procuraba cultivar la misma clase de literatura en varias materias, y ha llegado hasta nosotros una recopilación que en el pasado fue atribuida a Hobbes, pero hoy se cree obra de su joven discípulo.
Los venecianos, además, eran apasionados estudiosos de Tucídides, el historiador griego, y si bien elogiaban a Tácito reconocían que su argumento era la monarquía no la república. En la historia de Túcidides sobre la guerra entre Atenas y Esparta, encontraban la justificación que inspiraba una república moderna, lejana del noble estilo de Ciceron y construida en un modo suficientemente escéptico y relativista sobre los hechos humanos. Uno de los amigos de Sarpi intentó convencer a los humanistas para que estudiaran a Tucídides, y de nuevo no resulta sorprendente que la primera obra publicada por Hobbes en 1629, fuera una traducción inglesa de Tucídides dedicada al joven tercer conde de Devonshire, en memoria de su padre (el discípulo de Hobbes durante el viaje a Venecia), fallecido prematuramente el año anterior, y que en su introducción se elogiase a Lipsio.
Pero, y volviendo al tema, hay que tener en cuenta que Bacon fue una de las primeras y más importantes figuras en Inglaterra en importar la nueva clase de humanismo: escribió historia con un estilo propiamente tacitista, y también publicó el primer volumen de Essays que aparecería en inglés, utilizando como modelo los ensayos de Montaigne. Sin embargo, había cierto grado de ambigüedad en el planteamiento de Bacon, que en muchos sentidos persistió también como rasgo distintivo de la actitud intelectual de Hobbes.
Bacon por supuesto creía que la política era generalmente un escenario de manipulación principesca, y que los escépticos tenían razón en acentuar la insuficiencia de la ciencia convencional; por otra parte, al igual que otros filósofos interesados en este género, creía en la necesidad de la automanipulación psicológica para que uno mismo pudiera adaptarse mentalmente al mundo moderno11.
Pero también seguía creyendo, como hombre prerrenacentista, que los ciudadanos debían implicarse en la vida pública, y que para hacerlo tenían que prepararse psicológicamente. Además, Bacon argumentaba (de forma abierta contra Montaigne) que el interés por las ciencias era útil para los ciudadanos activos, siempre y cuando las ciencias pudieran ser utilizadas para sentar apropiadamente nuevos principios.
Hobbes estaba ciertamente educando a hombres jóvenes que estaban destinados al oficio de la política, y tanto él como sus pupilos parecen haber encontrado muy interesante la combinación de tacitismo e implicación civil de Bacon: juntos escribieron imitaciones de los ensayos y discursos de Bacon, y el propio Hobbes (se ha argumentado convincentemente hace poco) compuso su primer tratado extenso sobre política en forma de discurso basándose en los primeros cuatro párrafos de los Anales de Tácito, en los que éste da cuenta sucinta de la trayectoria del emperador Augusto12.
Fue publicado, junto con algunos ensayos de sus pupilos, en un volumen anónimo, en 1620, por un editor que quería sacar provecho del furor que estaban causando los ensayos de Bacon13; este volumen contenía muchos temas que resultan familiares en Leviathan. Entre éstos se incluye el comentario de que un «Estado popular... es para las Provincias no uno, sino muchos tiranos»14 (compárese con Leviathan, Capítulo XIX) y la observación de que todos los hombres son «de esta condición, que el deseo y la esperanza de bien les afecta más que el deleite: porque esto induce saciedad; pero la esperanza es una piedra de afilar para los deseos de los hombres, y no los sufrirán para anhelarlos15 (Leviathan, Capítulo VII).
Esto también deja ver una de las raíces del eterno interés de Hobbes por la idea de libertad; la primera frase de Anales reza: «Al principio, los reyes gobernaban la ciudad de Roma. Lucio Bruto estableció la libertad, y el consulado»16, y esto se utilizó con frecuencia en la tradición tacitista como una clavija sobre la que colgar la discusión sobre el verdadero significado de libertad. En su discurso, Hobbes advierte que Bruto no había estado realmente justificado al derrocar la monarquía romana, pero que los crímenes privados de Tarquino:
dieron color a su expulsión, y a la alteración del gobierno. Y esto es lo que el autor titula, Libertad, no porque la esclavitud esté siempre unida a la Monarquía; pero cuando los Reyes abusan de sus cargos, tiranizan a sus súbditos [etc.] [...] tal usurpación sobre los estados y naturalezas de los hombres muchas veces se torna en intentos de liberarse, y a duras penas es soportado por la naturaleza y la pasión de los hombres, aunque la razón y la Religión nos enseñan a soportar el yugo. De modo que no es el gobierno, sino el abuso lo que hace que la alteración sea denominada libertad17.
Augusto, por otro lado, es alabado en todo el discurso por su habilidad para manipular a sus ciudadanos, y en particular por ocultar el verdadero carácter de esta norma18. Con todo y eso, en el discurso aparece continuamente cierta nostalgia por la república, como ocurría con el mismo Tácito: Hobbes estaba de acuerdo con los tacitistas de la época en que las repúblicas libres tenían que caer en manos de príncipes manipuladores, en particular (como decía en el Capítulo XXX) después de un período de guerra civil, aunque describió el abandono de los antiguos modos republicanos con cierto pesar. Los ciudadanos
ahora ya no estudian el Arte de mandar, que hasta ahora ha sido necesario para cualquier Caballero Romano, cuando la norma del todo podría llegar a todos ellos sucesivamente; sino que se entregan totalmente a las Artes del servicio, donde la obsequiosidad es lo principal, y se tarda tanto en ser encontrado digno de alabanza como puede serlo ser tachado de Adulador, y beneficioso, en tanto que esto no se convierta en tedio19.
Hobbes continuó con este discurso en el primer trabajo publicado con su nombre, una traducción del historiador griego Tucídides (1629) ya mencionada, en la que se aprecia una ambivalencia en cierto modo similar. Tucídides también describió la caída de una república, en términos muy similares a los que Tácito utilizaría más adelante, pero al mismo tiempo puso en los labios de algunos de sus personajes una noble defensa de los valores republicanos y democráticos. Tucídides también argumentaba que la verdadera causa de la guerra del Peloponeso fue el miedo que los espartanos sentían ante el creciente poder ateniense; en una nota marginal, Hobbes resalta esta cuestión, algo sobre lo que Bacon también había llamado la atención cuando instaba al gobierno inglés a romper sus tratados y declarar la guerra a España. La idea de que el miedo por sí solo justificaba la agresión ya era común en los círculos en los que se movía Hobbes20.
Ocho años después, Hobbes también publicó (anónimamente) una versión radicalmente alterada de Rhetoric, de Aristóteles, en la que da rienda suelta al interés que ya había expresado por el uso de la persuasión y la retórica para obtener poder. En particular, Hobbes propone un argumento sorprendentemente simplificado acerca del carácter de la retórica. Los antiguos retóricos consideraban por lo general que no existía ningún conflicto fundamental entre la destreza oratoria y la búsqueda de la verdad, pero Hobbes no comparte esta opinión: los principios de la retórica
son las Opiniones comunes que tienen los hombres en relación con lo Provechoso y No provechoso; lo Justo e Injusto; lo Honorable y Deshonroso [...] Porque, como en la Lógica, donde cierto conocimiento infalible está al alcance de nuestra prueba, todos los Principios deben ser Verdades infalibles: por tanto, en la Retórica, los principios deben ser Opiniones comunes, como las que el Juez ya posee: porque el fin de la Retórica es la victoria; que consiste en tener Convicción 21.
Los retóricos, en opinión de Hobbes, empleaban algunas de las mismas técnicas que había utilizado el príncipe manipulador para asegurarse la victoria sobre su pueblo. Aquí es importante el papel que desempeñan las «Opiniones comunes»: cuando Hobbes daba consejo moral a sus pupilos, en ocasiones le preocupaba que no quedara claro que sus conductas debían encajar «en lo que el mundo llama» virtud22. Como veremos más adelante, seguía siendo característico de la filosofía moral desarrollada por Hobbes que éste tomase como punto de partida una descripción generalmente aceptada de ciertas situaciones23.
Sin embargo, por la fecha en que Hobbes publicó A Briefe of the Art of Rhetorique, ya había empezado a ampliar sus intereses al margen de esta literatura humanista.
Poco antes de que fuera publicada la traducción de Tucídides, falleció el segundo conde de Devonshire, y Hobbes se encontró de facto sin empleo porque el tercer conde y heredero, era un muchacho de apenas once años, y Hobbes no podía continuar al servicio de una familia de muchachos sin padre. Durante un par de años, desempeñó el oficio de tutor en una familia aristocrática cercana, para retornar después junto a los Devonshire, en calidad de consejero de la condesa Dowager y tutor del joven conde. Al mismo tiempo empezó a frecuentar otra rama de la familia Cavendish que residía en Welbeck, a ocho millas de distancia de Hardwick, encabezada por el conde de Newcastle. Empezó a trabajar como representante y consejero de esta familia, y sus intereses se proyectaron en otra dirección, lejano de sus inclinaciones estrictamente humanistas.
El conde de Newcastle y sir Charles Cavendish, su hermano menor, se ocupaban fundamentalmente de cuestiones militares; el conde se convertirá en uno de los principales jefes militares cuando estalle la guerra civil de 1642. En la Europa de comienzos del XVII existía todo un estilo de vida basado en las armas; la guerra española contra Holanda que había llevado a la independencia de la república de los Países Bajos a finales del siglo anterior, se fue extendiendo gradualmente por todo el continente y se fundió en un todo común con otras guerras y revoluciones contra el poder hasbúrgico, como la revuelta bohemia de 1618, de manera que casi toda Europa terminó implicada en aquella que más tarde sería conocida como guerra de los Treinta Años (1618-1648). Frecuentemente se cree que Inglaterra estuvo tan sólo marginalmente implicada en el conflicto, pero una flota inglesa fondeó casi permanentemente en Holanda desde 1584 a 1642.
La cultura militar de la Europa de la época debía mucho al moderno humanismo del que hemos hablado anteriormente. Lipsio había sido también, en algún momento, un eminente estudioso del ejército romano y del moderno, sus trabajos sobre la organización y la disciplina militar eran leídos ávidamente incluso por los comandantes militares. Un crítico contemporáneo del tacitismo llegó hasta el extremo de observar que el estilo de la prosa tactista sonaba como la orden dada por un comandante, muy diferente del estilo mórbido y sereno de la prosa ciceroniana. Pero la cultura militar, con su interés por la ciencia y la tecnología, iba más allá del humanismo, por mucho que Lipsio hubiera escrito un libro sobre las máquinas de guerra romanas. Los nuevos ejércitos modernos combatían con las armas más modernas, en particular con la artillería de campaña, y una comprensión adecuada del funcionamiento de las nuevas tecnologías era de importancia vital para la vida militar.
El conde de Newcastle y su hermano tenían gran interés por la técnica militar. El conde era especialmente experto en caballos, que naturalmente continuaban siendo muy importantes en el ámbito bélico, pero estaba interesado también en los estudios modernos sobre óptica, especialmente en sus aplicaciones para la construcción de un telescopio, un instrumento militar particularmente importante para la primera nación que lo consiguiera. Es preciso recordar que el primer rudimentario telescopio fue construido hacia 1608, por el holandés Lippershey. Sir Charles, fue por su parte, además de un matemático experto interesado por la óptica y por la balística; el progreso de la dinámica moderna de la matemática y la potencia de fuego militar, iban a la par. Pero ambos hermanos estaban también muy interesados por algunos problemas teóricos fundamentales surgidos de las nuevas tecnologías, y mantenían correspondencia con filósofos y científicos de Inglaterra y el continente, y les ayudaban financieramente.
En el curso de sus intermitentes servicios al conde de Newcastle, en el decenio de 1620-1630, Hobbes se dedicó a seguir los intereses de sus patrones en este terreno. Así, fue enviado a adquirir caballos por cuenta del conde, y una de las más extrañas creaciones salidas de su pluma fue un análisis teórico sobre la cabalgadura de un equino, que nunca llegaría a ser publicada.
En enero de 1634, cuando visitó París con My Lady (la condesa Dowager del Devonshire) y su hijo, llevó consigo el encargo de los Newcastle de adquirir una copia del Dialogo dei massimi sistemi (1632) de Galileo, la piedra miliar de la física moderna, primer indicio de que Hobbes estaba empezando a sentirse implicado en esta clase de intereses. Durante el año 1634 discutiría sobre óptica y física con los miembros de la Wellbek Cavendishes y cuando, ese mismo año, acompañó al tercer conde de Devonshire a su Grand Tour, llevaba consigo cartas de presentación de los Cavendhis para varios matemáticos y filósofos franceses.
Este viaje que duró hasta octubre de 1636, parece haber sido uno de los períodos clave en la vida de Hobbes, mayor incluso que su visita a Venecia en 1610. Gracias a la importancia del joven al que acompañaba, tuvo la oportunidad de encontrarse con el mismo Galileo en Arcetri, cerca de Florencia, y sobre todo pudo tomar conciencia de la crítica a este tipo de humanismo que había sido enunciado concretamente por escritores relacionados con el fraile francés Marin Mersenne, y, sobre todo, con René Descartes. Bajo su influencia, comenzó a escribir por primera vez filosofía propiamente dicha, produciendo rápidamente la primera de las grandes obras que le hicieron adquirir gran prestigio.
Fue ésta la época en que Hobbes adquirió conciencia de lo que estaba sucediendo en los círculos filosóficos franceses. El centro de la filosofía francesa de esta época, giraba en torno a la celda de un convento de frailes menores de París, ocupada por el padre Marino Mersenne, que Hobbes describiría como «el polo alrededor del cual giran todas las estrellas de la ciencia». Mersenne, entró en contacto con pensadores de toda Europa, y parece que se había formado una idea clara acerca de en qué consistía la nueva filosofía. Los filósofos que promocionaba y coordinaba el trabajo de Mersenne se diferenciaban de los escépticos humanistas de la generación precedente en que consideraban posible la ciencia en todas sus formas. Como hemos visto, el escepticismo hasta el quinientos, ponía en duda la posibilidad de alcanzar un saber positivo y sistemático de cualquier cosa; tanto el mundo moral, como el natural, eran concebidos como esencialmente incognoscibles. Pero los filósofos que rodeaban a Mersenne rechazaban este pesimismo, sin propiciar un retorno a la tradición aristotélica. Tenían presente en la física de Galileo, el ejemplo de una nueva forma de ciencia declaradamente anti-aristotélica, pero también opuesta a cualquier escepticismo. Los filósofos que seguían su ejemplo intentaron, en efecto, la prospectiva crítica del humanismo crítico tardo-renacentista, y mucho de su contenido concreto en materia de lenguaje, conducta política y demás, pero conjugándola con la nueva ciencia de Galileo. Aunque, como veremos, llegaron a esperar que se pudiera desarrollar todavía una nueva ciencia ética, algo que para ellos parecía ser al principio una cosa menos importante.
El propio Mersenne había publicado en 1625, una obra, La vérité des sciences contre les sceptiques et les phyrrhoniens, en la que buscaba resolver el problema suscitado por los escépticos de la posibilidad de la existencia de un corpus comprensivo de las ciencias, sin necesidad de volver al aristotelismo; pero sus argumentaciones eran ad hoc y claramente insatisfactorias. Sin embargo, uno de sus amigos, se encontraba en condiciones de realizar su sueño. Era el famoso Descartes, ciertamente discípulo de Mersenne. Descartes procedía de una familia noble y había sido llamado a las armas. Sostuvo que su idea filosófica fundamental le advino cuando se encontraba en el ejército en una de las campañas de la guerra de los Treinta años. Durante la década 1620-1630, Descartes prácticamente vivió oculto en Holanda, trabajando en su filosofía, y comunicándose con el mundo exterior sólo a través de Mersenne. Entre 1629 y 1633, redactaba su primera gran obra Traité du monde et de la lumiére, en la que se desarrollaban algunas de sus ideas. En ella se esforzaba en sostener la teoría de Galileo de la rotación de la Tierra, pero la noticia de la condena del italiano por la Inquisición romana en 1633, le condujo a renunciar a su publicación. No obstante, mucho del material que debería aparecer en aquel tratado sería publicado, cuatro años más tarde, en una colección de ensayos, cuyo prefacio era Le Discours de la méthode, uno de los más famosos escritos del filósofo.
Para comprender las argumentaciones de Descartes, y más tarde, las de Hobbes, debemos recordar que el planteamiento escéptico sobre las ciencias naturales subrayaba la imposibilidad de una observación precisa del mundo exterior: puesto que estamos habituados a las ilusiones ópticas, a los sueños, ¿cómo podemos saber si aquello que vemos tiene las características que le atribuimos? Y si no podemos saberlo ¿cómo llegaremos a conocer la verdad sobre algunas? Las respuestas que los filósofos del seiscientos daban a esta cuestión podían parecer muy simples, pero semejante consideración deriva del hecho de que ellas se han convertido en los axiomas fundamentales de nuestra cultura científica. Descartes y sus contemporáneos vivían en una cultura saturada de aristotelismo, en la que si no se participaba absolutamente del escepticismo, al menos sí era probable que se creyera que el mundo externo poseía realmente las características le eran atribuibles por un observador. Así que, por ejemplo, si cualquier cosa aparecía como roja, era realmente roja, en el mismo sentido en que se podía afirmar que esa cosa era de una cierta forma o medida.
Descartes negó todo esto, pero sin convertirse en un escéptico puro. Sostenía que no era necesario que hubiera semejanza entre lo que experimentamos y el mundo externo: la secuencia de imágenes que constituye nuestro flujo continuo de percepciones no representa necesariamente el mundo externo como si se tratara de un cuadro. En Le Monde,Descartes se servía de la analogía del lenguaje: las palabras se referían a los objetos pero no se asemejaban a ellos; del mismo modo —argumentaba— las imágenes visibles, u otros inputs, se referían a los objetos sin representarlos. Nosotros no podemos, en efecto, aprehender el auténtico contenido del mundo externo. Podemos en cambio tener una conciencia absolutamente inmediata de nuestra vida interior, y de las imágenes que fluctúan ante nosotros.
La diferencia entre Descartes y un escéptico radicaba precisamente en este punto, y era una divergencia sutil pero no obstante crucial. Para los escépticos el hecho de que una persona pensara que una manzana era verde y otra marrón, expresaba nuestra incapacidad de entender la verdad. La manzana debía de ser de un determinado color, pero la percepción humana resultaba incapaz de decirnos cuál. En consecuencia, el escéptico era entonces una especie de aristotélico que simplemente subrayaba la irremediable falibilidad del hombre; un observador ideal podría ver el mundo como en realidad era, y conocería un mundo de colores, olores y sabores. Descartes, en cambio, argumentaba que no teníamos ninguna razón para suponer que estuviéramos absolutamente fuera del mundo externo y, en consecuencia, que no había razón alguna para concluir que, por ejemplo, la ceguera para conocer los colores significara que no cabía la posibilidad de conocer la verdad en este mundo. El color es un fenómeno exclusivamente interno, causado, sin duda, por algo externo que no lo representa, pero ni falible ni infaliblemente.
En realidad, Descartes no había sido el primero en proponer esta idea. Algo muy similar se decía en un libro que otro amigo de Mersenne, Pierre Grassendi había escrito en 1625 y que no sería publicado hasta 1649. Y el mismo Hobbes sostuvo que había sostenido la misma idea independientemente de ambos autores, en 1630. Pero, sin embargo, sin que ninguno de los tres autores llegara a reconocerlo, la idea en cuestión había aparecido publicada por vez primera (aunque el principio fuera el mismo, en realidad era aplicada al calor más que al color) en un libro de Galileo de 1629, Il saggiatore. El mismo Descartes en su Discours de la méthode sostenía haber alumbrado por primera vez la idea en 1619, tal vez en parte para acreditar una antigüedad anterior a Galileo. Por lo demás, no hay pruebas de que las pretensiones de Hobbes y de Descartes puedan ser admitidas. Lo que parece claro es que, al igual que los científicos de hoy compiten por el Nobel, estos filósofos eran conscientes de la importancia del descubrimiento y pugnaban por atribuírselo.
Por un lado, esta idea era una respuesta al escepticismo, pero por otra generaba un nuevo tipo de escepticismo, poniendo en duda la existencia de características como los colores. No cabe duda de que Descartes fue el principal responsable del descubrimiento y del análisis de sus implicaciones. En el período de tiempo que transcurre entre el Monde y el Discours de la méthode, Descartes se vio forzado a analizar ulteriormente el aspecto escéptico de su idea, y en sus últimos trabajos ofrecía una famosa nueva duda. No sólo los colores no existían, sino que acaso no existían las cosas a las que les venían atribuidos los colores. Tal vez, en el exterior no existiera nada: después de todo, podemos imaginar un lenguaje en sí mismo completo, pero que en realidad no se refiere todavía a ningún objeto real (como el lenguaje que Tolkien inventó para acompañar a El señor de los anillos); ¿por qué no podríamos imaginar una secuencia ordenada y sistemática de imágenes que no se refieren a nada? Descartes hace notar que los sueños son propiamente secuencias de este tipo. Las consecuencias de la renuncia tanto al escepticismo, como del aristotelismo, parecía de este modo incalculables, llevando a una forma de escepticismo más alarmante que el anterior, en el que el mundo interno y exterior, se confrontaban hasta disolverse.
Descartes presentó esta duda al principio del Discours de la méthode junto a otras dudas tradicionales, heredadas de la literatura escéptica; y trató también de resolver el problema, sosteniendo que renunciaba a dar respuesta a esta duda «hiperbólica», aun cuando las dudas tradicionales consiguieran ser resueltas —por pocos elementos de que efectivamente dispusiera para hacerlo. Su respuesta descansaba en dos argumentos. El primero lo expresaba la fórmula cogito ergo sum (pienso luego existo): aunque al exterior no existiera nada, sabíamos que cualquier cosa existe en el interior en la medida en que tenemos experiencia de un mundo de colores, sonidos y demás caracteres. El problema es ¿este mundo interior está en relación con algo exterior? Y aquí Descartes ponía en juego su segunda argumentación, que consistía en una «demostración» a priori de la existencia de Dios; una demostración que no precisa de ninguna información del mundo exterior para ser válida. Presuponiendo una idea de Dios que era familiar, la de un creador benévolo, Descartes concluía que un Dios tal no habría engañado a su criatura predilecta, el hombre. Aquello que auténticamente creemos percibir, debe ser, más o menos lo que realmente sucede fuera de nosotros.
La elegancia con la que Descartes presentó su duda, impresionó profundamente a los lectores de toda Europa, pero la fuerza de su respuesta era menos evidente. Como puntualizarían más tarde Grassendi y Hobbes, la argumentación sobre la existencia de Dios era muy débil, y si se hubiera descabalado, Descartes se habría convertido en un escéptico radical. En vez de defender la ciencia natural, como esperaban Grassendi y los otros autores del círculo de Mersenne, el Discours de la méthode se demostraba de este modo como una demostración palmaria del carácter ilusorio de ese sueño. La ciencia, para utilizar nuestro lenguaje, resultaría indistinguible de la fantasciencia. Restaba todavía resolver por la filosofía moderna, el tema más complicado, y parece que Hobbes, tras haber leído el Discours de la méthode, decidió, con su característica seguridad intelectual, asumir este honor.
Lo que Hobbes escribió en esta época, lo tenemos en manuscritos, inéditos en algunos casos hasta el siglo XX, y mucho se ha perdido, de manera que la verdadera historia de sus primeras tentativas filosóficas probablemente permanecerá desconocida. La historia de la recepción moderna de Hobbes se ha visto inútilmente complicada por el hecho de que uno de los más conspicuos estudiosos de su pensamiento, el alemán Ferdinand Tönnies, atribuyera en 1889 a Hobbes un manuscrito que se encuentra en el British Museum, anotado como A Short Tract on First Principles, datándolo en torno a 1630 —el período en el que Hobbes afirmaba haber concebido por primera vez su teoría de la percepción. Desafortunadamente,muchos estudiosos posteriores siguieron la opinión de Tönnies, sin que hubiera en efecto ninguna prueba de que el manuscrito fuera hobbesiano más allá de la datación; por el contrario, contiene algunas argumentaciones que notoriamente contradicen las concepciones fundamentales de Hobbes. Por estas razones no lo tendremos en cuenta.
Los datos ciertos nos conducen a la siguiente trayectoria. Hacia la mitad de los años treinta, Hobbes, siguiendo al conde de Newcastle y a Charles Cavendish, se había interesado por el estudio de los saberes en boga en óptica y balística, resultando, en el curso de ellos, insatisfecho de la convencional física aristotélica como antes lo había hecho con su ética. Incluso antes de leer a Descartes, estaba de acuerdo y había llegado a las mismas conclusiones que el autor francés y Grassendi sobre la percepción. En una carta fechada en octubre de 1636, cuyo argumento era la luz que pasaba a través del ojo de una aguja, Hobbes remarcaba que cuando utilizaba la frase «la luz pasa» o el color pasa o se difunde, entendía que el movimiento se producía únicamente en el medio, y que la luz y los colores eran los efectos de tal movimiento en el cerebro24. Un año más tarde, un amigo de París le enviaría una copia del Discours de la méthode del que Hobbes aprendería el posible uso de esta idea en clave escéptica.
3. Los Elementa y la elaboración de De Cive
Durante los tres siguientes años, Hobbes continuaría trabajando en su filosofía. Y hacia finales de 1640, cuando se vio obligado a huir a Francia, había redactado dos manuscritos. El primero (en latín) era un sólido trabajo al que pensó titular The Elements of Philosophy (Elementa Philosophiae), dividido en tres «secciones» relativamente independientes, de las cuales, la primera estaba dedicada a la metafísica y física, la segunda, a la acción humana, percepción sensual y moralidad (entendida como una exposición de los buenos modos o modales y costumbres), y la tercera, a las implicaciones políticas de esas argumentaciones25. De lo que ha llegado hasta nosotros del manuscrito original, un fragmento de la segunda sección, es posible deducir que se trataba de una obra que se centraba en criticar a Descartes: la óptica cartesiana era criticada casi en todas las páginas. Un dato importante sobre Hobbes es que, habiendo redactado este manuscrito muy deprisa, pasó casi veinte años jugando con él, y que durante todo el período en que estuvo escribiendo Leviathan también estuvo reescribiendo y pensando en torno a Elementa philosophiae, la que consideraba su obra más importante.