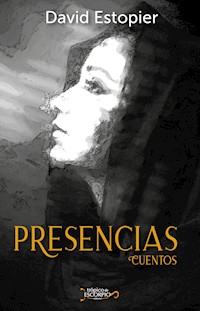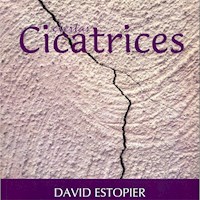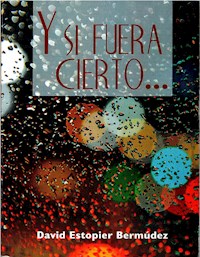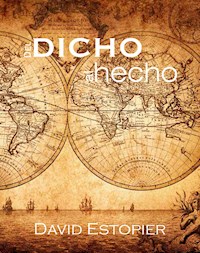
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trópico de Escorpio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Nos han dicho que la tierra es redonda, que en el centro hay fuego; que no existen los fantasmas, que estamos trabajando por un mundo ideal. Los hechos demuestran otra cosa y qué mejor que la sabiduría de los cuentos para abrirnos los ojos. "Nos han dicho que la Tierra es redonda, que en el centro hay fuego; que no existen los fantasmas, que estamos trabajando por un mundo mejor. Los hechos demuestran otra cosa, no se sabe cómo acabar con los virus o cómo ellos acabarán con nosotros." Nunca una contraportada fue tan oportuna. Pandemia 2020. Gilda Salinas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DEL DICHO AL HECHOCuentosDavid Estopier
D. R. © 2016, David Estopier D. R. © 2016, Trópico de Escorpio www.tropicodeescorpio.com
Primera edición, julio de 2016
ISBN: 978-607-9281-26-7
fotografía de portada: shutterstock_ll5649035
Coordinadora de la edición
Alicia Alonso Vargas [email protected]
Diseño y formación
Ivonne Viart Sánchez [email protected]
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin consentimiento por escrito del editor.
Hecho en México — Capture, S. A. de C. V.
QUIZÁ la palabra más cercana a lo que este libro presenta sea factores. Son ellos los que alteran los hechos cuya intención original es desarrollarse de determinada manera, con una lógica que empecinadamente y con base en una dudosa secuencia seguimos. Sin embargo, por determinada circunstancia son alterados, cada día hay un nuevo factor que se aparece. Eternamente hemos intentado predecir los acontecimientos, eternamente la vida nos sorprende con sus giros y nos recuerda la enorme brecha que existe entre lo dicho y lo que a fin de cuentas es lo hecho.
EL EQUILIBRIO
De repente tuvo la sensación de hallarse en medio del mundo
en el centro de algo que,
por primera vez en su vida era del todo real.
algo que exigía que adoptase una postura,
que tuviese una opinión, que hiciese una elección.
Henning Mankel
ARNULFO estaba sentado en una silla de madera, el respaldo de barrotes era rígido, vertical, imposible. Le dolía el color, la rudeza, la simetría hostil y perfecta que de momento sostenía su aparente peso. Le dolía más estar ahí, de frente, declarando o intentando responder al Gran Juez la cantidad de preguntas que le golpeaban la cara, el corazón y la memoria.
Desde muchos años atrás Arnulfo había iniciado su carrera de interrogador; agudo solicitante de respuestas, de datos; muy tarde descubría que no servían para nada. Ahora la pregunta llegaba como el brazo del que doma una fiera cuando blande el látigo; estira el brazo y lo regresa para que la delgada punta se acelere y descargue su furia sobre la víctima.
¿Cuántos colores de canicas hay Arnulfo? ¿Cuánta agua le cabe a un camello?, ¿cuál es la montaña más baja?, ¿cuánto mide el cráter del Iztaccíhuatl?
El Juez no estaba —al menos no frente a él—, solicitando respuestas por sus pecados. Ahora se daba cuenta que hubiera sido más sencillo responder a eso; robar tenía un efecto y según él una explicación: matar, amenazar, espiar, abusar, someter, torturar, todo eso contaba con argumentos, preguntas que, hasta este momento, se moría por contestar, (como a diario sentía morirse a su abuela, a sus hermanos, a su madre; a sus maestros, a sus pocos amigos que por supuesto fueron escaseando). Se requería ser un erudito de la simpleza: Dime por qué las monedas son redondas —había exigido alguna vez a su madre.
Lo que el Juez quería eran cosas que alguna vez Arnulfo supo y que ya no recordaba.
Lentamente, a lo largo de su vida, le habían dado esas respuestas, una por una, sin omisión ni desperdicio. Sin embargo, ahora recordaba muchos pasajes de su vida, detalles remotos, nombres de personas y de lugares, todo menos la intimidad de los datos; números huecos, unidades de medida, nombres de objetos; información que cada persona había sufrido para conseguirle. Ahora que los requería, eran arena que se escapaba de sus manos, polvo incontrolable que volaba con el aire.
Recordó que, mientras subía por el Monte hacia su Juicio encontró a un hombre que caminaba en sentido contrario al suyo, un viejo maloliente que se acercó y le dio un folleto. Alcanzó a ver su aterradora mueca maldiciente. Supo que era el Mal. No entendió por qué, pero lo pudo distinguir, estuvo a punto de preguntarle algo y se contuvo, siguió caminando, dejó al viejo allá parado mientras subía y subía hasta que llegó a la cima. Ahí encontró la silla. Sin saber la razón, algo hizo que Arnulfo se sentara, luego no supo si lo que se alejó fue el piso o si la silla se elevó, lo que era cierto es que ahora estaba en una altura descomunal, aferrado, haciendo equilibrios en el vacío, agarrado a un pedazo de madera, a un mueble perfecto, a una geometría que lo hería cada vez más. La silla, él y el folleto que sin tener fuego le quemaba, ardía en sus manos, le ofrecía un Juicio alterno, normal: defender sus pecados.
Recordó también que, antes de llegar a la cima, al leer lo que aquel viejo le había entregado, le pareció absurdo, una tentación para desviarlo del Buen Camino. Sentía la esperanza del arrepentido, la posibilidad de la autoculpa. Pero ahora, sentado en la silla hostil que vagaba por el aire sin control, la propuesta le comenzaba a hacer sentido. Como ya estaba muerto, no había tiempo. La silla flotaba con él en una altura demencial, estaba suspendido, estaría allí por siempre o hasta que recordara cada dato, cada fecha, cada razón cuestionada por él.
El Abismo ofrecía, estaba lleno, infestado de preguntas que, al parecer de Arnulfo, tenían respuesta. Era cuestión de soltarse de la silla y lanzarse. Por primera vez miró hacia abajo, alcanzó a distinguir unas fauces asquerosas que se abrían. Por la forma de los dientes y las putrefactas encías, pudo concluir que era la boca del viejo. Elegir es renunciar. Era cuestión de lanzarse a la oquedad aterradora y terminar de una vez por todas esa parte del suplicio. Sabía que era momento de decidir, le dolía la altura, tenía miedo. Sentía la mirada del Gran Juez pero no lo veía, miraba la boca en el abismo y percibía el vértigo de la altura, pero además estaba muerto y sin embargo sentía el dolor que le causaba la silla. Sentía también una necesidad de no caer, de mantener el equilibrio, pero se tambaleaba aterrado. Cualquier corriente de aire sacudía la silla. Escoger es renunciar. Las ansias de respuestas lo hicieron elegir. Arnulfo se soltó horrorizado y saltó al vacío.
Mientras caía comenzó a desatarse en él una sensación de ahogo que aceleró sus reflexiones. De pronto comprendió que no quería respuestas, sino responder. No quería preguntas, sino preguntar. Nunca supo cómo decir lo que pensaba, lo único que había hecho era posponer todas las decisiones de su vida. Entendió de golpe que la única decisión propia había sido lanzarse al vacío. Lo que había esperado toda su vida era honestidad, era la dura desnudez de la ignorancia, alguien que le dijera que no sabía y que no le importaba no saber. Supo entonces que la verdadera respuesta era no acordarse, olvidar y seguir, pero ya era tarde, la silla no se veía.
Antes de que llegara a la oquedad las fauces se cerraron, Arnulfo se desintegró en el aire, siguió volando como polvo, polvo que había sido. El Juicio terminó.
JOSEFITA
CUANDO Don Goyo se enderezó, el policía ya había abierto la puerta del lado del conductor, con autoridad y sorna le exigió, —no le pidió—, que bajara. Don Goyo se quedó estupefacto, sin palabras, bajó furioso mientras escuchaba descontrolado la solicitud del agente respecto a sus papeles y la petición de que se abotonara la camisa.
Josefita estaba con las piernas abiertas, el gesto serio y con las manos sobre su enorme barriga. Cuando su marido bajó del auto, se dio cuenta que él traía los pantalones a media cadera por la posición en la que habían estado y, sin darse bien cuenta de lo que pasaba comenzó a reírse. Risa que después no pudo contener debido a un franco ataque de nervios desde el momento en que el policía le indicó que también se bajara del auto para que la revisara.
A las once de la mañana sonó el teléfono, pero Andrea andaba en el mercado, así que don Goyo tuvo que recurrir a su vecino para pedir ayuda: Una sola llamada —le había dicho el comandante en la delegación. Como Andrea no contestó hubo que rogarle al encargado que le dejara hacer el otro intento.
—¡Cómo que faltas!, ¡qué tipo de faltas!, ¿qué estabas haciendo compa?
A las dos de la tarde ya todos los vecinos lo sabían. Nadie se explicaba cómo, pero el ambiente no era de angustia, sino de descontrol. ¿Por qué habrían de irse al bosque a poner en entredicho a la familia? ¿De dónde habría sacado su padre esos instintos en plena vía pública?
Una vecina comentó con esa voz analítica que a veces tienen las personas que no saben casi nada pero que casi todo lo deducen, que ya había notado sospechosa a Josefita; demasiado alegre, demasiado inquieta, que incluso se había resistido a acompañarla a la oración del jueves la semana pasada. Otras dos se unieron a la contundente lógica argumentando que, efectivamente Josefita se había mostrado esquiva en esos días: Nunca lo pensé de ella —insistió otra vecina—, ¿dizque prestarse a esas cosas en la calle? ¡Ave María purísima!, yo ni loca, si de por sí mi Rogelio ni fu ni fa.
A las once con diez minutos don Tacho recibió la llamada:
—¿Qué pasó Goyo? ¿Ónde andas?
—Pos dizque en la delegación y dicen que estamos detenidos.
—¡Órale! ¿Y eso?
La voz de don Goyo titubeó un momento. Ya para entonces había comprendido un poco la acusación, pero no le había aún explicado nada a Josefita que seguía, gorda y colorada, con aquella risa nerviosa secándose con un pañuelo el sudor del pecho. Hacía tanto que no la veía reír de ese modo, ni mirar tan entretenida todo alrededor. Le irritaba que en una situación tan delicada su mujer no tomara nada en serio.
Ella por su parte estaba preocupada pero divertida. De hecho nunca en sus cincuenta y dos años, había viajado en una patrulla y eso la había sacado de la rutina, le había hecho olvidar por un momento la monotonía, el olor de la casa; problemas de hijos, de nietos, del trajín. Nunca tampoco, la había revisado a mano un policía y no había escuchado en vivo cómo sonaban los radios de las patrullas.
Miraba a Goyo. Sus ojos grandes, alerta, con sus manos de mecánico alisándose el poco cabello que le quedaba. Su viejo, con la camisa medio desfajada, sucia, preocupado. Con el teléfono en la mano esquivaba su mirada.
Mientras don Tacho se tomaba un vaso de refresco en la casa de Andrea alrededor de un grupo de vecinas que, como guacamayas preguntaban por la pareja, trataba con la voz de abrirse paso y explicar en abonos el suceso, tarea que en medio de la turba de palabras resultaba imposible. Todo se había desencadenado cuando le dijo a su esposa:
—Detuvieron a don Goyo.
No había aún colgado la bocina y ella salió azotando la puerta y para cuando don Tacho llegó a la casa vecina —la de Andrea—, se quedó impresionado de la velocidad a la que varias señoras, como los pájaros de la jaula de Josefita, hablaban al mismo tiempo y comentaban el tema como si hubieran pasado horas desde aquella llamada y no los tres o cuatro minutos reales.
Tuvieron que esperar casi dos horas y cinco vasos de refresco para que Andrea regresara con la mochila del niño en el hombro y la bolsa del mandado que lastimaba su brazo. Observó con fastidio la escena. No era raro que Tacho se presentara sin avisar, se sentara a esperar a que don Goyo —su padre—, saliera del taller, llegara a la hora de la comida, tomara una cerveza, platicara un rato con el vecino. Sin embargo, había demasiadas vecinas, demasiado alboroto que repentinamente se quedó en silencio al verla:
—¿Y ora?
Hasta ese momento pudo don Tacho tomar posición y posesión de la palabra y con una voz muy solemne que armonizaba con la panzota envuelta en una camisa blancuzca; como si fuera a dar un gran sermón, aguantó la atenta mirada de la concurrencia y se pronunció:
—Detuvieron a mi compadre don Goyo.
Andrea lo escuchó y quiso pensar que era un mal chiste, frunció el ceño mientras observaba la expresión de satisfacción de la esposa de Tacho quien miraba con autoridad a las demás confirmando con la cabeza los rumores que hacía dos horas ella y nadie más que ella había desencadenado.
Antes de que Andrea pronunciara alguna palabra y cuando estaba buscando con la mirada por la cocina a su madre, don Tacho complementó:
—Y a Josefita.
Tuvieron que pasar más de tres horas para que se pudiera aclarar el asunto. Primero porque los dos policías que sorprendieron a la pareja dieron claro testimonio de lo que habían visto y, por separado, su versión fue muy similar. En segundo lugar porque en su descontrol, originalmente tanto don Goyo como Josefita, sin poner mucha atención a los detalles habían confirmado, en la declaración preparatoria y por separado los hechos:
—Perdón señora, ¿estaba usted con las piernas abiertas y con la cabeza de su marido metida bajo la falda?
—Sí, oficial.
Don Goyo por su parte pensando en la falla del vehículo argumentó que de no haberse detenido en esa parte, se habría visto obligado a obstruir la vía pública porque como insistió:
—Ya se me venía parando desde unos minutos antes.
Con esa respuesta, la propia mecanógrafa que tomó nota de la declaración había hecho una expresión repulsiva y no dejó la oportunidad de observar a aquel —para su opinión—, asqueroso sujeto.