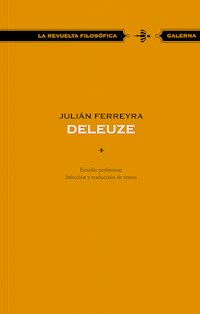
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La revuelta filosófica
- Sprache: Spanisch
La revuelta de Deleuze (1925-1995) consiste en poner a la multiplicidad y la diferencia como fuente genética de todo lo que existe, frente a una larga tradición que la ha buscado en la unidad y la identidad. Esto no significa una mera apología de todo lo que fluye y se disuelve sin cesar, sino una cuidadosa muestra de cómo se origina lo estable y habitual, en su fragilidad y su belleza, en nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras organizaciones políticas. Experimentaremos a lo largo de estas páginas cómo se construye esa ontología a través del juego de tres multiplicidades; cómo surgen las individuaciones; cómo no cesan de devenir y mutar de umbral en umbral; cómo son fuente de alegría y tristeza, aumentando y disminuyendo nuestra capacidad de actuar al ritmo de relaciones diferenciales, síntesis asimétricas y cambios de naturaleza. Ese es nuestro mundo, allí habitamos. ¿Estamos sin embargo a la altura de lo que así nos acontece?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección La revuelta filosófica
Dirigida por Lucas Soares
DELEUZE
DELEUZE
Estudio preliminar, selección y traducción de textos
de
JULIÁN FERREYRA
Deleuze, Gilles
Deleuze / Gilles Deleuze ; compilación de Julián Ferreyra. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-950-556-830-7
1. Filosofía Moderna. I. Ferreyra, Julián, comp. II. Título.
CDD 194
Corrección: Martín Felipe Castagnet
Diseño de tapa e interior: Margarita Monjardín
©2021, Julián Ferreyra
©2021, RCP S.A.
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Primera edición en formato digital: septiembre de 2021
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
ISBN 978-950-556-830-7
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
ESTUDIO PRELIMINAR
I
LA REVUELTA DE DELEUZE
Gilles Deleuze es revoltoso por todas partes. Abrimos cualquiera de sus libros –especialmente los que escribió con Félix Guattari– y quedamos deslumbrados, enceguecidos, desorientados por el borbotón de conceptos que nos arroja a cada página.(1) Un virus de tinta negra se esparce carilla a carilla. Los conceptos mutan, se contagian, se cruzan, se propagan. Crear conceptos es para Deleuze lo propio de la filosofía. Algunos grandes filósofos fueron sobrios en la creación, mientras otros fueron exasperados y exuberantes, y se lanzaron a una demente creación de conceptos.(2) Deleuze pertenece a este segundo tipo: los crea con profusión y vértigo. A la hora de nombrarlos, tiene un gusto peculiar, y a la hora de forjarlos, abreva en una pluralidad de disciplinas como una materia prima vibrante. El resultado es fascinante, pero también un gran obstáculo para la comprensión. Demasiados conceptos con extraños nombres que remiten a saberes demasiado extensos se alzan como una pared ante el lector que se asoma a su obra. Rizoma, máquina de guerra, devenir-mujer, devenir-animal, devenir-imperceptible, micro-política, línea de fuga, estupidez, espacio liso, Cuerpo sin Órganos, diferenciales, forma pura del tiempo, molecular, molar, plano de inmanencia, máquina deseante, forma de socius, territorialización, desterritorialización, pliegue, sociedad de control, modulación, imagen-movimiento, imagen-tiempo, imagen-cristal, diagrama, pliegue, diferenc/tiación, dy / dx, dramatización, singularidad, nómades, metalurgia, agenciamiento, estratificación, ritornello…(3) Capa sobre capa, pliegue tras pliegue de una escritura barroca, se va tejiendo un muro oscuro y hormigueante, donde las multiplicidades varían sin cesar, donde biología, literatura, ciencia política, física y matemáticas se entrecruzan sin parámetros de orientación. Una imagen sublime, dionisíaca, embriagadora nos asalta en cuanto abrimos una obra de Deleuze.(4) Podemos abandonar agotados e irritados el libro. Pero también aceptar la propuesta, abandonar la pretensión de comprendelo todo, traducirlo a términos y esquemas que nos sean familiares, y simplemente lanzarnos a un universo donde no hay Hombre ni Yo. En un momento de la lectura, descubriremos que hemos perdido todo lo que nos impedía fluir entre las cosas. La revuelta filosófica deleuziana parece en ese momento consistir en abrir las puertas de la percepción y el pensamiento; construir una filosofía de lo sensible, intensa y arrolladora; burlarse de la metafísica, su historia, sus dogmas y su pesada carga. Fracturar la imagen del pensamiento para lanzarnos al caos. Fluir, fluir, fluir.
Y sin embargo en estas páginas trataré de mostrar que la auténtica revuelta filosóficade Deleuze ha sido mostrar cómo de ese fluir, de esa variación continua, de ese caos, de esos devenires intensos, emergen lo que llamamos identidades, individuos, sujetos, objetos, cosas, pasiones y amores. Este mundo que no deja de vibrar y no obstante es perfectamente real tal y como lo experimentamos –justamente porque no cesa de variar y vibrar–. Y al mismo tiempo todo lo que dura y permanece, nuestros hábitos, la expectativa de que al tic le siga el tac, de que a la inspiración siga la exhalación, de que el suelo seguirá sosteniéndonos cuando demos el próximo paso y no caeremos en un abismo infinito, no son solo ilusiones, no es un nivel degradado en la escala del ser, sino que tiene su peculiar modo de existir, su singular valor, su potencia genética, que puede y debe ser defendido, determinado, precisado, pensado. Más allá de lo que podemos pensar con las formas y categorías del sentido común (los caminos que nuestro cerebro está acostumbrado a recorrer, su zona de confort) no está lo impensable, la nada negra indeterminada, el silencio, sino que emergen nuevas determinaciones, nuevas formas de pensar, un nuevo lenguaje. En lugar de callar, hay que crear nuevas formas de hablar, de expresar. Al rumor que declama “rizoma, máquina de guerra, devenir-mujer, micro-política, línea de fuga, estupidez, espacio liso, Cuerpo sin Órganos, desterritorialización” se une otro que recita “árbol, aparato de captura, mayoritario, forma de socius, línea segmentaria, error, espacio estriado, entidades molares, reterritorialización”. Cada rumor tiene su ritmo, su canto, su melodía. Lo que fluye y lo que permanece son un doble pupitre, un coro discordante, en síntesis asimétrica, inmanentes uno al otro, voces del mismo clamor del ser.
Necesitamos la inmanencia para dar cuenta de todo aquello de lo que debemos dar cuenta; para pensar lo que es necesario pensar. Necesitamos, al mismo tiempo, lo que fluye y lo estable, los rizomas y los individuos, y necesitamos tan rápido como podamos ir incluso más allá, y comprender que la inmanencia no conecta solo dos planos, sino una multiplicidad, siempre más planos de los que consideramos cada vez. Se trata siempre de n planos. A pesar de ello, a pesar de que se trata siempre de n planos, empezamos este ESTUDIO PRELIMINAR como si los planos fueran solo dos: lo que fluye y lo que permanece. En su faz quizás más pedagógica, Deleuze mismo lo hace frecuentemente (empezar con dos, establecer parejas, binomios de conceptos, “para comprender algo hay que partir de los dualismos más simples”).(5) Es odiosa la máquina binaria (y su contraparte necesaria la “doble pinza” [double bind], la langosta de dos pinzas que nos tritura de un lado o del otro; no hay escapatoria, morir por la horca o en la silla eléctrica); es odiosa y la raíz de tantísimos males (¿sos hombre o sos mujer?, ¿estás vivo o muerto?, ¿sos padre o hijo?, ¿querés más a tu mamá o a tu papá?, ¿estás en casa o en la escuela?, ¿estás triste o contento?, ¿civilización o barbarie?, ¿estás o no enamorado?, ¿querés o no disfrutar esta fiesta?).(6) Pero no hay que asustarse, no hay que indignarse; está muy bien empezar con dos, como en los malabares, siempre que recordemos que estamos solamente aprendiendo, familiarizándonos con las bolas, las clavas o los machetes de fuego; que no serán realmente malabares hasta que sean al menos tres, en realidad cuatro, cinco… n dimensiones ardientes danzando en la noche de nuestro cerebro. Empezamos como si fueran dos;pero no son dos, son n (uno de los símbolos matemáticos que Deleuze usa para referirse a una cantidad abierta).
No hemos cesado de hablar de inmanencia.(7) Clave, bella y oscura palabra. Clave, porque encierra esa doble cara del pensamiento deleuziano (no hay un plano superior, no hay un plano degradado). Bella, porque expresa un clamor del ser, una democracia ontológica radical donde no hay instancias dogmáticas, despóticas, que regulen el movimiento de lo real. Oscura, porque nuestros cerebros insisten en decodificarla en términos de trascendencia y la cubren de una espesa bruma.¿Qué quiere decir “trascendencia”? ¿Qué es esa trascendencia con la que la inmanencia no cesa de batirse a duelo, de la cual no cesa de despegarse, a la cual nos arrastra nuestro sentido común? Se trata del efecto por el cual los planos se escinden y aparecen uno enfrente del otro, como dos instancias autónomas. Dos mundos, dos ámbitos (¿el cielo y la tierra?, ¿lo sensible y lo inteligible?, ¿la caverna y el sol?, ¿el bien y el mal?) que se trascienden entre sí. Pese a todas sus advertencias en sentido contrario, pese a su insistencia en la inmanencia, tendemos a interpretar el universo deleuziano como una suerte de concurso televisivo donde tenemos que elegir una puerta tras la cual estaría el mejor premio, una suerte de competencia deportiva donde tenemos que elegir a quién alentamos (nada está jugado, cualquiera puede gritar: ¡amo mi caverna, no me interesa tu sol!).
El problema no es por cuál de los términos se opte finalmente, sino la disyuntiva misma. Es cierto que la prosa deleuziana (especialmente ciertos pasajes, ciertos giros, “¡HAZ RIZOMA Y NO RAÍZ!”)(8) nos tienta a ponernos la camiseta de los flujos, los rizomas y el nomadismo. Cierta romantización del sin-fondo donde todo se disuelve. El canto dulce de la muerte donde todo equivale: la vida de tal individualidad se borra en provecho de la vida singular inmanente a un hombre que ya no tiene nombre, neutra, más allá del bien y del mal, que nos presenta la inmensidad de un tiempo vacío.(9)Pero si nos inclinamos por uno de los planos y lo convertimos en el mundo verdadero, los flujos y rizomas se escinden de los códigos y árboles, es decir, los trascienden. La inmanencia está perdida. Y también las n dimensiones, en favor del dualismo. Ese es el gran riesgo, en el que el deleuzianismo no cesa de caer: afirmar inconscientemente un dualismo trascendente, una disyunción excluyente, y caer en las garras de la “máquina binaria” cuyos dos términos son lo que fluye y la identidad.
Este peligro “ontológico” (es decir, vinculado con la trama conceptual mediante la cual trata de explicar lo que es, nuestra experiencia y sus condiciones genéticas) arrastra un peligro práctico (para la ética, es decir, nuestros parámetros para conducirnos en el mundo, y para la política, la manera en que vivimos en sociedad): el peligro de juzgar un plano en nombre del otro; de pensar a un plano desde las coordenadas del otro; de moralizar, de pensar que uno es bueno y el otro malo;de creer que tenemos que elegir uno y abandonar al otro. A ese horrible movimiento que nos fuerza a elegir entre dos términos y hacer del no elegido la suma de todos los males Deleuze lo llama axiologizar. Evitar axiologizar es uno de los caballitos de batalla de Deleuze; y por eso le gusta tanto el lema de Nietzsche más allá del bien y del mal, que no quiere decir otra cosa que negarse a aceptar que nuestras acciones éticas consisten en elegir entre dos polos ya constituidos y cargados de valor en sí.
Sería por tanto la paradoja de paradojas transformar a la filosofía de Deleuze en una axiología, donde lo que fluye sería el Bien, y lo estable el Mal. Es cierto que en la historia de la filosofía (y de la humanidad) ha predominado la tendencia a negar, incluso hasta la aniquilación material, al rizoma en nombre del árbol, a las disidencias en nombre de la norma, a los desvíos en nombre del camino supuestamente recto, verdadero, bello y bueno. La diferencia ha sido efectivamente la parte maldita, negada, reprimida, ocultada. Es una dimensión que está al mismo tiempo oculta y delante de nuestros ojos (lo reprimido, la carta robada), y por eso nos deslumbra tanto Deleuze cuando nos habla de ella. Pero no por ello, una vez que abrimos los ojos a la realidad de lo que fluye, a la trama de devenires y desterritorializaciones que nos rodea, debemos negar a los árboles y realizar el mismo movimiento que repudiamos, solo que invertido (si ponemos una mesa patas para arriba, tenemos la misma mesa; el camino hacia abajo y hacia arriba es uno y el mismo). No se trata de rizomas buenos contra individuos malos.
Uno de los ejemplos paradigmáticos para Deleuze de la lógica de las multiplicidades, de sus conexiones heterogéneas, sus saltos entre las escalas de la naturaleza supuestamente fijas, es el virus. En estos tiempos de pandemia Covid-19 en los cuales redacto este ESTUDIO PRELIMINAR, la cuestión del virus está en el centro del tablero. Una visión axiológica de la filosofía de Deleuze nos enfrentaría con la alternativa virus / humanidad (o al menos salud humana), y nos forzaría a optar por la lógica viral que arrasa con las estructuras que el Hombre había montado sobre la tierra. El Hombre y su capacidad de establecer sistemas puntuales es la enfermedad de la piel de la tierra.(10) El Hombre y todos los crímenes que se han hecho en su nombre. El Hombre como patrón moral de medida que se considera capaz de perseguir y exterminar minorías (mujeres, negros, indígenas, animales, plantas, etc.).(11) Frente a esa forma terrible del Hombre, se alza el paradigma del virus, como rey de los flujos, ultra-nómade. ¿Debemos por lo tanto optar y alentar hasta quedarnos sin voz por el equipo del virus, como por momentos plantean los pensamientos pos o anti-humanistas en la cima de su misantropía? No queremos ser más esta humanidad; pero, ¿la única salida es el nihilismo y la aniquilación del arte, el pensamiento, la ciencia, el amor y la dulzura que también son parte de esta humanidad? La filosofía de Deleuze nos permite alcanzar una concepción en la que lo humano abandone definitivamente su lugar despótico respecto del ser (eminencia del Hombre, que trasciende y reina sobre todo lo que es), y al mismo tiempo nos impide caer en una mera apología de lo que fluye (como si el virus fuera nuestra verdad). Una ética, en suma, que prescinde de la trascendencia moral del Bien, y que sin embargo nos da herramientas para pensar lo bueno, es decir, un criterio para movernos en el mundo según lo que valoramos y queremos conservar, sin por eso hacerlo una roca imposible de cargar (innecesaria de cargar, al extremo).
Si el mero hecho de que el virus tenga una lógica fluyente no nos obliga por ello a abrazarlo, lo mismo vale para la organización política que regula las relaciones sociales de nuestro tiempo: el capitalismo. El capitalismo –veremos– es un virus, un rizoma, una máquina de guerra, una “conjunción de flujos desterritorializados”. Existe, en ese sentido, un deleuzianismo aceleracionista que nos conmina a llevar el proceso social al extremo, la fragmentación al máximo, la disolución de todo resabio del Estado a su clímax: en ese sentido, todavía no hemos visto nada.(12)Sin embargo, como el virus, el capitalismo amenaza algo que valoramos, la buena vida humana. Algo que existe y queremos conservar. No porque sea fijo, no porque sea el Bien, sino porque es una forma de vida que amamos sentir latir.
1. | VéaseSELECCIÓN DE TEXTOS, I: Creación de conceptos, ontología de la multiplicidad e inmanencia,fragmento 1.
2. | Ibid., fr. 2, 3.
3. | No todos estos términos serán tematizados a lo largo de este ESTUDIO PRELIMINAR. Nos detendremos particularmente en “rizoma” (capítulo II), “inmanencia” (capítulo IV), “dy / dx”(capítulo V), “Cuerpo sin Órganos” (capítulo IX), “devenir” (capítulo IX), “pliegue” (capítulo X), “máquina de guerra” (capítulo X) y “sociedad de control” (capítulo XIII). Algunos otros serán caracterizados brevemente de manera incidental.
4. | Una aclaración técnica-metodológica. La obra de Deleuze puede segmentarse en varios períodos. Hay varios criterios, pero el más ortodoxo es distinguir cuatro etapas: 1) la monográfica (desde 1952 hasta 1968, incluyendo los libros sobre Hume, Nietzsche, Bergson, Kant y Spinoza, y también algunos de la década de los ochenta, como aquellos sobre Leibniz y Foucault); 2) las obras “propias”, publicadas en tiempos del Mayo francés (Diferencia y repetición y La lógica del sentido); 3) la producción a cuatro manos con Félix Guattari (El Anti-Edipo, Mil mesetas y ¿Qué es la filosofía?); y 4) las obras estéticas (los libros sobre cine y pintura, la inmersión en Proust, el estudio sobre Kafka escrito con Guattari, los ensayos de Crítica y clínica). Muchos de esos libros publicados pueden ser complementados con las clases preparatorias que han sido publicadas en español por la editorial Cactus y cuyos audios originales están disponibles en línea. Un tratamiento académico del pensamiento de Deleuze exigiría ser muy cuidadoso con el manejo de textos y conceptos de períodos diferentes, y distinguir siempre los libros publicados de las clases que Deleuze mismo no consideraba parte de su obra. En este volumen, sin embargo, se hará una lectura continuista, destacando los puentes, afinidades y amplificación recíproca. En este sentido,en la SELECCIÓN DE TEXTOS se recurrirá a obras de diferentes períodos. Por este mismo motivo, me resulta imposible distinguir a Deleuze “en solitario” de su trabajo con Guattari. Esto me fuerza a utilizar –salvo en casos puntuales– el nombre de Deleuze como genérico, incluso cuando trabaja junto a su amigo, cuya importancia y genialidad particular reconozco aquí (los estudios sobre Guattari tienen creciente amplitud y relevancia, al ritmo que se van publicando nuevos materiales, como las entrevistas y conferencias que brindó en sus visitas a Brasil y Chile). La única biografía extensa de Deleuze es la escrita por François Dosse, donde también relata la de Guattari: Deleuze y Guattari, biografía cruzada (2007).
5. | Deleuze (2009: 346).
6. | Véase SELECCIÓN DE TEXTOSCreación de conceptos, ontología de la multiplicidad e inmanencia, fr. 9, 11.
7. | Ibid., fr. 4.
8. | Ibid., fr. 5.
9. | Ibid., fr. 12.
10. | Ibid., fr. 14.
11. | Ibid., fr. 15.
12. | Deleuze y Guattari (1972: 163). El aceleracionismo es una línea teórica contemporánea que propone superar la organización social capitalista mediante el potenciamiento de algunas de sus capacidades: “Nuestro desarrollo tecnológico está siendo paralizado por el capitalismo en la misma medida en la que fue desencadenado por él. El aceleracionismo es la convicción de que estas capacidades pueden y deben ser liberadas, y elevarse por encima de las limitaciones que impone la sociedad capitalista” (Williams y Srnicek, 2017: 47).
II
TENÉS UN ÁRBOL PLANTADO EN LA CABEZA, ES HORA DEL RIZOMA
Deleuze define la filosofía como creación de conceptos y, como vimos, se lanza a la tarea de manera exuberante. Desde sus páginas, los conceptos nos abruman con borbotones de ebullición constante. Retomando la imagen del malabarista con sus clavas, debemos empezar sobriamente, con un concepto, lanzándolo al aire, viendo cómo cae, de qué curvas es capaz, qué potencia tolera en relación con nuestra capacidad de atraparlo y volverlo a lanzar. Obviamente, empezamos sin llamas, sin cuchillas afiladas. Todo esto, sin dejar de tener presente que en realidad los conceptos son multiplicidades, manadas, y que sin las llamaradas que amenazan con calcinarnos pierden su cualidad más esencial. Revisemos un poco la valija, la caja de herramientas. Elijamos un concepto-clave para empezar: el rizoma (un concepto que Deleuze toma de la botánica –son tallos subterráneos que crecen indefinidamente–, pero que usará para concebir lo que ocurre en nuestra cabeza cuando pensamos, cuando logramos al fin pensar).
Empecemos por la “definición negativa”: lo que el rizoma no es. El rizoma no es un árbol. Hay árboles en la naturaleza, en la literatura (el libro árbol, con su introducción, nudo y desenlace) y, sobre todo, en nuestra cabeza. El árbol se define por su tronco sólidamente unido a la tierra por raíces bien definidas. A partir de allí, se ramifica en caminos determinados, a partir de disyunciones claras y precisas, regidas por el “plan” de ese tronco-raíz. Lo ideal (lo más simple, lo más pulcro) es que cada encrucijada se divida en dos: un sistema de opciones binarias, simples en sí mismas, que garanticen el camino recto. Pero el diagrama puede ser más complejo sin perder su esencia, su carácter segmentario.(13) Lo uno se hace dos, pero también tres, o cuatro. En todo caso, se trata del primado de lo Uno, la raíz al cual todas las bifurcaciones se remiten.
El árbol es la imagen más rudimientaria del pensamiento. La búsqueda de conducirnos paso a paso, desde un fundamento que no cuestionamos (raíz-tronco) hacia sus caminos más previsibles, sus conclusiones esperables. Son caminos que el cerebro se acostumbra a recorrer, y no cuestiona. Es como el viejo flipper, donde la pelota metálica saltaba y rebotaba, recorría rampas, tiraba banderitas y ansiaba alcanzar el multi-ball donde se encontraba con dos, tres, cuatro pelotas más, soñaba con el jackpot; y sin embargo eran siempre los mismos caminos, ya determinados, y solo se trataba de aprender a recorrerlos en el orden correcto. En filosofía se lo llama el método geométrico: definiciones, proposiciones, corolarios. Todo lindo y ordenado. No se introducen términos que no se hayan definido antes. No se cruzan caminos. Se va desde los primeros principios indudables hacia sus consecuencias necesarias, tratando de alcanzar el plano total del mundo, del universo, y más allá.
Podemos decir que alguien tiene un árbol plantado en la cabeza cuando no acepta otro esquema. Por ejemplo, cuando exige a un individuo que defina su sexualidad (¿sos hombre o mujer?, ¿una tercera cosa?, ¿o debo agregar una cuarta?, ¿o una quinta solo para vos?, algún género debés tener… ¿sos adulto o sos niño?, ¡ya no estás para esas cosas!, ¿la pastafrola es de membrillo o de batata?). O cuando se exige que una vida siga la senda: estudio-trabajo-familia-vejez-muerte. Ningún desvío, ninguna vacilación. Esto puede ser bueno para algunos (los que se se sienten a gusto con la norma, los que calzan en su guante), pero de un terrible sufrimiento para otros. Y nada está dicho de antemano. Un día nos levantamos y la rutina se hace insostenible. Todo se ha quebrado y necesitamos variar, y necesitamos una sociedad, una pareja, unos padres, un destino, una metafísica que se responda a ese grito de lo real. No más árboles, por el amor de Dios.
¿Se trata simplemente de demoler esas estructuras a golpes de martillo? Cuidado ahora. Una de las lecciones que nos da Deleuze es que en filosofía hay que evitar a toda costa la precipitación. Es lo que le reprocha, por ejemplo, a grandes figuras como Descartes y Heidegger. El apresuramiento es enemigo del pensamiento. Es justamente lo que hace que caigamos en los caminos de siempre, en las rutinas del pensar, por ir demasiado rápido. Además, las definiciones negativas (“el rizoma no es un árbol”) son particularmente engañosas, porque nos tientan a saltar de golpe al otro lado. Como si alcanzara con talar el árbol, suprimir la raíz para tener un rizoma. Y sin embargo Deleuze y Guattari distinguen una segunda figura del libro que no es ya el árbol-raíz, pero tampoco rizoma: la radícula (y así, de pronto, los dos términos se hacen tres).(14) Se trata simplemente de destruir la raíz principal, se trata de gritar “¡viva lo múltiple!”. Pero no alcanza con destruir la unidad para tener la multiplicidad. Lo múltiple hay que hacerlo, hay que tramarlo, hay que hacerlo funcionar. Si solo cortamos la raíz, la unidad seguirá operando como miembro fantasma, interiorizada, reprimida, añorada. Matar al tirano para reencontrarlo en el fondo de nosotros mismos. No alcanza con suprimir la raíz para tener un rizoma.
El rizoma no es ni el árbol-raíz ni el resultado del filoso corte de lo que lo sostenía pegado a la tierra, la radícula. El rizoma tiene un forma específica de determinación (no es lo indeterminado): se constituye por conexiones heterogéneas, es decir, no deja de unir, enlazar, entramar elementos que no tienen nada en común, ni siquiera su contradicción (el murciélago y el hombre, la avispa y la orquídea, el paraguas y la máquina de coser, la filosofía y la metalurgia, la tercera persona y la posición subjetiva, dy y dx,dinero y fuerza de trabajo, pan y varas de lienzo, la teta de la madre y la boca del bebé, la piedra y la boca de un personaje de Beckett).(15) Así, el rizoma combina un proceso de desterritorialización (cuando un elemento entra en relación con algo heterogéneo que lo lleva más allá de sí mismo) y reterritorialización (cuando la relación entre los elementos adquire cierta estabilidad precaria que funciona como una tierra efímera donde esta alianza desarrolla su existencia). Como el tipo de raíz del cual toma su inspiración botánica (ese tipo de raíces que brotan, por ejemplo, de una papa abandonada en la humedad, o la que caracteriza al jengibre), los rizomas se esparcen siguiendo caminos imprevisibles. No hay un “tronco” o raíz principal. Cualquier punto puede conectarse con cualquier otro. Por eso Deleuze y Guattari señalan que la determinación básicadel rizoma es la conexión y heterogeneidad: los elementos deben conectarse, sin cesar, y hacerlo con aquello con lo que no tienen nada en común salvo la ausencia de todo lazo.(16)
Tal es, nos dice Deleuze, el mundo de la multiplicidad. No es una palabra muy sofisticada ni rimbombante, y sin embargo es técnica y compleja: remite al matemático alemán Georg Friedrich Bern hard Riemann, que proveyó una de las bases teóricas de la teoría de la relatividad; la multiplicidad implica la compleja teoría de la topología, de espacios de más de tres dimensiones que cambian de naturaleza al moverse, que realizan movimientos imposibles, como la hormiga que pasa de un lado al otro de una cinta de Moebius sin dejar de andar en línea recta.(17) Hay que detenerse un instante en este salto entre las conexiones heterogéneas y la multiplicidad, que Deleuze da por natural y contiene en realidad una de las claves de su pensamiento. En el modo de conexión yace la determinación característica de la multiplicidad. No se trata de una característica de los elementos sino del modo de su relación. El problema, de un lado a otro de la obra deleuziana, será siempre la lógica de las relaciones, que precede y constituye a los elementos.
A lo largo de los años, Deleuze afirma, describe, explora y expande el ámbito de la multiplicidad, de las conexiones heterogéneas, del fluir y variar. Pero no se limita a eso: además, muestra de qué manera surgen de esa multiplicidad las identidades, las fijezas, las regularidades que también pueblan nuestra existencia cotidiana (este “también”es fundamental, porque es erróneo creer que nuestra experiencia está constituida solo por identidades, cuando está plagada de diferencias que –y esa es la cuestión– tendemos a desconocer). Allí está la revuelta filosófica: no se trata de reemplazar el árbol por el rizoma, sino en invertir la relación de fundamentación; los árboles no dan cuenta, no pueden dar cuenta de los rizomas (no entienden de desvíos, no entienden de conexiones heterogéneas, no entienden de contagios), y sin embargo





























