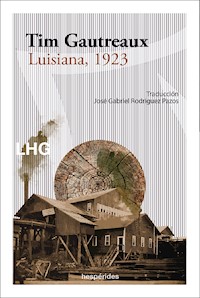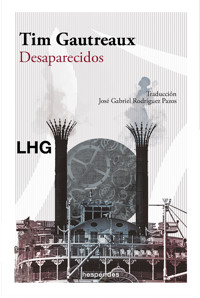
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Las Hespérides
- Sprache: Spanisch
Una novela magistral, ambientada en los barcos de vapor que recorrían el Misisipi durante las primeras décadas del siglo XX, cargados de bebida, baile y jazz. Cuando una niña es secuestrada en unos grandes almacenes de Nueva Orleans, al supervisor, Sam Simoneaux, lo atormentan la culpa, el dolor y los fantasmas de su turbulento pasado. Decidido a encontrarla, Sam emprende un viaje que lo llevará a mundos de música y violencia y a pantanos recónditos que ocultan a quienes eligen vivir según sus propias leyes. "Cada sonido, cada aroma, es justo tal como los describe su voz. Esta novela es una elegía y una celebración de la vida sureña". Susan Larson The New Orleans Times-Picayune "La naturalidad de esta escritura es oro molido para un verdadero contador de historias". José María Guelbenzu Babelia "He sido feliz durante los días dedicados a la lectura de El paso siguiente en el baile". Andrés Ibáñez ABC Cultural
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 760
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TIM GAUTREAUX (Morgan City, Luisiana, 1947) es autor de varios libros de relatos y de tres novelas. Sus trabajos han sido publicados en The New Yorker, The Best American Short Stories, The Atlantic, Harper’s y GQ. Entre los premios que ha recibido destacan, en 1999, el SEBA Book Award y, en 2005, el John Dos Passos Book Prize.
Su obra ha sido traducida a varios idiomas. Su libro de relatos El mismo sitio, las mismas cosas fue la obra con la que debutó y la primera que se tradujo en España y publicó, en 2018, La Huerta Grande. Durante treinta años fue profesor en la Southeastern Louisiana University. Actualmente vive junto a su esposa en Chattanooga, Tennessee.
Gautreaux hizo su primera incursión en la novela con El paso siguiente en el baile (La Huerta Grande, 2019), en la que muchos críticos vieron a una promesa de la literatura norteamericana de los años 90.
En 2021, La Huerta Grande publicó su segundo libro de relatos, Todo lo que vale, y, en 2022, su segunda novela, Luisiana, 1923.
Una novela magistral, ambientada en los barcos de vapor que recorrían el Misisipi durante las primeras décadas del siglo XX, cargados de bebida, baile y jazz.
Cuando una niña es secuestrada en unos grandes almacenes de Nueva Orleans, al supervisor, Sam Simoneaux, lo atormentan la culpa, el dolor y los fantasmas de su turbulento pasado. Decidido a encontrarla, Sam emprende un viaje que lo llevará a mundos de música y violencia y a pantanos recónditos que ocultan a quienes eligen vivir según sus propias leyes.
Desaparecidos describe con una prosa extraordinaria los Estados Unidos, en una época que trata de olvidar una guerra y en la que la civilización comienza a penetrar en el interior del país. Y en ese mundo, un hombre debe elegir entre la compasión y la venganza.
Gautreaux retrata los paisajes y gentes de Luisiana con precisión y delicadeza. Cada sonido, cada aroma, es justo tal como los describe su voz. Esta novela es una elegía y una celebración de la vida sureña.
Susan Larson, The New Orleans Times-Picayune
La naturalidad de esta escritura es oro molido para un verdadero contador de historias.
José María Guelbenzu, Babelia
He sido feliz durante los días dedicados a la lectura de El paso siguiente en el baile.
Andrés Ibáñez, ABC Cultural
Título original
The Missing
Traducción del inglés
José Gabriel Rodríguez Pazos
© De los textos: Tim Gautreaux
© De la traducción: José Gabriel Rodríguez Pazos
Madrid, marzo 2024
De la primera edición: Enero 2009, Knopf
Edita: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
Esta edición ha sido publicada en acuerdo con Stering Lord Literistic y MB Agencia Literaria
ISBN: 9788418657528
Diseño de cubierta: La Huerta Grande
Producción del ePub: booqlab
A mi padre,Minos Lee Gautreaux,que me inculcó el amor a los niños y a los barcos de vapor
Capítulo uno
Sam Simoneaux estaba apoyado en la barandilla de cubierta, cuando su teniente se acercó a él a duras penas, en medio de un viento impetuoso y húmedo que lo obligaba a agarrarse a trincas, garruchas y volantes de válvula.
—Malas bodegas, ¿eh? —gritó el teniente contra el viento.
—Así es. Apestan demasiado, como para poder comer ahí.
—Tienes acento. ¿De dónde eres?
A Sam le daba pena el teniente. Intentaba ser popular entre sus hombres, pero ninguno era capaz de imaginar a aquel pálido espárrago sacado de una granja de Indiana al frente de nada en una batalla.
—Creo que no tengo acento. Pero usted sí.
El teniente lo miró sorprendido.
—¿Yo?
—Sí. Donde yo me crie, en el sur de Luisiana, nadie habla como usted.
El teniente sonrió.
—Entonces, todo el mundo tiene acento.
Sam observó el agua pulverizada que chocaba con las claras pecas de aquel hombre y pensó que en una niebla densa sería casi invisible.
—Usted se crio en el campo, ¿no?
—Así es. Mi familia se mudó desde Canadá hace unos veinte años.
—Yo también crecí en el campo, pero pensé que podía aspirar a más —gritó Sam—. La mujer que vivía al otro lado de la carretera tenía un piano y me enseñó a tocar. A los dieciséis años me fui a Nueva Orleans para estar cerca de la música.
Una potente ráfaga hizo que el teniente se inclinara.
—Yo pensaba igual que tú. No soy capaz de lanzar las pacas de hierba lo suficientemente lejos como para dedicarme al campo.
—¿Cuántos días más vamos a tardar en llegar a Francia?
—El coronel dice tres, el capitán, dos, el piloto, cuatro.
Sam asintió.
—Nadie se entera de lo que pasa, como siempre.
—Bueno, es la gran guerra… —dijo el teniente.
Vieron entonces cómo una enorme ola subía por el oxidado flanco del barco y rompía sobre la cubierta de abajo, sepultando a los soldados de una dotación de ametralladora, acurrucados en el nido de sacos terreros que se habían hecho. El agua arrastró a los hombres a la cubierta, donde se deslizaron sobre sus panzas entre la espuma.
Los días que siguieron fueron un calvario de mala mar, bandazos y olas que rompían contra el barco y los ojos de buey haciendo que parecieran cristales rotos. Dentro del barco, Sam dormía entre miles de hombres quejumbrosos que no paraban de gemir y suspirar, pero las horas que estaba despierto las pasaba en cubierta, acompañado a veces de su amigo Melvin Robicheaux, un tipo bajo y fornido de las afueras de Baton Rouge. El 11 de noviembre de 1918, el vapor dejó el peñascoso Atlántico y atracó en Saint-Nazaire, donde los muelles estaban atestados de gente que los vitoreaba, bailaba o corría frenéticamente en círculo.
Robicheaux señaló hacia abajo, más allá del oxidado costado del barco.
—¿Por qué están todos bailando? Todos van con su botella de vino. ¿Tú crees que se alegran de vernos?
Los remolcadores y las locomotoras de los muelles hacían sonar sus silbatos y los pitidos atravesaban la delgada nube de humo de carbón que flotaba sobre el puerto. Mientras observaba las celebraciones, Sam se enorgulleció de que lo vieran con su fusil. Los franceses mostraban una alegría frenética por la llegada de su liberación. Sin embargo, cuando los remolcadores silbaron y empujaron el barco contra el muelle, tuvo la impresión de que la fiesta no era por aquel cargamento de soldados, sino por un acontecimiento más importante.
Cuatro mil soldados bajaron al muelle, y cuando todos estuvieron formados bajo los cobertizos de carga, a resguardo del viento, un coronel se subió a una pila de cajas de munición y les anunció con un megáfono que se acababa de firmar un armisticio y que la guerra había terminado.
Muchos estallaron en una ovación, pero algunos de los jóvenes reclutas parecían decepcionados porque no iban a tener ocasión de dispararle a nadie. Las armas que llevaban colgadas, la munición apilada a su alrededor en cajas de madera, los cañones que las grúas seguían descargando entre resoplidos…, de pronto todo se había vuelto redundante. Sam empezó a pensar qué contaría a sus amigos cuando volviera a casa sobre su experiencia de guerra. Los trofeos más valiosos de la guerra eran las historias, pero esta historia solo iba a producir risas burlonas.
Robicheaux lo tocó en la espalda con la punta de la vaina de su bayoneta.
—Esto es como aquella vez que intentaste trabajar en la tienda de Stein, ¿eh?
—¿Qué?
—Stein, el de la zapatería.
—Ah, sí, supongo que sí.
Había intentado durante dos semanas entrar a trabajar en el Shoe Emporium de Canal Street, pero a la mañana siguiente de que el anciano decidiera contratarlo, cuando Sam llegó a trabajar, se encontró una corona funeraria en la puerta y una nota que informaba del fallecimiento de Solomon Stein y del cierre de su tienda.
Permaneció junto a sus compañeros durante una hora con un extraño sentimiento de no ser necesario, mientras los oficiales pensaban en qué hacer con todos aquellos soldados y sus toneladas de equipamiento. El punto fuerte de Sam era la paciencia o, al menos, la capacidad de esperar a que algo bueno sucediera; así que continuó allí de pie, viendo cómo los civiles gritaban jubilosos y los hombres que lo rodeaban rezongaban y decían que lo que había que hacer era volver a embarcar y a sufrir cuanto antes el vaivén del barco que los llevaría de vuelta a Nueva Orleans. Hacía frío y tenía hambre. Después de bastante tiempo, aparecieron unos muchachos empujando carretillas de comida, y le dieron a cada uno un minúsculo panecillo de pan duro con una loncha de queso que asomaba como una pálida lengua. Después los hicieron marchar unos siete kilómetros, hasta que llegaron al límite de la ciudad, donde instalaron sus tiendas en un descampado que, a juzgar por los tocones y las estatuas de bronce, debía de haber sido en tiempos un parque muy cuidado. Una brisa heladora corría por un bulevar y desembocaba en el campamento, y Sam se abrochó el botón de arriba de la guerrera y se cerró el tabardo. Nunca había sentido un viento tan frío en su vida.
Estaba seguro de que esa noche iba a morir congelado. Robicheaux, su compañero de tienda, estaba echado en su catre y no paraba de hablar.
—Eh, Simoneaux, yo estoy pensando en un fueguecito y en un par de patatas calentitas en los bolsillos. ¿En qué piensas tú?
—Estoy pensando en todos esos carteles de reclutamiento. Hacían que pareciera que esto de alistarse era una buena idea —dijo con tristeza.
—A mí me gustaba aquel del teutón abusando de las mujeres belgas.
Sam levantó la cabeza del catre y lo miró.
—¿Te gustaba?
—Quiero decir que me ponía enfermo. Hacía que me entraran ganas de venir aquí a ayudarlas.
—Querías que las belgas te estuvieran agradecido, ¿eh?
—Pues claro.
Sam se cubrió la cabeza.
—A veces pienso en la música. Antes de alistarme, yo era dependiente de Gruenwald’s, y nos llegaban todas esas partituras llenas de sol: «Over There», «Somewhere in France is Daddy»…, o aquella de bajar la cabeza, «Keep Your Head Down, Fritzie Boy».
Robicheaux se sorbió la nariz.
—No pensaste en que ibas a tener que bajar la cabeza para meterla entre las piernas y que no se te congelaran las orejas y se te cayeran a trozos.
—Por ahora —dijo Sam distraídamente—, esto no está siendo una alegre canción.
Antes de dejar su casa, la guerra le había parecido un vistoso musical, un alegre foxtrot en clave de do; pero la travesía en el Alex Denkman había cambiado todo aquello. El Denkman era una máquina de marear: carbón como combustible y casco de fondo redondo, tan oxidado que el gobierno había decidido que no le hacía falta pintura de camuflaje. Un muchacho del pueblo de Sam había muerto de una apendicitis durante el viaje y habían arrojado su cuerpo al mar después de la protocolaria oración. Sam y varios soldados de Luisiana observaron desde la cubierta de popa, bajo copos de nieve que arrastraban las ráfagas de viento, cómo el cuerpo envuelto en una sábana se mecía en la estela del barco y se resistía a hundirse. Parecía que el cadáver no encontrara su sitio en aquella agua gélida y plomiza e intentara dejarse arrastrar hacia la tierra cálida de una tumba de Luisiana. Era un Duplechen, hijo de un ganadero cenceño y menudo que tenía muy buenas mulas. Sam conocía a su padre y podía imaginar su dolor, el sitio vacío en la mesa y aquel lazo roto para siempre. Comparado con eso, el frío del campamento le pareció una incomodidad menor, así que se giró sobre el costado y se quedó dormido.
Una mañana, después de una semana acampados entre estatuas, vio llegar un grupo de oficiales en un vehículo descubierto. Su misión era seleccionar pelotones de diez hombres para que fueran a París a trabajar en hospitales. Sam se ofreció voluntario y lo encargaron de custodiar un dispensario de narcóticos. A veces tenía que atravesar las salas llenas de camas para llevarle una dosis de morfina a una enfermera, y lo que allí vio hizo que envejeciera varios años. Las amputaciones, los gemidos y el olor a infección y enfermedad eran la prueba de lo poco que sabía de la atrocidad de la guerra. Al final de la jornada se sentía muy poca cosa.
A veces, él y sus compañeros de contingente iban a un café que tenía un piano muy malo, y Sam tocaba durante una hora sin parar. Los hombres no hablaban de las cosas que habían visto en las salas, porque las palabras se quedaban cortas. Sam tenía miedo de que hablar sobre aquello grabara las imágenes en su cabeza para siempre. Todos trabajaban en el ala donde se alojaba a aquellos que estaban demasiado mal como para poder moverse, y este era un recinto tan grande que entre los diez no habían visto ni la mitad, y mucho menos los demás edificios que formaban el complejo hospitalario. Había hospitales franceses. Hospitales ingleses. Hospitales americanos. Nada de lo que se veía en los patrióticos carteles dejaba entrever las mandíbulas reventadas, los ojos abrasados o los temblorosos tubos de goma negra por los que se drenaba el pus.
Como Sam hablaba francés cajún —que a los parisinos les parecía un francés sureño del siglo XVII mal hablado—, le pidieron que hiciera de rudimentario intérprete. Pero todos los franceses a los que se dirigía enarcaban las cejas, observaban su plácida expresión y le preguntaban de qué colonia venía.
En enero, fue relevado de sus funciones en el hospital y enviado con ocho paisanos de Luisiana a limpiar el campo de batalla de Argonne, bajo las órdenes del teniente de Indiana. Cuando les dijeron que iban a un bosque, Robicheaux agitó el fusil y dijo: «¡Cojonudo! Quizás podamos matar algún ciervo y comernos una buena carne». Pero días después, cuando se bajaron de la embarrada caja del camión, lo que vieron fue un paisaje de muerte, vitrificado por el hielo, convulso por los cráteres de los proyectiles, salpicado de árboles destrozados y sembrado de chatarra: vehículos acribillados, carros de combate volcados y todo tipo de pertrechos cubiertos de escarcha. Les habían dado un mapa, donde estaba marcada el área de tres kilómetros cuadrados que tenían que peinar.
Sam salió del camino y su bota atravesó una capa de hielo y se hundió en un fétido arroyo. La sacó y se volvió hacia el teniente —alto, ojos claros, ausente—, en cuya cara de chiquillo del Medio Oeste se reflejaban la obediencia y la confusión.
—Señor, ¿qué esperan que hagamos exactamente?
El teniente apoyó un pie sobre una ametralladora refrigerada por agua.
—Parece una cosa sencilla. Quieren que busquemos todo aquello que pueda ser peligroso y lo detonemos.
Tenía una voz atiplada y Sam recordaba haber escuchado que tenía estudios y que nunca había estado en combate. Todos miraron a su alrededor, a aquel inmenso campo de batalla, incapaces de entenderlo. A pesar del frío, la tierra despedía un intenso hedor, y por todos lados se veía alambre de espino oxidado.
Organizaron una especie de campamento, con una pequeña tienda de campaña para las provisiones, y dos horas después de su llegada, oyeron que alguien se aproximaba. Apareció entonces la cabeza de un soldado de infantería por la parte de arriba de una empinada cuesta; después apareció el resto del cuerpo y vieron que la mano derecha tiraba de las riendas de cinco caballos ensillados. El soldado caminó lenta y pesadamente, como si fuera un caballo más, por los restos de la antigua carretera, hasta que llegó a la altura del camión y se detuvo.
—Tengo órdenes de entregarles estos animales —dijo arrastrando las palabras.
—¿Y para qué? —preguntó el teniente.
El soldado se encogió de hombros.
—A todos los pelotones de artificieros les asignan caballos.
Sam señaló con un gesto la devastación de aquella tierra de nadie.
—No pretenderán que los montemos entre ese caos, ¿no?
—¡Buena idea! —exclamó el teniente, al tiempo que se le iluminaba el semblante. Despidió al soldado, cogió las riendas y las amarró a las barras laterales del camión—. Montado en el caballo será más fácil ver los proyectiles. Eso es a por lo primero a por lo que hay que ir. Los proyectiles grandes. Podemos apilarlos y explosionarlos. —Señaló la caja del camión—. Tenemos una detonadora, cable eléctrico y cajas de dinamita.
A Sam lo habían equipado con unos prismáticos y estaba observando una colina hacia el norte, con un nudo en el estómago.
—¿Y qué me dice de las granadas? Están esparcidas por ahí como si fueran gravilla. —Bajó los prismáticos y miró al teniente.
—Sé lo suficiente como para tener claro que no hay que manipularlas. Pueden estallar con movimientos muy leves. Creo que debemos disparar sobre ellas con nuestros Springfields.
Melvin Robicheaux se quitó el casco.
—¿Y van a explotar con eso?
El teniente se encogió de hombros con las palmas de las manos hacia arriba.
—Escoge una y dispara. Vamos a probar.
Sam volvió a mirar por sus prismáticos.
—Yo no lo haría.
El teniente se puso de puntillas.
—Vamos a hacer la prueba.
Robicheaux cogió su fusil de la parte de atrás del camión, montó el arma y miró por encima del hombro.
—Estos caballos, ¿han estado en combate o son como nosotros?
El teniente se volvió hacia los animales.
—Diría que esos dos renqueantes y el de la cicatriz en la grupa, sí. Los otros, no sé. Puede que los acaben de traer. —Se giró, puso las manos detrás de la espalda y miró hacia la colina—. Adelante, dispárale a alguna.
Robicheaux ajustó las miras del fusil, apuntó a una granada que estaba en el labio del cráter de un proyectil, a unos setenta metros, y disparó. Falló el tiro, pero el estallido hizo que uno de los caballos relinchara y que, al encabritarse, se desenganchara del camión y saliera de estampida, galopando en zigzag a través del campo arrasado y colina arriba. Sam sujetó las bridas de los dos caballos que se movían asustados; los otros dos permanecían como si nada hubiera pasado, mientras la fina nieve se depositaba en su pelaje humeante. Los hombres observaron al aterrado caballo galopar cuesta arriba, esquivando tocones y saltando cráteres, hasta que pisó Dios sabe qué y desapareció de golpe en una monstruosa bola de fuego rosáceo. El ensordecedor estruendo atravesó el campo como si fuera un trueno y todos corrieron a guarecerse detrás del camión mientras se fijaban en el cielo para ver si caía algún fragmento.
Cuando el eco cesó, el teniente se volvió y señaló a Dupuis, el único de ellos que había estado en combate.
—¿Qué ha pisado ese animal?
Dupuis, un hombre adusto, mayor que ellos, de Arnaudville, dijo:
—No lo sé, mi teniente. Llevo un año aquí y sigo sin enterarme de nada.
Un trozo de metralla de unos nueve kilos cayó del cielo y atravesó el capó del camión. Acuclillado junto a una rueda, Sam miró primero al punto donde el caballo se había volatilizado y después al cielo, incapaz de imaginar la relación causa-efecto, la potencia que aquello requería o qué era lo que estaban haciendo allí. En la ladera de la colina, un cráter humeaba como la entrada de una mina en llamas.
Se abrieron en abanico y avanzaron por el campo asolado. Disparaban a las granadas y la mitad de ellas explotaban. Sam ajustó las miras de su fusil y comenzó a hacer estallar granadas alemanas de mango, que se elevaban con un ruido sordo y penetrante. Había pasado cosa de una hora, cuando sintió una especie de golpe de martillo en el casco. Cuando vio la alargada abolladura de color cobrizo, supuso que había sido la bala perdida de algún fusil, porque había otros pelotones peinando cuadrantes adyacentes. Después de eso, continuó con su tarea avanzando por zonas hundidas e inspeccionando el terreno desde el borde de las trincheras. Al caminar por un arroyo contaminado —el agua estaba azul y apestaba— se fijó en que de la orilla sobresalía un fémur. Más abajo se veían cinco cascos alemanes, inmóviles como tortugas muertas. Y un poco más allá vio un mortero enganchado a un tiro de caballos muertos y congelados con sus arneses. En su cabeza intentaba eludir la matemática de aquel lugar: había suficientes granadas sin explotar, de todas las nacionalidades, como para mantenerlo ocupado durante cien años. El hedor lo acompañaba a cada paso como una burla de la guerra que había imaginado y que había borrado de su mente para siempre. Comprendió entonces con qué brutalidad se había desvanecido la idealización de la guerra de los cientos de miles de hombres que habían luchado allí.
—¡Qué puñetera mentira! —exclamó en voz alta.
Subió por el talud para salir del arroyo, amartilló el fusil y disparó a una granada francesa de pera, que se desplazó, pero que no estalló.
De pronto, un soldado de infantería asomó la cabeza detrás de un montículo.
—¡Hijo de puta! ¿No te han dado una brújula? No se puede disparar hacia el noroeste.
Se acercaron el uno al otro, hasta quedar separados por una arroyada sembrada de vainas de ametralladora.
—¿Estás en un pelotón de artificieros? —gritó Sam.
El hombre estaba cubierto de barro y no llevaba casco.
—Lo que queda de él. Dos murieron esta misma mañana al pisar granadas. A otro le dieron un balazo en el culo y no sabemos ni quién fue.
—Yo me he asegurado muy bien de ver qué había detrás, antes de disparar.
El hombre alzó los brazos hacia el cielo y los dejó caer. Miró detrás de él, hacia la zona que tenía asignada y volvió a mirar a Sam.
—Nadie había hecho nunca una cosa como esta… —Con la cabeza descubierta y una especie de encogimiento enfermizo, parecía perdido y ofuscado.
Sam escupió en la arroyada.
—Es una mierda.
—Una grandísima mierda —dijo el soldado, dándole la espalda y bajando por la pendiente.
Les llevó media tarde recoger proyectiles alemanes de tres pulgadas, conseguir formar una pila de más de dos metros de largo por uno de ancho y uno de alto, colocar las cargas de dinamita y tirar cable hasta la caja detonadora. No tenían ni idea de a cuánta distancia tenían que alejarse. El teniente encontró una larga trinchera a unos cien metros y los diez se metieron y se dispusieron en hilera. Después de que Dupuis conectara el cable a la detonadora, el teniente empujó la palanca hacia abajo. La explosión fue impresionante y, al final de la fila, se oyó gritar a un hombre de Lafayette cuando un trozo de proyectil le cayó encima y le fracturó la clavícula. Sam se acercó a él reptando bajo una lluvia de tierra que seguía cayendo y vio que el grueso tabardo del hombre había evitado la amputación del hombro, pero una terrible herida sangraba bajo el paño.
Lo recostó en la trinchera lo más delicadamente que pudo, le estiró el brazo y se lo pegó al costado. El soldado gritaba, porque el hombro le dolía como si tuviera una estrella incandescente dentro, y Sam, que nunca había visto una herida como aquella, se sintió ridículo y con ganas de llorar. Se volvió al teniente:
—¿Qué podemos hacer por él?
La voz del teniente subió media octava.
—Pues no sé… —Levantó la vista por encima del borde de la trinchera—. Se supone que a nosotros no nos tienen que herir.
Sam abrió su cantimplora y la inclinó hacia los labios blancos y apretados del hombre herido.
—Quizás podría usted enviar a alguien al pelotón que anda por el noroeste. A lo mejor su camión funciona y pueden venir a recogerlo.
El teniente permaneció en silencio. Dupuis se ofreció voluntario para pasar al otro lado de las colinas en busca de la otra unidad, y el hombre de Lafayette empezó a gritar que tenía los huesos pulverizados.
—¿Y qué puedo hacer yo, compañero? —preguntó Sam.
Los ojos del soldado se abrieron de par en par y miraron detrás de Sam, desde una cara cubierta de barba de tres días y atravesada de unas arrugas que no se compadecían con su juventud.
—¡Golpéame la cabeza con algo! —bramó.
El resto de los hombres se acercó a él, como si el calor de sus cuerpos pudiera confortarlo. Los gemidos del soldado herido comenzaron a llenar la trinchera y Sam pensó en lo minúsculo que era aquel dolor comparado con las tremendas agonías del campo de muerte en el que se encontraban. Levantó la vista y vio a medio millón de soldados yendo unos contra otros bajo una lluvia heladora, los cuerpos desgarrados por la artillería, las caras arrancadas, las rodillas desintegradas en un amasijo de nieve enrojecida, los pulmones abrasados por el gas venenoso…, y todo eso durante cuatro años, a lo largo y ancho del continente.
Aquella noche, después de que una ambulancia se llevara al herido, los hombres se acurrucaron en torno a su malparado camión. Robicheaux había maneado los caballos, pero estos no pararon de deambular entre los hombres durante toda la noche y uno de ellos le pisó la mano a Sam mientras este dormía. Por la mañana, tenía la muñeca hinchada y dolorida y le costó desabotonarse los pantalones. Los hombres se tomaron sus raciones de campaña y volvieron a la tarea; ahora no disparaban solo a las granadas de mano, sino también a cierto tipo de proyectiles de cuatro pulgadas y media, que explotaban si la bala impactaba cerca de la espoleta. El teniente les había dicho que con estos dispararan cuerpo a tierra, a un mínimo de setenta metros, de modo que la metralla les pasara por encima. Estuvieron disparando así hasta que un fragmento de metralla se incrustó en el codo de un hombre llamado LeBoeuf y se lo llevaron entre alaridos a la carretera, a esperar la ambulancia. Los siete que quedaban siguieron recogiendo granadas y disponiéndolas como patos en una galería de tiro. Disparaban sin resultado a proyectiles de mortero e, incluso, a otros de mayor tamaño. El cielo tardaba en oscurecerse, y continuaron disparando hasta que se puso el sol y sus caras estuvieron tiznadas por el gris de la pólvora. Entre explosión y explosión, oían los disparos de otros pelotones y cómo detonaban los proyectiles que amontonaban en grandes pilas. Todo aquel ruido era un estúpido eco de la guerra. Cuando la luz se desvaneció, los oídos de Sam zumbaban con un golpeteo de yunque. Echó un último vistazo al campo oscurecido y se sintió afortunado y, a la vez, profundamente triste.
Robicheaux había encontrado una garrafa de barro llena de brandi en la bodega de una casa destruida y, cuando acabaron de comer, la sacó de debajo del camión y la pasó a los hombres, que bebían sujetando la garrafa con sus manos temblorosas y deleitándose con el calor reconfortante del licor. Uno tras otro, cinco de ellos se quedaron dormidos, arrebujados en sus mantas. La luz de luna de cuarto creciente daba un aspecto glaseado al campo de batalla cubierto de escarcha, y los tocones y restos de armamento resplandecían como lápidas funerarias. Sam y su amigo, sentados contra la rueda delantera del camión, observaron la creciente luminiscencia del campo.
Robicheaux se quitó el casco, lo colgó del parachoques y se puso un gorro de lana. Era un hombre robusto, puro músculo, jugador de fútbol americano en la escuela y estibador de sacos de café en los muelles de Nueva Orleans.
—Me alegro de haberme perdido el gran baile —dijo.
—¿No tienes frío? —preguntó Sam.
—Estoy bien. La casa donde me crie tenía tantas grietas en las paredes que podías leer el periódico con la luz que se filtraba.
—¿Estás casado?
Robicheaux empezó a contestar en francés, pero Sam le hizo un gesto con la mano para que parara.
—Habla en americano.
—Pourquoi?
—Me fui a vivir a la ciudad para aprender a hablar mejor, pronunciar bien, vestir más elegante…, ya sabes. No es que hable como un tipo de universidad, pero al menos la gente no piensa que soy un paleto. Si hablas francés en la ciudad, la gente te mira como si fueras imbécil. ¿No te has dado cuenta?
Robicheaux asintió con la cabeza.
—Así que quieres trabajar bajo techo.
—Veo que lo has entendido.
—Tu viejo tiene la piel como un ladrillo, de cultivar caña de azúcar. ¿A que sí?
—A mí me crio mi tío Claude, que cultivaba boniatos.
—Patates douces —dijo Robicheaux distraídamente.
—Boniatos.
—Lo estoy.
—¿Qué?
—Casado. Tengo dos críos pequeños en Baton Rouge. ¿Y tú?
—Sí.
—¿Hijos?
Sam echó un trago de brandi y colocó la garrafa entre los dos.
—Tuve un niño. Oscar. Cogió una fiebre mala cuando tenía dos años y no salió.
Robicheaux desvió la mirada.
—Eso es duro.
—Muy duro. Mi tío vino a la ciudad para el funeral. Me dijo que él había perdido un niño y una niña antes de que naciéramos nosotros. Supongo que lo dijo para animarme. Vino a Nueva Orleans, a mi casa alquilada. Lo recuerdo allí sentado hablando, hablando y hablando…, y que me aspen si, en medio de todas esas palabras para animarme a mí, no se echó a llorar por los críos que había perdido él, mis primos. Y luego empezó a hablarme de sus hermanos y hermanas, a los que no había llegado a conocer, y de mi hermano, mi hermana, mi madre y mi padre, a los que yo no conocí…
Robicheaux estiró las piernas sobre la tierra.
—Dicen que la mayoría de esas fiebres vienen de los mosquitos. Tienes que revisar tu depósito de agua y echar petróleo en las acequias.
—Ahora lo hago. Y tenemos agua de la ciudad.
—Pues tendréis que hacer más hijos, tu mujer y tú.
Sam levantó la vista, se fijó en los cráteres de la luna y se abotonó la guerrera y el tabardo.
—Los niños no son como las barras de pan que uno le da al vecino. Permanecen en el recuerdo.
Robicheaux puso el corcho a la garrafa.
—Lo sé. Están aquí y en un momento ya no están, pero no se van. Se quedan en tu cabeza.
Sam levantó un brazo y lo bajó.
—No paro de mirar esta ruina de sitio a la que nos han enviado. Me alegro de no conocer a nadie que haya muerto aquí, porque tendría la sensación de estar caminando sobre su tumba.
Se puso en pie, cogió su manta del camión, se sacudió el barro de las botas y se subió al asiento delantero. Se preguntó por un momento cuánto había en aquel barro de sangre y de huesos reventados por los proyectiles, cuánto había de reliquia de una causa a la que habían sacralizado sin otro motivo que el sacrificio mismo. Pensó en el vacío que la muerte de aquellos hombres habría causado en sus familias, un vacío que sin duda se agrandaría con el tiempo, cuando la ausencia fuera más palpable que la presencia. Se acordó de su hijo fallecido y dirigió una profunda mirada a los campos de muerte que tenía ante sí.
Empezó a pensar en su tío Claude y en sus campos de boniato y caña de azúcar, e hizo el propósito de ir a visitarle cuando volviera. Era un viaje largo por carreteras que atravesaban terrenos pantanosos, pero lo haría, para sentarse en la cocina, aspirar su olor a queroseno y contarle cómo le había ido por aquí, cómo no era lo que había esperado y que los muertos eran héroes, sí, pero también piezas desgajadas para siempre de las vidas de sus familias. Pensó en la sencilla mesa de la cocina de su tío, en sus seis sillas, y en cómo el viejo había sacado una de las sillas al porche trasero cuando Sam se fue, para que el hueco les recordara su ausencia y no se olvidaran nunca de él.
Se recostó en el asiento, cerró los ojos e intentó encajar las muchas piezas de su infancia que le faltaban: padre, madre, hermano, hermana… Los detalles de historias que había escuchado susurradas a su alrededor desde niño formaban un mural en su mente, un elocuente cuadro que se elevaba por encima de las cabezas de todos. Su familia procedía del suroeste de Luisiana y habían sido ganaderos desde el siglo XVIII, después de que los caníbales atacapas se civilizaran. Estos vachers acadianos conocían bien a los animales y valoraban a las bestias domesticadas como si tuvieran un alma menor. El padre de Sam criaba y domesticaba bueyes y arrendaba yuntas a compañías madereras de Texas, que estaban empezando a talar grandes extensiones de pino en zonas del sur a las que solo podía acceder un animal. Un día, aquel padre al que nunca conoció estaba esperando delante de un saloon del pueblo de Troumal, en la frontera de Texas, con sus primos, los Ongeron, y cuatro yuntas que iba a entregar a unos madereros. Estaban fumando, sentados en un trineo de barro, con las varas de sauce para arrear a los bueyes puestas hacia arriba, en su caja. Estaban charlando en francés, esperando a que aparecieran los arrieros, cuando un comerciante maderero bajito salió borracho por las puertas batientes y se quedó plantado mirándolos. La barba negra de una semana le subía hasta las cuencas de los ojos y los dientes asomaban en la boca como piedras amarillas. Un buey movió la cabeza hacia sus grasientos pantalones, los olisqueó, retiró la cabeza y resopló. El hombre se apoyó en uno de los postes del porche y se rascó el trasero con la mano del revólver. Entonces, escupió sobre el buey que tenía más cerca y les espetó:
—¿Por qué no os sacáis la polla de la boca y habláis en americano? Parecéis una bandada de palomas metidas en un tonel.
Los Ongeron lo habían visto una vez antes y eran demasiado listos como para enfrentarse a él. Al padre de Sam no le interesaban las bravuconadas de un borrachuzo de Arkansas, pero fue el que le contestó:
—¿Qué quieres saber?
—Quiero unas espuelas afiladas con unas buenas rodajas. ¿Dónde venden eso en este pueblo infecto?
Los ojos del padre de Sam se dirigieron a los flancos del caballo del borracho, que estaban pelados y en carne viva. En los alrededores de Troumal no había nadie que hiciera espuelas ni cosa que se le pareciera. Había un almacén donde vendían cosas que se podían meter en el estómago o poner bajo la reja de un arado, pero poco más. A unos quince kilómetros, pasaba una vía de tren que podría llevarle a algún sitio, pero ninguno de ellos la había visto nunca, aunque a veces oían el silbato, cuando soplaba viento del sur.
—Quizás pueda encontrarlas en Beaumont.
—Eso está a sesenta kilómetros, imbécil.
Los Ongeron observaron el caballo del borracho, que tenía buena planta y unos ojos muy vivos, aunque estaba manchado de barro y tenía cortes en varios sitios, como si lo hubieran forzado a saltar alambre de espino. Uno de ellos dijo:
—Las espuelas afiladas no funcionan con un buen caballo.
El hombre de Arkansas se bajó del porche y caminó con el barro por el tobillo, hasta llegar a su caballo. Lo desató, mientras el padre de Sam movía la vista entre los largos pinchos de las oxidadas rodajas mexicanas y los ojos expectantes del caballo. El hombre se subió al caballo y arrolló las riendas sobre el guante que le cubría la mano. Los ganaderos observaban sus movimientos atentamente, esperando que se echara hacia atrás en la silla y separara al caballo del porche. En vez de eso, pegó un fortísimo tirón a las riendas, el caballo levantó la cabeza de golpe y retrocedió a trompicones, de un modo que les resultaba inaceptable. El borracho se puso a maldecir y a agitar el bocado del caballo, tirando hacia arriba de las riendas una y otra vez. El animal comenzó a relinchar y a bajar los cuartos traseros como un perro fustigado. En ese momento, el padre de Sam alargó la vara de arrear a los bueyes y se la clavó al tipo de Arkansas en el cuello agrietado, por tratar con tanta brutalidad al caballo. El borracho dejó caer las riendas por la sorpresa, perdió el equilibrio al encabritarse el caballo, se cayó de espaldas y se partió el cuello contra el borde del porche.
El encargado del saloon había presenciado todo y salió por la puerta. El padre de Sam y los cinco hermanos Ongeron se arremolinaron alrededor del hombre y se agacharon hacia él, mientras este se moría con un espasmo. Uno le apretó la nariz para que saliera el barro que se había metido en ella y otros dos le movieron los hombros con las palmas abiertas, como si su cuerpo quemara al tocarlo. Entonces, el encargado del saloon tiró hacia abajo del cuello de la camisa del borracho, para observarlo y todos se enderezaron.
—Eh bien —dijo uno de los Ongeron.
—Quel est son nom? —preguntó el padre de Sam.
—No lo sé —dijo el encargado del saloon, que entendía, aunque no hablaba, el dialecto local—. Creo que compraba derechos de explotación de madera para unos tipos de Arkansas. Pero no tenía negocios por aquí. Supongo que estaba de paso.
Los hermanos Ongeron solo se distinguían por la edad. Su madre les hacía la ropa en un telar casero y ellos mismos se fabricaban sus sombreros con hojas de palma. El más pequeño preguntó si no deberían ir a buscar al sheriff. A todos les pareció una buena idea, pero el sheriff estaba a un día a caballo de allí, y el mensajero tendría que atravesar tres bayous. Otro Ongeron dijo que al sheriff le iba a importar un carajo aquel borracho, porque no era del distrito.
En ese momento, cinco hombres montados en mulas salían del bosque, no por la carretera, sino avanzando con dificultad entre los árboles de sebo y los espinos que había al oeste del saloon. Eran los tejanos que venían a por los ocho bueyes.
Uno llevaba ropa de tienda y era evidentemente el que mandaba. Miró de pasada el cadáver y el saloon.
—¿Están listos los bueyes?
El padre de Sam se acercó y clavó en él sus ojos grises.
—Soy Simoneaux.
—Ahí tienes. —El hombre le echó una talega de tabaco desde su cabalgadura—. Cuenta el dinero. A simple vista veo que son buenos animales. Tienen pinta de poder tirar abajo un juzgado. ¿Me dejas tu vara? —Sam miró un momento la fina vara que tenía en la mano y se la alargó. El hombre dio unos golpecitos con ella en la oreja izquierda de un buey uncido al yugo con su pareja, y el animal dio unos pasos hacia la izquierda—. Muy bien. —Los tejanos descabalgaron, subieron al porche y se sentaron en el banco. Eran todos del color del ladrillo con que se construían las escuelas. El jefe miró por encima del amarradero de los caballos—. ¿Qué hace ese durmiendo ahí en el barro?
—Se ha caído del caballo y se ha matado —dijo el encargado del saloon—. ¿Lo conoce?
El hombre inclinó la cabeza hacia un lado y observó la cara del hombre.
—Pues no. Y me alegro de no conocerlo. ¿Tienes cerveza?
—Está caliente.
—Pero sigue siendo cerveza, ¿no?
Cuando los hombres entraron en el saloon, los Ongeron y el padre de Sam se pusieron a hablar de qué hacer con el muerto y decidieron acercarse a la casa del cura para preguntarle. Todos se subieron al traneau, y las dos mulas negras tensaron el correaje hasta que consiguieron liberar los patines y comenzaron a avanzar hacia el sur por el camino de barro.
El sacerdote era un hombre adusto, un poco senil, sin dientes ni educación, un estonio exiliado en la llanura de Luisiana. Se lo encontraron plantado entre la crecida hierba que rodeaba la diminuta rectoría, una especie de caja de zapatos. Hablaba a voces porque estaba bastante sordo.
—¿Era católico ese tipo?
—Je crois que non —contestó el mayor de los Ongeron.
El sacerdote ahuecó una mano detrás de la oreja.
—¿Cómo murió?
Simoneaux se bajó del trineo y le explicó en francés lo que había sucedido.
—¡Ay, la violencia! Simoneaux, ¿vas a confesarte de eso?
—Mais oui. Quand tu veux.
El sacerdote meneó la cabeza lentamente.
—Bueno, dentro del vallado no podemos ponerlo, porque no es católico y tuvo un mal final, sin confesarse. Pero lo podéis poner fuera del vallado, en la parte de atrás.
—Vale.
El sacerdote alargó una mano.
—El terreno cuesta un dólar.
El padre de Sam sacó una moneda de plata de su talega.
—Combien s’il est catholique?
—Cincuenta centavos.
Miró pesaroso su moneda y examinó el anverso y el reverso.
—Tu peux pas le baptiser?
El sacerdote cogió el dólar con cuidado.
—Simoneaux, no se puede comprar el pasaje cuando el barco ha zarpado.
Y el padre de Sam entendió que así era, que se había hecho algo que no podía deshacerse. Él y los Ongeron volvieron en silencio al saloon, cargaron el cuerpo en el trineo y lo enterraron detrás del cementerio de la iglesia. El sacerdote los miró desde la ventana, pero no salió y solo abrió la puerta cuando uno de los hombres volvió para devolverle la pala. Quitaron la silla y la brida con el bocado ensangrentado al caballo, lo pusieron en el cobertizo junto a la yegua del sacerdote y todos se fueron a cenar a casa.
Aquella noche, el padre de Sam fue el último en irse a la cama y, por primera vez, se quedó junto a la oscuridad de la ventana delantera para escuchar algo que no fuera la ruidosa respiración de sus animales. A partir de aquella, todas las noches fueron de vigilancia y preocupación. Fuera el canto de un ave nocturna o el crujido de una rama que se quebraba, escuchaba cada sonido como el latido de un corazón enfermo.
Dos meses después, cuando los tres niños estaban jugando en la casa y su mujer fregaba los platos de la cena en un barreño junto a la ventana de la cocina, la paz de la noche sin luna se vio alterada por el ruido de cascos. El padre de Sam pensó que lo llamarían para que saliera de la casa, y quizás pensó en coger el rifle de tres dólares que se oxidaba tras la puerta, pero, tal y como lo contaron las historias familiares en años sucesivos, solo hubo tiempo para que lo que pasó pasara, sin ningún tipo de preámbulo.
Era una casa de tablas de madera claveteadas, y el ruido de insecto de las armas amartillándose delante de ella —escopetas cargadas con postas buckshot 00, revólveres Colt de cañón largo, calibre 45, Winchesters y Marlins— fue lo único que precedió al torbellino de astillas que produjo la ráfaga de plomo destructor que barrió las habitaciones; el niño y la niña murieron en el acto, a la madre la enviaron al otro mundo cuando corría hacia ellos y el padre recibió un tiro bajo la caja torácica que no lo mató inmediatamente, por lo que tuvo unos instantes para coger por el pie al bebé de seis meses tendido en el suelo, meterlo en el panzudo hogar de la estufa fría y cerrar de golpe la portezuela de hierro, mientras las balas atravesaban la chimenea sin que esta temblara apenas, hacían repiquetear una sartén, reventaban el reloj que reposaba en su repisa, atravesaban el cráneo del padre de Sam y martilleaban la estufa como si fuera un yunque, hasta que todos los que disparaban en la oscuridad liberaron toda la venganza que llevaban en sus cargadores, recámaras y tambores. La patada de una bota empapada hizo saltar la puerta de sus goznes, aunque hacía años que no la cerraban con llave. La lámpara que colgaba del techo tenía el cristal roto de un disparo, pero la llama todavía ardía lo suficiente como para que pudieran comprobar el resultado de su trabajo bajo aquel resplandor infernal. Los oídos de los asesinos todavía zumbaban, y solo oyeron el maullido apagado del gato de la familia, mientras recorrían la casa como cerdos asilvestrados. Cuando acabaron, montaron en sus caballos y salieron al galope de vuelta a Arkansas, Misisipi o el norte de Luisiana, de dondequiera que procediera aquella parentela de mala sangre. Nunca nadie después supo exactamente quiénes eran.
A la mañana siguiente, al alba, un hombre delgado, de pelo cobrizo, llegó a la casa montado en una mula, para ayudar a su hermano a plantar caña de azúcar. Claude los vio a todos, se sentó en la única silla que quedaba en pie, rompió a sollozar con la vista clavada en los bultos del suelo y alargó la mano hacia cada uno de ellos. Oyó entonces un leve eco de su llanto que salía de la estufa, se levantó, abrió la portezuela y vio al bebé cubierto de ceniza, con la cara tiznada y unos brillantes rayos de lágrimas que bajaban por la negrura de su rostro.
Sam levantó la vista hacia el exterior del hogar, dejó de llorar y sonrió a la cara de su tío, enmarcada en aquel cuadrado de luz que era el mundo.
Capítulo dos
El campo de batalla estaba plateado por la escarcha cuando Sam se despertó al día siguiente temblando de frío. Él y los demás hombres permanecieron de pie junto al camión, mientras mascaban pan gomoso y se resguardaban del viento antes de ponerse a trabajar. A la hora de la comida recorrió con la vista la tierra destrozada y comprendió que no estaban haciendo ningún progreso y que nunca podrían con cuatro años de armas y proyectiles sin explotar. Cada capa de tierra hasta los seis metros de profundidad era un pudin relleno de munición, y el teniente les había dicho que, más abajo todavía, se encontraban los proyectiles más grandes, los que se utilizaban para destruir posiciones, los que no encontraría nadie ni en cien años. Sam meneó la cabeza, se acercó a Robicheaux y le contó un chiste sobre un pelícano y un pato, y eso los confortó, porque les recordaba que aquel no era su sitio. En el gélido campo abierto su risa sonó como el hielo al quebrarse.
En el extremo norte de su cuadrante, encontraron un depósito de enormes proyectiles de la artillería alemana, treinta toneladas por lo menos. Pasaron la mañana moviendo los proyectiles, entre cuatro hombres cada uno, y apilando todos los que pudieron. Cuando acabaron, la pila tenía el tamaño de medio vagón de ferrocarril. El teniente miró tras de sí.
—¿Cuánto cable nos queda?
Dupuis movió los ojos hacia arriba para calcular.
—Puede que unos seiscientos metros, sí… Pero si tiramos todo ese cable y pongo el número de cartuchos suficiente, puede que sea demasiado para la detonadora. Puede que no consiga hacer explotar todos los cartuchos.
—¿Tenemos suficientes detonadores?
—¿Pretende usted cebar todo esto y salir corriendo más de medio kilómetro por encima de este vertedero?
El teniente cruzó los brazos y se encogió.
—Tienes razón. Es muy arriesgado. Y los detonadores con retardo pueden dar tiempo a que alguien se acerque por detrás. —Miró hacia el oeste y se mordió el labio—. Allí. Apostaremos un vigía con una bandera encima de esa colina. Le dejaremos los prismáticos buenos. Cuando levante la bandera para comunicarnos que no hay nadie cerca, empujamos la palanca.
Dupuis sorbió por un colmillo.
—Me va a llevar todo el día instalar la carga y tirar el cable lo suficientemente lejos. Tendría que poner refuerzos de explosivo a lo largo del cable, y a veces no valen para nada. —Sorbió por el otro colmillo—. ¿Alguien sabe manejar un cañón?
El teniente se pellizcó y tiró de la piel debajo de su huesuda barbilla.
—¿Cañón?
—Hay por allí, boca abajo, un cañón francés de calibre 155, de esos de sistema de Bange. —Señaló al sur—. Entre toda la chatarra que está en la base de aquella colina calcinada. Son unos setecientos u ochocientos metros.
Sam recorrió el campo visual de tierra gris que asomaba bajo los copos de nieve.
—¿Quieres volar la pila con un cañón? —Exhausto y frío, se volvió y miró los proyectiles durante un prolongado momento y un escalofrío de duda subió por su columna. Pensó que no era una buena idea, pero si conseguían explotar tantos de una vez, podrían volver al camión, compartir el brandi y hasta jugar una partida de póquer bajo la lona de la caja—. Bueno, la mayoría tienen detonador, así que a lo mejor funciona.
El pelotón bajó por una colina hacia donde estaba el cañón, mirando a cada paso dónde pisaban. Era una pieza de artillería grande y estaba volcada sobre un costado, pero el cerrojo estaba subido y la boca tenía puesto el tapón reglamentario. Había un armón de metal abierto en el que había proyectiles y, junto a él, otro armón intacto que contenía sacos de cordita seca. Dos hombres fueron al camión a coger cuerdas, ensillaron los caballos y volvieron con ellos rodeando los cráteres. En pocos minutos, los animales consiguieron levantar el cañón, que retumbó al apoyarse sobre sus ruedas, de entre cuyos radios caían terrones de barro. Comeaux, al cual habían echado de la escuela de artillería, cogió un proyectil y dos bolsas de pólvora, mientras el teniente giraba la rueda de elevación hasta que el cañón parecía apuntar directamente a la pila de proyectiles situada en la parte de arriba de la loma. El soldado tardó un poco en quitar el barro seco y herrumbrado que cubría el mecanismo de puntería.
Comeaux recorrió con la vista el largo tubo del cañón.
—No estoy muy seguro de dónde vamos a pegar con esta cosa. Quizás deberíamos intentar colocar un proyectil en la ladera, debajo de la pila y, a partir de ahí, vamos ajustando.
Sam tenía veintitrés años, esa edad en la que uno hace una cosa u otra sin pensárselo demasiado, pero cuando dirigía la vista al objetivo sentía una cierta intranquilidad. Si el tiro de prueba les servía para ajustar la trayectoria del proyectil, le parecía impensable que pudieran fallar en el segundo tiro. Intentó ser optimista sobre el resultado del impacto y decidió no pedirle al teniente que pensara un poco más lo que iban a hacer. Imaginó incluso los elogios que recibirían por haber desarrollado aquella peculiar técnica de limpieza de campos de batalla. De repente, oyeron una potente detonación a unos tres kilómetros, donde una densa columna de humo negro se elevó como señales de un indio, y entonces su confianza se desvaneció y comenzaron a mirarse nerviosos unos a otros.
—Asegúrate de que apuntas bajo —dijo Sam a Comeaux, quien giró la rueda de elevación para bajar el tubo y quitó el tapón de la boca del cañón.
—¡Venga, venga! —gritó Robicheaux—. Vamos a hacer un buen agujero.
Comeaux sostenía indeciso el cordón en la mano, mientras el teniente ahuyentaba a los caballos, agitando su gorra y chillando como un chiquillo. Todos excepto Comeaux se acuclillaron detrás de una línea de sacos terreros.
Comeaux se volvió y entrecerró los ojos.
—¿Fuego?
—Comprueba primero qué dice el vigía —le dijo el teniente.
Comeaux miró por sus prismáticos y vio la improvisada bandera, que ondeaba a unos mil metros hacia el oeste.
—Dice que está despejado.
—Pues dispara —dijo el teniente bajando más la cabeza tras los sacos terreros.
Comeaux abrió bien la boca, dobló las rodillas y dio un tirón al cordón. El cañón retrocedió en medio de una ensordecedora detonación. Sam pensó que el paladar se le había ido por la garganta y los oídos le zumbaban como si los hubiera alcanzado un rayo. Todos se abrazaron al suelo y Comeaux se lanzó cuerpo a tierra, mientras la cureña del cañón seguía moviéndose adelante y atrás. Todos esperaban el impacto del proyectil y que una segunda explosión cayera sobre ellos como una montaña.
No oyeron nada. Sam levantó la cabeza y vio que la pila estaba intacta.
Aturdido, Comeaux se incorporó, abrió la recámara del cañón y miró en el humeante agujero, como si estuviera convencido de que el proyectil seguía ahí. Se volvió lentamente y se encogió de hombros. Entonces, en la lejanía, lo oyeron: un bum sordo y profundo, a unos siete u ocho kilómetros.
—Hemos fallado —dijo Sam, y su voz le sonó metálica en el zumbido de sus oídos. En ese momento entendió que tenía que haber detenido aquello y que, durante toda su vida, cada vez que hiciera alguna estupidez para ahorrar tiempo o evitarse inconvenientes, volvería a sentirse como entonces: un imbécil perezoso e imprudente.
—¡Dios mío! —exclamó el teniente.
Se miraron unos a otros petrificados, conscientes de lo que acababan de hacer.
Sam comenzó a correr hacia uno de los caballos.
—¿Adónde vas? —gritó el teniente.
—Tengo que ver dónde ha caído ese maldito proyectil.
El oficial corrió unos metros detrás de él, gesticulando aterrado, pero Sam se había subido de un salto al caballo de la cicatriz.
—¡Detente, soldado! Ese caballo puede pisar un proyectil.
El animal, confuso al principio, alcanzó poco a poco un rápido galope y avanzó, sorteando tocones, cráteres y alambre de espino, hacia la carretera en ruinas que subía por la colina tras la cual había volado el proyectil. Cuando Sam miró hacia atrás, vio cómo los hombres lo observaban inmóviles y el enjuto teniente agitaba la mano como si estuviera despidiendo a un familiar en una estación de tren. Entró entonces en una curva y desaparecieron. Siguió galopando por encima de rodadas endurecidas y entre camiones y carros de combate destrozados, e incluso un avión calcinado. Cuando la carretera comenzó a desviarse de la dirección correcta, tiró de las riendas y sacó al caballo de la carretera. Rezó para tener suerte, encontró un viejo murete de piedra para el ganado y llevó al caballo al trote, pegado al muro. Las patas del caballo golpeaban algunos de los cientos de máuseres alemanes abandonados junto al muro, y Sam imaginó el combate: la muerte de los soldados que se aproximaban al muro, el contrataque con bayoneta, el pánico de la retirada, los gritos de la matanza… En una cañada entre dos colinas alargadas, atravesó el muro por el hueco que había abierto un proyectil y el animal se paró en seco. Sam lo espoleó en los flancos, pero el caballo encajó las patadas y siguió inmóvil como una columna. Sam miró a su alrededor, se preguntó si el animal recordaba algo que había sucedido allí, desmontó y miró los ojos empañados del caballo, que parecían deliberadamente desenfocados. Le acarició el cuello, que estaba tenso como un alambre, y vio que le temblaban las patas. Lo cogió por la brida, volvió a pasar por el hueco al otro lado del muro, montó y siguió trotando junto al muro, alejándose del sitio donde veinte cureñas destrozadas y un sinnúmero de caballos hinchados cubrían el suelo, como si hubieran llovido de un cielo asesino.
Observaba el terreno que tenía ante él a medida que avanzaba y, al cabo de dos kilómetros, encontró un pelotón que apilaba sacos de cordita para detonarlos y se detuvo. Un soldado larguirucho y desgarbado le dijo que había oído el silbido de un proyectil que pasaba por encima de sus cabezas.
—No volverán a empezar otra vez, ¿no?
—No.
—Me alegro. Después de ver lo que estoy viendo aquí, me alegro de haberme perdido el gran follón. Acabamos de levantar un tractor de vapor que estaba volcado y debajo había dos esqueletos de Alabama.
Sam siguió con el caballo a través de un cráter del tamaño de una fuente ornamental, siguió por un canal seco y subió por un dique. A lo lejos vio una columna de humo blanco. Fustigó al caballo con las riendas, lo hizo galopar a toda la velocidad que podía y saltó por encima de un seto que daba a un camino embarrado, con el temor de saltar por los aires en cualquier momento. De pronto se encontró en un pueblo y siguió entre cobertizos y pequeñas casas con el estuco picado por las balas, y pasó junto a un enorme granero al que faltaba medio tejado. Quinientos metros más adelante, vio los restos de una pequeña casa de piedra que lindaba con el campo abierto. Los bloques de piedra estaban esparcidos en un radio de cincuenta metros y el tejado de paja estaba ardiendo. En el camino que pasaba por delante de la casa había una niña, tendida en el suelo y con los largos cabellos de la melena extendidos sobre la tierra, como por una descarga eléctrica. Sam saltó del caballo, cogió a la niña en brazos, la alejó de las llamas y la sentó en el suelo con la espalda apoyada contra un pequeño muro de piedra. No se veía a nadie más.
La niña aparentaba unos once años, pero los ojos llorosos eran viejos. Sam le preguntó si había alguien más en la casa.
—Non, monsieur. —Ella parecía asustada por la voz de él y le preguntó de dónde era, pero él la ignoró.
—Où sont tes parents?
—Je ne sais pas.
La niña levantó la mano derecha que estaba chorreando sangre. Tenía el dedo meñique amputado por la base. Entonces le dijo que pensaba que sus padres estaban en el cielo y que a la gente del pueblo o la habían matado o se la habían llevado. De repente, hizo un gesto de dolor, se agarró el brazo y rompió a llorar.
—Quel est ton nom? —dijo para intentar distraerla, mientras la sentaba encima del muro.
—Amélie —dijo ella entre sollozos.
Sam cogió su cantimplora, lavó la herida de la niña, echó polvo desinfectante que sacó del kit que llevaba en la riñonera y la vendó con una gasa basta que se utilizaba para heridas de bala. La dejó apretándose la mano entre los pliegues de su pesada falda y se fue a inspeccionar los edificios de la zona. Todos estaban vacíos, aunque en una casa encontró una mesa servida: la comida estaba seca como una costra sobre los platos, como si los comensales hubieran huido hacía meses y no hubieran regresado nunca. A través de la puerta trasera, observó un campo de cultivo en cuesta, cubierto de hierbajos quemados por las heladas, e imaginó a la familia huyendo despavorida de un bombardeo, con la esperanza de encontrar un lugar seguro al otro lado del promontorio.
Se dio cuenta de que la niña estaba sola y que probablemente se moriría de hambre. Entonces volvió con ella y le preguntó cuál era su nombre completo.
—Amélie Melançon. —Lo miró entrecerrando los ojos—. Et le vôtre?
—Sam Simoneaux.
Ella repitió el nombre de él con los ojos muy abiertos.
—Il y a des français en Amérique?
Él le explicó dónde vivía y que efectivamente había franceses en el campo, hacia el oeste. Describió Nueva Orleans y preguntó si había oído hablar de esa ciudad.
—Mas oui, Monsieur. —Se inclinó hacia delante cuando otro espasmo le subió por el brazo.
Él la escuchó respirar agitadamente y desvió la vista hacia las llamas hasta que el dolor pareció atenuarse. Entonces le dijo que buscaría un médico que la atendiera, aunque no tenía ni idea de por dónde empezar a buscarlo. Se sentó e intentó animarla lo mejor que pudo, y para distraerla le preguntó por la gente del pueblo.
Ella lo miró fijamente y le preguntó:
—Combien de temps avez vous été en France?
—Je suis arrivé le jour où la guerre était finie.
Ella inspiró y forzó una afligida sonrisa para él.
—Eh bien, Monsieur Sam, votre nom devrait être Chanceux.
—¿Que mi nombre debería ser Afortunado, Lucky…? ¿Yo? Pues no sé por qué…
En ese momento oyó el petardeo de un motor y se puso en pie en el momento en que un vehículo abierto, cubierto de barro y con distintivos británicos llegaba por la carretera, con un capitán al que faltaba un brazo sentado en el amplio asiento trasero, detrás del conductor. El capitán se apoyó en el costado del vehículo para observar a la niña que se balanceaba en aquel momento adelante y atrás, sentada sobre el muro; a continuación, dirigió la vista hacia la casa recién destruida y después clavó los ojos en Sam, quien lo saludó. El capitán hizo un gesto y, como si no se dirigiera a nadie, dijo:
—Americano.
—Sí, señor.
—¿Hay algún otro herido?
—No he encontrado ninguno, señor.
—Ya veo. Supongo que estaban tirando al pichón, ¿no?