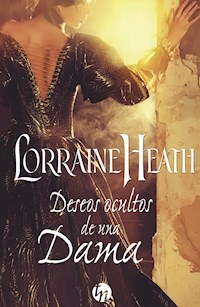
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Tras seis temporadas selladas con sendos fracasos, la señorita Minerva Dodger había optado por la soltería frente a los pretendientes que no pretendían más que su fortuna. Pero, gracias al club Nightingale, al menos podría disfrutar de una noche de placer. En el conocido establecimiento, las damas elegían a sus amantes ocultas tras una máscara. El terriblemente atractivo duque de Ashebury estaba más que dispuesto a satisfacer los deseos ocultos de la dama y conducir a Minerva a una relación cada vez más íntima. Hombre de extraordinarios talentos, Ashe pronto descubrió que su compañera de cama era la poco convencional señorita Dodger. Intrigado por su valor y osadía, estaba decidido a cortejarla en serio. Pero Minerva se negaba a confiar en él. ¿Cómo iba a poder cortejar a una mujer a la que ya había seducido? ¿Y cómo demostrarle que la pasión desatada en la oscuridad no había sido más que el comienzo de una vida de placer…?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Jan Nowasky
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Deseos ocultos de una dama, n.º 231 - septiembre 2017
Título original: Falling Into Bed with a Duke
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Traductor: Amparo Sánchez Hoyos
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9170-043-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Dedicado a las Cover Girls.
Que comparten su amor por los buenos libros, las risas sonoras, el vino excelente y la buena amistad. Para Kathy y Becky, por ponernos en marcha. Para Wendy, Jenn y Felicia, por mantenernos unidas. ¡Los clubes de lectura al poder!
Prólogo
La noche del quince de noviembre se produjo uno de los más horribles desastres en la historia del ferrocarril británico cuando un tren de pasajeros colisionó de frente con un tren que transportaba material inflamable. Varios vagones se vieron de inmediato engullidos por una bola de fuego naranja. Resulta del todo imposible describir la horrorosa masacre de cuerpos destrozados, viajeros empalados y mutilados, de cuerpos ennegrecidos. Veintisiete almas se perdieron…
Publicado en The Times, 1858
Mientras el coche traqueteaba sobre la irregular carretera llena de baches, Nicholson Lambert, el recién nombrado duque de Ashebury, contempló el paisaje que surgía a su paso, tan sombrío y deprimente como su ánimo. Se sentía vacío, como si en cualquier momento su cuerpo fuera a desmoronarse y dejar de existir. No sabía cuánto tiempo más podría seguir respirando, avanzando…
—No me toques —espetó el conde de Greyling, sentado frente a él.
Nicky levantó la vista a tiempo de ver a Edward, el gemelo del conde, propinarle un empujón a su hermano. El conde le devolvió el empujón y Edward le soltó un manotazo. El conde se arrodilló sobre el asiento y, aprovechándose de la mayor altura que le proporcionaba la postura, cerró el puño, tomó impulso con el brazo…
—Ya basta, muchachos —intervino el señor Beckwith dejando a un lado el libro que había estado leyendo, y alargando un brazo para proteger a Edward del ataque de su hermano. Aun así, el conde soltó el puño que aterrizó sobre el antebrazo de Beckwith.
En cualquier otro momento, Nicky se habría reído de la ridícula técnica de combate del chico. Hacía unos meses, poco después de cumplir ocho años, que su padre lo había llevado a ver un combate de boxeo, de modo que estaba bastante familiarizado con el sonido que hacía un verdadero puñetazo al impactar sobre un cuerpo. El puño del conde se parecía más a un pétalo de rosa deslizándose hasta el suelo.
—Ese no es un comportamiento digno de un lord del reino —lo amonestó el señor Beckwith.
—Ha empezado él —protestó Greyling, y no por primera vez desde que hubiera comenzado ese agotador y horrible viaje desde Londres.
—Sí, y yo lo voy a terminar. Excelencia, por favor cámbiele el sitio al conde —la orden fue emitida con naturalidad, como si Nicky, que no conseguía acostumbrarse a pensar en sí mismo como Ashebury, tuviera la capacidad para moverse a voluntad, como si no tuviera que sacar la fuerza necesaria de algún depósito profundamente enterrado en su interior.
El señor Beckwith miró hacia atrás y enarcó una ceja que enmarcaba unos ojos azules que parecían ver mucho más de lo que hubiera sido deseable.
—¿Excelencia?
Nicky respiró hondo e hizo acopio de la energía necesaria para impulsarse del asiento hasta que sus botas tocaron el suelo. Con no poco esfuerzo mantuvo el equilibrio y le cambió el sitio al conde de Greyling. En cuanto todos estuvieron acomodados según sus indicaciones, el procurador se ajustó las lentes y prosiguió con la lectura del libro. Edward le sacó la lengua a su hermano. Lord Greyling se puso bizco y se aplastó la nariz hasta que consiguió parecer un cerdo. Nicky devolvió su atención al paisaje, deseando que el señor Beckwith leyera en voz alta para que sus palabras ahogaran al aullido del viento sobre el páramo. Ojalá…
—No pienso quedarme —anunció Edward—. Me escaparé. No puedes obligarme a quedarme.
Nicky miró a Edward. Se le veía confiado y seguro, la barbilla alzada, los oscuros y penetrantes ojos fijos en el procurador. ¿Bastaría con eso para dar por concluida esa pesadilla de viaje hasta Dartmoor? ¿Bastaría con proclamar sin más que no iba a suceder?
Beckwith bajó lentamente el libro, revelando una mirada cargada de comprensión, compasión y tristeza.
—Eso no sería del agrado de tu padre.
—Mi padre está muerto.
El conde dio un respingo. Para Nicky, las palabras fueron como un golpe físico sobre el pecho. Apenas conseguía respirar ante la cruda realidad que ni siquiera había logrado susurrar para sus adentros. Si no pensaba en esas palabras no serían ciertas, su padre no habría desaparecido y él no sería el duque de Ashebury. Pero no era más que un inútil esfuerzo por aferrarse a la ilusión de que su mundo no había estallado en pedazos.
—Aun así, esperaría que te comportaras de una manera propia de tu rango —le aseguró amablemente el señor Beckwith.
—No quiero estar aquí —insistió Edward con vehemencia—. Quiero irme a casa.
—Y lo harás, a su debido tiempo. Tu padre —el procurador miró a Nicky—, vuestros padres conocían bastante bien al marqués de Marsden. Fueron juntos a la escuela, eran amigos. Ellos le confiaron vuestra educación. Como os he explicado ya, dejaron instrucciones para que, en caso de morir, el marqués ejerciera como vuestro tutor. Y así será.
Edward, el labio inferior tembloroso, miró a su hermano.
—Albert, ahora eres el conde. Dile que no tenemos que ir. Oblígale a llevarnos de regreso a casa.
—Tenemos que hacerlo —con un leve suspiro de rendición, el nuevo conde de Greyling se frotó el lóbulo de la oreja derecha—. Es lo que quiso padre.
—Es una estupidez. Te odio. ¡Os odio a todos! —Edward subió los pies al asiento y se acurrucó, dándoles la espalda, enterrando el rostro en el cuello del abrigo.
Nicky percibió el temblor en sus hombros y comprendió que intentaba que nadie se diera cuenta de que lloraba. A él también le apetecía llorar, pero su padre se sentiría decepcionado ante semejante gesto de debilidad. Era el duque y debía ser fuerte. Poco importaba que su padre y su madre hubieran muerto. Su niñera le había asegurado que podían verlo, que sabrían si se había portado mal. Si era un mal chico, iría al infierno donde moriría y no volvería a verlos nunca más.
—Ya estamos, muchachos. Havisham Hall. Será vuestro hogar durante algún tiempo —anunció solemnemente el señor Beckwith.
Apretando el rostro contra el cristal, Nicky vislumbró la imponente silueta que se perfilaba contra el cielo gris. La mansión en la que se había criado era tan grande como esa, pero su aspecto no era tan funesto. Tragó nerviosamente. Quizás Edward estuviera en lo cierto y podrían escapar.
El carruaje se detuvo bruscamente. Nadie salió de la casa para recibirlos. Daba la sensación de que nadie los esperaba. Un lacayo se bajó del coche y abrió la puerta. El señor Beckwith descendió.
—Acompañadme, muchachos —su voz no albergaba la menor duda de que allí era donde debían estar, que era el lugar correcto, y que serían bien recibidos.
Nicky miró del conde a su hermano. Ambos habían palidecido y lo miraban todo con los enormes ojos marrones muy abiertos. Esperaron. Él era el mayor de los tres, el de mayor rango, y lo lógico sería que él fuera por delante. Aunque su ser interior le gritaba que se quedara donde estaba, hizo acopio de toda su fuerza de voluntad para no mostrarse como un cobarde y bajó del coche. Mientras el gélido viento lo abofeteaba, contuvo la respiración. Los hermanos lo siguieron de cerca. En silencio, los tres siguieron al señor Beckwith escaleras arriba. Al llegar a la puerta, el procurador levantó la pesada aldaba de hierro y la dejó caer. Un golpe metálico resonó espeluznante a su alrededor. De nuevo, Beckwith llamó. Y otra vez, y otra más.
La puerta se abrió de golpe y un anciano decrépito apareció, la chaqueta y chaleco negro descolorido y raído.
—¿En qué puedo ayudarles?
—Charles Beckwith quisiera ver al marqués de Marsden. Me está esperando —con un ensayado giro de muñeca, el procurador sacó una tarjeta y se la mostró.
—Pasen —el mayordomo de pelo cano tomó la tarjeta y abrió un poco más la puerta—, avisaré al señor de su llegada.
Aunque agradecía poder resguardarse del viento, Nicky hubiera preferido quedarse donde estaba. La entrada estaba en penumbra y hacía tanto frío como en el exterior. El mayordomo desapareció por un pasillo tan oscuro que parecía conducir hasta las mismísimas entrañas del infierno, ese infierno sobre el que le había advertido su niñera. No se veía el final. Una rápida mirada a los gemelos no lo tranquilizó. Su recelo parecía haberse multiplicado por diez. En cuanto al suyo, duplicaba el de los pequeños. Quería ser fuerte, valiente. Quería ser un buen hijo para agradar a su padre, pero quedarse allí, no le cabía la menor duda, sería su muerte.
Aguardaron en medio de un opresivo silencio. Ni siquiera el reloj del pasillo funcionaba, las manecillas inmóviles. El silencioso vestíbulo provocó un escalofrío en la columna de Nicky.
Un hombre alto y delgado surgió del siniestro pasillo. Las ropas colgaban de su cuerpo como si fueran más propias de alguien del doble de su tamaño. Aunque tenía las mejillas y los ojos hundidos, y sus cabellos eran más blancos que negros, no parecía ser especialmente mayor.
—Milord —Beckwith se irguió—, soy Charles Beckwith, procurador de…
—Eso ponía en la tarjeta. ¿Qué hacen aquí? —la aspereza de su voz indicaba que no la utilizaba muy a menudo.
—He traído a los muchachos.
—¿Y para qué iba a querer yo a unos muchachos?
—Le envié una nota, milord —Beckwith echó los hombros hacia atrás—. El duque de Ashebury, el conde de Greyling, y sus esposas, fallecieron trágicamente en un accidente de ferrocarril.
—Ferrocarril. Si Dios hubiera querido que viajásemos en semejantes artefactos, no nos habría proporcionado caballos.
Nicky parpadeó. ¿Dónde estaba la compasión y pesar de ese hombre ante la noticia? ¿Por qué no les ofrecía su consuelo?
—En cualquier caso —contestó el procurador—, esperaba verlo en el funeral.
—Yo no asisto a funerales. Son espantosamente deprimentes.
En opinión de Nicky, no podría haber dicho palabras más acertadas. El funeral de sus padres le había resultado odioso. Durante el velatorio había querido abrir el ataúd para asegurarse de que estuvieran ahí dentro, pero la niñera le había asegurado que no podría reconocerlos. Sus padres habían quedado calcinados, reducidos a cenizas. Habían identificado el cadáver de su padre por el sello, un anillo que Nicky llevaba colgado del cuello, sujeto a una cadena. Pero, ¿cómo podían estar seguros de que la mujer que habían enterrado con su padre era realmente su madre? ¿Y si no lo era? ¿Y si no estaban juntos?
—Y por eso le he traído a los muchachos, dado que usted mismo no fue a buscarlos —explicó Beckwith.
—¿Y por qué traerlos a mí?
—Tal y como le expliqué en mi nota…
—No recuerdo ninguna nota.
—En ese caso le ofrezco mis disculpas, milord, por si se hubiera perdido en el camino. No obstante, tanto el duque como el conde le nombraron tutor de sus hijos.
Como si acabara de percibir su presencia, Marsden clavó sus ojos verdes en los chicos. Nicky tuvo la sensación de que acababan de apuñalarlo en el corazón. No quería quedarse bajo la tutela de ese hombre, un hombre que no parecía poseer ni un gramo de amabilidad o compasión.
El marqués frunció el ceño y devolvió su atención a Beckwith.
—¿Y por qué iban a hacer esa tontería?
—Era evidente que confiaban en usted, milord.
Marsden soltó una carcajada, como si fuera lo más gracioso que hubiera oído jamás. Nicky ya no aguantaba más. Se adelantó y golpeó al marqués en el estómago, una y otra vez.
—No se ría —gritó el chico, mortificado ante las lágrimas que quemaban sus ojos—. ¡No se atreva a reírse de mi padre!
—Tranquilo, muchacho —Beckwith lo apartó—. No se consigue nada con los puños.
Y sin embargo no era cierto, porque el marqués había dejado de reír. Respirando agitadamente, Nicky se sintió preparado para repetir el ataque en caso necesario.
—Lo siento, chico —se disculpó el marqués—. No me reía de tu padre, sino de lo absurdo de dejarme a cargo de vosotros.
Avergonzado por su estallido, el niño se volvió, sobresaltándose al ver a un chiquillo desaliñado y vestido únicamente con unos calzones, que parecían demasiado pequeños, y una camisa blanca, agazapado detrás de un enorme tiesto. Sus cabellos, largos y negros, le tapaban los ojos.
—Pero sin duda cumplirá sus deseos —afirmó el procurador enérgicamente.
Nicky devolvió su atención al marqués, a tiempo para verlo asentir.
—Lo haré. Por nuestra amistad.
—Muy bien, milord. Si pudiera enviar a algunos criados para que se hicieran cargo del equipaje de los muchachos…
—Que su cochero y lacayo se ocupen de eso. Y luego márchese.
Beckwith pareció dudar, pero al fin se arrodilló ante Nicky y los gemelos.
—Mantened la cabeza alta, sed buenos chicos, y haced que vuestros padres se sientan orgullosos —apretó el hombro de Edward, luego el de Greyling y por último el de Nicky.
Nicky quiso suplicarle que no lo dejara allí. «¡Por favor, por favor, llévame contigo!». Pero se mordió la lengua. Ya se había puesto en evidencia una vez, no volvería a hacerlo.
—Me mantendré informado sobre ellos —tras levantarse, Beckwith miró fijamente al marqués.
—No hará falta. Ahora están a mi cuidado. Márchese enseguida —el marqués miró por la ventana—. Antes de que se haga demasiado tarde.
El procurador asintió lentamente y, dando media vuelta, salió por la puerta. Nadie se movió. Nadie habló. El equipaje fue entregado y, poco después, Nicky oyó el crujido de las ruedas del coche, el golpeteo de los cascos de los caballos, como si Beckwith le hubiera ordenado al cochero que se diera prisa, como si quisiera alejarse lo más rápidamente posible.
—¡Locksley! —gritó el marqués, sobresaltando a Ashe.
—¿Sí, padre? —el chico, que había permanecido oculto detrás del tiesto, corrió hacia ellos.
—Acompáñalos arriba. Que elijan el dormitorio que prefieran.
—Sí, señor.
—Pronto anochecerá —anunció Marsden con expresión distraída—. No salgáis por la noche.
Y como si ya hubiera olvidado su presencia, regresó al oscuro y tétrico pasillo del que había salido.
—Vamos —dijo el chico mientras se volvía hacia las escaleras.
—No vamos a quedarnos —anunció Nicky repentinamente, decidiendo que ya era hora de que tomara el mando, de que se comportara como un duque.
—¿Por qué no? Me gustaría tener a alguien con quien jugar. Y os gustará esto. Podréis hacer lo que os plazca. A nadie le importa.
—¿Por qué no funciona el reloj? —preguntó Edward, acercándose como si de repente le intrigara la maquinaria.
—¿A qué te refieres? —Locksley frunció el ceño.
—Se supone que debería hacer tictac —Edward dibujó un círculo en el aire—. Las manecillas deberían moverse de un número a otro —alargó la mano…
—¡No lo toques! —gritó Locksley mientras se colocaba delante del reloj—. No debes tocarlo. Jamás.
—¿Por qué no?
El chico sacudió la cabeza con expresión confusa.
—No se puede tocar.
—¿Dónde está tu madre? —preguntó Greyling, acercándose a Edward como si necesitara el consuelo de la familiar presencia en ese deprimente y siniestro lugar.
—Muerta —contestó el crío fríamente—. Es su fantasma el que aúlla en los páramos. Si salís de noche, te atrapará y te llevará con ella.
Un gélido escalofrío recorrió la columna de Nicky. Miró hacia la puerta. Las ventanas que había a ambos lados le revelaron la oscuridad que se cernía sobre ellos. Y temió que también lo reclamara a él, que cuando por fin abandonara aquel lugar apenas quedaran unas pocas cenizas, como había ocurrido con sus padres.
Capítulo 1
Londres
1878
La etiqueta exigía que el caballero no prolongara la visita más allá de quince minutos, y por eso la señorita Minerva Dodger sabía exactamente el tiempo que le quedaba por pasar con lord Sheridan: ciento ochenta interminables segundos. O menos, en caso de que la suerte estuviera de su parte. Sin embargo, el caballero sentado a su izquierda en el sofá del saloncito parecía decidido a agotar el tiempo máximo de permanencia. Desde que le hubiera ofrecido una taza de té al poco de llegar, daba la sensación de haber olvidado el motivo de su presencia allí. La delicada pieza de porcelana china con rosas rojas no había abandonado ni un solo instante el platillo en que se apoyaba, con experto equilibrio, sobre el muslo.
Era la tercera visita en siete días, y lo único que había conseguido averiguar de él era que se excedía en la cantidad de colonia de bergamota que se aplicaba, que mantenía las uñas bien cuidadas y que era aficionado a emitir ocasionales suspiros sin motivo aparente. También que el final de la visita siempre era señalado con un carraspeo.
Un carraspeo que fue más que bienvenido. Lord Sheridan dejó la taza a un lado y se puso en pie. Ella hizo lo propio, depositando la taza sobre la mesita de café y levantándose, con cuidado de no mostrar excesivamente el placer que le producía el final del tormento.
—Gracias por su visita, lord Sheridan.
—Me gustaría regresar mañana —la seriedad que reflejaban los ojos marrones indicaba claramente que no estaba pidiendo permiso, simplemente constatando un hecho.
—Si me disculpa la osadía, milord, permítame preguntarle si así es como desea realmente pasar el resto de su vida, sentado en medio de un profundo silencio roto únicamente por el tictac del reloj que nos recuerda el paso del tiempo.
—¿Disculpe? —el hombre parpadeó.
En esa ocasión fue ella quien suspiró. No le gustaba que la obligara a ser franca simplemente porque él se negaba a reconocer la situación.
—No encajamos, milord.
—No sé cómo ha podido llegar a esa conclusión.
—No hablamos. He intentado introducir varios temas de conversación…
—Sobre la conveniencia de la expansión de Inglaterra en África. No es un tema que debiera preocupar a una dama.
—Pues si estalla la guerra va a preocupar a más de una dama que podría verse arrojada a un estado de viudedad. Por no mencionar la carga económica para el país —ella alzó una mano ante la expresión claramente horrorizada del hombre—. Le pido disculpas. No quiso hablar de ello hace un rato y estoy convencida de que tampoco querrá hacerlo ahora mientras se prepara para marcharse. Pero tengo opiniones, y creo que el derecho a expresarlas. Usted no parece tener ningún interés en oír mi punto de vista sobre nada que no sea el tiempo.
—Será condesa.
—¿Y eso qué tiene que ver? —Minerva lo miró perpleja.
—Será lady Sheridan. Y, como tal, estará demasiado ocupada con sus deberes y obras benéficas para quedarse sentada en el saloncito conmigo todas las tardes.
—¿Y por las noches?
—Poseo una extensa biblioteca, enteramente a su disposición. Y estoy seguro de que sabrá coser.
—Pues lo cierto es que no. Me resulta muy aburrido. Prefiero alentar un debate sobre la reforma social.
—No toleraré que mi esposa «aliente», ninguna clase de debate. Es del todo punto indecoroso.
—Y razón por la cual, milord, no somos adecuados el uno para el otro —concluyó ella con amabilidad, aunque en realidad sentía deseos de preguntarle cómo se le había ocurrido pensar que alguna mujer, la que fuera, iba a querer convertirse en su esposa.
—Poseo una extensa propiedad, señorita Dodger. Necesita algún mantenimiento, cosa que su dote permitirá.
Ahí estaba, al fin, el verdadero motivo de su presencia en el saloncito.
—Hay un problema, Sheridan, yo estoy incluida en la dote. Más aun, soy como soy. Tengo mis propias ideas, que no son necesariamente las de mi esposo, mis propios intereses, que de nuevo no tienen por qué coincidir con los de mi esposo. Pero exijo que respete mis opiniones e intereses. Quiero poder discutir de ellos con él, y saber que me estará escuchando.
—Le daré hijos.
¿Y qué tenía eso que ver con escuchar? Algo que, era más que evidente, no hacía ese hombre. Minerva se sentía como una mula a la que arrojara zanahorias con la esperanza de que accediera a seguirle. Y, si bien deseaba desesperadamente tener hijos, no estaba dispuesta a pagar ningún precio por ellos. Si ella no era feliz, ¿cómo podrían serlo sus hijos?
—¿Me dará amor?
—Es posible. Con el tiempo —él rechinó los dientes—, seguramente mi afecto se acrecentará.
—Creo que convivir conmigo le resultaría más que difícil —ella sonrió tolerante.
—Poseo dos propiedades. En cuanto tenga un heredero, no veo ningún motivo para seguir viviendo en la misma residencia.
Minerva tuvo que hacer un verdadero esfuerzo por no soltar una carcajada histérica. Ese hombre se negaba a tomarla en serio, y ese había sido el problema desde un principio.
—Venga a visitarme si así lo desea, milord, pero sepa que bajo ninguna circunstancia me casaré con usted. Jamás.
—No recibirá una oferta mejor.
—Puede que tenga razón, pero dudo seriamente que reciba una peor.
Lord Sheridan volvió bruscamente la cabeza hacia la madre de Minerva, sentada en una esquina, dedicada a sus labores de costura, como si la acusara de ser la responsable de las palabras que acababan de salir de la boca de su hija.
—Excelencia…
—Señora Dodger —interrumpió la mujer.
—Es la viuda de un duque —Sheridan soltó un suspiro cargado de frustración.
—Soy la esposa de Jack Dodger, y prefiero que se dirijan a mí como tal.
—De acuerdo —él volvió a rechinar los dientes antes de carraspear—, si insiste.
—Lo llevo haciendo desde que me casé con él hace unos cuantos años ya —la mujer sonrió con dulzura—, pero no creo que haya venido para discutir sobre las decisiones que he tomado en mi vida.
—Tiene razón, señora, no he venido para eso. ¿Sería tan amable de explicarle a su hija por qué no debería rechazarme tan rápidamente?
—Para serle sincera, lord Sheridan —la señora Dodger sonrió indulgente, el rostro sereno—, creo que haría mejor pasando sus tardes en otro lugar.
Sheridan volvió a carraspear mientras fulminaba a Minerva con la mirada.
—Tengo la intención de conseguir una esposa antes de que finalice la temporada social en Londres. No esperaré a que le entre el sentido común, señorita Dodger. Seguiré adelante.
—Creo que sería lo más aconsejable.
—Es una estupidez renunciar a lo que puedo proporcionarle.
—Con la ayuda de mi dote.
La afirmación fue recibida con otro rechinar de dientes. A Minerva no le cabía duda de que, con el tiempo, esa costumbre la volvería loca.
—Que tengan un buen día. Señora. Señorita Dodger.
Sheridan se dio media vuelta y salió del salón sin siquiera dirigir una mirada hacia atrás.
Minerva soltó un profundo suspiro, cargado de toda la tensión que la había acompañado durante la visita del caballero. Echó los hombros hacia atrás y se dejó caer sin el menor decoro en la silla que había junto a su madre.
—Curiosamente a mí me parece que casarme con él habría sido una estupidez mayor.
Su madre alargó una mano y apretó la de su hija.
—No eres estúpida. Sabes lo que quieres. En algún lugar hay un hombre que aprecia ese aspecto tuyo y que te contemplará como algo más que un bonito adorno.
Si bien no era de naturaleza pesimista, en ese tema Minerva no fue capaz de contagiarse del optimismo de su madre.
—Acabo de cruzarme con lord Sheridan, que se marchaba —anunció Grace Stanford, duquesa de Lovingdon y la mejor amiga de Minerva, mientras entraba en el salón con su hijo de dos años en brazos—. Daba la sensación de estar muy enfadado.
—Qué maravillosa sorpresa tu visita —saludó la madre de Minerva con una sonrisa resplandeciente y mientras se levantaba para recibir a los recién llegados—. ¿Cómo está mi nieto?
El niño se inclinó hacia ella y la mujer lo tomó en sus brazos.
—Te juro que has crecido desde la última vez que te vi.
—Lo viste hace pocos días —le recordó Grace a su suegra.
—Demasiado tiempo.
Minerva se acercó a su amiga e intentó interpretar su expresión. Sin embargo, Grace era conocida por no revelar nada nunca, y eso la convertía en un temible rival en las cartas.
—¿Y bien? ¿Lord Sheridan?
—Él creía que encajábamos —Minerva suspiró y se encogió de hombros—. Yo no.
—Tiene muchas deudas —observó Grace.
—Por eso mismo.
—Es bastante atractivo y puede ser encantador.
—Se quedó ahí sentado durante quince minutos, mirando la taza de té como si esperara ver evaporarse el contenido.
—Vaya… —la mirada de su cuñada encerraba simpatía y comprensión.
Antes de casarse con el hermanastro de Minerva, el duque de Lovingdon, Grace también había navegado en el mar de los cazafortunas.
—¿Qué te trae hasta aquí? —preguntó Minerva.
—Solo quería haceros una visita.
—Os dejo a solas —anunció su madre distraídamente antes de pellizcar la rolliza mejilla de su nieto—. Vamos. A ver si encontramos a tu abuelo. Se pondrá muy contento de verte —la mujer miró a Grace—. ¿Te parece bien? ¿Me lo puedo llevar un rato?
—Por supuesto. Ya os buscaré cuando vaya a irme.
—Tómate tu tiempo —se despidió la madre de Minerva antes de salir del saloncito en busca de su marido.
Si la alta sociedad londinense descubría a Jack Dodger jugando al escondite con su nieto, su fama de ferocidad quedaría reducida a añicos.
—Lo adora —observó Minerva, ignorando el dolor que sentía en el pecho porque ella seguramente no podría darles un nieto a sus padres.
—Lo sé. Y sabía que si lo traía podríamos disfrutar de un rato a solas sin que nos molestaran.
—¿Conseguiste la dirección? —preguntó ella a su cuñada con una mezcla de anticipación y miedo.
—Sentémonos, ¿quieres? —como si con ello pudiera eludir la conversación, Grace se sentó grácilmente en el sofá.
Minerva se unió a ella, excitada ante la posibilidad de poder mitigar en parte su agitación.
—¿La tienes? —insistió con impaciencia.
—¿Estás segura de esto, Minerva? —Grace se removió inquieta en el asiento—. Cuando la pierdes…
—Soy muy consciente de cómo funciona la virginidad, Grace —ella chasqueó los dedos con impaciencia—. Dame la dirección.
No se atrevió a pronunciar el nombre del establecimiento en voz alta. Nadie se atrevía. Hacía años que circulaban por todo Londres rumores sobre el hermético club Nightingale, pero su ubicación era un secreto muy bien guardado porque sus dueñas eran, supuestamente, damas de la aristocracia, mujeres casadas que habían abierto ese lugar para que otras mujeres, al igual que ellas mismas, llevaran allí discretamente a sus citas secretas mientras sus esposos permanecían ignorantes de sus ilícitas aventuras. Las actividades que se llevaban a cabo allí habían evolucionado con los años hasta tal punto que, aunque la dama en cuestión no tuviera ningún amante, podría encontrar allí uno para pasar una noche. Y eso era todo lo que Minerva necesitaba. Una noche.
—Tu hermano me matará si descubre que te he ayudado en este asunto.
—No hará tal cosa. Te ama con locura. Además, no se va a enterar. No voy a irlo pregonando por ahí, pero conoces de sobra la clase de vida que llevaba antes de casarse contigo. ¿Por qué es aceptable que los hombres hagan travesuras, pero no que lo hagan las mujeres?
—Las cosas son así, sencillamente. ¿Qué pasa si te enamoras…?
—Ya he participado en seis temporadas sociales, Grace —Minerva no pudo reprimir una carcajada—. Y no hago más que acumular polvo mientras espero a que alguien se acerque a mí, alguien que no sea el cazafortunas de turno. No tengo ningún interés en un matrimonio que constituya un acuerdo comercial. Quiero ser amada por quien soy. Mi enorme dote no me está ayudando a encontrar el amor. No soy especialmente bonita.
Grace abrió la boca para protestar, pero ella la interrumpió antes de que pudiera hablar.
—Sabes que es verdad.
Había recibido de su padre, uno de los hombres más acaudalados de Londres, una monumental dote, y eso la había llevado a rechazar los supuestos afectos que los hombres aseguraban profesar por ella. Estaba segura de que no había ni un átomo de verdad en ninguna de sus declaraciones. No era especialmente hermosa, ni siquiera guapa o atractiva.
—Me parezco demasiado a mi padre. Tengo sus ojos oscuros, sus rasgos comunes. Y también su cabeza para los negocios. Soy inteligente y digo lo que pienso. No soy ni recatada ni dócil. Quiero pasión y fuego en mi vida, no la frialdad del silencio y los suspiros mientras esperamos a que pasen los minutos antes de la despedida. ¿Tienes idea de cuántas veces me he sentado en este salón con un caballero que no hacía otra cosa que sujetar una taza de té sobre el regazo y hacer observaciones sobre los bizcochos y las tartas, como si fuera lo más importante para mí? Resulto intimidante, lo sé. Intento morderme la lengua, pero no quiero que el caballero se lleve una falsa impresión sobre a quién está cortejando. No me avergüenza expresar mis opiniones, y los hombres encuentran intolerable un comportamiento como ese.
—Simplemente no has encontrado al hombre adecuado.
—Tampoco puede decirse que me oculte detrás de los arbustos. Me he mostrado ante todo el mundo. Mi dote es atractiva. Yo no. Los hombres no me buscan por la pasión que despierto en ellos, sino por el peso del monedero. Empieza a resultar tedioso.
—¿Y qué pasaría si te quedaras embarazada? —preguntó Grace tras estudiar el rostro de su amiga durante unos instantes.
Minerva estuvo a punto de gemir ante la pregunta, pero era consciente de que su mejor amiga solo la había formulado por su bien.
—He investigado. Tomaré medidas.
Su amiga se reclinó en el asiento y se mordisqueó el labio.
—El acto es en sí mismo muy íntimo, Minerva. No me imagino hacer algo así con alguien a quien no amara.
—Soy muy consciente de que no será ideal, Grace, pero, llegado a este punto de mi vida, quiero sentirme deseada. He oído que la mayoría de los hombres que frecuenta ese establecimiento pertenece a la aristocracia, de modo que es bastante probable que lo conozca, incluso que me guste. Hay muchos caballeros que me gustan, el problema es que yo no les gusto a ellos.
—Pero después de compartir tanto, ¿no te resultará incómodo volver a verlo?
—No sabrá que soy yo. Llevaré una máscara.
Una máscara que había comprado ya, antes de averiguar la localización del infame club, y que le cubría dos tercios del rostro dejando únicamente ojos, labios y barbilla al descubierto.
—Pero tú sí lo sabrás. Todo lo que te hizo. Cada parte de tu cuerpo que tocó. Cada parte de su cuerpo que tocaste.
Una calidez y cierta incomodidad atenazó a Minerva al imaginarse acariciada por unas grandes y fuertes manos. Cada noche se llevaba esas imágenes a la cama con ella, aunque lo único que conseguía era sufrir de deseo por lo que jamás había experimentado. Su mayor temor era echarse a llorar si un hombre la tocaba con las manos desnudas. Muchos hombres la habían tocado, pero siempre con guantes a modo de barrera.
—Ya he repasado largo y tendido todas las implicaciones, Grace. No es algo que haya decidido impulsivamente. ¿Tienes idea de lo sola que me siento al no haber gozado siquiera de las caricias de los dedos de un hombre en alguna zona prohibida de mi cuerpo? Durante las cenas, nadie ha intentado tocarme furtivamente por debajo de la mesa, fuera de la vista de otros, mientras mis manos desnudas descansan sobre el regazo. Nadie ha intentado hacer nada inapropiado conmigo.
—Para serte sincera, me parece una solución de cierto mal gusto. Quizás deberías buscarte un amante.
—Tú no lo entiendes, Grace. Los hombres no me encuentran atractiva en ese sentido. No tienen pensamientos impuros, ni me consideran interesante. Si algún hombre mostrara la menor señal de que yo le gustaba, me casaría con él.
—Has tenido proposiciones de matrimonio.
—De caballeros venidos a menos, y enseguida resultó más que evidente que lo que más deseaban abrazar era mi dote, no a mí. Tus consejos me han ayudado a saber identificar a los cazafortunas y, de momento, para mi gran desconsuelo, todos lo han sido.
—Quizás tomaste mis palabras demasiado al pie de la letra.
—Nadie me mira como te mira mi hermano. Incluso antes de manifestarte su amor, era evidente que te deseaba con locura.
Incapaz de negarlo, Grace se sonrojó. Minerva se levantó y empezó a pasear por el salón. Intentaba no desvelar lo nerviosa que estaba ante la decisión tomada. Era lo mejor para ella. Quería saber lo que se sentía al estar con un hombre, y estaba harta de esperar.
—El anonimato me resulta atractivo. Si la fastidio, nadie lo sabrá.
—No la vas a fastidiar. Pero lo que me preocupa es que te hagan daño.
—¿Cómo puede dolerme si, durante unos instantes, me sentiré como si alguien me deseara? —arrodillada frente a su querida amiga, Minerva le apretó las manos—. Grace, nunca en mi vida he sabido lo que es sentirse deseada por un hombre. Y aunque no sabrá que soy yo, aunque lo único que desee realmente sea mi cuerpo, será mi cuerpo el que toque, mi cuerpo con el que obtenga placer, mi cuerpo el que experimente placer también. No será perfecto, pero al menos será algo.
—Resulta demasiado imprudente habiendo alternativas. Podrías pedirle a un hombre que se convierta en tu amante.
—¿Y cómo superaré la vergüenza que sentiré cuando me rechace?
—Puede que acepte.
—Seis temporadas, Grace, y nunca me han besado. Nunca me han empujado hacia el rincón en penumbra de un jardín. Mis compañeros de baile son cada vez más escasos y espaciados. Se me identifica por lo que soy, una solterona. Ha llegado la hora de admitir que nunca disfrutaré de un gran amor, y no cargaré con un hombre incapaz de amarme tan profundamente como mi padre ama a mi madre. O como mi hermano te ama a ti. Si debo pasar el resto de mi vida junto a él, quiero a un caballero enamorado. Y, si no puedo tenerlo, al menos una vez en la vida quiero saber lo que se siente al estar con un hombre sin las barreras de los convencionalismos sociales. Quizás entonces me sienta capaz de seguir adelante y hallar la felicidad en otro lugar.
Grace suspiró y liberó sus manos, metió una en el bolsillo de la falda y sacó un trocito de papel. Minerva quiso arrebatárselo, pero temió romperlo porque los dedos de su amiga estaban blancos de la fuerza con la que lo sujetaba.
—Junto con la dirección —comenzó Grace—, he incluido una lista de caballeros a los que deberías evitar en caso de que se crucen en tu camino. Lovingdon afirma que son unos amantes egoístas, aunque por supuesto no sabía por qué se lo preguntaba, pero al parecer, en la intimidad de sus clubes, los hombres suelen presumir de sus conquistas —apretó los labios y ofreció el trocito de papel a su amiga—. Por favor, ten mucho cuidado.
Minerva cerró la mano en torno al papel que contenía el secreto de su felicidad. Había pasado el tiempo de ser cautelosa. Deseaba una noche que poder recordar.
—¿Y por un casual no habrás hecho una lista con los nombres que sí debería considerar?
—Me temo que no —Grace soltó una carcajada algo forzada—. Solo pedí un deseo, que algún caballero te valore como te mereces, sin que tu dote tenga nada que ver con ello.
—No todos los caballeros son tan sabios como mi hermanastro.
—Es una pena.
Lo era, en efecto. Pero, por otro lado, Minerva no solía demorarse en lo negativo. No había tenido suerte en el capítulo del matrimonio. Ya era hora de trasladarse a los dominios del placer.
El duque de Ashebury iba a la caza de un par de largas y torneadas piernas. Apoyando distraídamente un hombro contra la pared del salón principal del club Nightingale, observaba con cierto pesimismo a las candidatas que iban entrando. Las damas vestían vaporosas sedas que acariciaban sus cuerpos, como lo harían sus amantes antes de finalizada la velada. La delicada tela marcaba seductoramente sus cuerpos, insinuando curvas y abultamientos. Los brazos desnudos. Los escotes pronunciados, la seda empezando justo por debajo de una pequeña muestra, destinada a tentar. Los asistentes murmuraban y bebían champán a pequeños sorbos mientras intercambiaban tórridas miradas y sonrisas insinuantes.
El flirteo que se producía entre esas cuatro paredes era muy diferente al de los salones de baile. Nadie buscaba una pareja de baile. Más bien buscaban una pareja para la cama. A él le gustaba la abierta sinceridad, y esa era la razón por la que acudía a menudo a ese lugar cuando se encontraba en Londres. No había pretensiones, artimañas ni hipocresía.
Ya había reservado una habitación y tenía la llave en el bolsillo, porque no quería que nadie lo interrumpiera en lo que tanto le había costado organizar. Sus necesidades eran diferentes, y sabía que entre esas paredes se mantendrían en secreto. La gente no hablaba de lo que sucedía en el club Nightingale. Para la mayor parte de Londres, la existencia de ese establecimiento solo se reconocía entre susurros de nostalgia por parte de quienes lo conocían solo como un mito. Pero para quienes estaban familiarizados con aquel lugar, era un santuario liberador, fiable. Era todo lo que uno pudiera desear que fuera.
Para él era la salvación que lo sacaba del pozo oscuro. Habían transcurrido veinte años desde la muerte de sus padres, pero aún soñaba con restos carbonizados y mutilados. Todavía oía los gritos de terror de su madre y los infructuosos alaridos de su padre. Todavía lo seguía atormentando su comportamiento en la última ocasión en que habían estado juntos. De haber sabido que nunca más volvería a verlos…
Se sacudió con decisión los inquietantes pensamientos que le provocaban un escalofrío en la columna. Allí podía olvidar, al menos durante unas horas. Allí los remordimientos no lo corroían inmisericordes. Allí podía perderse en busca de la perfección, del placer absoluto.
Lo único que le quedaba por hacer era decidir qué dama se ajustaría mejor a sus propósitos, cuál estaría dispuesta a acceder a sus inusuales exigencias sin protestar. Le daba igual que la dama en cuestión llevara una máscara. Sus rostros le daban igual y entendía su necesidad de anonimato. En realidad era una ventaja para él, ya que había descubierto que las damas se sentían más cómodas con sus exigencias cuando estaban seguras de que su secreto permanecería como tal. Y el que él no conociera su identidad les volvía más osadas de lo que habrían sido normalmente. Les gustaba ser un poco traviesas, siempre que no las descubrieran. Él no lo haría si no sabía quiénes eran.
Aun así, había una regla de obligado cumplimiento: jamás repetía con la misma dama.
Las damas llevaban consigo sus propias máscaras, y rara vez las cambiaban ya que esa fachada se convertía en su tarjeta de visita, tan eficaz como las que se entregaban a los mayordomos cuando se acudía formalmente a una casa. La mujer de la máscara negra adornada con plumas de pavo real tenía una cicatriz sobre la rodilla izquierda, producto de una caída de un poni cuando era pequeña. La de la máscara azul con plumas negras tenía dos deliciosas pecas en la parte baja de la espalda. La de la máscara verde bordeada de raso amarillo tenía unas caderas huesudas que constituían todo un desafío, pero el tiempo que habían pasado juntos había resultado satisfactorio. Al fin y al cabo le gustaba el desafío que suponía encontrar la perfección en la imperfección.
Las tres copas de whisky que había tomado vibraban en sus venas. Los músculos, hacía poco tan tensos, estaban relajados. Allí se encontraba en su ambiente, o al menos lo estaría en breve, en cuanto encontrara lo que estaba buscando. No se iba a conformar con menos de aquello que deseaba, nunca lo hacía. Si algo podía decirse del duque de Ashebury era que sabía lo que quería. Que era tozudo a la hora de conseguir lo que necesitaba, o quería. La empresa de aquella noche bordeaba la línea tanto de lo que necesitaba como de lo que quería. Todos sus deseos debían hacerse realidad antes del amanecer. Para entonces, quizás, conseguiría alegrarse de estar de regreso en Londres.
Levantó la copa para beber otro sorbo y observó a una mujer vestida de seda blanca y una máscara blanca con plumas cortas entrar dubitativa en la estancia, como si temiera que el suelo fuera a abrirse en cualquier momento bajo sus pies. No era especialmente alta, pero a tenor de cómo la seda se deslizaba por su cuerpo con cada elegante paso que daba era evidente que sus piernas eran largas y torneadas. Se preguntó si había ido a reunirse allí con alguien en concreto. Algunas damas tenían por costumbre hacerlo, por eso los hombres no llevaban máscara, para ser identificados con mayor facilidad por sus amantes. Otro motivo era que a los hombres sencillamente les daba igual si alguien descubría que tenían ganas de darse un buen revolcón.
La mujer de blanco parecía tener los cabellos oscuros recogidos en un elaborado peinado que sin duda requería una gran cantidad de horquillas. No podría asegurar el tono exacto por culpa de la iluminación, proporcionada únicamente por velas, que aumentaba el secretismo del ambiente y creaba cierta intimidad a la vez que permitía disimular algunas características distintivas identificables por el color como los cabellos, ojos, incluso el tono de la piel. Quizás la mujer se movía con lentitud porque sus ojos se estaban habituando a la penumbra. Los caballeros sin pareja aún no la habían rodeado, claro que esa era la norma allí. La seducción se producía lentamente. Las damas debían insinuar su interés.
Por otra parte, si era su primera vez allí, quizás no tuviera conocimiento de las sutiles normas que imperaban en el club. Estaba bastante seguro de no haberla visto antes. Gran conocedor del cuerpo humano, habría recordado la elegancia de sus movimientos, el modo en que el tejido del vestido se deslizaba por su piel, marcando sus formas. Tenía las piernas delgadas, pero bien torneadas. Y las caderas no eran nada huesudas.
Terminó la copa de un largo trago, disfrutando de la sensación de haber concluido la caza. Había llegado allí con la intención de buscar a una mujer alta. Pero se había equivocado.
La deseaba a ella.
Capítulo 2
Minerva había pasado poco más de tres horas preparándose para acudir al club Nightingale, y todo para descubrir a su llegada que debía ir vestida con algo parecido a una túnica de seda. Nunca había llevado un vestido que revelara o marcara tanto, ni tan adorablemente, como ese. Después de que una doncella le hubiera ayudado a cambiarse, se había contemplado en el espejo. Al verse sin combinación o enaguas entre su cuerpo y la seda, había estado a punto de salir huyendo de aquel lugar. Grace sin duda estaba en lo cierto. Debería regresar a su mundo y hacerle una proposición a algún conocido, alguien que le gustara, siquiera un poco…
Pero esa idea le resultaba aún más incómoda y desabrida que su situación presente. ¿Y si él no mostraba el menor interés o aquello resultaba… desastroso? El candidato elegido podría conocerla. ¿Y si se lo contaba a todo el mundo, a sus mejores amigos? Según Grace, a los hombres les gustaba presumir de sus hazañas. Minerva sospechaba que debían burlarse de las mujeres que no cumplían con sus expectativas. Desde luego lo que sin duda no hacían era reconocer sus propias carencias. En definitiva, lo mejor que había podido hacer era acudir a ese club. Su carácter anónimo le aseguraba que se mantendría el secreto. Nadie descubriría jamás lo que había hecho, ni con quién.
Por no mencionar que había cierta emoción en el hecho de que el hombre en cuestión no conociera su identidad. Sin duda los hombres debían encontrar excitante que todo estuviera envuelto en un halo de misterio.
Echó un vistazo por la sala débilmente iluminada y fue asaltada por una repentina sensación de curiosidad e irritación. Los hombres vestían traje completo, pantalones, chaqueta, chaleco y camisa con lazo perfectamente anudado al cuello. ¿Por qué a ellos no se les obligaba a llevar puesto algo que les hiciera sentirse prácticamente desnudos? Quizás porque la vestimenta de un hombre no dejaba tanto a la imaginación como la de una mujer. Aun así, a Minerva no le pareció justo. Sin duda, de poder hacerlo, a las mujeres les apetecería deleitarse con la visión de un torso desnudo y unos fornidos brazos. A ella le encantaban los hombros anchos. Y también unos ojos chispeantes capaces de seducir con la mirada. La mayoría de los hombres que habían acudido a presentarle sus respetos habían tenido la mirada apagada, o perdida, evidenciando que sus pensamientos estaban en otro lugar.
Reconoció a varios caballeros. Lord Rexton, de pie junto a la chimenea, charlaba con una mujer de elevada estatura. ¡Cómo le hubiera gustado ser alta! Aunque no quería ser la receptora de las atenciones de Rexton. Sintiendo cómo se ruborizaba desde los dedos de los pies hasta la cabeza, Minerva se volvió, consciente de lo ridículo que era temer que el hermano de Grace la reconociera o se avergonzara al saberse descubierto flirteando con una mujer. Era joven y varonil. Las damas sin duda se mostrarían encantadas de poder disfrutar de la compañía del heredero de un ilustre y poderoso ducado.
Por Dios santo que esperaba no encontrarse con sus propios hermanos. Pero, aunque lo hiciera, no era probable que la reconocieran solo por su barbilla y boca. El resto del rostro estaba cubierto, aunque no podía decir lo mismo de los cabellos. Afortunadamente, los mechones de un tono pelirrojo oscuro tampoco eran tan raros. Los ojos, oscuros también, no eran de los que despertaban una pasión poética. Ningún hombre iba a ahogarse en ellos. Eran tan aburridos como el resto de su físico.
Había muchas parejas que charlaban. Sin duda formaba parte del ritual. Qué estúpido por su parte pensar que algún hombre se limitaría a cargar con ella sobre un hombro y llevarla a la planta superior, a una cama. Ella tampoco lo habría consentido. Le apetecía un poco de cortejo.
Un criado se acercó portando una bandeja con vasos llenos de un líquido ambarino y copas de champán. Minerva alargó la mano hacia el líquido ambarino y se lo bebió de un trago, disfrutando de la quemazón y el calor que le inundó hasta en lo más íntimo. De jóvenes, Grace y ella siempre habían disfrutado bebiendo a hurtadillas. Sin embargo, se suponía que debía mostrarse atractiva ante un hombre, y al menos debería fingir preferir el champán. Era más refinado y femenino, pero, si en los salones de baile nunca había pretendido ser otra cosa de la que era, no iba a empezar a hacerlo allí. A pesar de que los hombres no pudieran ver su rostro, no supieran quién era, iba a ser fiel a sí misma. Si les asustaba una mujer que bebía whisky, no quería saber nada de ellos. En la medida de lo posible, aquella velada iba a desarrollarse según sus condiciones.
El criado se llevó el vaso vacío, pero, antes de poder darse media vuelta, ella ya había tomado un segundo vaso de la bandeja. Deberían haber sido dos, pero optó por contentarse con un pequeño trago. Ya habría más criados, más oportunidades y, al parecer, iba a disponer de mucho tiempo para beber. La velada parecía transcurrir a paso de tortuga. Y eso era bueno. Le daba la oportunidad de decidir.
Echó una ojeada a los asistentes y enseguida comprendió que había hablado con prácticamente todos esos caballeros en alguna ocasión. Si no le habían resultado atractivos en un salón de baile, ¿por qué iban a hacerlo allí?
«No vas a casarte con él. No tiene que gustarte realmente. Solo debes decidir si tiene las cualidades físicas necesarias para ser un buen amante».
Aquella debía ser una noche para la fantasía. Una noche para hombros anchos y caderas estrechas. Ojos cálidos, labios carnosos. Una gruesa mata de pelo, daba igual el color. Minerva soltó un bufido, pues en realidad daba igual que tuviera pelo siquiera. Los hombres calvos también podían ser magníficos amantes. Después de haber sido juzgada por su nariz excesivamente grande, cejas excesivamente pobladas y pómulos excesivamente redondos, no iba a ser tan hipócrita como para juzgar a un hombre por su aspecto. Quería a alguien con inteligencia, un toque de humor, y un interés por lo poco habitual.
Consideró detenidamente sus opciones. Lord Gant era apuesto, pero solía escupir al hablar. Lord Bentley era un conversador aburrido, ¿lo sería también en la cama?
Detestaba admitirlo, pero empezaba a estar de acuerdo con Grace. Ese asunto del amor incluía algo más que altura, fuerza y atractivo. Necesitaba a alguien a quien no conociera. Un completo extraño, no alguien con quien hubiera bailado, o con quien hubiera hablado durante una cena. No podía tener información de antemano.
O también podría elegir a uno de tantos hombres que le habían gustado, pero a los que ella no había gustado, al menos no lo suficiente como para pedirle su mano. El problema era que no había nadie que le hubiera gustado realmente, y ese era uno de los motivos que explicaba su presencia allí. A lo mejor era demasiado rara. ¿Tan malo era que un hombre buscara solo su dinero? ¿No podría fingir pasión y cariño por ella? ¿Lo haría? Pero no, ella se merecía otra cosa. Todas las mujeres se lo merecían.
Se dispuso a tomar otro sorbo de whisky, pero comprobó que la copa se le había terminado. Una más le serviría para ahuyentar los últimos nervios que le quedaban. A punto de empezar a buscar a un criado, una voz grave llamó su atención.
—Podríamos cambiarnos los vasos.
Minerva se volvió bruscamente y se encontró mirando fijamente a los ojos, increíblemente azules, del duque de Ashebury. Podría contar con los dedos de una mano las ocasiones en que había estado tan cerca de él. Quizás en total no hubieran cruzado más de una docena de palabras. Endemoniadamente atractivo y luciendo una actitud despreocupada, casi temeraria, solía estar siempre rodeado de un enjambre de mujeres, revoloteando en busca de su atención. Su trágico pasado, pues se había quedado huérfano a los ocho años y convertido en pupilo de un loco, aunque en su momento nadie había sido consciente del estado mental del marqués de Marsden, aumentaba su atractivo a ojos de algunas mujeres. Deseaban proporcionarle consuelo, paz y un amor del que había carecido durante años.





























