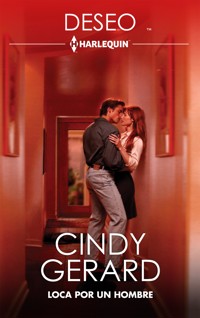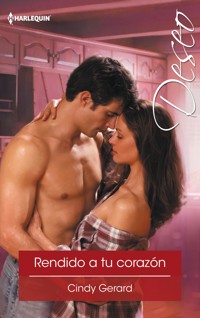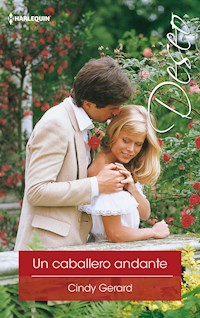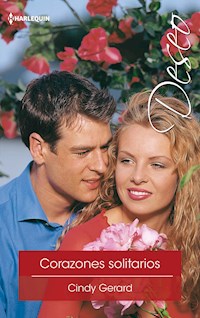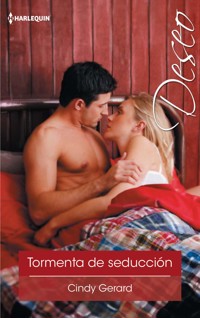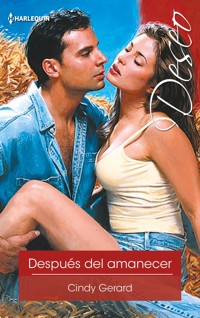
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Tras varias noches de pasión, empezó a preguntarse si lo que había entre ellos sobreviviría después del amanecer... Un hombre alto, guapo y con una sonrisa demoledora como la de J.T. Tyler tenía siempre alguna mujer esperándolo. Pero entonces conoció a Alison Samuels, la nueva veterinaria de la ciudad, y se encontró con un desafío que no podía rechazar. J.T. no tenía el menor interés en renunciar a su condición de soltero, pero sí le interesaba saber cómo era Alison entre la medianoche y la mañana. Alison se había trasladado a aquel lugar en mitad de ninguna parte para empezar una nueva vida, no un romance con aquel guapísimo ranchero. Pero tampoco podía negar los increíbles poderes de persuasión de J.T.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Cindy Gerard
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Después del amanecer, n.º 5482 - enero 2017
Título original: Between Midnight and Morning
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9347-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Debería meterse en faena junto a ella.
Sabía que eso sería lo más correcto, pero resultaba mucho más divertido observar cómo la veterinaria intentaba derribar al becerro de piel moteada.
Sí, tendría que ayudarla porque estaba perdiendo, pero recordó que ella le había pedido que se mantuviera al margen y la visión del bonito trasero de Alison Samuels, desde su posición, era todo un espectáculo.
Un espectáculo fabuloso.
John Tyler se puso cómodo y apoyó la bota en el último tablón de la valla. Cruzó los brazos sobre el madero superior, dispuesto a disfrutar de la escena… que valía la pena.
Esbozó una sonrisa.
Demonios, la doctora era realmente menuda, pero también era una preciosidad con su larga melena del color de la miel recogida en una cola de caballo.
Por la mañana, cuando había contestado a su llamada, había proyectado una imagen impecable, muy profesional.
Ahora no presentaba el mismo aspecto.
Estaba hecha un desastre.
Además del sus mejillas, sonrosadas a causa del esfuerzo, y los mechones de pelo dorado que enmarcaban su rostro de cualquier manera, presentaba esa imagen descuidada que hacía que un hombre pensara en sábanas húmedas, jadeos seductores y todo un abanico de placeres que podían surgir entre la medianoche y la mañana.
Se incorporó, se aclaró la garganta y se ajustó el sombrero para que el sol no lo cegara. Y luego se conminó a desterrar de su cabeza la idea de su cuerpo entrelazado con la desnuda figura de Alison Samuels.
Por qué una mujer de ciudad querría trasladarse desde Kansas City hasta Sundown, en Montana, y hacerse cargo de la clínica veterinaria del viejo doctor Sebring.
La razón por la que aquella mujer en particular, que parecía más propensa a los cócteles y los vestidos de gala que a pelearse con el ganado, hubiera decidido establecerse en un lugar al norte de ninguna parte era un auténtico misterio.
Resultaba tan intrigante como sus vaqueros ajustados, que se tensaban en las costuras mientras se agachaba, clavaba los tacones de las botas en la tierra e intentaba que el animal se rindiese.
Algo que no iba a ocurrir si persistía en esa técnica.
De hecho saltaba a la vista que, a lo largo de su experiencia profesional, lo más grande a lo que se había enfrentado habría sido, probablemente, un gato enfadado e inflado como una bola de pelo.
El becerro, que pesaría cerca de ciento cincuenta libras, lanzó un bramido, cabeceó y golpeó a la doctora debajo de la barbilla.
John se estremeció y meneó la cabeza.
¡Diablos!
Eso debía de haberle dolido.
Él había recibido esa clase de golpes y estaba seguro de que la Doctora Bombón estaría al borde de la náusea y viendo las estrellas, pero la vio apretar los dientes y se aferró como un aspirante al cinturón de campeón en un concurso.
Estaba claro que no le faltaba coraje, pero su mirada reflejaba el intenso dolor y, cuando leyó sus ojos, maldijo entre dientes y decidió que no estaba dispuesto a que ese combate se prolongase por más tiempo.
Saltó por encima de la cerca, sujetó al becerro con una llave y lo tumbó sobre un costado.
–No le he pedido que me ayudase –gruñó la doctora, sin aliento, mientras quitaba la capucha de plástico de la jeringuilla con los dientes e inyectaba el antibiótico en el cuello del inquieto animal.
–Y estaba claro que no necesitaba mi ayuda –John le devolvió una sonrisa amable mientras soltaba al becerro–. Pero no soportaba la idea de que disfrutara usted sola de toda la diversión.
Se levantó y se sacudió la mugre de los pantalones. Unos ojos de un azul plata, que le hicieron pensar en princesas y porcelana, se clavaron en él a través de la espesa cortina de polvo mientras la cría berreaba y corría junto a su ansiosa madre.
El fulgor en la mirada de la doctora reflejaba un principio de ofensa. Pero, finalmente, sacudió la cabeza y perfiló una sonrisa de hastío.
–Bueno… nada más lejos de mi intención que estropearle la diversión a un crío –replicó mientras tapaba nuevamente la jeringuilla, guardaba el instrumental en su bolsa y ofrecía una tenue sonrisa, algo cansada, de aprecio–. Gracias.
Quizás fuera el hecho de que le hubiera llamado «crío». Quizás fuera la valentía que había demostrado después de que el becerro le hubiera asestado un tremendo golpe con la testuz.
O puede que se debiera al simple placer de verla sonreír, incluso aunque hubiera sido apenas un esbozo
John perdía la cabeza ante la sonrisa de una mujer bonita y la doctora había conseguido que se decidiera a preguntarle algo que ya tenía decidido que no iba a volver a pedirle.
–¿Y si me lo agradece como es debido mientras cena conmigo esta noche?
Ella ni siquiera pestañeó mientras guardaba sus cosas y se dirigía hacia su furgoneta. Se lavó las manos en un cubo de agua jabonosa y se secó precipitadamente con una toalla. Después rebuscó en el compartimiento refrigerado del maletín que llevaba en la parte trasera de la furgoneta, encontró el frasco que buscaba y llenó dos jeringuillas con el antibiótico.
–Necesitará otra dosis mañana y una más, pasado mañana –dijo, tendiéndole la medicación–. Si no hay signos de mejoría a mediados de la semana próxima, avíseme.
John se guardó las dos jeringuillas en el bolsillo de la camisa.
–Está bien. Y… ¿qué hay de la cena?
Ajena a la pregunta, Ali guardó los suministros médicos, cerró el compartimiento y esquivó su figura camino de la cabina de su furgoneta.
–¡Que tenga un buen día, John! –dijo y se situó al volante.
John interceptó la puerta antes de que pudiera cerrarla, se colocó entre medias y sonrió.
–Es J.T. Mis amigos me llaman J.T.
–Tengo prisa –señaló Ali con cara de pocos amigos.
Demonios, aquella mujer era todo un carácter. El sudor corría por sus sienes y el polvo cubría sus mejillas. Los mechones húmedos de su pelo formaban tirabuzones que se pegaban a su piel por toda la cara y el cuello.
¡Maldición! Y un cardenal azul rosáceo había empezado a formársele debajo del mentón.
Sí, incluso en ese estado era muy especial. Y valía la pena pese a que volviera a rechazarlo por sexta vez, si no llevaba mal la cuenta, desde que se estableciera en Sundown un mes atrás.
–Será mejor que se ponga un poco de hielo en ese golpe –sugirió y señaló su propia barbilla con el dedo índice.
–Será lo primero que haga cuando tenga tiempo.
Algo que no ocurriría nunca, si había interpretado correctamente su tono de voz.
–Espere un segundo. Traeré una bolsa con hielo.
–No tiene que hacerlo.
–Claro que sí –insistió John–. No se mueva.
A continuación, se encaminó hacia el cuarto de herramientas de las cuadras dejando a Ali con la frase a medio terminar.
En cuanto encontró una bolsa disponible en el congelador, regresó a la furgoneta. Los golpes y las torceduras estaban a la orden del día cuando se trabajaba en un rancho con ganado.
–Gracias –dijo Ali con evidente reticencia cuando le entregó la bolsa de hielo.
–Puede agradecérmelo viniendo a cenar conmigo. ¡Vaya! ¿Qué le parece? Creo que ya he vivido esta situación.
–¿A qué viene tanto empeño? –le espetó ella–. ¿Por qué insiste? Ya sabe la respuesta.
–Supongo que se trata de esa inclinación propia de los críos hacia la diversión.
–Yo pensaba que se trataba más bien de una inquebrantable terquedad.
John se agarró el lóbulo de la oreja y sonrió.
–Sí, eso también –asintió–. Soy testarudo como una mula cuando se trata de algo importante.
–¿Y tanto le importa que acepte su invitación para cenar juntos? ¿Por qué? No lo entiendo, de verdad.
–¡Por el amor de Dios, mujer! ¿Nunca te has mirado en un espejo?
Sus miradas se cruzaron apenas un instante mientras el sol caía sobre ellos como una nota interminable en un bajo. Rítmico, plomizo y caliente.
–Todo esto es muy halagador –dijo Ali exhalando un largo suspiro–. Eres muy amable…
–Y muy guapo –añadió John, encantado al ver que esa pequeña locura había logrado arrancarle una breve sonrisa.
–Además de humilde –apuntó con un gesto de la cabeza Ali–. Pero no estoy…
–Interesada. Ya lo sé. De acuerdo… no pienses que se trata de una cita. Interprétalo como mejor te parezca. Piensa que se trata de una buena acción entre vecinos. Mira, tú eres soltera y yo, también. Tienes que comer y yo también. ¿Qué parte de la ecuación no te cuadra?
Ella giró la llave de arranque, sujetó el volante con fuerza y lo miró a los ojos con una determinación absoluta.
–No va a ocurrir –señaló y suspiró de nuevo–. Si decides ponerte en contacto con otro veterinario, lo entenderé.
John ignoró esa idea de inmediato y la miró de soslayo.
–¿Es por el tema de la edad? Porque si se trata…
–¡Déjalo ya! –exclamó Ali apoyando la frente en el volante con un gruñido–. La diferencia de edad no tiene nada que ver en esto.
–Ya entiendo –dijo.
John tenía treinta y dos años y ella había cumplido cuarenta. Una información que le debía a su amiga Peg Reno, que había hecho muy buenas migas con la doctora. No pensaba que eso fuera ningún problema. Pero ella, pese a su reacción, no pensaba lo mismo.
–Vamos, doctora –apuntó en tono seductor en contra de su voluntad–. Sólo se trata de una cena, por todos los santos. No estoy pidiéndote que te acuestes conmigo.
Ella arqueó una ceja y lo miró con una mirada de absoluto escepticismo.
Sí, bueno. Lo había cazado. Se llevó la mano al mentón. En realidad se trataba exactamente de eso.
Cuando sus miradas se cruzaron y permanecieron prendadas, observó algo en sus ojos que le atravesó el pecho como un balazo.
Durante un instante cargado de tensión emocional, totalmente inesperado, la acusación de sus ojos azules se transformó en conciencia de un ardiente deseo… y, enseguida, en pánico y negación.
Si no hubiera estado atento se habría perdido ese desfile de sensaciones porque, un segundo más tarde, metió la marcha, arrancó a toda velocidad y desapareció por el camino de tierra, levantando una cortina de polvo de Montana que ascendió al paso de la furgoneta como un ciclón surgido de mismísimo infierno.
Y en ese instante, atento a la estampida de la doctora, finalmente lo comprendió.
–¡Será posible! –masculló entre dientes y se dirigió hacia el establo.
Ella quería lo mismo que él, mucho más que una cena, pero la idea la aterraba.
Una idea que le daba pavor y que, inexplicablemente, la entristecía. Comprendió que también había leído eso en sus ojos mientras abría la puerta del cuarto de las herramientas.
Esa mujer era un cúmulo de contradicciones y complicaciones… y eso remitía a una pregunta obvia. ¿Por qué se molestaba?
Porque la doctora era una auténtica preciosidad. Esa era la razón.
Agarró la montura de Nevado, tiró de las riendas y se dirigió al establo. Alison Samuels era una mujer atractiva, inteligente y madura. Muy distinta de la mayoría de las mujeres que se le insinuaban y, seguramente, un volcán en la cama.
Y todo indicaba que no buscaría un compromiso emocional. Pensó que ese era otro punto a su favor mientras susurraba a su yegua que había llegado la hora de la comida.
Dejó a un lado los arreos del caballo y sacó un cepillo del bolsillo. Mientras cepillaba el lomo de la yegua evocó los ojos azules de Alison y pensó en las perezosas mañanas del día siguiente.
Unos ojos que siempre estaban alerta, distantes… una señal inequívoca de que respetaría su intimidad.
Y la intimidad cobraba cada día más importancia en su vida. Libraba una batalla diaria para mantenerse alejado del mal camino, alejándose del agujero negro que amenazaba con tragarse su vida.
La mayoría de los días salía victorioso. Pero algunos días… algunos días no tenía ánimo para la guerra.
En esos días no estaba para nadie.
Apenas era persona.
En el mejor de los casos ensillaba su yegua y cabalgaba sin rumbo para dejar atrás la oscuridad. Y en los peores momentos se encerraba en su habitación. Apagaba las luces, se refugiaba en las sombras y esperaba hasta que volvía a sentirse humano.
Aguardaba hasta que reunía las fuerzas necesarias para enfrentarse de nuevo al mundo y se sentía como el más miserable de los gusanos sobre la tierra porque carecía de control cuando la oscuridad lo cercaba.
Trastorno agudo postraumático.
Así lo habían definido los psiquiatras de la marina. El resultado de su experiencia en el campo de batalla.
Ya habían pasado dos años.
Había deseado hacerse soldado. Había querido marcar las diferencias en el frente, así que había falseado los informes de aptitud para que no lo relegasen a un despacho. Había alcanzado el frente, pero su equipo había consistido en un maletín quirúrgico en vez de un arma.
Había sido enviado al frente como médico y, desde entonces, había sufrido las secuelas de lo que había hecho y lo que había visto.
Sí, lo llamaban TAPT, pero él lo llamaba de otra manera: debilidad.
Su incapacidad para superarlo lo avergonzaba. Sentía tanta vergüenza que ocultaba el problema. Ocultaba su dolencia a sus amigos y a su familia. A veces, durante semanas, había logrado ocultárselo a él mismo.
Cualquiera que lo conociera diría exactamente lo mismo. ¿John Tyler? Fue un buen soldado. Nada afecta a J.T. Siempre está sonriendo. Siempre flirtea con las mujeres. Un hombre libre. Y pobre de la mujer que intente que alguna vez siente la cabeza.
Bueno, ninguna mujer tendría que preocuparse nunca por eso porque ninguna mujer tendría que soportar esa carga a largo plazo.
En el momento en que una mujer mostraba indicios de que quería algo más que una profunda relación física y un buen rato en la cama, desaparecía.
Si empezaban a contarle sus vidas querrían que él también se confesase con ellas y eso no ocurriría jamás.
Lo último que deseaba era una relación estable y la intimidad emocional que implicaría.
Y esa idea lo condujo de nuevo a Alison.
Sospechaba que la doctora de rubia melena también tenía sus secretos. Era algo que había leído en sus ojos. Había algo en su pasado que ansiaba olvidar o que guardaba bajo llave.
Y no quería saberlo, igual que imaginaba que ella no querría enterarse de su secreto.
–¿Qué opinas, preciosa? –murmuró mientras acariciaba el cuello del alazán–. Creo que es exactamente lo que me ordenó el médico. Una mujer independiente que no busca un compromiso emocional ni desea analizarme.
La yegua permaneció en su sitio mientras colocaba sobre su espalda una manta.
–¿Podrías ser un poco más resuelta? –prosiguió y ensilló al caballo–. ¿No? Bien, supongo que tendré que guiarme por mi instinto.
Mientras sacaba del establo a Nevado a plena sol, su instinto le dijo que quizás necesitaba una pelea. Un reto que implicase una recompensa, más allá del simple alivio que suponía la superación de un nuevo día.
La doctora era, sin duda, un reto y una recompensa.
Montó la yegua y cabalgó hacia las verdes praderas en busca de un largo paseo, un paseo que le brindara suficientes alternativas para doblegar la oposición de la doctora y llevarla a su terreno.
Al menos, eso mantendría su mente ocupada y evitaría la negrura de sus más hondos pensamientos.
Capítulo Dos
–No lo sé.
Ali, reventada, se sentó en el peldaño superior de las escaleras de su porche, miró un segundo a Peg Reno, sentada a su lado, y luego clavó la mirada más allá de la calle tranquila hacia la cordillera que se alzaba en dirección oeste, donde un sol anaranjado se hundía irremisiblemente.
–A veces creo que éste ha sido el mayor error de mi vida.
En vez de enfrentarse a la mirada preocupada de Peg, Ali desvió su atención hacia el vaso de té helado que sostenía entre las manos.
A pesar de que su amistad era muy reciente, el lazo de unión que habían forjado en el último mes era sólido. Cuando Peg suspiró, Ali interpretó comprensión y apoyo y sus palabras confirmaron esa primera impresión.
–Creo que te enfrentas al clásico remordimiento del comprador. Y no me refiero a la clínica veterinaria de Doc Sebring.
–No estés muy segura de eso. Los gatos y las chinchillas no dejan marca –Ali se palpó con cautela el moratón que le había provocado esa tarde el ternero de John Tyler.
–Escucha –Peg estiró las piernas, se levantó, de los cinco escalones y fijó su mirada en los ojos de Ali–. Has tenido un día muy duro. Llevas un mes aquí y, desde el primer día, has luchado para integrarte en un entorno nuevo y hacerte con una clientela totalmente diferente, pero me da la impresión de que eso no es lo que te preocupa. Es la idea de que ya no estás en Kansas… y eso es lo que te ronda la cabeza.
Ali miró en dirección a una de las pocas calles que formaban el núcleo de Sundown, el pueblo de Montana que ahora llamaba hogar, salvo que no se sentía como en casa.
Peg estaba en lo cierto.
Ya no estaba en Kansas o, tal y como decían los lugareños, estaba a un buen trecho de Kansas City, donde habían transcurrido sus últimos años después de que se criara en Chicago.
Era una mujer de ciudad de pies a cabeza y Sundown, en fin, Sundown no era precisamente una ciudad.