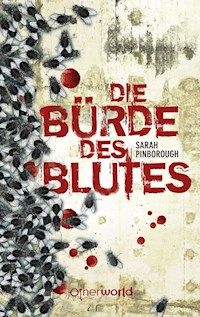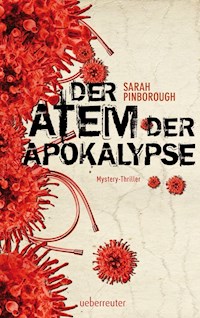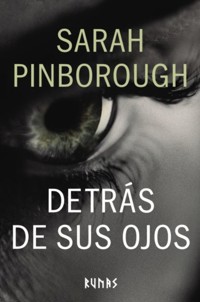
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
David y Adele parecen una pareja ideal. Él es un competente psiquiatra y ella la esposa perfecta que le adora. Pero ¿por qué él es tan controlador? Y, ¿qué es lo que oculta ella? A medida que Louise, la nueva secretaria de David, entra en la órbita de la pareja, en vez de hallar respuestas se va encontrando con preguntas cada vez más inquietantes. Lo único que está claro es que en este matrimonio hay algo peligroso. Pero Louise no se imagina hasta qué punto es así, y hasta dónde puede llegar alguien para proteger sus secretos. "Detrás de sus ojos trata sobre el lado negativo del amor. Sobre lo que tiene de adicción y egoísmo. Sobre intentar averiguar cómo son en realidad las personas debajo de la pasión, las palabras, las apariencias y lo «maravilloso». Sobre los secretos que se esconden en el corazón de las relaciones. Y también sobre la fascinación que sienten las mujeres por otras mujeres." Sarah Pinborough
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DETRÁS DESUS OJOS
SARAH PINBOROUGH
Traducción de Pilar Ramírez Tello
Índice
PRIMERA PARTE
1. Entonces
2. Después
3. Ahora
4. Louise
5. Adele
6. Louise
7. Entonces
8. Adele
9. Louise
10. Adele
11. Entonces
12. Adele
13. Louise
14. Adele
15. Louise
16. Entonces
17. Louise
18. Adele
SEGUNDA PARTE
19. Louise
20. Entonces
21. Louise
22. Adele
23. Louise
24. Adele
25. Entonces
26. Adele
27. Louise
28. Adele
29. Louise
30. Adele
31. Entonces
32. Louise
33. Adele
34. Louise
35. Adele
36. Louise
TERCERA PARTE
37. Adele
38. Louise
39. Entonces
40. Louise
41. Adele
42. Louise
43. Adele
44. Louise
45. Entonces
46. Adele
47. Louise
48. Adele
49. Louise
50. Entonces
51. Louise
52. Adele
53. Louise
54. Adele
55. Louise
56. Después
57. Entonces
58. Rob
Agradecimientos
Créditos
«Tres pueden guardar un secreto si dos de ellos están muertos».
BENJAMIN FRANKLIN
Para Tasha
No hay palabras que basten. Lo único que puedo decir es: gracias por todo; las bebidas corren de mi cuenta.
PRIMERA PARTE
1
Entonces
Pellizcarme y repetirme cada hora: «No es un sueño».
Mirarme las manos. Contarme los dedos.
Mirar un reloj, apartar la vista, volver a mirar.
No perder la concentración ni la calma.
Pensar en una puerta.
2
Después
Ya era casi de día cuando por fin terminó. Una capa de gris entreverado sobre el lienzo del cielo. Hojas secas y lodo pegados en los vaqueros, y el cuerpo, tan débil, le dolía mientras el sudor se le enfriaba con el aire helado y húmedo. Lo que se había hecho no podía deshacerse. Un acto terrible, aunque necesario. Un final y un principio que en aquel momento se unían para siempre. Esperaba que los colores del mundo cambiaran para reflejarlo, pero la tierra y los cielos mantuvieron sus tonos apagados, y los árboles no temblaron de ira. El viento no lloró entre susurros. No se oyeron sirenas que gimieran a lo lejos. El bosque no era más que el bosque, y la tierra no era más que la tierra. Dejó escapar un largo suspiro y se sintió bien, para su sorpresa. Limpio. Un nuevo amanecer. Un nuevo día.
Caminó en silencio hacia lo que quedaba de la casa, que esperaba a lo lejos. No miró atrás.
3
Ahora
Adele
Todavía tengo barro bajo las uñas cuando David por fin regresa a casa. Noto el picor que me produce contra la piel en carne viva de debajo de las lúnulas. El estómago se me revuelve y escupe más nervios al exterior cuando se cierra la puerta principal y, por un momento, nos limitamos a observarnos desde extremos opuestos del largo pasillo de nuestra nueva casa victoriana, un tramo de madera pulida a la perfección entre nosotros, antes de que él se vuelva, algo tambaleante, y se dirija a la sala de estar. Respiro hondo y me uno a él, aunque doy un respingo con cada duro golpeteo de mis tacones contra la tarima. No debo tener miedo. Tengo que arreglarlo. Tenemos que arreglarlo.
—He preparado la cena —le digo, intentando no sonar demasiado desesperada—. Solo una ternera Strogonoff. Puedo guardarla para mañana, si ya has comido.
Está de espaldas a mí, mirando nuestras estanterías; los de la mudanza ya han colocado los libros. Intento no pensar en el tiempo que ha pasado fuera. He limpiado los cristales rotos, he barrido y fregado el suelo, y me he encargado del jardín. Todo rastro del momento de ira ha desaparecido. Me enjuagué la boca tras la última copa de vino que tomé durante su ausencia para que no me lo huela en el aliento. No le gusta que beba. Solo una copa de vez en cuando, siempre en compañía. Nunca a solas. Sin embargo, esta noche no he podido evitarlo.
Aunque no haya conseguido limpiarme por completo la tierra de debajo de las uñas, me he duchado, me he puesto un vestido azul celeste con tacones a juego y me he maquillado. Nada queda de las lágrimas y la pelea. Nuestro nuevo comienzo. Tiene que serlo.
—No tengo hambre.
Entonces se vuelve para mirarme; veo el odio tranquilo patente en sus ojos y reprimo el súbito impulso de llorar. Ese vacío es peor que la rabia. Todo lo que tanto he trabajado por construir se desmorona de verdad. No me importa que esté otra vez borracho, solo quiero que me ame como antes. Ni siquiera se fija en el esfuerzo que he realizado desde que salió de casa, hecho una furia. En lo ocupada que he estado. En mi aspecto. En lo mucho que lo intento.
—Me voy a la cama —dice.
No me mira a los ojos, y sé que se refiere al dormitorio de invitados. Aunque no han pasado más que dos días desde nuestro nuevo comienzo, no dormirá conmigo. Siento que las grietas que se abren entre nosotros vuelven a ensancharse. Pronto seremos incapaces de alcanzarnos por encima de ellas. Me rodea con cuidado, y yo deseo tocarle el brazo, pero temo su reacción. Parece que le doy asco. O quizá sea que siente tanto asco por sí mismo que irradia de él y llega hasta mí.
—Te quiero —le digo en voz baja.
Me odio por decirlo y él no responde, sino que sube con paso inestable las escaleras, como si yo no estuviera allí. Lo oigo cada vez más lejos hasta que se cierra una puerta.
Tras quedarme mirando el espacio en el que ya no está mientras escucho el sonido de mi remendado corazón al romperse, regreso a la cocina y apago el horno. No lo guardaré para mañana. Sabría amargo por culpa del recuerdo de este día. La cena se ha ido al traste. Nosotros nos hemos ido al traste. A veces me pregunto si querrá matarme y acabar con todo, librarse de la rémora que lo ahoga. Puede que una parte de mí también desee matarlo.
Resisto la tentación de servirme otra copa del vino prohibido. Estoy al borde de las lágrimas y no soy capaz de enfrentarme a otra pelea. Quizá por la mañana volvamos a encontrarnos bien. Sustituiré la botella y nunca sabrá que he estado bebiendo.
Miro hacia el jardín hasta que me decido a apagar las luces de fuera y contemplo mi reflejo en la ventana. Soy una mujer preciosa; me cuido. ¿Por qué no puede seguir amándome? ¿Por qué no puede ser nuestra vida como yo esperaba que fuera, como yo habría querido, después de todo lo que he hecho por él? Tenemos dinero de sobra. Ha conseguido labrarse la carrera con la que soñaba. Lo único que he hecho yo es intentar ser la esposa perfecta y darle una vida perfecta. ¿Por qué no es capaz de dejar atrás el pasado?
Me permito unos minutos más de autocompasión mientras limpio y abrillanto las superficies de granito, y después respiro hondo y me recompongo. Necesito dormir. Dormir de verdad. Me tomaré una pastilla que me deje KO. Mañana será distinto. Tiene que serlo. Lo perdonaré. Siempre lo hago.
Amo a mi marido. Lo he amado desde la primera vez que lo vi y jamás dejaré de amarlo. No renunciaré a eso. No puedo.
4
Louise
«Nada de nombres, ¿vale? Ni de trabajo. Ni de nuestras aburridas vidas. Prefiero hablar de cosas de verdad».
—¿Eso dijiste? ¿En serio?
—Sí. Bueno, no. Lo dijo él.
Me arde la cara. A las cuatro y media de la tarde, hace dos días, con el primer Negroni ilícito de la tarde, me había resultado muy romántico, pero ahora era como algo sacado de una mala comedia romántica: mujer de treinta y cuatro años entra en un bar y el hombre de sus sueños se la camela, pero al final resulta ser su nuevo jefe. Dios mío, es tan horrible que me quiero morir. Menudo lío.
—Claro que sí —responde Sophie entre risas y, de inmediato, intenta controlarse—. «Ni de nuestras aburridas vidas», en plan, en fin, no sé, el pequeño detalle de que estoy casado. —Me ve la cara—. Lo siento, sé que, en teoría, no tiene gracia, pero el caso es que sí. Y sé que has perdido la práctica con esto de los hombres, pero después de que te soltara eso, ¿cómo no te diste cuenta de que estaba casado? Lo de que sea tu nuevo jefe no te lo echaré en cara. Eso es mala suerte, pura y dura.
—No tiene ninguna gracia —le digo, aunque sonrío—. En cualquier caso, los hombres casados son tu especialidad, no la mía.
—Cierto.
Sabía que Sophie me haría sentir mejor. Juntas somos graciosas. Nos reímos. Ella es actriz de profesión (aunque nunca hablamos de por qué hace años que no consigue ningún papel, salvo dos cadáveres en la tele) y, a pesar de sus aventuras, lleva toda la vida casada con un ejecutivo de la industria musical. Nos conocimos en las clases de preparación para el parto de la NCT y, aunque nuestras vidas son muy distintas, nos hicimos íntimas amigas. Ya han pasado siete años y seguimos bebiendo vino.
—Pero ahora eres como yo —dice, y guiña un ojo con malicia—. Te has acostado con un hombre casado. Ya no me siento tan mal conmigo misma.
—No me he acostado con él. Y no sabía que estaba casado.
La última parte no es del todo cierta. Al final de la noche estaba bastante segura de ello. La forma en que apretaba su cuerpo contra el mío, con urgencia, mientras nos besábamos, mareados de ginebra. Cómo se despegó de mí, de repente. Su cara de culpa. Que pidiera perdón: «No puedo hacerlo». Todas las pistas estaban presentes.
—Vale, Blancanieves. Es que me emociona que hayas estado a punto de echar un polvo. ¿Cuánto tiempo hace?
—No quiero pensar en eso, en serio. Deprimirme más no me va a ayudar en este lance —respondo antes de beber otro trago de vino.
Necesito otro cigarrillo. Adam está metido en la cama, profundamente dormido, y no se meneará hasta el desayuno y el colegio. Puedo relajarme. Él no tiene pesadillas. Él no es sonámbulo. Gracias a Dios por los pequeños favores.
—Además, es todo por culpa de Michaela —continúo—. Si hubiera cancelado la cita antes de que yo llegara, nada de esto habría sucedido.
Sin embargo, Sophie tiene parte de razón: hace mucho tiempo que no ligo con un hombre, y más aún que no me emborracho y me beso con uno. La vida de mi amiga es distinta, siempre está rodeada de gente nueva e interesante, de personas creativas que viven más libres, beben hasta tarde y se comportan como adolescentes. Ser una madre soltera en Londres que subsiste a duras penas con un trabajo de secretaria a tiempo parcial para un psiquiatra no me ofrece lo que se dice muchas oportunidades de olvidarme de la precaución y salir todas las noches con la esperanza de conocer a alguien (y mucho menos a mi media naranja), y no soy capaz de enfrentarme a Tinder, Match o cualquiera de esos sitios web. Me he acostumbrado a estar sola, a dejar todo eso aparcado durante un tiempo. Un tiempo que empieza a convertirse en el estilo de vida que he elegido sin darme cuenta.
—Esto te animará —afirma Sophie mientras saca un porro del bolsillo de arriba de su chaqueta de pana roja—. Te garantizo que todo te parecerá más divertido cuando estemos fumadas. —Se da cuenta de mi reticencia y sonríe—. Venga, Lou, es una ocasión especial. Te has superado: te has enrollado con tu nuevo jefe, que además está casado. Es una genialidad. Debería buscar a alguien para escribir la peli. Yo haría de ti.
—Vale. Voy a necesitar la pasta cuando me despidan.
Ni puedo ni quiero luchar contra Sophie, así que no tardamos en encontrarnos sentadas en el balconcito de mi diminuto piso con vino, patatas fritas y cigarrillos a los pies, mientras nos pasamos la yerba y nos reímos como tontas.
A diferencia de Sophie, que, no sé cómo, sigue siendo medio adolescente, colocarme no forma parte de mi rutina habitual (cuando estás sola, no tienes ni tiempo ni dinero para eso), pero reírse siempre es mejor que llorar, así que me lleno los pulmones del dulce humo prohibido.
—Solo podía pasarte a ti —dice—. ¿Te escondiste?
Asiento mientras sonrío al recordar la anécdota imaginada a través de los ojos de otra persona.
—No se me ocurrió nada mejor. Salí pitando hacia el baño y me quedé allí dentro. Cuando salí, ya se había ido. No empieza hasta mañana. El doctor Sykes lo llevaba en la visita de rigor.
—A él y a su mujer.
—Sí, y a su mujer.
Recuerdo lo bien que se les veía juntos en aquel breve, aunque horroroso, momento de comprensión antes de huir.
—¿Cuánto tiempo pasaste en el baño?
—Veinte minutos.
—Ay, Lou.
Tras una pausa, a las dos vuelve a entrarnos la risa tonta, con el zumbido del vino y la yerba en la cabeza, y durante unos minutos no conseguimos parar.
—Ojalá te hubiera visto la cara —dice Sophie.
—Sí, bueno, yo no tengo demasiadas ganas de verle la cara a él cuando vea la mía.
Sophie se encoge de hombros.
—Él es el que está casado, así que la vergüenza es suya. No puede decirte nada.
Me absuelve de mi culpa, aunque todavía la noto pegada a mí, junto con la conmoción, con el puñetazo en el estómago al atisbar junto a él a su mujer antes de esconderme a toda prisa. A su preciosa mujer. Elegante. De pelo oscuro y piel aceitunada en plan Angelina Jolie. Con el mismo aire de misterio que la actriz. De una delgadez excepcional. Lo contrario que yo. Llevo esa imagen grabada en el cerebro. A ella no me la imagino presa del pánico y escondiéndose de alguien en el baño, y eso me escuece de un modo que no debería, no después de una tarde de borrachera, y no solo porque mi confianza haya tocado fondo.
El problema es que él me gustaba, me gustaba de verdad. Eso no se lo puedo contar a Sophie. Que no había hablado así con nadie desde hacía mucho tiempo. La felicidad de ligar con una persona que, a su vez, ligaba conmigo, y recordar lo fantástica que es la emoción de empezar algo nuevo, lleno de posibilidades. Por lo general, mi vida es un manchurrón de interminable rutina. Levanto a Adam y lo llevo al colegio. Si estoy trabajando y quiero empezar temprano, lo llevo a la matinal. Si no estoy trabajando, quizá me pase una hora buscando trajes de diseño de segunda mano en las tiendas benéficas, porque hay que encajar en la imagen de la clínica: cara, pero sutil. Después, es todo cocinar, limpiar y comprar hasta que Adam regresa a casa, y luego toca deberes, cena, baño, cuento, cama para él, y vino y dormir mal para mí. Cuando se va a pasar el fin de semana a casa de su padre, estoy demasiado cansada para hacer algo que no sea tumbarme y ver telebasura. La idea de que esta pueda ser mi vida hasta que Adam tenga más o menos quince años me aterra, así que no pienso en ello. Sin embargo, conocer al hombre del bar me recordó lo bueno que era sentir algo. Como mujer. Me sentí viva. Incluso había pensado en volver al bar y ver si aparecía para buscarme. Pero, por supuesto, la vida no es una comedia romántica. Y él está casado. Y yo he sido una idiota. No estoy amargada, solo triste. A Sophie no puedo contarle todas esas cosas porque le daría lástima, y no quiero eso, es mucho más fácil convertirlo en algo gracioso. Es gracioso. Y tampoco me paso todas las noches en casa lamentando mi soltería, como si para estar completa necesitara a un hombre. En general, soy bastante feliz. Soy adulta. Mi vida podría ser mucho peor. Esto no ha sido más que un error y tengo que asumirlo.
Cojo un puñado de Doritos, y Sophie me imita.
—Ahora se llevan las curvas —decimos al unísono antes de metérnoslos en la boca y estar a punto de ahogarnos de la risa.
Pienso en cómo me escondí de él en el baño, muerta de miedo y de incredulidad. Sí que es gracioso. Todo es gracioso. Quizá lo sea menos mañana por la mañana, cuando tenga que enfrentarme a la realidad, pero, por ahora, puedo reírme. Si no eres capaz de reírte de tus propias cagadas, ¿de qué te vas a reír?
—¿Por qué lo haces? —le pregunto después, cuando la botella de vino ya está vacía en el suelo y la noche toca a su fin—. Lo de las aventuras. ¿Es que no eres feliz con Jay?
—Por supuesto que sí —responde Sophie—. Lo quiero. No es que lo esté haciendo todo el rato.
Es probable que sea cierto. Es actriz, así que a veces exagera por el bien de la historia.
—Pero ¿por qué hacerlo, aunque sea poco?
Puede que parezca raro, pero nunca hemos hablado mucho del tema. Ella sabe que me resulta incómodo, no porque lo haga (eso es asunto suyo), sino porque conozco a Jay y me cae bien. Es una buena influencia para ella. Sin él, estaría jodida. Por así decirlo.
—Tengo más apetito sexual que él —dice al fin—. Y, de todos modos, el matrimonio no es sexo, sino estar con tu mejor amigo. Jay es mi mejor amigo. El tema es que llevamos juntos quince años y el deseo no se mantiene. Es decir, seguimos haciéndolo de vez en cuando, pero no es lo que era. Y tener un hijo cambia las cosas. Te pasas muchos años viendo a tu pareja como a un padre, en vez de como a un amante, y cuesta recuperar esa pasión.
Pienso en mi matrimonio, que fue más corto. Nuestro deseo no murió, pero eso no evitó que me dejara después de cuatro años para irse con otra cuando nuestro hijo apenas había cumplido los dos. Quizá Sophie tenga razón: creo que nunca consideré a mi ex, Ian, mi mejor amigo.
—Es que me parece un poco triste —digo, y me lo parece.
—Eso es porque tú crees en el verdadero amor y el felices para siempre de los cuentos de hadas. La vida no funciona así.
—¿Crees que te ha engañado alguna vez?
—Estoy segura de que ha tenido sus devaneos —responde—. Hubo una cantante con la que trabajó hace tiempo. Creo que tuvieron algo durante una temporada, pero, fuera lo que fuese, no nos afectó. No de verdad.
Hace que todo suene muy razonable. En lo único que puedo pensar es en el daño que me hizo la traición de Ian cuando se fue. En cómo sus actos afectaron a la imagen que tenía de mí misma. Como si yo no valiera nada. Me sentí fea. La relación por la que me dejó tampoco duró mucho, pero eso no me hizo sentir mejor.
—Creo que nunca lo comprenderé —digo.
—Todo el mundo esconde secretos, Lou. Y todo el mundo tiene derecho a esconderlos. Es imposible conocer a una persona por completo. Te volverías loca intentándolo.
Cuando se ha ido y estoy limpiando los restos de nuestra noche, me pregunto si quizá fuera Jay el que engañó primero. Quizá sea ese el secreto que explica las citas de Sophie en las habitaciones de hotel. Quizá lo haga para sentirse mejor o para vengarse en silencio. ¿Quién sabe? Seguramente le estoy dando demasiadas vueltas. Es mi especialidad. Me recuerdo que sobre gustos no hay nada escrito: ella parece feliz y eso me basta.
Solo son un poco más de las diez y media, pero estoy agotada, así que me asomo al dormitorio de Adam un minuto y disfruto de la paz que me envuelve al observar su pacífico sueño, acurrucado de lado bajo su edredón de Star Wars, con el oso Paddington bajo un brazo, y cierro la puerta para que siga durmiendo.
Está oscuro cuando me despierto en el cuarto de baño, de pie frente al espejo, y, antes de darme cuenta de dónde estoy, siento un dolor palpitante en la espinilla, en el punto en el que me he golpeado contra la cesta de la ropa de la esquina. Se me acelera el corazón y el sudor me pega el pelo al cuero cabelludo. Conforme recupero la realidad, el terror nocturno se hace añicos y me deja tan solo algunos fragmentos dentro de la cabeza. De todos modos, sé lo que era. Siempre es el mismo sueño.
Un edificio enorme, como un viejo hospital o un orfanato. Abandonado. Adam está atrapado en algún lugar del interior, y yo sé, lo sé, que si no llego hasta él va a morir. Me llama, asustado. Algo malo va a por él. Corro por los pasillos intentando alcanzarlo, y las sombras salen de las paredes y los techos, como si formaran parte de un mal terrible que vive en el edificio, y me envuelven, me atrapan. Lo único que oigo es el llanto de Adam mientras intento escapar de los pegajosos filamentos negros que están decididos a apartarme de él, a ahogarme y arrastrarme a la oscuridad infinita. Es un sueño horrible. Se me pega como hacen las sombras en la pesadilla. Puede que los detalles varíen un poco de una noche a otra, pero la narrativa siempre es la misma. Por muchas veces que lo sueñe, nunca me acostumbraré.
Los terrores nocturnos no empezaron cuando nació Adam. En realidad, siempre los he sufrido, pero antes de él luchaba por mi propia supervivencia. Visto en retrospectiva, aquello era mejor, aunque entonces no lo supiera. Son la maldición de mi existencia. Acaban con mis posibilidades de disfrutar de un sueño reparador, como si ser madre soltera no me cansara lo suficiente.
Esta vez he caminado más que en los últimos tiempos. Lo normal es que me despierte, confusa, de pie junto a mi cama o junto a la cama de Adam, a menudo en medio de una frase sin sentido, aterrada. Sucede con tanta frecuencia que ya ni siquiera molesta al crío si se despierta. Tiene el espíritu práctico de su padre. Por suerte, también ha heredado mi sentido del humor.
Enciendo la luz, me miro en el espejo y gruño: unas bolsas oscuras tiran de la piel bajo mis ojos, y sé que la base de maquillaje no va a cubrirlas, no a plena luz del día. Genial. Me recuerdo que da igual lo que piense de mí el hombre del bar, alias «mierda, es mi nuevo jefe casado». Con suerte, se sentirá tan avergonzado que no me hará caso en todo el día. De todos modos, noto un nudo en el estómago y la cabeza me palpita por el exceso de vino y cigarrillos. «Sé una mujer —me digo—. Estará todo olvidado en un par de días, así que ve para allá y haz tu trabajo».
Son solo las cuatro de la mañana, así que bebo un poco de agua, apago la luz y regreso a mi cama con la esperanza de, al menos, dormitar un poco antes de que suene el despertador a las seis. Me niego a pensar en sus labios sobre los míos, en lo bien que sentaba aquel arrebato de deseo, aunque durase solo un instante. Sentir esa conexión con otra persona. Me quedo mirando la pared y considero la posibilidad de contar ovejas, pero entonces me doy cuenta de que, además de los nervios, me emociona la idea de volver a verlo. Aprieto los dientes y me llamo idiota. No soy esa clase de mujer.
5
Adele
Lo despido con un gesto de la mano y una sonrisa cuando se marcha a su primer día de trabajo propiamente dicho en la clínica, y la anciana de al lado nos aprueba con la mirada mientras saca a pasear a su perro, que es pequeño e igual de frágil que ella. Siempre parecemos la pareja perfecta, David y yo. Me gusta.
Aun así, dejo escapar un suspiro de alivio cuando cierro la puerta y me quedo la casa para mí, por mucho que la exhalación sea como traicionarlo un poco. Me encanta tener aquí, conmigo, a David, pero todavía no hemos recuperado lo que sea que sustenta nuestra relación, así que el ambiente está repleto de todo lo que no nos hemos dicho. Por suerte, la casa nueva es lo bastante grande como para que pueda esconderse en su despacho y finjamos que todo va bien mientras nos esquivamos con suma precaución.
No obstante, sí que me siento un poco mejor que cuando volvió borracho a casa. Por supuesto, no hablamos sobre el tema a la mañana siguiente; últimamente no hablamos mucho. Lo dejé con sus papeles y fui a apuntarnos a los dos al centro deportivo local, que es tan caro como debe, y después recorrí nuestro elegante barrio para empaparme de todo. Me gusta conocer mis alrededores. Ser capaz de verlos. Me hace sentir más cómoda. Me ayuda a relajarme.
Caminé durante unas dos horas mientras iba tomando nota mental de tiendas, bares y restaurantes hasta tenerlos bien guardados en la cabeza, de modo que pueda recuperar sus imágenes a voluntad, y después compré pan en la panadería artesanal del barrio, y aceitunas, jamón en lonchas, humus y tomates secos en la charcutería (todo ello con un precio desmesurado que dejó tiritando mi presupuesto para compras domésticas), y preparé un pícnic de interior para comer los dos, aunque hacía calor de sobra para sentarnos fuera. Creo que David todavía no quiere salir al jardín.
Ayer fuimos a la clínica, y yo cautivé con mi encanto al socio principal, el doctor Sykes, y a los otros médicos y enfermeras a los que conocimos. La gente responde bien a la belleza. Suena superficial, pero es cierto. David me contó una vez que era más probable que los miembros de un jurado creyeran a un acusado guapo que a uno de aspecto normal o feo. No es más que la piel que te toca en suerte, pero he aprendido que tiene su magia. Ni siquiera es necesario decir gran cosa, basta con escuchar y sonreír, y la gente se desvive por ti. He disfrutado de mi belleza. Decir lo contrario sería mentir. Me esfuerzo mucho por estar guapa para David. Todo lo que hago es por él.
El nuevo despacho de David es el segundo más grande del edificio, por lo que vi, del estilo que cabría esperar si alguna vez se estableciera en Harley Street, la calle de los médicos por excelencia. La suave moqueta es de color crema, el escritorio es adecuadamente ostentoso y cuenta con una sala de espera muy lujosa. La atractiva (si ese es tu tipo) rubia que había detrás del escritorio de dicha sala se escabulló antes de que pudieran presentárnosla, lo que me molestó, pero el doctor Sykes apenas pareció darse cuenta mientras hablaba conmigo y yo me ruborizaba de la risa con sus lamentables intentos de bromear. Creo que lo hice bastante bien, teniendo en cuenta lo que me dolía el corazón. David también debía de estar contento, ya que se ablandó un poco después.
Esta noche cenamos en casa del doctor Sykes a modo de bienvenida informal. Ya he elegido mi vestido y sé cómo me arreglaré el pelo. Estoy más que dispuesta a que David se sienta orgulloso de mí. Puedo ser la buena esposa. La mujer del socio nuevo. A pesar de mis preocupaciones. Desde que nos mudamos, no había estado tan tranquila.
Miro el reloj, cuyo tictac atraviesa el vasto silencio de la casa. No son más que las ocho de la mañana. Es probable que acabe de llegar a la consulta. No hará la primera llamada a casa hasta las once y media. Tengo tiempo. Subo a nuestro dormitorio y me tumbo sobre la colcha. No voy a dormir. Pero cierro los ojos. Pienso en la clínica. En la consulta de David. En esa moqueta color crema. En la reluciente caoba del escritorio. En el diminuto arañazo de la esquina. En los dos esbeltos sofás. En los firmes asientos. En los detalles. Respiro hondo.
6
Louise
—Qué guapa estás —dice Sue, casi con sorpresa, en cuanto me quito el abrigo y lo cuelgo en la sala de personal.
Adam me ha dicho lo mismo y en el mismo tono, algo desconcertado ante mi blusa sedosa, recién comprada en la tienda de segunda mano, y el pelo alisado, mientras yo le colocaba la tostada en la mano antes de salir para el colegio esta mañana. Dios mío, mi esfuerzo resulta obvio y lo sé. Pero no es por él. Si acaso, es contra él. Pintura de guerra. Algo detrás de lo que esconderme. Además, no conseguía volver a dormirme y necesitaba algo que hacer.
Lo normal en mañanas como esta es llevar a Adam a la matinal, ser la primera en la clínica y preparar el café para todos antes de que lleguen. Sin embargo, hoy, por supuesto, es uno de esos días en los que Adam se despierta gruñón y quejica, después no es capaz de encontrar el zapato izquierdo, y al final, aunque yo llevara preparada un siglo, hay que salir corriendo para llegar a tiempo a la puerta del colegio, con mi consiguiente irritación.
Tengo las palmas de las manos sudadas y me siento un poco mareada cuando sonrío. También me he fumado tres cigarrillos en el paseo entre el colegio y la clínica. Normalmente intento no fumar ninguno hasta la hora del café. Bueno, normalmente... En mi cabeza no fumo ninguno hasta el café, pero, en realidad, lo habitual es fumarme uno antes de llegar a la consulta.
—Gracias. Adam pasa este fin de semana con su padre, así que quizá vaya a tomarme algo después del trabajo.
Quizá necesite tomarme algo después del trabajo. Me recuerdo mentalmente enviar un mensaje a Sophie para ver si quiere quedar. Claro que querrá: estará deseando saber cómo acaba esta comedia de enredo. Intento sonar como si no tuviera importancia, pero me oigo rara. Tengo que recomponerme, me estoy comportando de un modo ridículo. Va a ser mucho peor para él verme que para mí verlo. No soy yo la que está casada. Puede que las frases de ánimo sean ciertas, aunque no cambian el hecho de que yo no hago estas cosas. Quizá sea normal para alguien como Sophie, pero no para mí, y me siento fatal. Soy tal manojo de nervios y emociones varias que no consigo pararme en una. Por mucho que esta situación no sea culpa mía, me siento barata, estúpida, culpable y enfadada. El primer momento de romance en potencia en lo que parecen siglos, y ha sido una engañifa. Sin embargo, a pesar de todo eso y del recuerdo de su preciosa mujer, también siento una pizca de emoción por volver a verlo. Soy como una adolescente pava e insegura.
—Están todos en una reunión hasta las diez y media o así, por lo que me cuenta Elaine, la de arriba —me dice Sue—. Podemos relajarnos. —Abre su bolsa—. Y no se me ha olvidado que me tocaba a mí. —Saca dos bolsitas de papel grasientas—. Los bocadillos de beicon de los viernes.
Me alivia tanto saber que tengo dos horas de gracia que lo acepto con sumo gusto, a pesar de que dice mucho sobre el tedio de mi rutina diaria que este desayuno de los viernes sea el momento culminante de la semana. En cualquier caso, es beicon. Algunas partes de la rutina son menos deprimentes que otras. Le doy un buen bocado y disfruto del pan caliente y mantecoso, y de la carne salada. Cuando estoy nerviosa, como. En realidad, siempre como, sea cual sea mi estado de ánimo: cuando estoy nerviosa, cuando necesito consuelo, cuando estoy contenta... Me da igual. Otra gente se divorcia y pierde cinco kilos. A mí me pasó al revés.
El trabajo no empieza de manera oficial hasta dentro de veinte minutos, así que nos sentamos a la mesita con unas tazas de té, y Sue me habla de la artritis de su marido y de la pareja gay que vive en la casa contigua a la suya y que no para de hacerlo, y yo sonrío y dejo que me resbale todo mientras intento no dar un brinco cada vez que veo la sombra de alguien proyectada sobre la puerta.
No veo caer el kétchup hasta que ya es demasiado tarde y luzco una mancha rojo chillón en la blusa color crema, justo sobre el pecho. Sue se abalanza sobre mí de inmediato para intentar limpiarla con pañuelos de papel y, después, con un trapo húmedo, pero lo único que consigue es que una gran parte de la tela se vuelva transparente, a pesar de lo cual sigue habiendo un pálido cerco rojo desvaído. Noto que se me sobrecalienta el rostro y que la seda se me pega a la espalda. Es un aviso de lo que me espera el resto del día. Lo presiento.
Me río con amabilidad de sus bienintencionados esfuerzos por limpiarme, me voy al baño e intento colocar el mayor trozo de blusa posible debajo del secamanos. No se seca del todo, pero, al menos, ya no se me ve el borde de encaje del sujetador, que está algo gris de tanto lavarlo. Los pequeños favores de la vida.
Tengo que reírme de mí misma. ¿A quién pretendo engañar? No puedo hacerlo. Se me da mejor hablar de la última aventura de los Transformers o de Mike el Caballero con mi hijo que intentar parecer una mujer moderna y sofisticada. Ya han empezado a dolerme los pies por culpa de los tacones de cinco centímetros. Siempre he pensado que era algo a lo que te acababas acostumbrando, esa habilidad para caminar a la perfección con tacones altos y vestir siempre bien. Pero resultó (al menos para mí) que se trataba de una corta fase a los veintitantos, cuando salía por las noches; ahora era todo vaqueros, jerséis y Converses, y el pelo recogido en una coleta, con el único accesorio de mi envidia por las mujeres que todavía son capaces de hacer un esfuerzo por arreglarse. Mi envidia por las que tienen un motivo para hacerlo.
«Seguro que lleva tacones altos», pienso mientras me recoloco la ropa. Tonta de mí por no limitarme a los pantalones y los zapatos planos.
Los teléfonos están tranquilos esta mañana, y me distraigo del reloj que avanza sin pausa camino de las diez y media seleccionando en el ordenador los historiales de los casos que tienen cita el lunes y preparando una lista con los pacientes que acudirán a lo largo de la semana. Ya le pasaron copias de las notas de los casos más complicados, pero quiero que vea lo eficiente que soy, así que me aseguro de que tenga a mano la lista completa. Después imprimo los correos electrónicos que creo que le resultarán útiles o importantes, o que han olvidado enviarle de dirección, e imprimo y plastifico una lista con los números de contacto de los hospitales, la policía y las distintas organizaciones que quizá necesite. Lo cierto es que me tranquilizo. El hombre del bar empieza a desaparecer de mis recuerdos y lo reemplaza mi jefe, aunque su rostro se está mezclando de un modo alarmante con el del viejo doctor Cadigan, a quien sustituye.
A las diez pongo los papeles sobre su escritorio y enciendo la cafetera de la esquina para que le espere un café recién hecho. Compruebo que las limpiadoras hayan metido leche en el pequeño frigorífico oculto en el armario, como si fuera el minibar de un hotel, y que haya azúcar en el azucarero. Una vez que he terminado, no puedo evitar echar un vistazo a las fotos de su escritorio, en sus marcos de plata. Hay tres: dos de su mujer sola y una de los dos juntos. La última me llama la atención, así que la cojo. Parece tan distinto, tan joven... Veintipocos, a lo sumo. Están sentados en una gran mesa de cocina, abrazados, y se ríen de algo. Parecen muy felices, los dos jóvenes y sin preocupación alguna en el mundo. Él la mira como si ella fuera lo más importante del planeta. Ella lleva el pelo largo, pero no recogido en un moño, como en las otras fotos, e incluso con vaqueros y camiseta está preciosa, una belleza natural. Noto un nudo en el estómago. Seguro que ella nunca se mancha la camisa de kétchup.
—¿Hola?
Me sorprende tanto oír su ligero acento escocés que por poco se me cae la foto, y me cuesta horrores colocarla bien en el escritorio, tanto que casi tiro al suelo la ordenada pila de papeles. Está de pie en el umbral, y de repente me entran ganas de vomitar el bocadillo de beicon. Dios mío, se me había olvidado lo guapo que es. Cabello casi rubio con un brillo que ya querría yo para el mío. Lo bastante largo por delante como para peinarlo con los dedos, pero elegante. Unos ojos azules capaces de atravesarte de lado a lado. Una piel que incita a tocarla. Trago saliva con dificultad. Es uno de esos hombres. Un hombre que quita el aliento. Me arde la cara.
—Se suponía que estaba en una reunión hasta las diez y media —le digo mientras deseo que se abra un agujero en la moqueta y me trague hasta el mismísimo infierno de la vergüenza.
Estoy en su despacho, mirando fotos de su mujer como si fuera una acosadora. Dios mío.
—Dios mío —dice, robándome las palabras de la cabeza. Se queda pálido y abre mucho los ojos. Parece sorprendido, conmocionado y aterrado, todo en uno—. Eres tú.
—Mire, no fue nada, estábamos borrachos, nos dejamos llevar y no fue más que un beso, y, confíe en mí, no tengo ninguna intención de contárselo a nadie, y creo que si los dos hacemos todo lo posible por olvidar lo que pasó no hay razón alguna para que no nos llevemos bien y nadie sepa nunca...
Las palabras salen todas de golpe, como en un galimatías, y no consigo detenerlas. Noto el sudor atrapado bajo la base de maquillaje, ruborizada y acalorada.
—Pero... —Está entre desconcertado y alarmado mientras cierra la puerta a toda prisa, y no puedo culparlo—. ¿Qué estás haciendo aquí?
—Oh. —Con tanto hablar se me había olvidado contarle lo más obvio—. Soy su secretaria y recepcionista. Tres días a la semana, al menos. Martes, jueves y viernes. Estaba colocando algunas cosas sobre su escritorio y he visto... —Señalo las fotos con la cabeza—. Y, bueno...
La frase se muere antes de acabar. No puedo decirle: «Estaba echándoles un vistazo de cerca a usted y a su preciosa mujer, como haría cualquier loca».
—¿Eres mi secretaria? —Pone cara de haber recibido un puñetazo en el estómago—. ¿En serio?
Puede que no en el estómago. Quizá en un punto más bajo. En realidad, me da un poco de pena.
—Lo sé —respondo, y me encojo de hombros mientras hago una mueca cómica que seguro que me queda espantosa—, ¿qué probabilidades había?
—Vi a otra mujer aquí el mes pasado, cuando vine a hablar con el doctor Cadigan. No eras tú.
—¿Mayor, un poco estirada? Debía de ser Maria. Es la que se encarga de los otros dos días. Ahora está casi retirada, pero lleva aquí toda la vida y el doctor Sykes la adora.
No se ha metido más en la habitación; está claro que le cuesta asimilar lo que está pasando.
—Le aseguro que soy su secretaria —repito, más despacio, más tranquila—. No soy una acosadora. A mí tampoco me emociona la situación, se lo aseguro. Lo vi ayer, cuando vino. Brevemente. Después, digamos que me escondí.
—Te escondiste. —Hace una pausa. El instante que necesita para procesarlo se me hace eterno.
—Sí —respondo, antes de añadir, para mayor humillación—: En el baño.
Se hace el silencio.
—Si te soy sincero, yo habría hecho lo mismo —dice al fin.
—No creo que escondernos los dos en el baño hubiese causado el efecto deseado.
Él se ríe, un sonido corto e inesperado.
—No, supongo que no. Eres muy graciosa. Lo recuerdo.
Camina hasta colocarse detrás de su escritorio y observa todo lo que le he dejado allí; yo me aparto automáticamente.
—En fin, lo de arriba es una lista de los historiales que necesitará repasar para el lunes. Hay café en...
—Lo siento mucho —dice, y me mira con esos maravillosos ojos azules—. Debes de pensar que soy un cabrón. Yo mismo lo pienso. Normalmente no... Bueno, no estaba buscando nada y no debería haber hecho lo que hice. Me siento fatal. No sé cómo explicarlo. La verdad es que no suelo hacer esas cosas y no hay excusa para mi comportamiento.
—Estábamos borrachos, eso es todo. En realidad no hizo nada. Nada de nada.
«No puedo hacerlo». Recuerdo la vergüenza patente en su voz cuando se apartó de mí y se alejó calle abajo mientras mascullaba disculpas. Quizá por eso no sea capaz de pensar demasiado mal de él. Al fin y al cabo, no fue más que un beso, por más que mi estúpido cerebro se empeñara en lo contrario.
—Paró, y eso es lo que cuenta. No pasó nada. En serio. Vamos a olvidarlo. Mejor empezar de cero desde hoy. Yo tampoco quiero sentirme incómoda.
—Te escondiste en el baño —comenta, y sus ojos azules son penetrantes y cálidos.
—Sí, y una buena forma de evitar que me sienta incómoda es no volver a mencionarlo jamás.
Sonríe. Me sigue gustando. Cometió un error estúpido en el calor del momento. Podría haber sido peor: podría haberse ido a casa conmigo. Lo pienso un segundo. Vale, habría sido genial a corto plazo, pero sin duda peor a largo.
—Vale, pues amigos —dice.
—Amigos —repito, aunque no nos damos la mano para acordarlo, ya que es demasiado pronto para el contacto físico—. Soy Louise.
—David. Encantado de conocerte. En condiciones.
Tras otro momento de vergüenza e incomodidad, se frota las manos y mira de nuevo al escritorio.
—Parece que pretendes mantenerme ocupado. ¿Por casualidad eres de aquí?
—Sí. Bueno, llevo más de diez años viviendo en la zona, no sé si eso basta.
—¿Crees que podrías hablarme del barrio? ¿Problemas y zonas conflictivas? ¿Diferencias sociales, ese tipo de cosas? Quería recorrerlo con el coche y echar un vistazo, pero no me va a dar tiempo. Tengo otra reunión esta tarde, con alguien del hospital, y después ceno temprano con los otros socios.
—Puedo hacerle un resumen general —respondo—. Desde el punto de vista del ciudadano medio, por así decirlo.
—Bien, eso es lo que quiero. Estaba pensando en trabajar como voluntario algunos fines de semana, así que me iría bien contar con la perspectiva de un residente sobre las posibles causas de problemas de adicción específicos del barrio. Es mi especialidad.
Me deja atónita. Creo que ninguno de los otros médicos está metido en temas de voluntariado. Es una clínica privada muy cara, así que, por muchos problemas que tengan nuestros clientes, no pertenecen a las clases más desfavorecidas, y los socios son todos expertos en sus respectivos campos. Aceptan pacientes que envían los médicos de familia, por supuesto, pero no ofrecen sus servicios gratis a la comunidad en general.
—Bueno, estamos en el norte de Londres, así que se trata de una zona de clase media, en su mayor parte —le explico—. Sin embargo, al sur de donde vivo hay una urbanización bastante grande. Allí hay problemas, sin duda. Alta tasa de paro juvenil. Drogas. Esas cosas.
David mete la mano debajo del escritorio para recuperar su maletín, lo coloca sobre la mesa, lo abre y saca un plano local.
—Sirve el café mientras hago hueco para esto. Podemos marcar los lugares que tengo que ver.
Nos pasamos casi una hora hablando, y le señalo los colegios, las consultas, los pubs más problemáticos, y el paso subterráneo en el que han apuñalado a tres personas en un año y en el que todo el mundo sabe que no se debe dejar entrar a los niños porque es donde los yonquis venden drogas y se pinchan. En realidad, me sorprende la cantidad de cosas que sé sobre el sitio en el que vivo y me sorprende cuántos detalles sobre mi vida cuento mientras se las explico. Para cuando mira el reloj y me detiene, no solo sabe que estoy divorciada, sino que tengo a Adam, a qué colegio va el niño y que mi amiga Sophie vive en una de las manzanas de pisos pijos que hay al doblar la esquina del instituto con mejor fama. Sigo hablando cuando mira la hora y se pone un poco rígido.
—Lo siento, tengo que cortarte —me dice—. Pero ha sido fascinante.
El plano está lleno de marcas de bolígrafo, y David ha tomado algunas notas en un trozo de papel. Tiene una letra horrible, de auténtico médico.
—Bueno, espero que le resulte útil.
Recojo mi taza y me aparto. No me había dado cuenta de lo cerca que estábamos. Vuelve la incomodidad.
—Es fantástico, gracias. —Mira de nuevo la hora—. Es que tengo que llamar a mi... —vacila—. Tengo que llamar a casa.
—Puede decir la palabra «mujer», ¿sabe? —Sonrío—. No entraré en combustión espontánea.
—Lo siento. —Él está más incómodo que yo, y la verdad es que debería—. Y gracias. Por no pensar que soy un mierda. O, al menos, por no dar muestras de pensarlo.
—De nada.
—¿Piensas que soy un mierda?
—Estaré en mi escritorio si me necesita —respondo con una sonrisa.
—Me lo merezco.
«Bueno, podría haber sido mucho peor», medito mientras regreso a mi mesa y espero a que se me refresque la cara. Y no tengo que regresar al trabajo hasta el martes. Todo habrá vuelto a la normalidad para entonces, y nuestro pequeño encontronazo quedará barrido bajo la alfombra de la vida. Hago un trato con mi cerebro: no pensar más en ello. Voy a disfrutar de un fin de semana de lujo para mí sola. Dormiré hasta tarde, comeré pizza barata y helado, y puede que me vea una serie entera en Netflix.
La semana que viene es la última semana de colegio, y después me esperan las largas vacaciones escolares de verano, así que mis días consistirán, básicamente, en horribles quedadas con niños, gastarme el salario en gente que cuide de Adam e intentar encontrar nuevas formas de entretenerlo que no sean dejarlo jugar como loco en un iPad o un móvil mientras yo me siento como una mala madre por aprovechar para encargarme de todo lo demás. Sin embargo, al menos Adam es un buen chico. Me hace reír todos los días, e incluso cuando sufre una rabieta lo quiero tantísimo que me duele el corazón.
«Adam es el hombre de mi vida —pienso mientras miro hacia la puerta del despacho de David y me pregunto qué zalamerías le estará susurrando a su mujer—. No necesito otro».
7
Entonces
En más de un aspecto, a Adele aquel edificio le recuerda a su casa. A su casa como era antes, en cualquier caso. Porque está ahí plantado como si fuera una isla en medio de un océano de tierra. ¿A nadie se le había ocurrido pensar en ello (ni a los médicos ni a los abogados de sus padres muertos, ni siquiera a David) antes de mandarla a pasar un mes en aquella casa remota perdida en el altiplano escocés? ¿Acaso se había parado alguno de ellos a meditar sobre lo mucho que le recordaría al hogar que había perdido?
El sitio es viejo, no sabe cuánto, pero está construido con sólidos ladrillos escoceses que desafían a los intentos del tiempo por acabar con ellos. Alguien debe de haberlo donado a la clínica o quizá perteneciera a alguno de los miembros de la junta, qué más daba. Ni lo había preguntado ni le importaba. No se imaginaba a una familia viviendo allí. Seguramente habrían acabado usando unas cuantas habitaciones, como le pasó a su familia en su casa. Grandes sueños, vidas pequeñas. Nadie necesita una casa enorme. ¿De qué la vas a llenar? Las casas hay que llenarlas de amor y, en algunas (incluida la suya, antes), el amor no calienta lo suficiente para caldearlas. Usarlo como retiro terapéutico al menos servía para darles un uso a las habitaciones. Deja a un lado sus recuerdos infantiles, cuando corría libre por pasillos y escaleras jugando al escondite mientras reía con ganas; una niña medio olvidada. Es mejor pensar que su hogar era demasiado grande. Mejor pensar en verdades imaginarias que en recuerdos reales.
Han transcurrido tres semanas, pero ella sigue aturdida. Todos le dicen que debe pasar por un período de duelo. Sin embargo, no está allí por eso. Necesita dormir. Se niega a dormir. Día tras día, noche tras noche, se arrastraba a fuerza de café, Red Bull y cualquier otro estimulante que encontrara para evitar dormir, hasta que la enviaron a la clínica. Decían que «no se comportaba con normalidad», no se comportaba como alguien que acababa de perder a sus padres. Lo de no dormir era lo de menos. Todavía se pregunta cómo estaban tan seguros de cuál era el «comportamiento normal» en aquellas situaciones. ¿Qué los convertía en expertos? Pero, aun así, sí, querían que durmiera. Sin embargo, ¿cómo explicárselo?
El sueño es la liberación que le ha dado la espalda, una serpiente que se revuelve en la noche para atacarla.
Al parecer, está allí por su propio bien, aunque sigue tomándoselo como una traición. Solo lo ha aceptado porque David quería. Odia verlo preocupado, y le debe eso, como mínimo, después de lo que hizo por ella. Su héroe.
No se ha esforzado nada por encajar, aunque les haya prometido a David y a los abogados que lo está intentando. Utiliza las salas de ocio y habla (o, más bien, escucha) a los terapeutas, pero no está segura de lo profesionales que son en realidad. Todo le parece un poco hippy. Blandengues, como habría dicho su padre. Al hombre no le gustaron esas cosas cuando las vio en su primera ronda de terapia, años atrás, y seguirles la corriente ahora habría sido como decepcionarlo. Habría preferido que la llevaran a un hospital en condiciones, por mucho que tanto sus abogados como David considerasen que no era buena idea. A la estancia en Westlands la llamaban un «retiro», mientras que enviarla a una institución mental podría haber perjudicado los negocios de su padre. Así que allí está, lo hubiera aprobado su padre o no.
Después del desayuno, la mayoría de los residentes, o pacientes, o lo que sean, se van de paseo. Hace un día precioso para ir de excursión, ni frío ni calor, y el cielo está despejado y el aire es fresco, y por un momento siente la tentación de acompañarles y quedarse un poco atrás; pero entonces ve los emocionados rostros del grupo que se ha reunido en los escalones de la entrada y cambia de idea. No se merece ser feliz. ¿Adónde la ha llevado la felicidad? Además, el ejercicio la cansa, y no quiere dormir más de lo imprescindible. Bastante poco le cuesta dormirse tal como está.
Espera para ver la cara de decepción del guía del grupo, Mark (el de la coleta, alias «aquí todos nos tuteamos, Adele»), cuando niega con la cabeza, y después se da media vuelta y se dirige a la parte de atrás de la casa, donde está el lago.
Ha terminado la mitad del circuito a paso lento cuando lo ve a unos seis metros. Está sentado debajo de un árbol, haciendo una guirnalda de margaritas. Ella sonríe por instinto ante aquel espectáculo tan poco común: aquel adolescente desgarbado con sus vaqueros y su camiseta rarita, al que le cae el pelo oscuro sobre la cara de lo concentrado que está en algo que solo se ve hacer a las niñas pequeñas; de repente, se siente mal por sonreír. No debería sonreír nunca. Por un momento, vacila y piensa en dar media vuelta para cambiar de ruta, pero él levanta la cabeza y la ve. Tras una pausa, le hace un gesto con la mano. Adele no tiene más remedio que acercarse, aunque tampoco le molesta. Es el único interno que le interesa. Lo ha oído por las noches. Los gritos y los desvaríos, casi todos sin sentido. El ruido de las cosas que tira al suelo cuando tropieza con ellas. Los enfermeros corriendo para devolverlo a la cama. A ella le resulta familiar. Lo recuerda todo: terrores nocturnos.
—¿No te apetecía un abrazo en grupo en los páramos? —le preguntó Adele.
El rostro del chico es un puro ángulo, como si todavía no hubiera crecido lo suficiente para adaptarse a él, pero debe de ser de su edad, quizá un año mayor, unos dieciocho, aunque todavía lleva aparato en los dientes.
—Pues no. Tampoco es lo tuyo, ¿no?
Habla con un ligero ceceo húmedo.
Ella niega con la cabeza, incómoda. Desde que llegó no había iniciado una conversación con nadie por el simple gusto de hablar.
—No te culpo, yo no me acercaría a Mark. Seguro que esa coleta tiene liendres. La semana pasada llevó la misma camiseta tres días seguidos. No es un hombre limpio.
Entonces, ella sonríe y deja ahí la sonrisa. No había planeado quedarse con aquel chico, pero se acaba sentando.
—Eres la chica que dibuja incendios —dice él—. Te he visto en la sala de arte.
La mira, y a ella le parece que sus ojos son más azules que los de David, aunque quizá sea porque es muy pálido de piel y tiene el cabello casi negro. El chico ensarta otra margarita en la guirnalda.
—He estado pensando en eso. Sería mejor que dibujaras agua. Quizá te resulte terapéutico. Les puedes decir que los dibujos del fuego representaban tu pena y lo que sucedió, y que dibujar agua es tu forma de apagar el fuego y ahogar la pena. De que el agua se lo lleve todo.
Habla deprisa. Su cerebro debe de pensar deprisa. El de ella está espeso como la melaza.
—¿Por qué iba a hacer eso? —le pregunta. De todos modos, es incapaz de imaginarse ahogando la pena.
—Para que dejen de fastidiarte para que te abras —responde, y sonríe mientras le guiña un ojo—. Dales algo y te dejarán en paz.
—Suenas como un experto.
—Ya he estado en otros sitios como este. Toma, extiende el brazo.
Hace lo que le pide, y él le coloca la pulsera de margaritas en la muñeca. No pesa nada, a diferencia del reloj de David, que le cuelga de la otra muñeca. El gesto le resulta tan dulce que, por un momento, se le olvida toda la culpa y todo el miedo.
—Gracias.
Guardan silencio durante un rato.
—Leí sobre ti en el periódico —dice él—. Siento lo de tus padres.
—Yo también —responde, y entonces desea cambiar de tema—. Tú eres el chico de los terrores nocturnos, el sonámbulo.
Él se ríe entre dientes.
—Sí, lo siento, sé que despierto a la gente.
—¿Es algo nuevo? —le pregunta Adele.
Se pregunta si será como ella. Le gustaría conocer a alguien como ella. Alguien que la comprenda.
—No, siempre lo he hecho. Desde que recuerdo. No estoy aquí por eso. —Se levanta la manga y deja al aire unas marcas de pinchazos—. Malos hábitos.
Se echa para atrás y apoya los codos en la hierba mientras estira las piernas delante de él, y ella hace lo mismo. El sol les calienta la piel y, por primera vez, no le recuerda a las llamas.
—Creen que las drogas están relacionadas con lo mal que duermo —dice—. No dejan de preguntarme por mis sueños. Es un aburrimiento. Voy a empezar a inventarme cosas.
—Un sueño sexual con Mark —sugiere ella—. Puede que con esa gorda del comedor, la que nunca sonríe.
Él se ríe y ella se le une, y sienta bien hablar «normal» con alguien. Con alguien que no está preocupado por ella. Con alguien que no intenta desmontarla.
—Dicen que no quieres dormir —sigue él, mirándola con ojos entornados—. Porque estabas dormida cuando pasó y no te despertaste.
Lo dice en tono relajado. Podrían estar hablando de cualquier cosa. De un programa de la tele. De música. No del incendio que había matado a sus padres. Del incendio que por fin calentó su casa.
—Creía que no podían hablar de nosotros —responde ella mirando al agua, que resplandece. Es preciosa. Hipnótica. La deja adormilada—. No lo entienden.
Él se ríe de nuevo, un único resoplido.
—No me sorprende. Son unos cabezas cuadradas, aplican el mismo método para todos. Sin embargo, en este caso concreto, ¿qué es lo que no entienden?
Un pájaro vuela por encima del agua y su fino pico rebana la superficie. Se pregunta qué presa intenta atrapar.
—Dormir es distinto para mí —responde al fin.
—¿A qué te refieres?
Entonces, Adele se sienta y lo mira. Cree que le gusta. Quizá haya otro modo de enfrentarse a toda esta mierda, un modo de ayudarlo a él también. No lo dice, pero tampoco es la primera vez que ella está en un sitio como aquel. El sueño la conduce a terapia una y otra vez: primero, por culpa del sonambulismo y los terrores nocturnos cuando tenía ocho años; y, ahora, por no querer dormir.
El sueño, siempre el sueño. El sueño falso, el sueño real. La apariencia del sueño.
Y, en el centro de todo, aquello de lo que no les puede hablar. La encerrarían para siempre si lo hiciera. Está convencida.
—Tú invéntate algo para tenerlos contentos, y yo te ayudaré con los terrores nocturnos. Puedo ayudarte mucho más que ellos.
—Vale —responde él, intrigado—. Pero, a cambio, tienes que dibujar algo que tenga agua, aunque no lo hagas en serio. Será divertido verlos darse palmaditas en la espalda por haberte salvado.
—Trato hecho —acepta ella.
—Trato hecho.
Se dan la mano y, a la luz del sol, los centros de las margaritas brillan como si fueran de oro. Ella se tumba en la hierba y disfruta del cosquilleo de la pulsera en el brazo, y los dos se quedan así, en silencio, un buen rato, disfrutando del día sin que nadie los juzgue.
Ha hecho un amigo. Está deseando contárselo a David.
8
Adele
Llevo despierta desde el alba, pero no me he movido. Los dos estamos tumbados de lado, él con un brazo sobre mí, y, a pesar de la pena, sienta bien. Me siento protegida por el peso de este brazo, me recuerda a los primeros tiempos. Su piel es lisa, reluciente y lampiña donde lo recorren las cicatrices, que él mantiene ocultas, aunque me gusta verlas. Me recuerdan quién es en realidad, debajo de todo lo demás: el hombre que se adentró en el fuego para salvar a la chica que amaba.
A través de las rendijas de las persianas, el sol lleva dibujando bastas líneas en el suelo de madera desde antes de las seis, y sé que va a ser otro día precioso. Al menos, en el exterior. Bajo el peso del brazo de David, rumio los acontecimientos de ayer. La cena de anoche en casa del doctor Sykes fue un éxito. En general, los psiquiatras me resultan aburridos y predecibles, pero yo estuve encantadora e ingeniosa, y sé que todos me adoraron; incluso las mujeres de los médicos le comentaron a David lo afortunado que era de tener una esposa como yo.