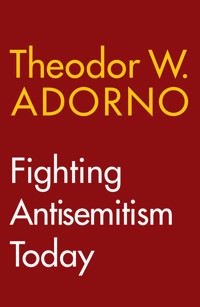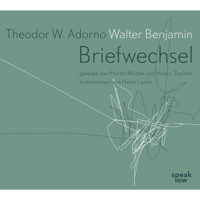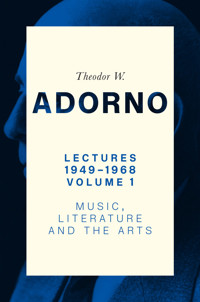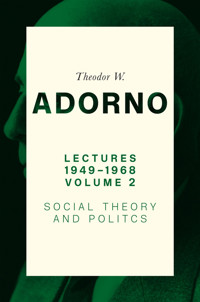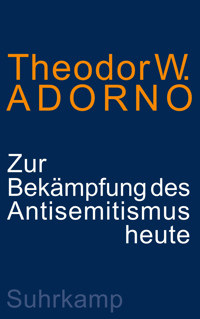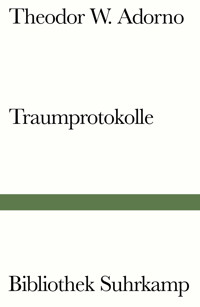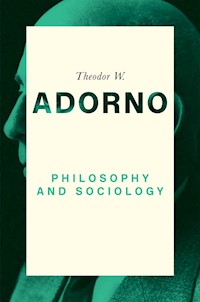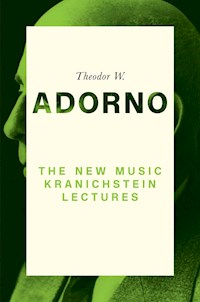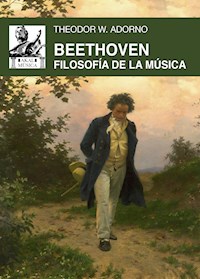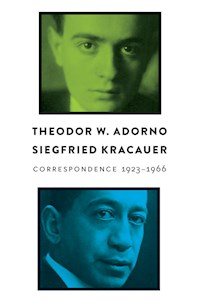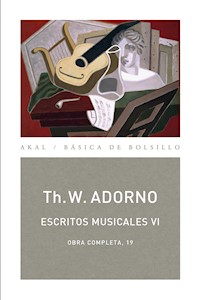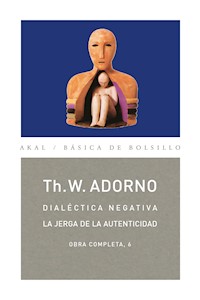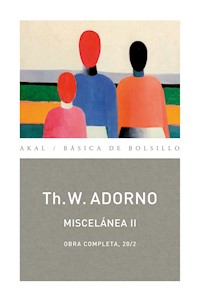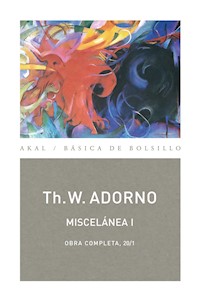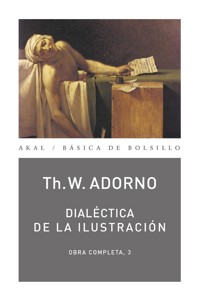
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Dialéctica de la Ilustración, escrita en colaboración con Horkheimer es una crítica a la razón instrumental, concepto fundamental de este último autor, o, lo que es lo mismo, una crítica, fundada en una interpretación pesimista de la Ilustración, a la civilización técnica y a la cultura del sistema capitalista (que llama industria cultural), o de la sociedad de mercado, que no persigue otro fin que el progreso técnico. La actual civilización técnica, surgida del espíritu de la Ilustración y de su concepto de razón, no representa más que un dominio racional sobre la naturaleza, que implica paralelamente un dominio (irracional) sobre el hombre; los diversos fenómenos de barbarie moderna (fascismo y nazismo) no serían sino muestras, y la vez las peores manifestaciones, de esta actitud autoritaria de dominio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Clásicos del pensamiento político
Th. W. ADORNO
DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN (Obra completa, 3)
Traducción de Joaquín Chamorro Mielke
Edición de Rolf Tiedemann con la colaboración de Gretel Adorno, Susan Buck-Morss y Klaus Schultz
Dialéctica de la Ilustración, escrita en colaboración con Horkheimer es una crítica a la razón instrumental, concepto fundamental de este último autor, o, lo que es lo mismo, una crítica, fundada en una interpretación pesimista de la Ilustración, a la civilización técnica y a la cultura del sistema capitalista (que llama industria cultural), o de la sociedad de mercado, que no persigue otro fin que el progreso técnico. La actual civilización técnica, surgida del espíritu de la Ilustración y de su concepto de razón, no representa más que un dominio racional sobre la naturaleza, que implica paralelamente un dominio (irracional) sobre el hombre; los diversos fenómenos de barbarie moderna (fascismo y nazismo) no serían sino muestras, y la vez las peores manifestaciones, de esta actitud autoritaria de dominio.
Theodor W. Adorno. Filósofo alemán postmarxista, realizó un prolífico trabajo en los campos de la sociología, crítica literaria, musicología e incluso ejerció como compositor. Uno de los principales representantes, junto con Horkheimer y Marcuse, de la primera generación de la Escuela de Francfort fundamentada esencialmente en la teoría crítica.
Joaquín Chamorro Mielke (Santa Coloma, La Rioja, 1953) es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, y ha ampliado estudios en la de Múnich. Entre sus traducciones del alemán para Akal se cuentan obras de Theodor W. Adorno, Johann Joachim Winckelmann, Hans Belting, Peter Sloterdijk y Walter Benjamin; de Sigmund Freud ha traducido, para esta misma colección, Tótem y tabú en 2018. También traduce del inglés a utores como Thomas Crow, Jonathan Harris y Hal Foster.
Maqueta de portada: Sergio Ramírez
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original: Gesammelte Schriften, 3. Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1981
© Ediciones Akal, S. A., 2007
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 9788446053095
Dialéctica de la Ilustración
ParaFriedrichPollock
Prólogo a la nueva edición alemana
La Dialéctica de la Ilustración apareció en 1947 en la editorial Querido de Amsterdam. El libro, que sólo poco a poco se abrió camino, está agotado desde hace tiempo. Si, tras más de veinte años, decidimos volver a publicarlo, lo hacemos movidos no sólo por insistencias reiteradas, sino también por la idea de que no pocos de sus pensamientos siguen aún hoy vigentes y han determinado de manera considerable nuestros posteriores esfuerzos teóricos. Nadie ajeno a ellos podría imaginar fácilmente hasta qué punto nosotros dos somos responsables de cada frase. Secciones enteras las dictamos los dos conjuntamente. La tensión entre ambos temperamentos intelectuales, que se unieron en esta Dialéctica, es el elemento vital de la misma.
No todo cuanto se dice en el libro seguimos manteniéndolo inalterado. Ello sería incompatible con una teoría que atribuye a la verdad un núcleo temporal, en lugar de oponerla, como algo inmutable, al movimiento de la historia. El libro fue redactado en un momento en que era previsible el fin del terror nacionalsocialista. Pero, en no pocos lugares, la formulación no se ajusta ya a la realidad actual. Sin embargo, ya entonces evaluamos sin excesiva ingenuidad la transición al mundo administrado.
En el periodo de la división política en grandes bloques que se ven objetivamente impelidos a chocar unos contra otros, el horror ha hallado continuidad. Los conflictos en el Tercer Mundo y el nuevo auge del totalitarismo no son sólo meros incidentes históricos, como tampoco lo fue, según la Dialéctica, el fascismo de aquel momento. Un pensamiento crítico que no se detenga ni ante el progreso exige hoy tomar partido por los residuos de libertad, por las tendencias al humanitarismo real, aunque parezcan impotentes frente a la potente marcha de la historia.
La evolución hacia la integración total, analizada en el libro, se ha interrumpido, pero no quebrado. Amenaza con cumplirse a través de dictaduras y guerras. El pronóstico de que esa evolución hará que la Ilustración se convierta en positivismo, en el mito de lo que es el caso, y finalmente en la identidad de inteligencia y hostilidad al espiritu, se ha confirmado de modo abrumador. Nuestra concepción de la historia no se cree libre de esa amenaza, pero tampoco va, como el positivismo, a la caza de información. En cuanto crítica de la filosofía, no quiere abandonar la filosofía.
De América, donde el libro se escribió, volvimos a Alemania con la convicción de poder hacer aquí más, en el plano teórico y en el prác- tico, que en ningún otro lugar. Junto con Friedrich Pollock, a quien hoy dedicamos el libro en su setenta y cinco cumpleaños, igual que lo hicimos en el quincuagésimo, levantamos de nuevo el Instituto de Investigación Social con la idea de seguir desarrollando la concepción formulada en la Dialéctica. En el desarrollo de nuestra teoría, y en las ex- periencias comunes ligadas al mismo, nos prestó una preciosa ayuda Gretel Adorno, como ya lo hiciera en la primera formulación.
Por lo que a modificaciones se refiere, hemos procedido con más parquedad de lo que suele ser normal en la reedición de libros aparecidos decenios atrás. No quisimos retocar lo que habíamos escrito, ni siquiera los pasajes a todas luces inadecuados; actualizar completamente el texto habría conducido, sin duda, nada menos que a un nuevo libro. En nuestros escritos posteriores hemos expresado la convicción de que lo que hoy importa es preservar la libertad, extenderla y desarrollarla, en lugar de acelerar, no importa por qué medios, la marcha hacia el mundo administrado. Nos hemos limitado fundamentalmente a la corrección de erratas y similares. Gracias a esta moderación, el libro se convierte en documentación. Pero confiamos en que sea a la vez algo más.
Frankfurt am Main, abril de 1969
Max Horkheimer
Theodor W. Adorno
Prólogo
Cuando iniciamos el trabajo, cuyas primeras pruebas dedicamos a Friedrich Pollock, teníamos la esperanza de poder terminarlo y presentarlo en su totalidad con ocasión de su quincuagésimo cumpleaños. Pero cuanto más nos adentrábamos en la tarea, más nos percatábamos de la desproporción entre ella y nuestras fuerzas. Lo que nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de alcanzar un estado verdaderamente humano, se hunde en una nueva forma de barbarie. Habíamos subestimado las dificultades de la exposición porque aún teníamos demasiada confianza en la conciencia actual. Aunque desde hacía muchos años veníamos observando que en la actividad científica moderna las grandes invenciones se pagan con una creciente decadencia de la cultura teórica, creíamos poder seguir esa actividad hasta tal punto que nuestra aportación se limitara preferentemente a la crítica o a la continuación de teorías particulares. Ella hubiera debido atenerse, al menos temáticamente, a las disciplinas tradicionales: sociología, psicología y teoría del conocimiento.
Los fragmentos aquí reunidos muestran, sin embargo, que debimos abandonar aquella confianza. Si el cultivo y el examen atentos de la tradición científica constituyen un momento del conocimiento, especialmente allí donde los depuradores positivistas la relegan al olvido como un lastre inutil, en la quiebra actual de la civilización burguesa se ha vuelto cuestionable no sólo la actividad, sino también el sentido mismo de la ciencia. Lo que los férreos fascistas hipócritamente elogian y los acomodadizos expertos en humanidad ingenuamente practican, la incesante autodestrucción de la Ilustración, obliga al pensamiento a prohibirse la más mínima ingenuidad ante los hábitos y las tendencias del espíritu del tiempo.
Si la opinión pública ha llegado a una situación en la que el pensamiento se convierte inevitablemente en mercancía y el lenguaje en elogio de la misma, el intento de identificar semejante depravación debe negarse a responder a las exigencias lingüísticas e ideológicas vigentes, antes de que sus consecuencias históricas universales lo hagan completamente imposible.
Si los obstáculos fueran solamente los que se derivan de la automática instrumentalización de la ciencia, la reflexión sobre las cuestiones sociales podría al menos enlazar con las tendencias en oposición a la ciencia oficial. Pero también éstas han sido afectadas por el proceso global de producción y no han cambiado menos que la ideología a la que se debían. Les sucede lo que siempre le ha sucedido al pensamiento triunfante: cuando abandona voluntariamente su elemento crítico y se convierte en mero instrumento al servicio de lo existente, contribuye sin querer a transformar lo positivo que había abrazado en algo negativo, destructor. La filosofía, que en el siglo XVIII, desafiando la quema de libros y de hombres, había infundido a la infamia un terror mortal, se puso ya bajo Bonaparte de su lado. Finalmente, la escuela apologética de Comte usurpó la herencia de los implacables enciclopedistas y tendió la mano a todo aquello a lo que éstos habían hecho frente. Las metamorfosis de la crítica en afirmación no dejan intacto el contenido teórico: su verdad se volatiliza. Pero, en la actualidad, la historia motorizada se adelanta a estos desarrollos espirituales, y los portavoces oficiales, que tienen otras preocupaciones, liquidan la teoría que los ayudó a conquistar un puesto bajo el Sol aun antes de que ésta tenga tiempo de prostituirse.
En la reflexión sobre su propia culpa, el pensamiento se ve así privado no sólo del uso afirmativo del lenguaje conceptual científico y cotidiano, sino también del de la oposición. No se encuentra una sola expresión que no tienda a la conformidad con las corrientes de pensamiento dominantes, y lo que el lenguaje desgastado no logra por sí mismo lo compensa puntualmente la maquinaria social. A los censores voluntariamente mantenidos por las firmas cinematográficas con el fin de evitar gastos mayores corresponden instancias análogas en todos los campos. El proceso al que es sometido un texto literario, si no ya en la previsión automática de su autor, sí por parte del equipo de lectores, editores, revisores y ghost writers dentro y fuera de las editoriales, supera en minuciosidad a toda censura. Hacer totalmente superfluas las funciones de ésta parece ser, a pesar de todas las reformas positivas, la ambición del sistema educativo. En su opinión de que, si no se limita estrictamente a la constatación de hechos y al cálculo de probabilidades, el sujeto cognoscente quedaría demasiado expuesto a la charlatanería y a las supersticiones, dicho sistema prepara el árido terreno para que acoja ansioso la charlatanería y las supersticiones. Así como la prohibición siempre ha abierto el camino al producto más tóxico, la censura de la imaginación teórica prepara el terreno a la locura política. Aun en el caso de que no hayan caído todavía en su poder, los hombres son privados por los mecanismos de censura, externos o implantados en ellos mismos, de los medios necesarios para resistir.
La aporía frente a la que nos encontramos en nuestro trabajo se evidenció así como el primer objeto que debíamos investigar: la autodestrucción de la Ilustración. No albergamos la menor dud -Y ésta es nuestra petitio principiide que la libertad en la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado. Pero creemos haber reconocido con la misma claridad que el concepto de este mismo pensamiento, no menos que las formas históricas concretas, que las instituciones sociales en que se halla inmerso, contiene ya el germen de aquella regresión que hoy acontece por doquier. Si la Ilustración no toma sobre sí la tarea de reflexionar sobre este momento regresivo, firma su propia condena. Al dejar a sus enemigos la reflexión sobre el momento destructivo del progreso, el pensamiento ciegamente pragmatizado pierde su carácter superador, y, por ende, su relación con la verdad. En la enigmática disposición de las masas técnicamente educadas a caer en el hechizo de cualquier despotismo, en su afinidad autodestructora con la paranoia populista; en todo este absurdo incomprendido se manifiesta la debilidad de la comprensión teórica actual.
Creemos que con estos fragmentos contribuimos a dicha comprensión, en la medida en que mostramos que la causa de la regresión de la Ilustración a la mitología no hay que buscarla tanto en las modernas mitologías nacionalistas, paganas y similares, ideadas a propósito con fines regresivos, cuanto en la Ilustración misma paralizada por el miedo a la verdad. Ambos conceptos han de entenderse aquí no sólo como elementos de la historia de las ideas, sino también como elementos reales. Del mismo modo que la Ilustración expresa el movimiento real de la sociedad burguesa en su totalidad bajo el aspecto de su idea encarnada en personas e instituciones, la verdad no significa sólo la conciencia racional, sino también su configuración en la realidad. El miedo del genuino hijo de la civilización moderna a apartarse de los hechos, que por otra parte están ya en la misma percepción preformados como clichés por los usos dominantes en la ciencia, en los negocios y en la política, es idéntico al miedo a la desviación social. Esos usos definen igualmente el concepto de claridad en el lenguaje y en el pensamiento, concepto al que hoy deben adecuarse el arte, la literatura y la filosofía. En la medida en que dicho concepto tacha al pensamiento que procede negativamente ante los hechos y las formas de pensar dominantes de oscura pedantería o, mejor, de extraño a los usos intelectuales de un país, condena al espíritu a una ceguera cada vez más profunda. Forma parte de esta fatal situación el hecho de que incluso el reformador más sincero, que en un lenguaje desgastado recomienda la innovación, al aceptar el aparato categorial prefabricado y la mala filosofía que se se esconde tras él refuerza el poder de lo existente que pretendía quebrar. La falsa claridad es sólo otra expresión del mito. Éste siempre fue oscuro y evidente a la vez, y siempre se ha distinguido por su familiaridad y por eximirse del trabajo del concepto.
La recaída del hombre actual en la naturaleza es inseparable del progreso social. El aumento de la productividad económica, que por un lado crea las condiciones para un mundo más justo, procura por otro al aparato técnico y a los grupos sociales que disponen de él una inmensa superioridad sobre el resto de la población. El individuo queda anulado por completo frente a los poderes económicos. Al mismo tiempo, éstos elevan el dominio de la sociedad sobre la naturaleza a una altura nunca antes sospechada. Mientras el individuo desaparece frente al aparato al que sirve, éste le provee mejor que nunca. En una situación injusta, la impotencia y la docilidad de las masas crecen con la cuantía de los bienes que se les dispensa. La elevación, materialmente considerable y socialmente miserable, del nivel de vida de los que están abajo se refleja en la hipócrita difusión del espíritu. Siendo su verdadero interés la negación de la cosificación, el espíritu ha de desvanecerse cuando se consolida como un bien cultural y es distribuido con fines de consumo. La marea de informaciones minuciosas y diversiones domesticadas avispa y entontece a la vez a los hombres.
No se trata de la cultura como valor, en el sentido de los críticos de la cultura: Huxley, Jaspers, Ortega y Gasset, etc., sino de que la Ilustración reflexione sobre sí misma, si no se quiere que los hombres sean completamente traicionados. No se trata de conservar el pasado, sino de cumplir las esperanzas del pasado. Pero hoy, el pasado se prolonga como destrucción del pasado. Si la cultura respetable fue hasta el siglo XIX un privilegio, pagado con un mayor sufrimiento de los que carecían de ella, en el siglo XX se ha logrado crear la fábrica higiénica mediante la fusión de todo lo cultural en el gigantesco crisol. Lo cual no sería tal vez ni siquiera un precio tan alto como piensan los defensores de la cultura, si no fuera porque la venta total de la cultura contribuye a convertir los logros económicos en lo contrario de ella.
En las circunstancias actuales, incluso los bienes de fortuna se convierten en elementos de desdicha. Si la masa de ellos actuaba en el periodo anterior, por falta de sujeto social, como en las crisis de la economía interior la denominada sobreproducción, hoy produce, merced a la entronización de grupos de poder en sustitución de aquel sujeto social, la amenaza internacional del fascismo: el progreso se convierte en regresión. El hecho de que la fábrica higiénica y todo lo que ella implica -Volkswagen y palacios deportivosliquiden estúpidamente la metafísica, sería incluso indiferente; pero que esos elementos se conviertan, dentro de la totalidad social, en metafísica, en cortina ideológica detrás de la cual se condensa el infortunio real, no resulta indiferente. Éste es el punto de partida de nuestros fragmentos.
El primer ensayo, que constituye la base teórica de los siguientes, trata de esclarecer el entrelazamiento de racionalidad y realidad social, así como el entrelazamiento, inseparable del anterior, de naturaleza y dominio de la naturaleza. La crítica que en él se hace a la Ilustración tiene por objeto preparar un concepto positivo de la misma que la libere de su cautiverio en el ciego dominio.
Hablando en general, la parte crítica del primer ensayo podría reducirse a dos tesis: el mito es ya Ilustración; la Ilustración recae en la mitología. Estas tesis son verificadas en los dos Excursos sobre objetos específicos. El primero busca la dialéctica de mito e Ilustración en la Odisea, uno de los más tempranos documentos representativos de la civilización burguesa occidental. En el centro de esta obra se hallan los conceptos de sacrificio y renuncia, en los cuales se revela tanto la diferencia como la unidad de naturaleza mítica y dominio ilustrado de la naturaleza. El segundo Excurso se ocupa de Kant, Sade y Nietzsche, tenaces ejecutores de la Ilustración, y muestra cómo el sometimiento de todo lo natural al sujeto soberano culmina precisamente en el dominio de lo ciegamente objetivo, de lo natural. Esta tendencia allana todas las contradicciones del pensamiento burgués, sobre todo la que existe entre rigorismo moral y amoralidad absoluta.
El capítulo dedicado a la «industria cultural» muestra la regresión de la Ilustración a la ideología, que encuentra su expresión normativa en el cine y la radio. Aquí, la Ilustración consiste sobre todo en el cálculo de los efectos y en las técnicas de producción y difusión; considerada en su propio contenido, la ideología se agota en la idolización de lo existente y del poder que controla la técnica. En nuestro tratamiento de esta contradicción, la industria cultural es tomada con más seriedad de lo que ella misma quisiera. Pero dado que su apelación al propio carácter comercial, su adhesión a la verdad suavizada, hace tiempo que se ha convertido en una excusa con la que se sustrae a la responsabilidad por la mentira, nuestro análisis se atiene a la pretensión, objetivamente inherente a los productos, de ser creaciones estéticas, y, por tanto, verdad representada. En la futilidad de esta pretensión, la industria cultural pone en evidencia la anormalidad social. Este capítulo dedicado a la insdustria cultural es aún más fragmentario que los demás.
El análisis de los «Elementos del antisemitismo» y las tesis que encierra tratan del retorno de la civilización ilustrada a la barbarie en la realidad. La tendencia, no sólo ideal, sino también práctica, a la autodestrucción pertenece desde el principio a la racionalidad, y no sólo a la fase en que aquélla se muestra en toda su desnudez. En este sentido se esboza una prehistoria filosófica del antisemitismo. Su «irracionalismo» es deducido de la esencia de la propia razón dominante y del mundo hecho a su imagen. Los «Elementos» están directamente relacionados con investigaciones empíricas del Instituto de Investigación Social, fundación creada y sostenida por Felix Weil, y sin la cual no sólo nuestros estudios, sino también una buena parte del trabajo teórico proseguido, a pesar de Hitler, por los emigrados alemanes, no habría sido posible. Las tres primeras tesis las escribimos en colaboración con Leo Löwenthal, con quien trabajamos desde los primeros años de Frankfurt en muchos temas científicos.
En la última parte se publican apuntes y esbozos que en parte pertenecen al círculo de ideas de los ensayos precedentes, sin poder hallar su puesto en él, y en parte esbozan provisionalmente problemas que serán objeto de futuro trabajo. La mayoría de ellos tiene que ver con una antropología dialéctica.
Los Ángeles, California, mayo de 1944
El libro no contiene modificaciones esenciales del texto tal como fue redactado durante la guerra. Posteriormente se ha añadido tan sólo la última tesis de los «Elementos del antisemitismo».
Junio de 1947
Max Horkheimer
Theodor W. Adorno
Concepto de Ilustración
La Ilustración, en el más amplio sentido de pensamiento progresivo, ha perseguido desde siempre el objetivo de quitar a los hombres el miedo y convertirlos en señores. Pero la Tierra enteramente ilustrada resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. El programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo. Quería disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante el saber. Bacon, «el padre de la filosofía experimental»[1], reunió ya los motivos. Despreciaba a los partidarios de la tradición, que «primero creen que otros saben lo que ellos no saben; y despues, que ellos mismos saben lo que no saben. Sin embargo, la credulidad, la aversión a la duda, la irreflexión en las respuestas, la jactancia cultural, el temor a contradecir, el interés personal, la negligencia en las propias investigaciones, el fetichismo verbal, el quedarse en conocimientos parciales: todas estas actitudes y otras semejantes han impedido el feliz matrimonio del entendimiento humano con la naturaleza de las cosas, y en su lugar lo han amancebado con conceptos vanos y experimentos desordenados. Es fácil imaginar los frutos y la descendencia de tan gloriosa relación. La imprenta, una tosca invención; el cañón, una que se veía venir; la brújula, en cierto modo ya conocida antes: ¡qué cambios no han traído estos tres inventos, uno en el dominio de la ciencia, otro en el de la guerra, y el tercero en el de la economía, el comercio y la navegación! Y digo que nos hemos topado y tropezado con ellos sólo de casualidad. La superioridad del hombre reside en el saber: de ello no cabe la menor duda. En él se conservan muchas cosas que los reyes, con todos sus tesoros, no pueden comprar, sobre las cuales no rige su autoridad, de las cuales sus espías y delatores no recaban ninguna noticia y a cuyas tierras de origen sus navegantes y descubridores no pueden arribar. Hoy dominamos la naturaleza en nuestra mera opinión, mientras estamos sometidos a su necesidad; pero si nos dejásemos guiar por ella en la invención, podríamos ser sus amos en la práctica»[2].
Aunque ajeno a la matemática, Bacon supo captar bien el modo de pensar de la ciencia que vino tras él. El matrimonio feliz entre el entendimiento humano y la naturaleza de las cosas en que él pensaba es patriarcal: el intelecto que vence a la superstición debe mandar sobre la naturaleza desencantada. El saber, que es poder, no conoce límites, ni en la esclavización de las criaturas ni en la condescendencia con los amos del mundo. Del mismo modo que está a la disposición de los objetivos de la economía burguesa en la fábrica y en el campo de batalla, se halla también a la disposición de los emprendedores sin distinción de origen. Los reyes no disponen de la técnica más directamente que los comerciantes: ella es tan democrática como el sistema económico con el que se desarrolla. La técnica es la esencia de tal saber. Éste no aspira a conceptos e imágenes, a la felicidad del conocimiento, sino al método, a la explotación del trabajo de otros, al capital. Las muchas cosas que, según Bacon, todavía reserva son a su vez sólo instrumentos: la radio como imprenta sublimada; el avión de caza como artillería más eficaz; el telemando como la brújula más segura. Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la manera de servirse de ella para dominarla por completo; y también a los hombres. Nada más que eso. Sin consideración hacia sí misma, la Ilustración ha consumido hasta el último resto de su propia autoconciencia. Sólo el pensamiento que se hace violencia a sí mismo es lo suficientemente duro para triturar los mitos. Frente al triunfo actual del sentido de los hechos, incluso el credo nominalista de Bacon resultaría sospechoso de ser una metafísica y caería bajo el veredicto de vanidad que él mismo dictó sobre la escolástica. Poder y conocimiento son sinónimos[3]. La estéril felicidad del conocimiento es lasciva para Bacon, tanto como para Lutero. Lo que importa no es aquella satisfacción que los hombres llaman verdad, sino la «operación», el procedimiento eficaz. «El verdadero fin y la verdadera función de la ciencia» residen no «en discursos plausibles, amenos, memorables o llenos de efecto, o en supuestos argumentos evidentes, sino en el actuar y trabajar, y en el descubrimiento de datos antes desconocidos para una mejor provisión y ayuda en la vida»[4]. No debe haber ningún misterio, pero tampoco el deseo de su revelación.
El desencantamiento del mundo es la erradicación del animismo. Jenófanes ridiculiza la multitud de dioses porque se asemejan a los hombres, sus creadores, con todos sus accidentes y defectos, y la lógica más reciente denuncia las palabras acuñadas del lenguaje como monedas falsas que deberían ser sustituidas por fichas neutrales. El mundo se convierte en caos, y la síntesis en salvación. Ninguna diferencia debe haber entre el animal totémico, los sueños del visionario* y la idea absoluta. En el camino hacia la ciencia moderna, los hombres renuncian al sentido. Sustituyen el concepto por la fórmula, y la causa por la regla y la probabilidad. La causa ha sido el último concepto filosófico con el que se ha medido la crítica científica, en cierto modo porque era la única de las viejas ideas que se le enfrentaba, la secularización más tardía del principio creador. Definir oportunamente sustancia y cualidad, acción y pasión, ser y existencia, ha sido desde Bacon un empeño de la filosofía; pero la ciencia se pasaba ya sin esas categorías. Habían quedado atrás, como idola theatri de la vieja metafísica, y ya en tiempos de ésta eran monumentos de entidades y poderes de la prehistoria, cuya vida y muerte habían sido interpretadas y entrelazadas en los mitos. Las categorías con las que la filosofía occidental definió el orden eterno de la naturaleza marcaban los lugares antes ocupados por Ocno y Perséfone, Ariadna y Nereo. Las cosmologías presocráticas fijan el momento de la transición. Lo húmedo, lo informe, el aire y el fuego, que en ellas figuran como materia prima de la naturaleza, son sedimentos, apenas racionalizados, de la concepción mítica. Del mismo modo que las imágenes de la generación a partir del río y de la tierra, que desde el Nilo llegaron a los griegos, se convirtieron allí en principios hilozoicos, esto es, en elementos, toda la exuberante ambigüedad de los demonios míticos se espiritualizó en la pura forma de las entidades ontológicas. Finalmente, con las Ideas de Platón también los dioses patriarcales del Olimpo fueron absorbidos por el lógos filosófico. Pero la Ilustración reconoció en la herencia platónica y aristotélica de la metafísica a los antiguos poderes, y persiguió como superstición la pretensión de verdad de los universales. En la autoridad de los conceptos universales aún cree ver el miedo a los demonios, con cuyas imágenes los hombres trataban de influir sobre la naturaleza en el ritual mágico. En adelante la materia podrá ser por fin dominada sin la ilusión de fuerzas superiores o inmanentes, de cualidades ocultas. Lo que se resiste al principio del cálculo y la utilidad es sospechoso para la Ilustración. Y cuando ésta puede desarrollarse sin ser estorbada ni coartada por nada externo, no existe ya contención alguna. Sus propias ideas sobre los derechos del hombre corren entonces la misma suerte que los viejos universales. Ante cada resistencia espiritual que encuentra, su fuerza no hace sino aumentar[5]. Lo cual es consecuencia del hecho de que la Ilustración todavía se reconoce a sí misma también en los mitos. Sean cuales sean los mitos que le ofrecen resistencia, por el solo hecho de convertirse en argumentos en tal antagonismo, esos mitos se adhieren al principio de la racionalidad analizadora, que ellos reprochan a la Ilustración. La Ilustración es totalitaria.
La Ilustración siempre ha considerado que la base del mito es el antropomorfismo, la proyección de lo subjetivo sobre la naturaleza[6]. Lo sobrenatural, los espíritus y los demonios, son reflejo de los hombres que se dejan aterrorizar por la naturaleza. Las diversas figuras míticas pueden reducirse todas, según la Ilustración, al mismo denominador: al sujeto. La respuesta de Edipo al enigma de la Esfinge –«es el hombre»– se repite indiscriminadamente como explicación estereotipada de la Ilustración, tanto si se trata de un fragmento de significado objetivo como de un ordenamiento, del miedo a los poderes malignos o de la esperanza de salvación. La Ilustración sólo está dispuesta a reconocer como ser y acontecer aquello que puede reducirse a la unidad; su ideal es el sistema, del cual pueden derivarse todas y cada una de las cosas. En esto no se distinguen sus versiones racionalista y empirista. Aunque las diferentes escuelas podían interpretar de distintas maneras los axiomas, la estructura de la ciencia unitaria era siempre la misma. El postulado baconiano de Una scientia universalis[7] es, con todo el pluralismo de los campos de investigación, tan hostil a lo que escapa a esa unidad como la mathesis universalis leibniciana al salto. La multiplicidad de formas queda reducida a posición y orden, la historia a hechos, y las cosas a materia. Entre los principios supremos y los enunciados observacionales debe haber también, según Bacon, una clara conexión lógica a través de los diferentes grados de universalidad. De Maistre se burla de él diciendo que conserva «une idole d’échelle»[8]. La lógica formal ha sido la gran escuela de la unificación. Ella ofreció a los ilustrados el esquema de la calculabilidad del mundo. La equiparación mitologizante de las ideas con los números en los últimos escritos de Platón expresa el anhelo de toda desmitologización: el número se convirtió en el canon de la Ilustración. Y las mismas equiparaciones dominan la justicia burguesa y el intercambio de mercancías. «¿No es acaso la regla de que sumando lo impar a lo par se obtiene impar un principio elemental tanto de la justicia como de la matemática? ¿Y no existe una verdadera coincidencia entre justicia conmutativa y justicia distributiva, por una parte, y proporciones geométricas y proporciones aritméticas, por otra?»[9]. La sociedad burguesa se halla dominada por lo equivalente. Ella hace comparable lo heterogéneo reduciéndolo a magnitudes abstractas. Todo lo que no se reduce a números, y últimamente al uno, es para la Ilustración apariencia; el positivismo moderno lo confina en la poesía. La unidad ha sido el lema desde Parménides hasta Russel. La destrucción de dioses y cualidades persiste.
Pero los mitos que caen víctimas de la Ilustración eran ya producto de ésta. En el cálculo científico del acontecer queda anulada la explicación que el pensamiento había dado de él en los mitos. El mito quería relatar, nombrar y señalar el origen, y, por ende, representar, fijar, explicar. Esta voluntad se vio reforzada con el registro y la recopilación de los mitos. Pronto se convirtieron de relato en doctrina. Todo ritual contiene una representación del acontecer, así como del proceso concreto sobre el que el acto mágico ha de influir. Este elemento teórico del ritual se independizó en las epopeyas más antiguas de los pueblos. Los mitos que encontraron los trágicos se hallaban ya bajo el signo de aquella disciplina y aquel poder que Bacon exalta como meta. El lugar de los espíritus y los demonios locales lo habían ocupado el cielo y su jerarquía, y el de las prácticas conjuradoras del mago y de la tribu, el sacrificio bien escalonado y el trabajo de los hombres no libres bajo las órdenes de otros. Las divinidades olímpicas no son ya directamente idénticas a los elementos: ellas los simbolizan. En Homero, Zeus preside el cielo diurno, Apolo guía el Sol, y Helio y Eos se aproximan ya a lo alegórico. Los dioses se separan de los elementos como esencias suyas. Desde entonces, el ser se divide, por una parte, en el lógos, que con el progreso de la filosofía se reduce a la mónada, al mero punto de referencia, y, por otra, en la masa de todas las cosas y criaturas exteriores. La sola diferencia entre la propia existencia y la realidad absorbe todas las obras. Si se dejan de lado las diferencias, el mundo queda sometido al hombre. En esto concuerdan la historia judía de la Creación y la religión olímpica: «[...] y que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles»[10].
«Oh, Zeus, padre Zeus, tuyo es el dominio del cielo, y desde lo alto abarcas con tu mirada las acciones de los hombres, las justas como las malvadas, y también la arrogancia de los animales, y aprecias la rectitud»[11]. «Pues las cosas son así: uno expía inmediatamente y otro más tarde; pero incluso si alguien pudiera escapar y no lo alcanzara la amenazadora fatalidad de los dioses, tal fatalidad acaba cumpliéndose con toda seguridad, e inocentes deben expiar la acción, ya sean sus hijos, ya una generación posterior»[12]. Frente a los dioses sólo sigue existiendo quien se somete sin reservas. El despertar del sujeto se paga con el reconocimiento del poder como principio de todas las relaciones. Frente a la unidad de esta razón, la distinción entre Dios y hombre cae en aquella irrelevancia que la razón señaló im- pertérrita ya desde la más antigua crítica de Homero. En cuanto amos de la naturaleza, el Dios creador y el espíritu ordenador se asemejan. La semejanza del hombre con Dios consiste en la soberanía sobre lo existente, en la mirada del patrón, en el mando.
El mito se cambia en Ilustración, y la naturaleza en mera objetividad. Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder con la enajenación de aquello sobre lo cual lo ejercen. La Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Éste los conoce en la medida en que puede manipularlos. El hombre de ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas. De ese modo, el ‘en sí’ de las cosas se convierte en ‘para él’. En la transformación se revela siempre la esencia de las cosas como lo mismo, como sustrato de dominio. Esta identidad constituye la unidad de la naturaleza. Esta unidad se presuponía en el conjuro mágico tan poco como la del sujeto. Los ritos del chamán se dirigían al viento, a la lluvia, a la serpiente en el exterior o al demonio en el enfermo, y no a elementos o ejemplares. No era uno y el mismo espíritu el que practicaba la magia; variaba tanto como las máscaras del culto, que debían asemejarse a los distintos espíritus. La magia es falsedad sangrienta, pero en ella aún no se niega el dominio por el procedimiento de sostener que éste, transformado en la pura verdad, es el fundamento del mundo caído en su poder. El mago se asemeja a los demonios: para asustarlos o aplacarlos, él mismo se comporta de forma aterradora o amable. Aunque su oficio es la repetición, aún no se ha proclamado –como el civilizado, para quien los modestos distritos de caza se convierten en el cosmos unitario, en la esencia de toda posibilidad de presa– la viva imagen del poder invisible. Sólo en cuanto tal imagen alcanza el hombre la identidad del sí-mismo, el cual no puede perderse en la identificación con el otro, sino que toma de una vez para siempre posesión de sí mismo como máscara impenetrable.
Es la identidad del espíritu y su correlato, la unidad de la naturaleza, aquello a lo que sucumbe la multitud de las cualidades. La naturaleza descalificada se convierte en materia caótica de pura división, y el sí-mismo omnipotente en mero tener, en identidad abstracta. En la magia se da una sustituibilidad específica. Lo que le sucede a la lanza del enemigo, a su cabello, a su nombre, le sucede al mismo tiempo a su persona; y en sustitución del dios se mata a la víctima sacrificial. La sustitución en el sacrificio supone un paso hacia la lógica discursiva. Aunque la cierva que se había de sacrificar por la hija, y el cordero por el primogénito, debían poseer aún ciertas cualidades, representaban ya, sin embargo, a la especie, al ejemplar cualquiera. Pero el carácter sagrado del hic et nunc y la unicidad del elegido, que adquiría el sustituto, lo distinguía radicalmente, lo hacía insustituible incluso en el intercambio. La ciencia pone fin a esto. En ella no hay sustituibilidad específica: hay víctimas, pero ningún dios. La sustituibilidad se convierte en fungibilidad universal. Un átomo no es desintegrado en sustitución, sino como espécimen de la materia, y el conejo pasa por la pasión del laboratorio no en sustitución, sino ignorado, como mero ejemplar. Como en la ciencia funcional las diferencias son tan fluidas que todo desaparece en la materia única, el objeto científico se petrifica, y el rígido ritual de antaño aparece como algo dúctil, puesto que aún sustituía lo uno por lo otro. El mundo de la magia aún contenía diferencias, cuyas huellas han desaparecido incluso en la forma lingüística[13]. Las múltiples afinidades entre lo existente son reprimidas por la relación única entre el sujeto donador de sentido y el objeto desprovisto de sentido, entre el significado racional y el portador accidental del mismo. En el estadio mágico, sueño e imagen no eran meros signos de la cosa, sino que estaban unidos a ella por la semejanza o por el nombre. No era ésta una relación de intencionalidad, sino de afinidad. La magia, como la ciencia, está orientada a fines, pero los persigue mediante la mimesis, no aumentando la distancia entre ella y el objeto. La magia no se funda en «la omnipotencia de los pensamientos», que el primitivo se atribuiría a la manera del neurótico; una «sobrevaloración de los procesos anímicos en contra de la realidad»[14] no puede darse allí donde pensamiento y realidad no están radicalmente separados. La «imperturbable confianza en la posibilidad de dominar el mundo»[15], que Freud atribuye anácronicamente a la magia, sólo es propia del dominio del mundo, ceñido a la realidad, mediante la ciencia más experimentada. Para que se pudieran sustituir las prácticas localmente limitadas del curandero por la técnica industrial universalmente aplicable fue antes necesario que los pensamientos se independizaran de los objetos, como sucede en el yo ajustado a la realidad.
En cuanto totalidad lingüísticamente desarrollada, cuya pretensión de verdad aplasta la antigua creencia mítica, la antigua religión popular, el mito solar, patriarcal, es ya Ilustración, con la cual la Ilustración filosófica puede medirse en el mismo plano. A él se le paga ahora con la misma moneda. La propia mitología ha puesto en marcha el proceso sin fin de la Ilustración, en el cual toda concepción teórica determinada cae con inevitable necesidad bajo la crítica demoledora, que no ve en ella más que una creencia, hasta que también los conceptos de espíritu, de verdad, e incluso el de Ilustración, quedan reducidos a magia animista. El principio de la necesidad fatal por la que perecen los héroes del mito, y que se desprende como consecuencia lógica del oráculo, domina, depurado hasta adquirir la coherencia propia de la lógica formal, no sólo en todo sistema racionalista de la filosofía occidental, sino incluso en la sucesión de los sistemas, que comienza con la jerarquía de los dioses y transmite, en un permanente ocaso de los ídolos, la ira contra la falta de honestidad como contenido único e idéntico. Como los mitos ponen ya por obra la Ilustración, ésta se enreda con cada uno de sus pasos cada vez más en la mitología. Todo el material que recibe de los mitos lo destruye, pero como juez cae en el hechizo mítico. Quiere escapar al proceso de destino y represalia tomando ella misma represalia contra dicho proceso. En los mitos, todo cuanto sucede debe pagar por haber sucedido. Lo propio acontece en la Ilustración: el hecho queda anulado apenas ha sucedido. La doctrina de la igualdad de acción y reacción afirmaba el poder de la repetición sobre lo existente mucho tiempo después de que los hombres se hubieran liberado de la ilusión de identificarse, mediante la repetición, con lo existente repetido y así sustraerse a su poder. Pero cuanto más desaparece la ilusión mágica, tanto más inexorablemente retiene al hombre la repetición, bajo el título de legalidad, en aquel ciclo mediante cuya objetivación en la ley natural él se cree seguro como sujeto libre. El principio de la inmanencia, que presenta todo acontecer como repetición, y que la Ilustración defiende frente a la imaginación mítica, es el principio del mito mismo. La árida sabiduría según la cual nada hay nuevo bajo el Sol porque todas las cartas del absurdo juego han sido ya jugadas, todos los grandes pensamientos han sido ya pensados, los posibles descubrimientos pueden construirse de antemano y los hombres están ligados a la autoconservación mediante la adaptación: esta árida sabiduría no hace más que reproducir la sabiduría fantástica que ella rechaza, la sanción del destino que sin cesar renueva mediante la represalia lo que ya fue desde siempre. Lo que podría ser distinto, es igualado. Tal es el veredicto que establece críticamente los límites de toda experiencia posible. El precio de la identidad de todo con todo es que nada puede ser idéntico consigo mismo. La Ilustración disuelve la injusticia de la antigua desigualdad, la dominación inmediata, pero al mismo tiempo la eterniza en la mediación universal, en la relación de todo lo que existe con todo. Ella hace lo que Kierkegaard honra de su ética protestante, y que aparece en el ciclo de leyendas de Hércules como uno de los arquetipos del poder mítico: eliminar lo inconmensurable. No sólo quedan disueltas las cualidades en el pensamiento, sino que los hombres son forzados a la conformidad real. El favor de que el mercado no pregunte por el nacimiento lo ha pagado el sujeto del intercambio permitiendo que sus posibilidades, adquiridas por nacimiento, sean modeladas por la producción de las mercancías que pueden adquirirse en el mercado. A los hombres se les ha dado su sí-mismo como algo propio de cada uno, distinto de todos los demas, para que con tanta mayor seguridad se convierta en igual. Pero como ese sí-mismo nunca fue asimilado del todo, la Ilustración siempre simpatizó, incluso durante el periodo liberal, con la coacción social. La unidad del colectivo manipulado consiste en la negación de cada individuo, y ello es una ironía en el tipo de sociedad que podría hacer realmente de él un individuo. La horda, cuyo nombre sin duda reaparece en la organización de las juventudes hitlerianas, no es una recaída en la antigua barbarie, sino el triunfo de la igualdad represiva, la evolución de la igualdad de derechos hacia la injusticia por obra de la igualdad. El mito de cartón piedra de los fascistas se revela como el auténtico mito de la prehistoria, pues el mito verdadero percibía la represalia, mientras que aquél, el falso, la ejecuta ciegamente contra sus víctimas. Todo intento de quebrar la coacción natural quebrando la naturaleza cae tanto más profundamente en la coacción natural. Tal ha sido la trayectoria de la civilización europea. La abstracción, el instrumento de la Ilustración, se comporta con sus objetos como el destino cuyo concepto erradica: liquidándolos. Bajo el nivelador dominio de lo abstracto, que convierte en repetible todo en la naturaleza, y de la industria, para la cual la naturaleza lo prepara, los mismos libertados acabaron convirtiéndose en aquella «tropa» que Hegel[16] señaló como el resultado de la Ilustración.
La distancia del sujeto frente al objeto, presupuesto de la abstracción, se funda en la distancia frente a la cosa que el dominador mantiene por medio del dominado. Los cantos de Homero y los himnos del Rig-Veda provienen de los tiempos del feudalismo y de las plazas fuertes, en los que un pueblo guerrero de dominadores se asienta sobre la masa de los pueblos autóctonos vencidos[17]. El Dios supremo entre los dioses surgió con este mundo burgués, en el que el rey, en cuanto jefe de la nobleza armada, reduce a los sometidos a la gleba, mientras médicos, adivinos, artesanos y mercaderes se ocupan del tráfico comercial. Con el fin del nomadismo, el orden social se constituye sobre la base de la propiedad estable. Dominio y trabajo se separan. Un propietario como Odiseo «dirige desde lejos un personal numeroso y escrupulosamente organizado de boyeros, ovejeros, porqueros y servidores. Al anochecer, después de haber visto desde su castillo cómo el campo se ilumina con miles de fuegos, puede echarse tranquilamente a dormir: sabe que sus fieles servidores vigilan para mantener lejos a las fieras y expulsar a los ladrones de los recintos a ellos confiados»[18]. La universalidad de las ideas, tal como la desarrolla la lógica discursiva, el dominio en la esfera del concepto, se eleva sobre el fundamento del dominio en la realidad. En la sustitución de la herencia mágica, de las viejas y difusas representaciones, por la unidad conceptual se expresa la constitución de la vida organizada a través del mando, de la vida determinada por los hombres libres. El sí-mismo, que aprendió el orden y la subordinación en el sometimiento del mundo, pronto identificó la verdad en general con el pensamiento disponedor, sin cuyas firmes distinciones aquélla no podía subsistir. Declaró tabú, junto con la magia mimética, el conocimiento que alcanza realmente al objeto. Su odio se dirige a la imagen del pasado superado y su imaginaria felicidad. Las divinidades ctónicas de los aborígenes son desterradas al infierno en el que la tierra se transforma bajo la religión solar y luminosa de Indra y Zeus.
Pero el cielo y el infierno estaban unidos. Así como el nombre de Zeus correspondía, en los cultos que no se excluían recíprocamente, tanto a un dios subterráneo como a un dios de la luz[19]; y así como los dioses olímpicos mantenían relaciones de todo tipo con las divinidades ctónicas, las buenas y malas potencias, la salvación y la desgracia, no estaban claramente separadas entre sí. Estaban encadenadas como el nacer y el perecer, la vida y la muerte, el invierno y el verano. En el mundo luminoso de la religión griega pervive la turbia indistinción del principio religioso, que en los estadios más antiguos conocidos de la humanidad fue venerado como mana. Primario, indiferenciado es todo lo desconocido, extraño; aquello que transciende el ámbito de la experiencia, lo que en las cosas es más que su realidad ya conocida. Lo que el primitivo experimenta como sobrenatural no es una sustancia espiritual en cuanto opuesta a la material, sino la complejidad de lo natural frente al miembro individual. El grito de terror con que se experimenta lo insólito se convierte en nombre de éste. Él fija la transcendencia de lo desconocido frente a lo conocido, y así hace del estremecimiento algo sagrado. El desdoblamiento de la naturaleza en apariencia y esencia, efecto y fuerza, que hace posibles tanto el mito como la ciencia, nace del temor del hombre, cuya expresión se convierte en explicación. No es que el alma se proyecte en la naturaleza, como quiere hacer creer el psicologismo; mana, el espíritu moviente, no es una proyección, sino el eco de la superioridad real de la naturaleza en las débiles almas de los salvajes. La separación entre lo animado y lo inanimado, el poblar determinados lugares con demonios y divinidades, brota ya de este preanimismo. En él está ya dada la separación entre sujeto y objeto. Si el árbol no es considerado ya sólo como árbol, sino como testimonio de otra cosa, como sede del mana, el lenguaje expresa la contradicción de que una cosa sea ella misma y a la vez otra distinta de lo que es, idéntica y no idéntica[20]. Mediante la divinidad, el lenguaje se convierte de tautologia en lenguaje. El concepto, que suele ser definido como unidad característica de lo bajo él comprendido, fue, antes bien, desde el principio el producto del pensamiento dialéctico, en el que cada cosa sólo es lo que es en la medida en que se convierte en aquello que no es. Ésta fue la forma original de la determinación objetivadora, en la que concepto y cosa se separaron; la misma determinación que se encuentra ya muy extendida en la epopeya homérica y que se invierte en la ciencia moderna positiva. Pero esta dialéctica sigue siendo impotente en la medida en que se despliega a partir del grito de terror, que es la duplicación, la tautología del terror mismo. Los dioses no pueden quitar al hombre el terror del cual sus nombres son el eco petrificado. El hombre cree estar libre del terror cuando ya no existe nada desconocido. Lo cual determina el curso de la desmitologización, de la Ilustración, que identifica lo viviente con lo no viviente, del mismo modo que el mito identifica lo no viviente con lo viviente. La Ilustración es el temor mítico hecho radical. La pura inmanencia del positivismo, su último producto, no es más que un tabú en cierto modo universal. Nada absolutamente debe existir fuera, pues la sola idea del exterior es la verdadera fuente del miedo. Si la venganza del primitivo por el ase- sinato cometido en uno de los suyos podía a veces ser aplacada ad- mitiendo al asesino en la propia familia[21], tanto lo uno como lo otro significaba la absorción de la sangre ajena en la propia, la restaura- ción de la inmanencia. El dualismo mítico no conduce más allá del ámbito de lo existente. El mundo enteramente dominado por el mana, y aun el mundo del mito indio y griego, son mundos sin salida y eternamente iguales. Cada nacimiento es pagado con la muerte, cada fortuna con el infortunio. Hombres y dioses pueden intentar en un plazo determinado repartir las suertes con criterios distintos del ciego curso del destino, pero al final triunfa sobre ellos lo existente. Incluso su justicia, arrancada al destino, tiene los rasgos de éste; ella corresponde a la mirada que los hombres, los primitivos lo mismo que los griegos y los bárbaros, lanzan al mundo circundante desde una sociedad de opresión y miseria. De aquí que tanto para la justicia mítica como para la ilustrada, culpa y expiación, felicidad y desgracia sean miembros de una ecuación. La justicia perece en el Derecho. El chamán conjura lo peligroso con su misma imagen. Su instrumento es la igualdad. Ésta regula el castigo y el mérito en la civilización. También las representaciones míticas pueden ser reducidas sin resto a relaciones naturales. Así como la constelación de Géminis, junto con todos los demás símbolos de la dualidad, hace referencia al ciclo ineluctable de la naturaleza; así como este mismo tiene en el símbolo del huevo, del que ha nacido, su signo más antiguo, la balanza en la mano de Zeus, que simboliza la justicia de todo el mundo patriarcal, remite a la pura naturaleza. El paso del caos a la civilización, en la que las relaciones naturales no ejercen ya su poder directamente, sino a través de la conciencia de los hombres, nada ha cambiado del principio de igualdad. Más aún, los hombres pagan precisamente este paso con la adoración de aquello a lo que antes, al igual que las demás criaturas, estaban simplemente sometidos. Antes, los fetiches estaban bajo la ley de la igualdad. Ahora, la misma igualdad se convierte en fetiche. La venda sobre los ojos de la Justicia significa no sólo que no se debe atentar contra el Derecho, sino también que éste no procede de la libertad.
La doctrina de los sacerdotes era simbólica en el sentido de que en ella signo e imagen coincidían. Tal como lo atestiguan los jeroglíficos, la palabra cumplía originariamente también la función de la imagen. Esta función pasó a los mitos. Los mitos, como los ritos mágicos, significan la naturaleza que se repite. Ésta es el núcleo de lo simbólico: un ser o un fenómeno que es representado como eterno porque debe convertirse una y otra vez en acontecimiento manifestativo de la realización del símbolo. Inagotabilidad, repetición sin fin y permanencia de lo significado son no sólo atributos de todos los símbolos, sino también su verdadero contenido. Los relatos de la creación, en los que el mundo nace de la madre original, de la vaca o del huevo, son, en contraste con el Génesis judío, simbólicos. La burla de los antiguos sobre los dioses demasiado humanos dejaba intacto el núcleo de la cuestión. La individualidad no agota la esencia de los dioses. Éstos tenían todavía en sí algo del mana; personificaban la naturaleza como poder universal. Con sus rasgos preanimistas llegan hasta la Ilustración. Bajo la envoltura vergonzosa de la chronique scandaleuse olímpica se había formado ya la doctrina de la mezcla, de la presión y el choque de los elementos, que en seguida se estableció como ciencia e hizo de los mitos productos de la fantasía. Con la limpia separación entre ciencia y poesía, la división del trabajo, efectuada ya con su ayuda, se extiende al lenguaje. La palabra llega a la ciencia como signo; como sonido, como imagen, como auténtica palabra, es repartida entre las distintas artes sin posibilidad de regenerarse mediante la adición, la sinestesia o el «arte total». En cuanto signo, el lenguaje debe resignarse a ser cálculo, y para conocer la naturaleza, renunciar a la pretensión de asemejarse a ella. En cuanto imagen debe resignarse a ser copia, y para ser enteramente naturaleza ha de renunciar a la pretensión de conocerla. Con el avance de la Ilustración, sólo las auténticas obras de arte han podido sustraerse a la mera imitación de lo que ya existe. La antítesis corriente entre arte y ciencia, que las separa entre sí como dos ámbitos culturales para hacerlas administrables como tales ámbitos, consigue que al final, precisamente por ser opuestas, se transformen, en virtud de sus propias tendencias, la una en la otra. En su interpretación neopositivista, la ciencia se convierte en esteticismo, en sistema de signos desligados, carentes de toda intención que trascienda el sistema: en aquel juego en que los matemáticos hace ya tiempo que declararon orgullosos que consistía su actividad. Pero el arte de la reproducción integral se ha entregado, hasta en sus técnicas, a la ciencia positivista. De hecho, tal arte se convierte de nuevo en mundo, en duplicación ideológica, en dócil reproducción. La separación de signo e imagen es inevitable. Pero si se hipostatiza de nuevo con vanidosa complacencia, cada uno de los dos principios aislados conduce a la destrucción de la verdad.
El abismo que se abrió con tal separación lo ha percibido la filosofía en la relación entre intuición y concepto, y en vano ha intentado una y otra vez cerrarlo: ella es definida justamente por ese intento. Y casi siempre se ha puesto del lado del cual toma su nombre. Platón proscribió la poesía con el mismo gesto con que el positivismo proscribe la doctrina de las ideas. Con su tan celebrado arte, Homero no llevó a cabo reformas públicas ni privadas, no ganó ninguna guerra ni inventó ninguna cosa. Nada sabemos de una numerosa multitud de seguidores que le hubiera honrado o amado. Él debe aún probar su utilidad[22]. En Platón, la imitación está tan prohibida como entre los judíos. Razón y religión proscriben el principio de la magia. Incluso en la resignada distancia respecto de lo existente, en cuanto arte, ese principio sigue siendo insincero; los que lo llevan a la práctica se convierten en vagabundos, en nómadas supervivientes que no encuentran ninguna patria entre los que se han asentado. La naturaleza no debe ya ser influida mediante la asimilación, sino dominada mediante el trabajo. La obra de arte tiene aún en común con la magia el hecho de crear un ámbito propio y cerrado en sí que se sustrae al contexto de la existencia profana. En él rigen leyes particulares. Así como lo primero que hacía el mago en la ceremonia era delimitar frente al resto del entorno el lugar donde debían actuar las fuerzas sagradas, en cada obra de arte su propio ámbito se distingue netamente de lo real. Precisamente la renuncia a la influencia por la cual el arte se separa de la simpatía mágica conserva tanto más profundamente la herencia mágica. Ella pone la pura imagen en contraste con la existencia material, cuyos elementos dicha imagen conserva y supera en sí. Está en el sentido de la obra de arte, en la apariencia estética, ser aquello en que se convirtió, en la magia del primitivo, el acontecimiento nuevo, terrible: la aparición del todo en lo particular. En la obra de arte se produce nuevamente el desdoblamiento por el cual la cosa aparecía como algo espiritual, como manifestación del mana. Ello constituye su aura. Como expresión de la totalidad, el arte reclama la dignidad de lo absoluto. Ello indujo a veces a la filosofía a otorgarle primacía frente al conocimiento conceptual. Según Schelling, el arte comienza allí donde el saber desampara a los hombres. El arte es para él «el modelo de la ciencia, y la ciencia debe llegar allí donde está el arte»[23]. La separación entre imagen y signo queda, según su doctrina, «completamente superada en cada representación artística»[24]. El mundo burgués raramente estuvo abierto a esta fe en el arte. Cuando ponía límites al saber, no lo hacía por lo general por el arte, sino para hacer sitio a la fe. En ésta, la religiosidad militante de la nueva época –Torquemada, Lutero, Mahoma– pretendía reconciliar espíritu y realidad. Pero la fe es un concepto privativo: se destruye como fe si no muestra constantemente su oposición o su acuerdo con el saber. Por depender de la limitación del saber, se halla también ella limitada. El intento de la fe, emprendido dentro del protestantismo, de hallar el principio, para ella trascendente, de la verdad, sin el cual ella no puede subsistir, directamente en la palabra misma, como en los tiempos remotos, y de devolver a esa palabra el poder simbólico, lo ha pagado con la obediencia a la palabra, y no precisamente a la sagrada. Al permanecer irremisiblemente ligada al saber en una relación amistosa u hostil, la fe perpetúa la separación en la lucha por superar tal separación: su fanatismo es la marca de su falsedad, el reconocimiento objetivo de que quien sólo cree, precisamente por eso ya no cree. La mala conciencia es su segunda naturaleza. En la secreta conciencia del defecto del que necesariamente adolece, de la contradicción, a ella inmanente, de hacer de la reconciliación una profesión, está la razón de que toda rectitud de los creyentes fuera siempre irritable y peligrosa. Los horrores de las acciones a sangre y fuego, la Reforma y la Contrarreforma, no se practicaron como una exageración, sino como realización del principio mismo de la fe. La fe se revela continuamente como algo de la misma condición que la historia universal, en la que ella quisiera mandar, y en la época moderna se convierte en su instrumento preferido, en su particular astucia. Imparable es no sólo la Ilustración del siglo XVIII, como Hegel reconoció, sino también, como nadie supo mejor que él, el movimiento mismo del pensamiento. Ya en el conocimiento más ínfimo, como en el más elevado, está contenida la conciencia de su distancia respecto de la verdad, que hace del apologista un mentiroso. La paradoja de la fe degenera finalmente en vértigo, en mito del siglo XX, y su irracionalidad en organización racional en manos de los acabadamente ilustrados, que conducen ya a la sociedad hacia la barbarie.
Ya cuando el lenguaje entra en la historia son sus amos sacerdotes y magos. Quien vulnera los símbolos cae, en nombre de los poderes supraterrenales, en manos de los terrenales, cuyos representantes son aquellos órganos autorizados de la sociedad. Lo que a ello precedió, queda en la oscuridad. El estremecimiento del que nació el mana