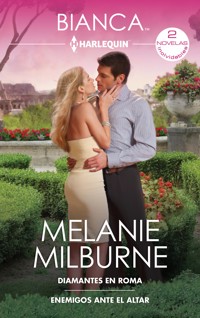2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Estaba decidido a recuperar a la única mujer que realmente le había satisfecho. Emilio Andreoni, importante hombre de negocios y el soltero más codiciado de Italia, quería la perfección en todo. Para culminar su éxito, solo necesitaba una cosa más… ¡La mujer perfecta! En el pasado, había creído encontrarla, Gisele Carter; pero un escándalo había hecho que rompiera su aparentemente perfecto compromiso matrimonial. Sin embargo, dos años después de la ruptura, Emilio tuvo que enfrentarse a unas pruebas irrefutables y reconocer la inocencia de Gisele.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2012 Melanie Milburne. Todos los derechos reservados.
DIAMANTES EN ROMA, N.º 2167 - julio 2012
Título original: Deserving of His Diamonds?
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0656-6
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Capítulo 1
CUANDO descubrió la verdad, Emilio estaba sentado a la mesa de un café, en Roma, cerca de su oficina. Se le encogió el corazón al leer el artículo sobre dos gemelas separadas desde su nacimiento debido a un proceso ilegal de adopción. El artículo era periodismo de alta calidad: un fascinante y conmovedor relato del fortuito encuentro de las gemelas debido a que la dependienta de una tienda de Sídney confundiera a una de ellas.
Emilio se recostó en el respaldo del asiento y contempló a los transeúntes: turistas y trabajadores, jóvenes y mayores, casados y solteros… Todo el mundo preocupado con sus cosas, completamente ignorantes de la angustia que le consumía.
No era Gisele la que aparecía en la película porno.
Tenía la garganta seca. ¿Por qué se había mostrado tan intransigente, tan obstinado? No había creído a Gisele al declarar su inocencia. Se había ne - gado a escucharla. Gisele le había rogado y su - plicado que la creyera, pero él se había negado a hacerlo.
Gisele había llorado y gritado, y él se había dado la vuelta y la había abandonado. Había cortado toda comunicación con ella. Y había jurado no volver a hablar con ella ni a verla en la vida.
Y se había equivocado por completo.
Su empresa casi se había venido abajo a causa del escándalo, y había tenido que trabajar muy duro para estar donde estaba ahora: dieciocho horas al día, veinticuatro algunas veces, y viajes constantemente. Había ido de proyecto en proyecto como un autómata, había pagado sus deudas y, por fin, había empezado a ganar millones y a disfrutar de un éxito sin límites.
Y todo el tiempo había culpado a Gisele.
El sentimiento de culpa se le agarró al estómago. Siempre se había enorgullecido de no cometer errores de juicio. Buscaba la perfección en todo. El fracaso era anatema para él.
Y, sin embargo, se había equivocado por completo con Gisele.
Emilio clavó los ojos en el móvil. Todavía tenía el teléfono de ella en la lista de contactos; lo había conservado para recordarse a sí mismo no bajar nunca la guardia, no fiarse nunca de nadie. Nunca se había considerado un sentimental, pero los dedos le temblaron al rozar en la pantalla el nombre de ella.
De repente, le pareció que llamarle para pedirle disculpas por teléfono no era apropiado. Tenía que decírselo cara a cara. Era lo menos que podía hacer.
En vez de a Gisele, llamó a su secretaria.
–Carla, cancela todas las citas de la semana que viene y consígueme un billete de avión para Sídney lo antes posible –dijo Emilio–. Tengo que ir allí por un asunto urgente.
Gisele estaba enseñándole a una madre primeriza el faldón de bautismo que ella misma había bordado cuando Emilio Andreoni entró en la tienda. Al verle, tan alto, tan fuera de lugar entre ropa de niño, el corazón le dio un vuelco.
Había imaginado ese momento, por si a él se le ocurría ir a disculparse si llegaba a enterarse de la existencia de su hermana gemela. Se había imaginado reivindicada por fin. Había imaginado que, al mirarle, no sentiría nada, a excepción de un amargo odio y desprecio por su crueldad e imperdonable falta de confianza en ella.
Sin embargo, lo único que sintió fue dolor. Un dolor casi físico al ver a ese hombre cara a cara, al encontrarse con esos ojos negros fijos en los suyos.
Después de romper con él, había visto la foto de Emilio en los periódicos, y aunque no había podido evitar emocionarse, no había sido nada parecido a lo que sentía en ese momento.
Emilio conservaba el color oliva de su piel, la misma nariz recta, la misma penetrante mirada de sus ojos oscuros y la dureza de una mandíbula que no parecía haber visto una cuchilla de afeitar en las últimas treinta y seis horas. El pelo, negro y ondulado, lo llevaba algo más largo que la última vez que lo había visto, ensortijado al rozar el cuello de la camisa, y parecía peinado con los dedos. Y grandes ojeras añadían a la impresión que daba de no haber dormido.
–Perdone –dijo Gisele a la joven madre–, ahora mismo vuelvo con usted.
Gisele se acercó a él.
–¿Qué se te ofrece? –le preguntó con fría voz.
Los ojos de Emilio capturaron los suyos.
–Me parece que sabes a qué he venido, Gisele –respondió Emilio con esa voz profunda que ella tanto había echado de menos.
Gisele tuvo que hacer un gran esfuerzo por controlar las emociones. No era el momento de que Emilio viera lo mucho que todavía le afectaba, aunque solo fuera físicamente. Tenía que ser fuerte, demostrarle que no le había destrozado la vida. Demostrarle que había salido adelante, que sabía valerse por sí misma y que había salido adelante. Tenía que demostrarle que él ya no significaba nada para ella.
–Sí, claro –respondió Gisele con voz fría.
–¿Podríamos hablar en privado? –preguntó él.
Gisele enderezó la espalda.
–Como puedes ver, estoy atendiendo a una clienta –con un gesto con la mano, señaló a la mujer que la esperaba.
–¿Podrías almorzar conmigo? –le preguntó Emilio, aún con los ojos fijos en los suyos.
Gisele se preguntó si Emilio no estaría buscando imperfecciones en su rostro. ¿Había notado la falta de lustre en la cremosa piel de antaño? ¿Se había fijado en las ojeras que el maquillaje no lograba disimular? Emilio siempre había buscado la perfección; no solo en el trabajo, sino en todas las facetas de la vida.
–Soy la propietaria de este establecimiento y también lo dirijo, no me tomo tiempo libre para almorzar –contestó ella con cierto orgullo.
Gisele le vio pasear la mirada por la boutique de ropa de niño, el negocio que ella había comprado unas semanas después de su separación, justo unos días antes de la fecha en la que debería haberse celebrado su boda. Y era ese negocio lo que la había sacado a flote, aminorando el sufrimiento de los dos últimos años.
Algunos amigos bienintencionados y también su madre, nada más enterarse de que Lily no iba a sobrevivir, le habían sugerido que vendiera la tienda. Sin embargo, allí rodeada de ropa de bebé, se sentía allí más cerca de Lily, su preciosa y frágil hija fallecida a las pocas horas de nacer.
Emilio la miró a los ojos.
–Entonces… ¿cenamos juntos?
Con irritación, Gisele vio a la joven madre salir de la tienda; sin duda, molesta por la presencia de Emilio.
–No puedo cenar contigo, tengo otro compromiso –respondió ella.
–¿Tienes relaciones con algún hombre? –preguntó él, taladrándola con los ojos.
–Eso no es asunto tuyo –contestó Gisele alzando la barbilla.
Emilio suspiró.
–Soy consciente de que esto no es fácil para ti, Giesele. Para mí, tampoco lo es.
–¿Quieres decir que nunca se te pasó por la cabeza que acabarías viniendo a verme para pedirme disculpas por haberte equivocado? –preguntó ella con cinismo.
La expresión de Emilio se tornó fría, distante.
–No me enorgullezco de mi comportamiento, de haber roto nuestra relación –declaró él–. Pero tú, en mi lugar, habrías hecho lo mismo.
–Te equivocas, Emilio –le contradijo Gisele–. Habría tratado de encontrar otra explicación al porqué de la cinta.
–¡Por el amor de Dios, Gisele! ¿Acaso crees que no busqué otras explicaciones? Fuiste tú quien me dijo que eras hija única. Tú tampoco sabías que tenías una hermana gemela. ¿Cómo iba yo a imaginar algo por el estilo? Vi la cinta de vídeo y te vi a ti. Vi el mismo pelo rubio, los mismos ojos azul grisáceo, e incluso los mismos gestos. Es natural que creyera lo que estaba viendo.
–Tenías otra opción: podías haber creído en mí, a pesar de la evidencia. Pero no lo hiciste porque no me querías, lo único que querías era una esposa perfecta agarrada a tu brazo. Esa maldita cinta me manchaba, así que yo ya no te servía. Aunque se hubiera descubierto la verdad en dos horas, en lugar de en dos años, habría dado lo mismo. Tu negocio tenía prioridad, era lo más importante para ti.
–He dejado mi trabajo para venir a verte aquí –contraatacó él con el ceño fruncido.
–Pues ya me has visto, así que puedes ir a tu avión privado y volver a casa –contestó ella con gesto altanero antes de girar sobre sus talones.
–Maldita sea, Gisele –Emilio le agarró un brazo, deteniéndola.
Gisele sintió los fuertes dedos de Emilio obligándola a darse la vuelta. El contacto le quemó la piel. El corazón le dio un vuelco al sentirse presa de la mirada de él. No quería perderse en esos ojos, no quería volver a hacerlo, una vez bastaba. Enamorarse de un hombre incapaz de amar y de confiar en nadie había sido su perdición.
No quería sentirle tan cerca otra vez.
Percibía su olor: una mezcla de almizcle y loción para después del afeitado. Podía ver su negra barba incipiente y quiso acariciarla. No logró evitar fijarse en los contornos de aquella hermosa boca, una boca que la dejó sin sentido la primera vez que la besó…
Gisele salió de su ensimismamiento bruscamente. La misma boca que la había maldecido. La misma boca que le había dicho cosas imperdonables. No, no iba a ponerle las cosas fáciles. Emilio le había destrozado la vida, el futuro. Las acusaciones de él le habían herido mortalmente.
Pero por fin, a su regreso a Sídney, la esperanza había despertado en ella al enterarse de que estaba embarazada de dos meses. No obstante, sus esperanzas se habían visto truncadas tras el segundo ultrasonido. Había llegado a preguntarse si no sería un castigo por no haberle dicho a Emilio que estaba embarazada.
–¿Por qué lo pones más difícil de lo que es? –preguntó Emilio.
Gisele necesitaba protegerse de él y la ira que tenía dentro le ofrecía esa protección.
–¿Crees que puedes aparecer sin más, disculparte y esperar que te perdone? –preguntó ella–. No te perdonaré nunca, Emilio. ¿Me has oído? ¡Nunca!
–No espero que me perdones –contestó él–. Lo que sí espero de ti es que actúes como una persona adulta y me escuches.
–Me comportaré como una persona adulta cuando tú dejes de intentar controlarme como a una niña con una rabieta –respondió ella con ira en la mirada–. Y suéltame el brazo.
Emilio aflojó los dedos, pero no la soltó. A ella le dio un vuelco el corazón cuando Emilio le puso la yema del dedo pulgar en el reverso de la muñeca. Automáticamente, se humedeció los labios. A él no se le escapó el gesto, y se le dilataron las pupilas. Ella conocía muy bien esa expresión, que desató en su cuerpo una reacción visceral, concentrada en ese lugar secreto entre las piernas. En ese momento, por su mente pasaron escenas eróticas compartidas entre ellos: imágenes provocativas e íntimas, imágenes que hicieron que la sangre le hirviera en las venas.
–Cena conmigo esta noche –insistió Emilio.
–Te he dicho que tengo otro compromiso –respondió ella, evitando los ojos de Emilio.
Emilio le puso la otra mano en la barbilla, sujetándole la mirada con la suya.
–Y yo sé que mientes –dijo él.
–Una pena que no tuvieras esa capacidad de deducción dos años atrás –dijo Gisele con rencor, liberando su brazo por fin.
–Iré a recogerte a las siete –declaró Emilio–. ¿Dónde vives?
Gisele sintió un súbito pánico. No quería que Emilio entrara en el piso en el que vivía. Era su ho- gar, su refugio, el único lugar en el que se sentía segura y libre para dar rienda suelta a su dolor. Además, ¿cómo iba a explicarle las fotos de Lily? Era mucho mejor que Emilio no se enterara nunca de la breve vida de su hija. ¿Cómo si no podría soportar que Emilio le dijera que debería haber abortado, como su madre y sus amigos le habían aconsejado que hiciera? Emilio no habría querido una hija imperfecta, no habría encajado en su ordenada y perfecta vida.
–Pareces no querer darte por enterado, Emilio –declaró ella con una mirada desafiante–. No quiero volver a verte. Ni esta noche, ni mañana por la noche, ni nunca. Ya te has disculpado, así que no hay nada más que decir. Y ahora, por favor, márchate. De lo contrario, tendré que pedir a los encargados de seguridad que te echen.
La expresión de él se tornó burlona.
–¿Qué encargados de seguridad? Cualquiera puede entrar aquí y vaciarte la caja registradora sin que tú puedas hacer nada por impedirlo. Ni siquiera tienes circuito cerrado de televisión.
Gisele apretó los labios, reprochándole haber notado ese defecto suyo. Su madre, su madre adoptiva, había mencionado eso mismo hacía solo unos días, reprochándole que se fiaba demasiado de sus clientes. A ella le suponía un esfuerzo no confiar en la gente, quizá fuera por eso por lo que le había ido tan mal… al fiarse plenamente de Emilio.
Emilio continuó observándola.
–¿Has estado enferma recientemente? –preguntó él.
Gisele, de repente, se quedó muy quieta.
–¿Por qué lo preguntas?
–Porque estás más pálida y mucho más delgada que cuando estábamos juntos –contestó Emilio.
–Así que te parece que dejo bastante que desear, ¿eh? –Gisele endureció la expresión–. Suerte para ti que suspendiste la boda.
Emilio frunció el ceño.
–Has malinterpretado mis palabras –dijo él–. Ha sido un comentario referente a tu palidez, no a tu belleza. Sigues siendo una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida.
A Gisele le sorprendió lo cínica que se había vuelto; en el pasado, se habría sonrojado y se habría sentido sumamente halagada. Ahora, sin embargo, le enfurecía que Emilio tratara de conseguir su perdón con cumplidos. Emilio estaba perdiendo el tiempo y se lo estaba haciendo perder a ella.
Gisele se acercó al mostrador y se colocó tras él.
–Ahórrate los cumplidos, déjalos para cualquier inocente que se los crea y se deje llevar a la cama –declaró ella–. Eso ya no funciona conmigo.
–¿Crees que he venido para eso? –preguntó Emilio.
–Creo que has venido para aclararte la conciencia –contestó Gisele–. Desde luego, no has venido por mí, sino por ti mismo.
Emilio tardó unos segundos en contestar.
–He venido por los dos –dijo él por fin–. Quiero aclarar las cosas entre los dos. Quiero que hablemos. Ninguno de los dos va a poder seguir adelante, continuar con su vida, con este malentendido entre los dos.
Gisele alzó la barbilla.
–Yo he rehecho mi vida –dijo ella.
Emilio le lanzó una mirada desafiante.
–¿En serio, cara? ¿De verdad lo crees?
Gisele parpadeó para contener las lágrimas que, súbitamente, amenazaban con aflorar a sus ojos.
–Naturalmente que lo creo –respondió ella fríamente–. Duerme tranquilo, Emilio; después de la forma como me trataste, te olvidé tan pronto como me bajé del avión. De hecho, hacía meses que no me acordaba de ti.
Emilio capturó su mirada más tiempo del que a ella le habría gustado.
–Voy a pasar aquí el resto de la semana –le dijo Emilio al tiempo que le ofrecía su tarjeta de visita–. Si cambias de parecer respecto a que nos veamos, llámame, a cualquier hora.
Gisele agarró la tarjeta con mano temblorosa.
–De todos modos, no voy a cambiar de parecer –insistió ella.
Cuando Emilio salió por la puerta, Gisele soltó el aire que había estado conteniendo en los pulmones. Miró la tarjeta que tenía en la mano y se recordó a sí misma que, si permitía que Emilio Andreoni se le acercara una vez más, sería la única que acabaría sufriendo las consecuencias.
Capítulo 2
UN PAR de días más tarde, Gisele recibió la inesperada visita de Keith Patterson, su casero.
–Ya sé que le va a sorprender, señorita Carter, pero he decidido vender el edificio a una constructora –dijo Keith Patterson después de saludarle atentamente–. Me han ofrecido una cantidad de dinero que no he podido rechazar. Con la crisis financiera, mi esposa y yo hemos perdido bastante dinero y tenemos que pensar en nuestra jubilación. Y este es un buen momento.
Gisele, alarmada, parpadeó. Aunque estaba logrando salir adelante, un traslado suponía un gasto imprevisto y, sin duda, el nuevo alquiler sería más caro. No quería aumentar sus gastos, y menos ahora que había contratado a una empleada. No quería que su negocio fracasara.
–¿Significa eso que tengo que irme a otro sitio? –preguntó ella.
–Eso dependerá del nuevo propietario –contestó Keith–. Si quisiera realizar cambios en el inmueble, tendrá que pedir permiso al ayuntamiento, y eso llevará semanas, quizá hasta un par de meses. Me ha dado su tarjeta, para que usted se ponga en contacto con él respecto al alquiler.
Keith le dio una tarjeta.
A Gisele le dio un vuelco el corazón al leer el nombre de la tarjeta.
–¿Emilio Andreoni ha comprado el edificio? –preguntó ella sin poder disimular su perplejidad.
–¿Sabe quién es? –preguntó Keith.
–Sí. Pero es un arquitecto, no un constructor.
–Quizá haya decidido hacerse constructor también –comentó Keith–. Tengo entendido que ha ganado varios premios con algunos de sus proyectos. Parecía muy interesado en comprar el inmueble.
–¿Ha dicho por qué quería comprarlo? –preguntó Gisele, apenas pudiendo contener la ira.
–Sí, ha dicho que era por motivos sentimentales –respondió Keith–. Quizá perteneciera a algún familiar suyo en el pasado. En los años cincuenta, había bastantes italianos con fruterías por aquí. Aunque no me acuerdo de sus nombres.
Gisele apretó los dientes. Sabía que nadie de la familia de Emilio había vivido allí; al menos, nadie de importancia para él. Emilio apenas le había hablado de su pasado, pero suponía que no se parecía mucho al suyo. Con frecuencia, se había preguntado si su noble linaje no habría tenido que ver con el deseo de Emilio de casarse con ella en el pasado. Una burla del destino que ella y su hermana gemela fueran el resultado de las relaciones ilícitas de su padre con un ama de llaves cuando él y su esposa vivían en Londres.
Una vez que Keith Patterson se hubo marchado, Gisele clavó los ojos en la tarjeta encima del mostrador de la tienda. Se debatió entre romperla en trozos pequeños, como había hecho con la otra dos días atrás, o si llamarle para reunirse con él. Si rompía la tarjeta, Emilio aparecería en la tienda, sin avisar antes, y la pillaría desprevenida.
Decidió que lo mejor era verle controlando la situación. Agarró el teléfono y marcó el número.
–Emilio Andreoni.
–¡Sinvergüenza! –le espetó ella, sin poder evitarlo.
–Qué agradable sorpresa, Gisele –contestó él en tono suave–. ¿Has decidido, por fin, reunirte conmigo antes de que me vaya?
Gisele casi rompió el teléfono de la fuerza con que lo agarraba.
–Me cuesta creer lo que estás dispuesto a hacer para salirte con la tuya –dijo ella–. ¿Crees que subiéndome el alquiler vas a hacer que te odie menos?
–Estás dando por supuesto que voy a cobrarte alquiler –contestó Emilio–. Puede que no te cobre ni un céntimo.
–¿Qué… qué has dicho?
–Quiero proponerte un negocio –dijo Emilio–. Queda conmigo y lo hablaremos.
Gisele sintió un temblor en todo el cuerpo.
–No quiero hacer negocios contigo –replicó ella.
–No rechaces de antemano lo que voy a ofrecerte, escúchame antes –le pidió Emilio–. Quizá te sorprendan los beneficios que podrías sacar.
–Sí, ya me lo imagino –dijo Gisele en tono de burla–. Alquiler gratis a cambio de mi cuerpo y mi autoestima. No, gracias.
–Deberías pensarlo, Gisele. No quieres arriesgar todo lo que has conseguido con tanto esfuerzo, ¿verdad?
–Ya sobreviví una vez después de perderlo todo –contestó ella, atacando.
Y le oyó tomar aire.
–No me hagas jugar sucio, Gisele. Sabes que puedo hacerlo y lo haré si no me queda otra.