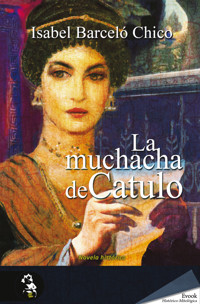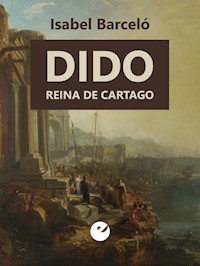
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Punto de Vista
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Las tensiones políticas en la ciudad fenicia de Tiro determinan a su reina, Dido, a huir de la ciudad robando el tesoro de su templo. Durante mucho tiempo vagará con sus naves por el Mediterráneo sin que le permitan asentarse en ninguna parte. En este periplo vivirá aventuras y conocerá a gente extraordinaria que se sumará, de buen grado o por la fuerza, a su empresa. Finalmente, el rey Yarbas de Libia, aun a su pesar, le permitirá asentarse en sus costas, cediéndole el trozo de tierra que pudiera caber en una piel de toro. La reina Dido, con su extraordinario ingenio, sabrá conseguir la superficie necesaria y fundar Cartago. A la ciudad en construcción, pero ya floreciente, llegarán, arrastradas por una tormenta, las naves del troyano Eneas, quien ha logrado huir de la Troya destruida por los griegos y se dirige hacia las costas de Italia. Entre ambos nacerá una pasión amorosa incontrolable que choca con los intereses y ambiciones de los dos distintos pueblos y terminará por engendrar una traición. En esta historia fundamentaban, poéticamente, los romanos (descendientes de los troyanos) la enemistad que los enfrentó con los cartagineses durante siglos, dio lugar a las tres grandes guerras púnicas y concluyó con la destrucción de Cartago hasta sus cimientos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dido,reina de Cartago
Isabel Barceló Chico
ISBN: 978-84-16876-25-9
© De esta edición, Punto de Vista Editores, S. L., 2017
Todos los derechos reservados.
Publicado por Punto de Vista Editores
www.puntodevistaeditores.com
@puntodevistaed
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Sobre el autor
Isabel Barceló Chico (Sax, Alicante) estudió en Alicante y Zaragoza y se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia. Ha trabajado en campos tan diversos como los Servicios Sociales y el Patrimonio Histórico y Cultural –ambos en el Ayuntamiento de Valencia– y es autora de numerosos artículos profesionales y de opinión, así como de tres libros con vocación divulgativa del patrimonio histórico-cultural valenciano.
Conferenciante, articulista, colaboradora de diversos medios de comunicación, ha publicado numerosos relatos cortos en España y en México. En 2004 recibió la prestigiosa beca de literatura Valle-Inclán, concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores para una estancia en la Real Academia de España en Roma, donde investigaría sobre las mujeres que vivieron en esa ciudad a lo largo de su historia.
Es también creadora y administradora del blog literario Mujeres de Romamujeresderoma.blogspot.com
Como novelista ha publicado La muchacha de Catulo (Evohé, 2013), finalista en los premios Hislibris en las categorías de Mejor novela histórica y Mejor escritora de 2013 y la novela juvenilTope secreto. El secuestro de la luna (Amazon).
Índice
PRIMERA PARTE - UN TRONO EN PELIGRO
I.–Imilce y Karo
II.–Un sobresalto en la noche
III.–En el templo de Melqart
IV.–Peligro inminente
V.–La reina Dido toma una decisión
VI.–Comienzan los preparativos
VII.–Una equivocación
VIII.–Da comienzo el banquete
IX.–Los planes avanzan
X.–La hora crucial
XI.–Una maniobra peligrosa
XII.–Adiós a Tiro
SEGUNDA PARTE - VAGABUNDOS EN EL MAR
I.–Eneas y los dioses irrumpen en esta historia
II.–Aparece un personaje misterioso
III.–Vuelta al mar
IV.–La reina Dido arriba al puerto de Rodas
V.–Un encuentro poco ordinario
VI.–Una situación difícil
VII.–Empiezan las negociaciones con el gobierno de Rodas
VIII.–Una predicción oracular
IX.–Cambio de rumbo
TERCERA PARTE - LA PIEL DE TORO
I.–La memoria común
II.–Una acción poco gloriosa
III.–La reina llega a una playa arenosa
IV.–Primer encuentro con el rey de los libios
V.–Señales desfavorables
VI.–Compás de espera
VII.–Un regalo mezquino
VIII.–Regreso al campamento
IX.–A la búsqueda de soluciones
X.–El problema de Dido
XI.–El nacimiento de la Ciudad Nueva
CUARTA PARTE - ENCUENTRO EN CARTAGO
I.–Una nueva etapa
II.–Se deciden las pinturas del templo de Juno
III.–La reina se resiste al matrimonio
IV.–Los dioses forjan el destino de Dido y Eneas
V.–Pintura de Eneas huyendo de Troya
VI.–La diosa Venus se compadece de su hijo Eneas
VII.–El troyano Eneas llega a Cartago
VIII.–Eneas decide espiar a la reina Dido
IX.–Eneas y la reina Dido se encuentran por primera vez
X.–Dido da la bienvenida a Eneas
XI.–La reina Dido inicia los preparativos del banquete en honor de Eneas
XII.–La diosa Venus comienza a ejecutar sus planes
XIII.–El dios Cupido obedece las instrucciones de su madre Venus
XIV.–Sigue el banquete en honor de los troyanos
XV.–Eneas relata a la reina Dido la destrucción de Troya
XVI.–Eneas concluye el relato del fin de Troya
XVII.–La Reina Dido experimenta los efectos de la flecha de Cupido
XVIII.–Venus y Juno trazan planes juntas
XIX.–Dido y Eneas consuman su amor
XX.–La reina Dido se declara enamorada de Eneas
QUINTA PARTE - TRAICIÓN
I.–El amor de Dido no da fruto
II.–Aparecen más nubes en el horizonte
III.–La sobrina del sacerdote de Hércules ataca
IV.–Discusiones y malestares en torno a la reina Dido
V.–Cambios en la vida de la reina Dido
VI–La reina Dido se queda esperando a Eneas
VII.–Los planes de Eneas son descubiertos por Dido
VIII.–La situación se agrava entre Dido y Eneas
IX.–Última tentativa
X.–Imilce para los pies al poeta Trailo
XI.–Eneas abandona Cartago
XII.–La reina Dido experimenta una gran desazón
XIII.–Dido burla por última vez a Yarbas
XIV.–La señora Imilce y Karo ponen punto final
NOTA DE LA AUTORA
DRAMATIS PERSONAE
AGRADECIMIENTOS
A mi madre.
A todas las personas que se han visto obligadas a huir de su patria para emprender una nueva vida.
PRIMERA PARTE
UN TRONO EN PELIGRO
I.–Imilce y Karo
Me gusta bajar a la playa al atardecer, cuando los pájaros regresan al nido y sus alas se recortan oscuras contra el cielo rosáceo. Hundo los pies descalzos en el agua y dejo a las ondas acariciarme los tobillos. Me hace bien sentir su mansedumbre, oír el griterío de las aves y ver difuminarse en el horizonte la línea que separa mar y cielo. Pocas cosas desasosiegan tanto a una anciana como contemplar el mundo suspendido entre dos luces. A mí, sin embargo, no me atemoriza. Quizá porque es el momento del día más propicio a los recuerdos y, apenas se los convoca, acuden con rapidez.
–Vinieron por allí –le digo a Karo extendiendo el brazo hacia la derecha, en un gesto carente de precisión.
–Me lo has dicho mil veces, señora Imilce –me responde con cierto descaro–. Sal ya del agua, se te van a arrugar los pies.
–¿Más aún? Anda, tráeme el lienzo para secarme. Y recuerda lo que te he dicho. ¿Lo has anotado en la tablilla?
No es mal chico y, según afirma su mentor, tiene buena letra. No pido mucho más: eso, y que sea diligente a la hora de pasar los apuntes a un rollo de papiro para después corregirlos. Algunas personas opinan que pierdo el tiempo. Por ejemplo, mi nuera. Yo le respondo: ¿para qué querría ahorrar tiempo una vieja como yo? ¿Se detendría acaso si me sentase ociosa junto al fuego o pasara las horas quejándome de los mil dolores que me afligen? Ella no me contesta, claro, aunque me dirige comentarios sarcásticos cuando regreso a casa después de mi paseo vespertino. No lo entiende.
Si los dioses me hubieran concedido una hija o una nieta, no me tomaría tanto trabajo: desde niñas les habría repetido una y otra vez la historia de nuestra reina Dido y su fatal encuentro con el príncipe troyano Eneas, como hizo conmigo mi abuela. Con mis hijos ha sido imposible. Son capaces de reproducir, uno por uno, todos los movimientos que han visto en un combate de lucha griega; no se les olvida la lista de los enemigos de Cartago, pero ¡ay! no les interesa conocer a fondo el origen de esas enemistades. Un error que pagaremos en el futuro, porque cuando la bruma del tiempo borre el recuerdo de aquella primera ofensa, no se podrá medir su importancia ni ponderarse si es razonable o no mantener la discordia. El olvido, en estos asuntos, sólo consigue hacer interminable el reguero de agravios.
–¿Me has oído? Anota bien las últimas frases. ¡Creo que he dicho algo importante!
–No puedo hacer dos cosas a la vez, señora Imilce. Y si no te quedas quieta, no tendré manera de atarte las sandalias.
Mis nueras son jóvenes, desde luego, y aún pueden concebir hijas. Sin embargo, ¿quién me garantiza que viviré para verlo? ¿Y si pierdo la memoria o se me embrolla y soy incapaz de relatar lo ocurrido? Prefiero prevenirme. Por eso me llevo a Karo a todas partes y le voy dictando mis recuerdos según vienen. Además, me hace compañía y me alegra su desenfado juvenil. Ya tendremos tiempo luego de ordenarlos mejor. Y si me muero antes, él podrá hacerlo.
–¿Es cierto que tú misma presenciaste la llegada de los troyanos? –me pregunta mientras coge el manto tendido en la arena y me lo coloca sobre los hombros.
–Tan cierto como que te veo a ti ahora mismo. Una gran tormenta había desbaratado su flota, dispersándola por el mar. La nave de Eneas arribó a una bahía un poco más al este, no puedes verla porque está detrás de ese promontorio. El otro grupo de naves, que él creía perdidas, llegó justo aquí. Y en mala hora.
–Yo los odio –dice de pronto, cuando ya hemos tomado la cuesta de camino a casa.
–Pues haces mal. Odiar, odiar… Y seguro que no sabes por qué. ¿Comprendes lo que te decía antes? –le respondo airada.
Me pregunto si existirá un palmo de tierra conocida que no haya sido hollado por algún ser sufriente. Cartago y su playa no son una excepción. La propia reina Dido de Tiro y todos nosotros habíamos alcanzado esta costa huyendo de muchos dolores y traiciones. ¡Qué mujer! No sé de ninguna otra que haya experimentado el amor como ella ni haya padecido tanto por su pérdida.
Durante meses y meses y más meses habíamos navegado por los mares y al desembarcar aquí nos arrojamos al suelo y lo besamos. Yo más bien me caí, porque después de tanto tiempo en el mar me sentía mareada y torpe como un pato al pisar tierra. Ese es uno de mis primeros recuerdos de entonces, tenía poco más de nueve años. Estábamos desfallecidos pero muy alegres. Nos parecía haber llegado al final de nuestro sufrimiento. Y así fue. Hasta que se interpuso Eneas. Y los dioses, es preciso decirlo.
–Según mi maestro, es necesario consultar los augurios para no equivocarnos y actuar siempre según los dictados de la divinidad.
–Nadie conoce la voluntad de los dioses, hijo mío, hasta que se ha cumplido. Y para entonces no hay remedio que valga: suele ser demasiado tarde. La reina Dido era todo corazón. En cuanto a Eneas… No quiero ser injusta con él. Vayamos poco a poco y con prudencia, porque no se ha inventado una balanza para pesar las culpas en los conflictos humanos. Y, ahora, entra en casa delante de mí y, si te pregunta mi nuera, dile que nos ha retrasado un vecino. Nos ahorraremos una disputa.
II.–Un sobresalto en la noche
–¡Barce! ¡Barce! ¡Despierta! –gritó la reina muy agitada.
–¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal? –preguntó la vieja nodriza. Acostumbrada a levantarse a cualquier hora, saltó de su camastro y espabiló la mecha de una lámpara de aceite colgada en la pared.
–He tenido un sueño –respondió Dido–. Un sueño horrible.
Dido se sentó en el borde del lecho. Temblaba a pesar de estar empapada en sudor. A juzgar por lo agitado de su respiración parecía faltarle el aire. Barce se acercó a ella enseguida y le apartó el pelo de la frente. Estaba pálida.
–Con tanto calor es imposible dormir bien. Pero ya estás despierta, así que tranquilízate, mi reina.
–Ha sido espantoso. Peor que una pesadilla. Y con una apariencia tan real... Lo he visto.
–¿A quién, querida mía? Oigo mejor que los perros y puedo asegurarte que no ha entrado nadie. Toma, bebe un poco de agua. Y vamos a la ventana, el fresco de la noche te sentará bien.
–He visto a Siqueo –respondió la reina sin moverse del lecho. No parecía atender las palabras de Barce, aunque bebió el agua de la copa ofrecida por la nodriza. Sus ojos miraban más allá de la oscuridad del cuarto, apenas aliviada por la luz de una lámpara de aceite y la escasa claridad que penetraba por la ventana.
–No es tan raro soñar con tu marido. ¡No lo ves desde hace más de siete días…!
–Tengo un mal presentimiento. Algo le ha pasado. Vistámonos–. Y cuando Barce quiso hacerla desistir atendiendo a lo intempestivo de la hora, atajó sus objeciones con sequedad–. ¡No me discutas!
Como activada por un resorte, Dido se levantó y, a toda prisa, se despojó de la túnica de noche y se vistió con la del día anterior. Revolvió en un baúl y se echó sobre los hombros un manto oscuro. Barce le recordó que iba descalza y aún se entretuvieron un momento las dos mujeres buscando las sandalias.
–Coge una tea y sígueme –dijo al soldado que montaba guardia ante la puerta de su dormitorio. El rostro del guardián reveló sorpresa al verla levantada a esas horas de la noche–. Vamos al templo de Melqart, pero nadie debe saberlo.
En la puerta del palacio, Dido y sus dos acompañantes se detuvieron. La noche era clara. Apenas sus ojos se acostumbraron a la luz de la luna y comprobaron que permitía ver lo suficiente, la reina ordenó al soldado apagar la antorcha. Amparándose en las sombras de las construcciones se deslizaron por las calles de Tiro. Estaban desiertas. Sólo se oía el roce de sus propias ropas y algunos maullidos lejanos. Dido marchaba detrás del soldado, pero estaba impaciente y lo apremió a caminar más deprisa. Sentía un perentorio ardor dentro de ella, como si llevara un carbón encendido en el pecho. Ni una sola vez se volvió a mirar si Barce la seguía, algo que la anciana lograba con esfuerzo, venciendo el lastre de la edad.
Al alcanzar el final de la calle que desembocaba en la plaza del templo de Melqart el soldado se detuvo y extendió horizontalmente su brazo derecho para frenar también a las mujeres. Había alguien en el interior del gran edificio. La luz oscilante de una o varias antorchas proyectaba su resplandor rojizo a través de los portones de bronce, una de cuyas hojas estaba entreabierta. Dido cruzó por delante del pecho los brazos y sujetó con más fuerza aún su manto oscuro.
–Vamos –susurró–. Hemos de averiguar qué pasa.
–Señora –respondió el soldado– no sé quién estará en el templo a estas horas, pero puede resultar peligroso. Habrá alguien vigilando la puerta.
–He dado una orden: no te he preguntado por los riesgos. Vayamos por la parte de atrás. Hay un par de ventanas estrechas recayentes al patio del templo y quizá nadie las vigile. Tratemos de llegar allí.
Y sin añadir nada más, retrocedieron por la misma callejuela y tomaron otras adyacentes para dar un rodeo y salir a la parte posterior del templo. Un muro de piedra, de la altura de un niño de ocho años, circundaba el patio sagrado. Antes de saltarlo, ya advirtieron que la luz del interior que se escapaba a través de los dos ventanucos era más intensa que la filtrada a través de la puerta.
Se acercaron en silencio y con muchas precauciones. Dido miró por una de las ventanas y al instante se apartó, llevándose una mano al corazón.
–Ahí están mi marido y mi hermano –dijo con un hilo de voz a Barce. Y ésta miró también.
***
–¿Y qué más, señora Imilce?
–Nada más, Karo. Cuando llegaba a este punto, Barce siempre se callaba. Es preciso aprender a respetar los silencios. También a mí me resultaba difícil contener la curiosidad, pero ella me enseñó a hacerlo. Son necesarios para el corazón. Y con frecuencia tienen más significado que las palabras, esto lo he comprendido con los años. Hay dolores tan hondos que no se pueden pronunciar.
III.–En el templo de Melqart
Karo ha dejado en el suelo su colección de tablillas y reposa las manos sobre el regazo. De vez en cuando me mira a la cara y me observa fijamente, como si cada una de mis arrugas fuera un mapa secreto. Trata de descifrarlo e, incluso, de averiguar a través suyo lo que estoy sintiendo. Uno de los rasgos que más me agradan de él es, precisamente, su deseo de conocer y comprender. No se limita a copiar al dictado, como cualquier escriba.
–¿Por qué al hablar de tu abuela la llamas Barce? ¿Por qué no, simplemente, abuela? –pregunta al cabo de un rato.
–Porque no estamos escribiendo una fábula inventada por una anciana para entretener a los niños. Estoy contando una verdad o, al menos, una parte de la verdad. Pretendo que mi trabajo se tome en serio. Y, ahora, ¡Vamos! –le digo dando un par de palmadas– ¡Coge de nuevo el punzón y acabemos! Esta tarde bajaremos pronto a la playa. Nos hará mucha falta contemplar el mar.
***
Apoyadas contra la pared trasera del templo, Dido y Barce se sujetaban una a la otra, buscaban apoyo mutuo para no caer ni gritar. Una nube había cubierto la luna y ennegrecía la noche. Dido tenía la sensación de estar cayendo por un abismo. El corazón le estallaba en las sienes y le embotaba la capacidad de comprensión. La sangre de las venas se le había transformado en hielo. Barce se esforzaba en contener las arcadas que le contraían las entrañas y en mantenerse firme sobre las piernas. No podía ser cierto. Deberían volver a mirar a través del ventanuco, cerciorarse de no haber sido engañadas por el miedo o la penumbra. Sin embargo, ninguna de las dos se sentía capaz de hacerlo. ¿Cómo podrían soportar de nuevo la vista de tanto horror? El soldado miró entonces por la otra ventana y su expresión les confirmó que no se habían equivocado.
Dos hachones en el interior del templo arrojaban luces y sombras y subrayaban el espanto de la escena. Junto al ara de los sacrificios del dios Melqart, sujetos a un clavo por las muñecas, pendían los despojos de un hombre. Un colgajo de músculos rojizos rezumantes de sangre, perfectamente marcados, como si fuesen obra de un artista. Aún colgaban de las rodillas y de los costados tiras de piel opaca y flácida. Las mujeres habían reconocido a Siqueo por los cabellos y la barba, por la nobleza que aún quedaba en su rostro estragado por la tortura e inclinado, ya sin vida, sobre el pecho sanguinolento. Lo habían desollado vivo.
Varios soldados se movían cerca de él. Delante del altar, dando la espalda a la víctima, estaba Pigmalión, el hermano menor de Dido. Las mandíbulas y los dientes contraídos por la furia, los rasgos de la cara ensombrecidos. Un destello relampagueaba en sus ojos mientras observaba a unos hombres agachados a sus pies.
–¡Daos prisa! –los apremiaba a media voz–. Apartad cuanto antes esas losas. No tenemos toda la noche. El oro debe salir enseguida si este cerdo ha dicho la verdad…
Estas palabras, apenas audibles pero cargadas de malevolencia, arrancaron a las mujeres de su estado de estupor. Era urgente huir, ponerse a salvo. Venciendo la parálisis y la angustia de su ánimo, abandonaron con rapidez el patio del templo y recorrieron en sentido inverso las mismas calles desiertas hasta llegar al palacio. Dido apenas podía hablar, su mente era un torbellino que giraba y giraba incapaz de detenerse en nada. Sin embargo, sospechaba ya las razones por las que su marido había sido torturado y asesinado de modo tan cruel. Y tenía plena conciencia del peligro. Antes de llegar al umbral de su dormitorio, se volvió hacia el soldado y lo miró a los ojos.
–¿Eres leal a tu reina? –le preguntó.
–Daré la vida por ti, señora.
–Entonces, busca un compañero para relevarte en la guardia –le dijo– y tú, sin perder un instante, ve a casa del Príncipe del Senado. Sácalo del lecho y tráelo enseguida a mi presencia. No le descubras nada, dile únicamente que lo llamo por un asunto muy reservado y urgente.
Cuando el soldado se marchó, las dos mujeres entraron en la habitación.
–¿Podemos confiar en él?
–Sin duda. De otro modo ya nos habría delatado a Pigmalión –respondió Dido–. Pero, ¿cómo me atrevo aún a hablar así? No hay en esta ciudad una confianza más vapuleada que la mía. ¿Has visto, Barce? ¿Viste a Siqueo…? Y ha sido mi propio hermano el asesino...
Las dos mujeres se abrazaron y Dido acarició el cabello de la vieja sirvienta. Barce tenía el corazón destrozado. Había recibido a Siqueo cuando apenas contaba unas horas de vida, lo había amamantado de sus pechos al mismo tiempo que a su hijo, creció bajo sus cuidados. Si hubiera nacido de su propio vientre no lo habría amado más.
–Escúchame bien, Barce –dijo la reina deshaciendo el abrazo–. No podemos llorar ni lamentarnos. No ahora. Bien sabes cuánto significaba Siqueo para mí. Si me hubieran dicho ayer que hoy estaría muerto, me habría ofrecido a morir en lugar suyo. Pero no hay elección posible. Nuestras vidas están en juego y mi pueblo y mi corona también. Es preciso pensar, y hacerlo rápido si queremos salvarnos. –Y como la anciana continuaba sollozando con la cabeza gacha, le tomó con ambas manos el rostro y se lo levantó–. Mírame, Barce. Ayúdame a ser fuerte. No pienses que el aplazar el duelo atenta contra la dignidad de Siqueo o apartará de nosotras la amargura. Cuando todo esto haya concluido, el dolor nos estará esperando.
–Mi reina –interrumpió el soldado de guardia–. El Príncipe del Senado está aquí.
–Quieran los dioses iluminarnos para afrontar con acierto las próximas horas. Hazle pasar.
IV.–Peligro inminente
Barce se retiró discretamente al fondo de la habitación apenas oyó al soldado anunciar la llegada del Príncipe del Senado. Se apresuró a arreglar las ropas del lecho de Dido y a retirar del suelo su propia yacija. Con las prisas por salir, todo había quedado revuelto. Esta pequeña tarea, la preocupación por no ofrecer al visitante la impresión de desorden y descuido, tuvo el efecto de entretener su mente durante unos instantes y amortiguar la pesadumbre.
La reina Dido recibió con deferencia a su invitado y con un gesto lo invitó a sentarse en uno de los escaños frente a la ventana. Era un hombre de edad y sus escasos cabellos blancos aureolaban un rostro enjuto que debió ser bello. A su lado, la reina parecía casi una niña. No había tenido tiempo de peinarse y su cabellera rubia le caía sobre los hombros. El manto oscuro la hacía parecer aún más menuda y, por contraste, destacaba y acentuaba la palidez de su piel.
–Me conoces perfectamente –dijo la reina, mirándolo a los ojos– y sabes que no te habría llamado a esta horas sin motivo. Necesito tu sabiduría y tu consejo. Fuiste el mejor amigo de mi padre y espero de ti lo que me habría dado él, si viviese.
–No te defraudaré. Y no necesitas tantas cortesías conmigo, tienes todo mi afecto y fidelidad, puedes hablar sin miedo. Tu llamada me ha sorprendido hasta cierto punto. Últimamente tu hermano Pigmalión anda muy alborotado.
–Sobre él quería hablarte. ¿Han aumentado sus seguidores?
–Mucho. Sobre todo entre los jóvenes de la nobleza. Tiro es una ciudad muy apacible y ellos se aburren. Desprecian la paz y el comercio, los dos pilares sobre los que se asienta nuestra monarquía. Pigmalión les habla de la guerra. De conquistar nuevos territorios y, con ellos, riquezas sin fin. Sabe alimentar sus ambiciones y sus sueños. Les promete alcanzar fama y gloria en el campo de batalla, botines inmensos. Lo de siempre. Todo aquello que no obtendrían contigo en el trono.
–¿Ese grupo está maduro para destronarme? Y dime, en caso afirmativo, ¿quién me apoyaría?
El viejo senador juntó las palmas de las manos y con ellas se golpeó ligeramente los labios. Dido observaba su concentración, no quería interrumpirle pese a sentirse ansiosa. Al fondo de la estancia, entre las sombras, Barce escuchaba esta conversación sin apartar de su mente a Siqueo. Al cabo de unos minutos, el anciano volvió a hablar.
–Esto es lo que pienso: muchos jóvenes lo seguirían y arrastrarían a otros consigo. Desde hace meses tu hermano trabaja en esa dirección. Lo tiene todo bien calculado. Sin embargo, le falta un factor muy importante: el oro.
Esta respuesta puso en alerta a Dido.
–¿No encuentra entre sus amigos ni entre los prestamistas a nadie dispuesto a sostener con su patrimonio una insurrección contra mí?
–Me gustaría responderte afirmativamente, pero faltaría a la verdad. Las guerras producen muchas riquezas y siempre hay desaprensivos dispuestos a arriesgar en ellas sus fortunas. Más todavía si está en juego un trono. Sin embargo, Pigmalión no los está buscando. De otro modo, yo lo sabría.
–¿Entonces? –preguntó la reina.
–O no se decide a dar el paso todavía, o no quiere depender de nadie para evitar verse luego obligado a devolver favores. Pretende demostrar a los suyos que es el primero y más fuerte, que tiene voluntad y capacidad para imponerse a todos los demás, incluidos sus propios aliados. Tratará de conseguir esos recursos por sí mismo. No me preguntes cómo.
–Esa es la única pregunta que no necesito hacerte en este momento –contestó Dido con la mayor agitación–. Respóndeme ahora a la cuestión anterior: si mi hermano, en este mismo instante, estuviera en condiciones de atacar mi trono ¿quién estaría de mi lado?
–Mucha gente, mi reina. Bastantes senadores y caballeros. Los mercaderes y navegantes. Campesinos, pescadores y personas sencillas. Pero pocos de ellos saben manejar las armas. Tu hermano trataría de ganarse a las masas populares prometiéndoles prosperidad, buenos negocios y, quizá, tierras o ganado. Y de cualquier forma, tendrá un ejército detrás. Seguramente estallaría un conflicto que ni siquiera podría llamarse una guerra civil, sino un exterminio. Pero no debemos ir tan lejos en esta conversación, basta con tomar precauciones. No hay un peligro inminente.
–Te equivocas. Ha asesinado a mi marido–. Y al decir esto, Dido no pudo reprimir las lágrimas por más tiempo. Se llevó un puño a la boca, intentando sofocar los sollozos.
De entre las sombras del cuarto salió Barce y, sin decir una palabra, le ofreció un lienzo para secarse los ojos.
–Creí que Siqueo se había marchado a cazar... –dijo el senador, tratando de reponerse de la sorpresa. Dido afirmó con la cabeza.
–Mi hermano se empeñó hace una semana en llevárselo de caza con él y un grupo de los suyos, con tanta insistencia que a Siqueo le fue imposible negarse sin ofenderlo. Anteanoche mi hermano se presentó en palacio y me transmitió un mensaje de Siqueo, según el cual estaba disfrutando mucho y pensaba seguir cazando algunas jornadas más. Ha sido una gran mentira. Barce y yo acabamos de ver su cadáver en el templo de Melqart. Sí, amigo mío, el peligro es tan inminente que ha llegado ya.
–¿Qué quieres decir?
–Que sé de dónde piensa sacar Pigmalión el oro: Siqueo, como único sacerdote del dios Melqart, custodiaba sus bienes sagrados. Mi hermano lo ha torturado hasta la muerte para arrancarle información sobre dónde está escondido el tesoro del templo.
–¿Por qué no has empezado por contarme esa atrocidad? –preguntó el senador, levantándose del asiento con lentitud–. Estamos perdidos.
–Era fundamental que tus respuestas y mis decisiones no estuviesen influidas por semejante crimen. Nada frenará ya a Pigmalión. Pero no está todo perdido: Siqueo lo ha engañado señalándole un falso escondite.
Y como la reina vio la perplejidad reflejada en el rostro del anciano, concluyó:
–Yo sé dónde está escondido el tesoro. Siqueo me lo reveló al casarnos. Siéntate otra vez, te lo ruego. Debo tomar una decisión y, sobre ella, hemos de hacer planes. El amanecer no ha de encontrarnos inactivos.
V.–La reina Dido toma una decisión
Ahora Karo empieza a comprender mis palabras acerca del respeto que merece el silencio. Lo he leído en sus ojos. Aunque trata de simular entereza, no ha dejado de impresionarle el instante terrible en el cual la reina Dido y Barce se enfrentaron a la barbarie. Un par de veces se le ha caído de las manos el punzón y ha cometido algunos errores. Tiene una imaginación muy viva, lo percibo, y ha visto en su mente el cadáver de Siqueo colgando de la pared, convertido en un surtidor de sangre, un despojo en manos del matarife. No hay palabras para describir tanta brutalidad y mucho menos el dolor que produjo en aquellas mujeres.
Barce no lo olvidaría nunca. Si en un primer momento no había alcanzado a comprender las razones de aquella escena, la conversación de Dido con el Príncipe del Senado le permitió vislumbrar la maldad de Pigmalión y, en el extremo opuesto, la grandeza de Siqueo. Éste, al guardar silencio hasta la muerte, había demostrado un gran amor y respeto por Dido y una extraordinaria superioridad moral sobre su verdugo. La nodriza se sintió orgullosa de haber amamantado a un hombre de tanta nobleza. De algún modo, esa relación la ennoblecía a ella también.
–Toma nota de esto, Karo, y ya veremos más tarde cómo lo incorporamos al texto principal. Quiero dejar constancia de ese descubrimiento de Barce: la tortura no deshonra al torturado, como todo el mundo pensaba entonces y muchos continúan pensando, sino al torturador.
–¿No podemos continuar escribiendo sobre los planes del senador y la reina, señora Imilce? –me suplica con la mirada. Tiene el rostro descompuesto.
–Claro que sí –le respondo al cabo de unos instantes–. Ya descubrirás, con el tiempo, que el mal existe aunque queramos ignorarlo.
***
La madrugada había moderado el calor de la noche y por la ventana entraba un airecillo fresco. Barce, sentada en el suelo, con la espalda y la cabeza apoyadas en la pared, dormitaba y lloraba alternativamente sumida en las sombras del fondo del cuarto. La reina Dido paseaba arriba y abajo sin dejar de pensar en voz alta. Hablaba para sí misma y para el Príncipe del Senado, como si pronunciar cada palabra tuviera el poder de romper un conjuro o transformar a su favor la situación. Cuanto más avanzaba en sus razonamientos, más consciente era de hallarse ante una decisión crucial.
–Así pues –dijo sentándose de nuevo– tengo dos alternativas y ninguna de las dos es buena. Detener y condenar a mi hermano por el asesinato de Siqueo tendría como efecto provocar el levantamiento en armas de sus seguidores. Y no hacerlo significa permitir su fortalecimiento, aplazar la rebelión durante unos días o quizá solo unas horas. No podrá ocultar durante mucho tiempo la muerte de mi marido.
–Estás en lo cierto, Dido –asintió el anciano senador–. Tu hermano ha ido demasiado lejos. Con tesoro o sin él, ha de actuar. No tiene otra salida. Y no veo cuál puede ser la nuestra.
Algunos carros comenzaban a rodar por las calles de Tiro y su traqueteo rompía el silencio nocturno. Ladraban los perros y en el aire vibraba el piar de los pájaros. La aurora arrastraba su velo rosa por el cielo y su belleza no ocultaba la inexorabilidad del transcurso del tiempo. Dido contempló el espectáculo del amanecer sobre su ciudad, la más hermosa en el mundo. O, al menos, la más amada para ella. Los tejados de las casas se extendían hasta el puerto. Brillaba el mar.
Pensó en cuántas personas se sentirían ahora mismo seguras al abrigo de sus hogares. Muchas madres se habrían levantado ya para encender el fuego y preparar un caldo con el que confortar el estómago a sus hijos; muchos hombres irían de camino a los campos, saldrían a la mar a pescar o emprenderían un viaje con las bodegas de las naves llenas de mercancías. En poco tiempo la ciudad entera estaría en pie para iniciar la rutina diaria. Sin desconfianza. Sin temores.
La reina se apartó de la ventana y permaneció en pie delante del Príncipe del Senado quien, en el transcurso de la noche, parecía haber envejecido. De pronto, le tomó las dos manos y se arrodilló ante él, mirándolo a los ojos.
–Cuando mi padre decidió que yo, como primogénita, heredase su trono, comenzó a aleccionarme. Muchas veces me repitió: “Sé siempre justa, Dido. La justicia es una condición necesaria para la paz. Y busca siempre la paz, porque es el único clima en el que puede florecer la justicia”.
–Tu padre fue un hombre cabal y un rey piadoso.
–No entregaré Tiro a un baño de sangre –afirmó la reina–. No lo haré. Y como es imposible contener la ambición de mi hermano, me marcharé de aquí. Es la única solución que encuentro para salvaguardar a mi pueblo. Huiré con cuantas personas quieran acompañarme. Algún lugar encontraré en la tierra donde fundar una nueva ciudad.
–¿Serías capaz de hacerlo, querida niña? –preguntó emocionado el senador–. ¿Cómo podrías huir? Tu hermano se opondrá con todas sus fuerzas. ¿Cuándo prepararás la fuga y avisarás a la gente?
–Ten en mí la misma confianza que yo te tengo. Necesito tu ayuda, si te quieres arriesgar –le respondió. El anciano apretó la cabeza de Dido contra su pecho. Era digna hija de su padre y una gran reina. Dido se levantó y recorrió con agitación el cuarto, como si el primer rayo de sol que acaba de penetrar por la ventana le infundiese energía.
–Hemos de prepararlo todo para esta misma la noche –dijo–. Avisa tú, con la mayor discreción, a las personas de tu estricta confianza. Deben estar atentas e ir pensando a su vez en quiénes más podrían acompañarnos. Quiero saber cuántas naves mercantes hay en el puerto y, de ellas, cuántas están a punto de zarpar. Las retendremos. Avísame enseguida y hablaré con sus armadores. Esta noche daré en palacio un gran banquete y deseo invitarlos a todos. Ya veremos qué pretexto invento. Es una buena manera de retener a Pigmalión a mi lado y tenerlo bajo vigilancia. ¿Hay alguien a quien podamos encargarle provisiones para la travesía? Es preciso actuar con absoluta reserva.
–Mi hijo mayor puede aprovisionarnos –respondió el príncipe del Senado –y también pondrá a tu disposición sus naves.
–Debemos llevarnos el tesoro del templo. Sin disponer de bienes, es difícil fundar otra ciudad.
–Mi reina, amo y admiro tu valor –dijo el anciano –. ¿Sabes la gravedad del peligro que estás corriendo?
–Amigo mío, aunque casi podría decirte: padre mío. Si no intento salvarme y salvar a mi pueblo ¿habrá muerto mi marido inútilmente? Haz esas gestiones y vuelve enseguida aquí. Aún habremos de forjar muchos planes.
VI.–Comienzan los preparativos
–Rápido Barce –apremió la reina Dido, apenas se marchó el Príncipe del Senado a cumplir sus encargos–, debo estar arreglada cuanto antes. Ya has oído la conversación. Vendrás conmigo ¿verdad?
La anciana sostenía en las manos una túnica limpia para la reina y se acercó a ella. Dudó un instante antes de responder.
–¿Y qué será de mi nieta? –preguntó despacio–. Es muy pequeña aún y no conozco a nadie a quien pueda confiarle su cuidado mientras mi hijo está ausente. No le queda familia por parte de su madre, como sabes. Por esa razón la traje conmigo.
–Escúchame, Barce. Vamos a emprender un camino peligroso para todos. Corremos muchos riesgos, no sólo de fracasar en la huida, sino también de no conseguir sortear los peligros del mar o no encontrar esa nueva tierra para asentarnos en ella. A tu edad no es fácil cambiar de vida, dejar atrás lo conocido para afrontar un futuro lleno de incertidumbres. Te pido, sin embargo que me acompañes. Tu nieta vendrá con nosotras, como vendrá también mi hermana Anna. ¿Estaríais más seguras permaneciendo en palacio? ¿Te librarías tú de la inquina de mi hermano, después de haber pasado toda tu vida cuidando a Siqueo y luego también a mí? No juzgo para vosotras más peligroso entregaros al capricho de la fortuna que quedaros en Tiro.
El curso de esta conversación no había interrumpido el aderezo de la reina. Estaba sentada mientras Barce le cepillaba el cabello antes de trenzarlo y sujetarlo formando un moño en la nuca. Dido le detuvo la mano y se giró hacia ella para mirarla de frente.
–Te daré otra razón: te necesito –y al decir esto las lágrimas estaban a punto de desbordarle los ojos–. Desde que me quedé huérfana y perdí a mi propia nodriza, tú has sido como una madre. Sabes cuán importantes son para mí los afectos. Sin mis padres, sin mi esposo, con la traición de mi hermano y debiendo hacer frente a la responsabilidad de guiar a parte de mi pueblo entre la bruma incierta del futuro, ¿qué me queda? O, mejor dicho, ¿quién me queda?
Barce levantó su mano, sujeta aún por la mano de la reina, y se la besó.
–No te abandonaré.
–Gracias, amiga mía –respondió la reina. Y retomando su actitud resolutiva, añadió:– Esto has de hacer: prepara discretamente mi baúl. Guarda en él mis joyas y el manto de lana de mi madre. Elige sólo la ropa precisa, pero hazlo pensando que pasará mucho tiempo antes de que podamos conseguir otra. Deja fuera la copa de oro de mi padre, quiero utilizarla en el banquete de esta noche, ya la guardaremos luego. Pon en otro baúl las cosas tuyas y de tu nieta, y haz hueco en él para las de mi hermana Anna. Nadie debe enterarse, ni siquiera ella, de modo que hazlo con el mayor disimulo. Vendrán más personas de palacio, pero hemos de impedir conversaciones sobre el tema, porque mi hermano tendrá espías aquí.
Una vez concluido su arreglo, la reina se marchó dejando a Barce con los preparativos. Se dirigió al salón donde habitualmente despachaba los asuntos cotidianos y le aguardaban sus secretarios. Les anunció una buena noticia: había tenido conocimiento de la llegada de un mercader procedente del extremo más oriental del mar. Al parecer, se había abierto una nueva ruta al comercio y estaba dispuesto a informarles. Esa misma noche pensaba celebrar un banquete en palacio para agasajarlo y escuchar lo que hubiera de contarles sobre esa nueva ruta. Era preciso cursar de inmediato invitaciones a todos los mercaderes y armadores de Tiro, porque podía ser una reunión muy importante. También debían venir algunos senadores en representación del Senado. Y su hermano Pigmalión, desde luego: ella personalmente le haría llegar la invitación. Dada la premura de tiempo, debían distribuirse el trabajo y ponerse a ello enseguida.
Durante toda la mañana, el salón fue un continuo ir y venir de gente. Por él desfilaron el cocinero mayor, los proveedores, el mercader decano del puerto de Tiro, el noble Aemilius, jefe de mantenimiento de las obras públicas y el Príncipe del Senado, con quien tomó un pequeño refrigerio en el comedor familiar.
–Tengo ya los datos que necesitas, mi reina –dijo el anciano cuando se quedaron a solas–. En este momento hay fondeadas veintinueve naves mercantes. Nueve de ellas son propiedad de amigos de tu hermano, tienen mucha vigilancia y debemos descartarlas. Contamos, por tanto con veinte naves, doce de las cuales son de mi hijo. Las otras ocho están listas para zarpar y pertenecen a personas dispuestas a seguirnos. Además de la tripulación, cada una puede llevar a unas veinte personas. Serían cuatrocientas en total.
–¿Todas de confianza? De palacio vendrán conmigo aproximadamente veinte.
–Sí, son de fiar –respondió el Senador–. Cada nave tendrá, además del capitán, a un jefe de expedición. Puedes estar tranquila. Hay caballeros, mercaderes y un buen número de artesanos con sus familias, siervos y empleados. Gente de paz, fieles a la memoria de tu padre y a ti. Hemos de llevar también algunos soldados en cada nave. Es conveniente precaverse ante cualquier peligro.
–Respecto a las naves de guerra que hay en el puerto… –dijo la reina– No nos sirven, pero no quiero que Tiro quede indefensa ni tampoco vamos a dejarlas intactas, porque nos perseguirían con ellas. Su velocidad es superior a las naves comerciales y nos destrozarían enseguida con sus espolones. He pensado perforarles el casco. No pretendo hundirlas, sino inutilizarlas para la navegación.
–Sería necesario hacer lo mismo con las nueve mercantes… –le hizo observar el anciano.
–No, no. Al contrario, espero que esas naves nos persigan cuando mi hermano se percate de nuestra fuga. Quiero tener testigos de lo que me propongo hacer.
Dido se quedó pensativa durante unos instantes, pero no aclaró nada más y cambió de tema.
–He ordenado al jefe de las obras públicas realizar algunos arreglos en la tapia del patio del templo de Melqart. Conviene aumentar su altura y para ello es necesario profundizar y reforzar sus cimientos, así que prepararán una zanja por la parte interior, entre la propia tapia y el pozo. No te extrañes, por tanto, de ver a un grupo de hombres trabajando allí.
El viejo senador intuyó el significado de estas palabras. El tesoro del templo debía estar enterrado en el patio. La audacia de la reina era enorme: los obreros excavarían a plena luz del día y así las obras no levantarían sospechas. Si lo dejaban bien preparado, por la noche sólo haría falta cavar un poco más y apoderarse del tesoro.
–A media noche empezará la operación de embarque –explicó a su vez el anciano– y las naves zarparán poco a poco. La tuya será la última, tal como me ordenaste. Calcula bien el tiempo, mi reina, porque habrás de salir del puerto una hora antes del alba.
Ambos se miraron con intensidad. Eran muy conscientes del peligro. Dido sonrió con afecto y le dio un par de golpecitos en la mano al senador.
–Un último pero fundamental encargo: ordena a tus siervos llenar diez o doce sacos de tierra de tu huerto. Que les pongan una señal bien visible y los carguen en mi nave, en la cubierta. Y ahora, querido amigo márchate y continúa los preparativos. He de hablar con un actor griego, quien esta noche ha de representar el papel más importante de su vida y la nuestra. Nos veremos más tarde, en el banquete. Te colocarás al lado de Pigmalión y le animarás a beber vino… insinuándole que no beba. Sabes cuánto le gusta llevarte la contraria.
Y sin añadir una palabra más, con una sonrisa de ánimo, la reina Dido se levantó y volvió a su trabajo.
VII.–Una equivocación
–¿Fue cierta esa conversación? –pregunta Karo mientras vamos de camino al mercado. Anda un paso por detrás de mí y grita como si yo estuviera sorda. Es cierto que hay bastante ruido en la calle. Buena señal. Abundan los artesanos y todos trabajan con las puertas abiertas, menos el cordelero Kostas. El hombre no tiene taller fijo y cada día se sienta a trabajar donde le apetece. Es más viejo que yo. Sospecho que no ve bien y en invierno va buscando la luz y el calorcillo del sol y en verano la sombra, como los gatos y los perros. No estoy sorda, no. Aunque, a veces, si no me conviene oír, no oigo. Es un privilegio de la edad, aunque mi nuera se empeñe en considerarlo un defecto.
–Te he dicho varias veces que no me hables en mitad de la cuesta. ¿No comprendes que tendría que volverme para contestarte y puedo perder el equilibrio? A ver, ¿qué me decías?
–Tienes razón, señora Imilce, pero la culpa es tuya. Me has contagiado tu manía de decir las cosas cuando se te ocurren… –Como ya estamos en terreno llano, podemos caminar uno al lado del otro y entendernos, a pesar de los ruidos–. Te preguntaba si de verdad tuvo lugar esa conversación entre Barce y Dido, o si has exagerado. Con todos mis respetos, me resulta raro que la reina hablara de ti.
–Guárdate tus respetos y tus impertinencias. ¿Crees que Barce me hubiera dejado en Tiro, habiendo muerto mi madre y con mi padre navegando por quién sabe qué mares? ¿Y hubiera metido ella en la nave a una mocosa de cinco o seis años sin el permiso de la reina?
Aprieto el paso sin mirarlo. Me ha molestado la pregunta y lo que revela de desconfianza. Otras muchas personas podrían preguntarse lo mismo, cuestionar quién soy y si digo la verdad. ¡La verdad! Vaya una palabra pretenciosa. Todo el mundo dice conocerla y es la gran desconocida. Yo cuento lo que sé y tal como me fue narrado. Lo demás son pamplinas.
–Y otra cosa te digo, señor Karo. ¿Quién está escribiendo esta historia?
–Tú, desde luego –responde con un tono más humilde.
–Y estoy aquí ¿no? Y llegué con la reina Dido, ¿no es cierto? Puedes preguntarle al cordelero Kostas, él vino al mismo tiempo que yo. Pues ahí tienes la respuesta. Y estoy en mi derecho de aparecer en la historia, que se sepa quién era Barce y quién era yo. Si trataron de mí en ese momento o en otro, carece de importancia. Hablaron. Y se dijeron esas cosas.
Alcanzamos los primeros tenderetes del mercado sin cruzar una palabra más. Karo se limita a levantar el capazo para que le pongan dentro las coles y las demás verduras según las voy adquiriendo. Es consciente de haberme irritado o, al menos, eso creo. Al cabo del rato abre el pico.
–Espero ganarme yo también el derecho a figurar como tu escriba.
–Ya veremos –le respondo. O sea, que ha comprendido.
***
La jornada estaba siendo extenuante y el sol aún seguía ascendiendo. Al puerto de Tiro no habían dejado de llegar carros repletos de mercancías y los estibadores tenían rotas las espaldas. Parecía que todo el mundo quisiera hacerse a la mar. Grandes cajones donde solían guardarse los perfumes, las telas y el vidrio habían ocupado muchas bodegas. Pocos sabían que en lugar de mercancías llevan comida, utensilios y ropa.
Acus, el hijo mayor del Príncipe del Senado, se paseaba por delante de sus naves inspeccionando la carga. Estaba radiante. Mucha gente lo saludaba y lo miraba con respeto. Se había encontrado a varios conocidos en el muelle y les había expresado su confianza en hacer buenos negocios. Una adivina le había asegurado que se acercaban días de bonanza en el mar y, mientras le vaticinaba el futuro examinando un puñado de tabas, un rayo de sol había destellado con un brillo cegador en la más grande de ellas. Un signo claro de grandes beneficios. Y, desde luego, pensaba aprovechar una predicción tan venturosa. Al calor de esas buenas perspectivas, otros comerciantes que tenían ya sus naves preparadas habían declarado también su intención de zarpar en cuanto subiese la marea.
Cuando el sol ya había traspasado su cenit, Acus se acercó al palacio de la reina Dido con el pretexto de proponerle participar a medias en los gastos y beneficios de una de sus naves. Se trataba de un buen negocio, aseguró a los secretarios de la reina. Dido le pidió unas horas para pensarlo y, entre tanto, lo invitó a dar un paseo por su jardín. Necesitaba tomar el aire.
Apenas enfilaron con lentitud un pequeño sendero bordeado de cipreses, donde nadie les podía escuchar, la reina le preguntó directamente.
–¿Cómo van los preparativos? ¿Estará todo a punto?
–Creo que sí. No podemos trabajar más deprisa, mi reina. Lo más importante, sin embargo, es embarcarnos y zarpar. El no estar perfectamente abastecidos no tiene demasiada importancia, habiendo tantos puertos…
–Veremos si somos capaces de engañar a mi hermano. He contratado a un actor, te lo habrá dicho tu padre. Se hará pasar por comerciante griego y cantará las alabanzas de la ruta hacia oriente reabierta por el estrecho de los Dardanelos. Ya sabes, la recuperación del orden y la tranquilidad en la zona después del caos que siguió a la aniquilación de los troyanos por parte de los griegos. –la reina se detuvo y se giró para mirar a Acus–. Confío en que tú y tus amigos contribuyáis a hacer más creíble el relato e, incluso, echéis una mano al actor si se ve en dificultades para responder a alguna pregunta.
Acus asintió con la cabeza. Podía resultar una tarea ardua si a Pigmalión y sus compinches se les ocurría interrogar al falso comerciante. Corrían un gran riesgo. Mucho menor, sin embargo, que dejar a Pigmalión sin vigilancia y con libertad de moverse a su antojo en esas horas críticas. Era preciso no perderlo de vista ni un momento.
–Antes del banquete tengo previsto sacrificar un toro blanco a la diosa Juno. Ha sido una firme patrona de los griegos. Si pensamos enviar nuestras naves a oriente atravesando sus dominios, parecerá razonable propiciarla a nuestro favor, ¿no te parece? –dijo la reina iniciando el camino de vuelta–. Ese será el motivo formal. En realidad voy a poner bajo su protección la ciudad que pensamos fundar y le prometeré construir en su honor un santuario. Necesitamos el amparo divino y no se me ocurre otro más poderoso que el de la reina de las diosas.
–Me parece una buena decisión. Y más todavía porque pensaba dar orden a todos los capitanes de poner rumbo al norte, como si fuéramos a tomar esa ruta reabierta al oriente. Nos reuniríamos luego en la isla de Chipre. Y desde allí, con más calma, podremos tomar las siguientes decisiones. ¿Te parece bien? –Dido asintió con la cabeza. Lo principal era huir, después ya buscarían nuevas tierras.
–Confío en tu criterio, por eso te he nombrado jefe de la expedición. Vendrás en mi nave.
–Desde luego, mi reina. ¿Necesitas algo más de mí?
–No, querido amigo, tienes mucho trabajo. Y yo también debo atender a otras personas deseosas de ayudar. Quienes están con nosotros deben sentirse parte de esta aventura. Sin el esfuerzo aunado de todos, nada puede hacerse con éxito.
***
–Ahí es donde se equivocó –le digo a Karo mientras andamos despacio por la playa.
–¿Quieres decir que le traicionó Acus o alguna de las personas en quien ella confiaba?
–No, en absoluto. Se equivocó al encomendarse a la madre Juno. Las divinidades son muy peligrosas. Con ellas no se sabe nunca qué es mejor. En mi opinión, no invocarlas ni hacer nada para recordarles nuestra existencia. Pero esto no lo podemos decir, me llamarían impía. ¡No se te ocurra anotar estas palabras…!
VIII.–Da comienzo el banquete
Después de ofrecer el sacrificio a la diosa Juno, la reina Dido regresó a su palacio. Mientras atravesaba las calles cercanas al puerto, había podido comprobar cuánto tensaba a la población de Tiro la excesiva actividad. A los gritos de los carreteros pidiendo paso se unían las protestas de los viandantes; los aguadores se abrían camino por entre el gentío y no daban abasto a satisfacer a tantos vozarrones sedientos; estallaban disputas por todas partes. Un estibador había caído al agua y sólo la intervención de uno de los guardias que vigilaban las naves de guerra lo había salvado de la muerte. La amplitud de un movimiento tan desusado en el puerto había dado lugar a muchos comentarios. Algunos amigos de Pigmalión se paseaban por delante de las naves, observaban las operaciones de carga y preguntan aquí y allá. No les gustaba lo que estaban viendo.
–Mi patrón, el noble Acus, no puede esperar ni un solo día para hacerse más rico –respondió con fingida irritación el capitán de una de sus naves–. Ya sabéis, señores, hay buenas noticias de oriente y él quiere aprovecharlas.
Por otra parte, las obras iniciadas en el patio del templo de Melqart provocaron la furia de Pigmalión. Se enteró de ese asunto por dos de sus fieles más íntimos, quienes habían participado con él en la tortura y asesinato de Siqueo y la infructuosa búsqueda del tesoro del templo. Mientras durasen las obras habría vigilancia de noche y ello les impediría continuar sus indagaciones. ¡Maldita Dido! Y, encima, se vería obligado a disimular esa noche en el banquete y seguir dándole excusas sobre la ausencia de su marido. Estaba harto y más que harto. Urgía tomar medidas. Tal vez había cometido un error. Debería derrocar a su hermana sin tardanza y, una vez en el trono, revolver la ciudad entera si fuera necesario para encontrar el tesoro. Sí, sería conveniente hablar con los suyos cuanto antes. Enviaría un mensaje a sus consejeros: al día siguiente, al despuntar el alba, tendrían una reunión en su casa. El banquete ofrecido por su hermana se prolongaría hasta tarde, así que su ausencia del foro durante las primeras horas no levantaría sospechas.
–¿Crees que estoy bien? –preguntó Anarkasis mirándose las vestiduras.