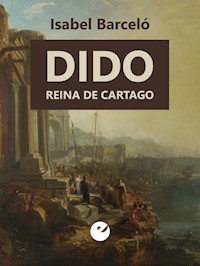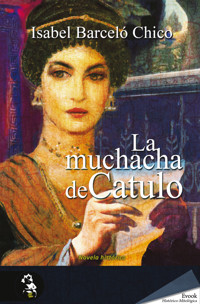
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Evohé
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Puede el amor ser letal? Los romanos de finales de la república (s. I a.C.) no habían descubierto aún la ardiente pasión amorosa que, pocos años después, llevaría a las matronas romanas a tener un amante tras otro. Sin embargo, como suele ocurrir, hay personas que se adelantan a su tiempo o, si preferimos llamarlo así, se convierten en precursoras. Ese fue el caso de Clodia, una aristócrata de la mejor estirpe, poco amiga de los convencionalismos y con una decidida inclinación por vivir según su propia voluntad, sin otras sujeciones que las autoimpuestas. Por azares del destino, su vida se cruzó con la de otro adelantado: el poeta Cayo Valerio Catulo, más joven que ella y con una inusual capacidad de amar y de expresar sus sentimientos a través de los versos. La poesía es un arma. Las palabras acarician o hieren. Perduran. Y tienen tanto poder, que pueden hundir una reputación para siempre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
LA MUCHACHA DE CATULO
Isabel Barceló Chico
A mi hermana María, poetisa.
Acepta pues este librito y consérvalo, cualquiera
que sea su mérito. ¡Y tú, oh Virgen [Diana], mi Patrona,
haz que dure sin marchitarse más de un siglo!
CAYOVALERIOCATULO(s.Ia.C.)
Bovillae. De Hortensia a Claudia Tertia
en Roma. Salud
Con esta carta, que te habrá sido entregada por mi secretario, te acompaño todo cuanto he podido recopilar para cumplir el encargo que me hiciste, querida Claudia.
Muchas veces he pensado en aquellas tardes apacibles que pasamos juntas charlando y viendo deslizarse ante nosotras el agua del Tíber. Recuerdo con cuánto afecto me mostraste la estancia que solía ocupar tu abuela y aquel famoso comedor de verano construido justo el mismo año en que todo se torció. ¡Cuántos recuerdos!
En aquellas conversaciones nos descubrimos la una a la otra y nos asombramos gratamente al constatar las muchas afinidades que nos unen pese a la diferencia de edad. Ambas nos dolíamos de la vulnerabilidad de las mujeres frente a las malas lenguas. La maledicencia —me decías— causa daño a todo el mundo, pero más a nosotras, porque tenemos menos crédito y disponemos de pocos recursos para afrontarla. Un hombre acusado de cobardía tiene mil oportunidades de demostrar lo contrario, aunque sea a costa de perder la vida. La mujer acusada de impudicia no puede arrancarse esa mancha en la vida ni en la muerte, aunque se convierta en un dechado de virtud. En estos asuntos, como en tantos otros, estamos en desventaja.
Fue entonces cuando se te ocurrió la idea de reconstruir una parte de la vida de tu abuela Clodia recurriendo a personas que la hubieran conocido. Me miraste de una manera muy especial e invocaste la amistad y el afecto que siempre sentí por tu madre para pedirme que me ocupase de ello. Me dijiste: tienes tiempo, paciencia y buenas relaciones. Y yo acepté el encargo de buen grado. En aquel momento dirigir mi atención hacia el pretérito me aliviaba de los muchos pesares del presente.
Siguiendo tus deseos, he recopilado cuantos escritos y testimonios orales he podido obtener acerca de Clodia y el poeta Catulo. Apenas quedan vivas personas de su tiempo y, en muchos casos, la información procede de segunda o tercera mano. Lo fragmentario de esos informes me ha decidido a presentártelos a modo de escenas para que pudieran ser coherentes y comprensibles a la vez. En cuanto a la correspondencia, la he transcrito textualmente, sin quitar ni añadir nada. Lamentablemente no se han conservado las cartas de la madre de Catulo ni las de Pilia, y muchas otras se han perdido o no he sido capaz de encontrarlas. Con todo, creo haber logrado dar una idea general de la situación.
Ninguno de mis informadores ha sabido decirme la fecha y lugar en que Catulo y Clodia debieron conocerse, aunque pudo haber sido cuando, al ser nombrado tu abuelo gobernador de la Galia Cisalpina, se trasladó a Verona con su familia, esto es, con tu abuela Clodia y tu madre, aún pequeña. A mi parecer, no es una conjetura disparatada, pues la familia de los Valerio Catulo pertenecía a la clase ecuestre y gozaba de mucho prestigio, por lo que muy bien pudieron relacionarse en Verona con cierta asiduidad. Esta suposición explicaría también que, al instalarse el poeta en Roma unos años después, buscara la amistad y respaldo de Clodia, quien ya entonces ejercía una gran influencia en los círculos sociales y artísticos de la aristocracia, aunque también era criticada con dureza.
En qué momento Catulo se obsesionó con ella, tampoco he logrado averiguarlo. Le había dedicado varios poemas, algunos hermosísimos, y parecía profesarle un gran amor cuando entre ellos se produjo la ruptura. A lo largo de este trabajo me he preguntado muchas veces si ella lo amó de algún modo también y no he sabido responderme de manera inequívoca. Sin embargo, de una cosa estoy segura: aunque hubiera llegado a amarlo, ella no habría renunciado nunca a su libertad. Y escribo la palabra libertad sabiendo lo angosta y corta que resulta para las mujeres, qué pocas veces podemos invocarla o apelar a ella para armarnos de razón. Precisamente por ello, he de confesarte cuánto ha crecido mi admiración por Clodia. Ella ha sido, quizá, una de las pocas mujeres capaces de dirigir su propia vida abiertamente, sin recurrir a subterfugios ni disimulos, sin fingir todo el tiempo hallarse bajo el dominio —aunque solo fuese nominal— de un hombre, como nos hemos visto impelidas a hacer todas las demás. Su falta de hipocresía era, en mi opinión, lo que más incomodaba a sus contemporáneos, pues ya sabes cuán amantes de las apariencias y las leyes somos los romanos aunque siempre estemos esperando la menor oportunidad para transgredirlas.
No pretendo con esta explicación justificarla. Cometió errores. Quizá el mayor de ellos fuera el querer vivir de manera adelantada a su época, ejercer como dueña de sus actos y de su cuerpo, no renunciar a sus deseos ni pasiones. Fue, en ese sentido, una precursora. Me he sorprendido a veces sonriendo al pensar qué hubiera dicho ella de haber vivido veinte años más, o si hubiese nacido veinte años más tarde, cuando lo raro en Roma hubiera sido hallar a una matrona a quien no se le conocieran varios amantes. Y digo que me he sonreído porque ella habría encontrado el modo de ser diferente, singular.
Fuera de ese error, si aceptamos llamarlo así y no «ejercicio de su libertad» que sería la expresión utilizada para referirse a la conducta de un hombre, el resto ha sido mala fortuna: Clodia fue a encontrarse con el único romano capaz de experimentar celos violentos, el único en aquellos tiempos en invocar y defender una pasión amorosa fuera de toda razón y alejada de nuestras costumbres. Catulo fue un poeta maravilloso, de eso no puede cabernos duda, pero un amante pésimo y lleno de rencor.
En ningún momento me he arrepentido de emprender por ti esta tarea y muchas veces me he sentido confortada. En cierto modo, mis pesquisas me han confirmado viejas sospechas: con frecuencia el presente solo se comprende con nitidez cuando volvemos la vista atrás. El desprestigio brutal, desproporcionado e injusto sufrido por tu abuela fue un aviso, una advertencia de lo que ocurriría más tarde en esta ciudad, donde la palabra libertad ya solo puede referirse al pasado.
Si tú lo deseas y tengo salud para ello, más adelante podría investigar acerca de los acontecimientos anteriores y posteriores a la muerte de Catulo. Aun cuando este causó un gran perjuicio a su fama tratándola del modo más infame, degradando su nombre y poniéndolo en boca de personas vulgares, fue Cicerón quien destruyó definitivamente la reputación de Clodia lanzando acusaciones contra ella que le causaron un daño irreparable. Debo advertirte, sin embargo, que podría resultar muy doloroso. Tu madre llevó algunas de esas acusaciones clavadas en el corazón y puedo decirte, porque fui su amiga, que le pesaron hasta su muerte.
No tomes a la ligera ese aviso, porque yo misma, al leer lo que algunas personas decían o escribían de Clodia, al desvelar las tergiversaciones y las mentiras, he llorado de impotencia y de rabia. Es cierto que otras hacían constar su admiración por tu abuela, a quien consideraban una mujer valiente y libre. Pero, querida niña, he llegado a una conclusión: la libertad es un oasis para quien la disfruta hasta que otros deciden convertirla en tormento. Esa es la realidad. Cuídate mucho.
NOTA DEL ARCHIVERO(Conservar este documento unido al rollo siguiente): Carta perteneciente al cuerpo documental que se designa comoRecopilación de cartas y hechos en torno a la noble Clodia, de la familia de los Claudios, y el poeta Catulo. Este documento, escrito en rollo separado, forma parte del citado cuerpo documental por cuanto hace referencia a su autoría y propósito. La Hortensia firmante de la carta pudo ser la hija del orador Hortensio, de quien se sabe tuvo amistad con los Claudios. Deben archivarse juntos. EstanteIII, filaV: textos sin datar; primeros años del gobierno de Augusto, aprox.
I.- Disputa
Roma. Mansión de Clodia en el Palatino
—No insistas, Cayo Valerio— dijo Clodia. Con la mano hizo una señal a la esclava. Esta se acercó a una mesa auxiliar, llenó de agua un par de copas de bronce y las presentó en una bandeja a su señora y a Cayo Valerio Catulo.
Se hallaban sentados en el centro del peristilo, a pocos pasos de una fuente presidida por una gran escultura de mármol blanco. La diosa Venus, sorprendida al salir del baño, se tapaba los senos y el pubis con un gesto de pudor. A sus pies, flores de loto flotaban sobre al agua del estanque.
—Pero ¿por qué? Dame una razón de peso, una sola, para no casarte conmigo —respondió él.
—Podría darte un millar, sin embargo subrayaré solo la más importante: no quiero.
Catulo se levantó de su asiento con el rostro demudado. Era un hombre joven, de cabellos rubios y tez clara. Sus rasgos regulares y armoniosos, con los pómulos anchos, eran los de un varón bien parecido. En ese momento, sin embargo, la contrariedad y el disgusto le deformaban la boca y el ceño.
—No comprendo tu negativa, Clodia. ¿Por qué me rechazas así? Hemos disfrutado juntos muchas veladas. Nos reíamos, bromeabas conmigo. ¿No dejabas entrever que también me deseabas, permitiéndome beber el vino en tus labios? Sabes que estoy loco por ti, que solo vivo por ti, que únicamente escribo poemas sobre ti.
—Tengo diez años más que tú y mucha más experiencia —dijo Clodia, con tono conciliador—. Lo que pretendes, Cayo Valerio, está fuera de toda razón. Búscate a una muchacha joven y de buena familia, en Roma las hay a cientos. Funda un hogar con ella y cumple con tu deber de dar ciudadanos a la república. Y puedes dedicarme cuantos poemas se te ocurran siempre que en ellos me sigas llamando Lesbia. Me sentiré muy halagada de continuar siendo tu musa. La inspiración, como el amor, no tiene nada que ver con el matrimonio. Tu futura esposa lo comprenderá enseguida y no se molestará.
—Odio cuanto te pones cínica. No quiero ser el marido de otra mujer, y no soportaré que tú seas la mujer de otro hombre —insistió Catulo, sentándose de nuevo y mirándose las manos—. Solo puedes amarme a mí, a mí solo.
Clodia movió la cabeza con impaciencia y sus cejas exquisitamente delineadas se alzaron en un interrogante. Lejos de reflejar su habitual benevolencia, los ojos le brillaban con una chispa de irritación. Era muy bella. Sus abundantes cabellos negros, recogidos en la nuca con peinecillos de oro, enmarcaban un rostro de forma oval, ojos inmensos y una boca deliciosa. La madurez otorgaba a su hermosura un aura de superioridad, una confianza en sí misma que se revelaba en sus gestos y su sonrisa, llena de picardía y sugestión. Quizá hubiera en Roma otras mujeres de similar belleza, pero en seducción nadie se le podía parangonar.
—Empecemos de nuevo. Y préstame mucha atención —dijo al fin, haciendo un esfuerzo para no revelar su disgusto—. Recuerdas a mi marido, ¿verdad? Pues nunca, ¿lo oyes?, nunca, en nuestra vida en común, desde que nos casamos hasta el día de su muerte, se impuso a mis deseos ni una sola vez. Y fueron dieciséis años de matrimonio. Ya ves de qué materia estoy hecha. Aunque me veas sonreír, puedo ser tan dura como esa Venus de mármol —añadió, señalando a la fuente.
—Y más hermosa —dijo en voz baja Catulo.
—No es mi intención casarme, si eso te tranquiliza —prosiguió Clodia, como si no lo hubiese oído—. Quiero vivir como me plazca, trabar amistad con quien quiera, hablar, y reír, y pasar el tiempo del modo más conveniente y placentero para mí. Seguiré invitándote a mis fiestas y a mis tertulias literarias, Cayo Valerio, puedes estar seguro. Y a tu esposa también.
—¡No hables así! ¿Cómo podría verte o mirarte, cómo voy a respirar si no quieres ser mía?
—¿Ser tuya…? ¡Qué extravagancia! Nadie pertenece a nadie, si exceptuamos los esclavos. No sé de dónde sacas esa idea de posesión. No de las leyes romanas, desde luego. Y menos de mis palabras, pues jamás de mis labios ha salido una frase que pudieras interpretar así.
Estaba enojada e incómoda. Nunca se había visto en semejante situación. Catulo superaba los límites de lo permisible presentándose así, de pronto, con una proposición descabellada. Era una escena absurda, carente de sentido. ¿Cómo había imaginado siquiera que ella aceptara casarse con él? Seguramente el estudio lo había trastornado, o esa obsesión suya por escribir versos sobre los sacerdotes de la diosa Cibeles, esos fanáticos que se automutilaban arrancándose los testículos… Sintió un escalofrío. La última vez que Catulo había leído sus avances de ese poema ante un grupo de amigos, había sido muy desagradable.