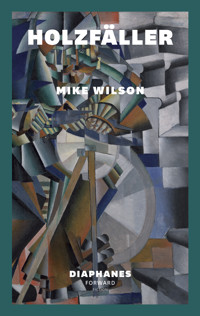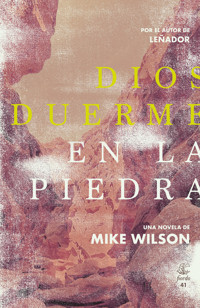
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fiordo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un trashumante solitario viaja con su caballo por desiertos salvajes en busca de venganza y redención. Con él lleva un rifle, semillas de calabaza y una vasija de cuero cargada de agua. Atribulado por las huellas oscuras de su vida anterior, el héroe de Dios duerme en la piedra peregrina aniquilando bandoleros errantes y tiene encuentros fortuitos con nómades abúlicos diezmados por una impiadosa secta ambulante. Aunque no quiera volver sobre sus pasos, el territorio y estos encuentros se fundirán uno sobre los otros en una serie de aventuras hasta precipitarlo en un vórtice de perdición y reconocimiento del que sólo podrá salir con el advenimiento del fin de los tiempos. En la línea del Cormac McCarthy de Meridiano de sangre, o la narrativa apocalíptica de J. G. Ballard, Mike Wilson despliega en esta novela alucinada un universo cuyo lenguaje es absolutamente propio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DIOS DUERME EN LA PIEDRA
MIKE WILSON
FIORDO · BUENOS AIRES
ÍNDICE
Sobre este libro
Sobre el autor
Otros títulos de Fiordo
I. La sacerdotisa
II. Malatía
III. El retablo y la peste
IV. Huesos y cruces
V. Diluvio
VI. La mancha mortal
VII. Astro negro
VIII. La secta roja
IX. El enjambre
X. El motor y el planeta rojo
XI. El chivo erguido
XII. El vaquero pálido
XIII. Cetáceo
XIV. El Señor, tu Dios
XV. El tiempo mineral
XVI. Azazel
XVII. La forma del vacío
XVIII. Criaturas de la noche
XIX. Fósil
SOBRE ESTE LIBRO
Un trashumante solitario viaja con su caballo por desiertos salvajes en busca de venganza y redención. Con él lleva un rifle, semillas de calabaza y una vasija de cuero cargada de agua. Atribulado por las huellas oscuras de su vida anterior, el héroe de Dios duerme en la piedra peregrina aniquilando bandoleros errantes y tiene encuentros fortuitos con nómades abúlicos diezmados por una impiadosa secta ambulante. Aunque no quiera volver sobre sus pasos, el territorio y estos encuentros se fundirán uno sobre los otros en una serie de aventuras hasta precipitarlo en un vórtice de perdición y reconocimiento del que sólo podrá salir con el advenimiento del fin de los tiempos.
En la línea del Cormac McCarthy de Meridiano de sangre, o la narrativa apocalíptica de J. G. Ballard, Mike Wilson despliega en esta novela alucinada un universo cuyo lenguaje es absolutamente propio.
SOBRE EL AUTOR
Mike Wilson nació en St. Louis, Misuri, en 1974. Publicó las novelas El púgil, Zombie, Rockabilly, Leñador y Ciencias ocultas. También ha publicado Wittgenstein y el sentido tácito de las cosas, Ártico, Scout y El océano invisible. Es doctor en Letras por la Universidad de Cornell y académico de la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile. Reside en Chile desde 2005.
OTROS TÍTULOS DE FIORDO
Ficción
El diván victoriano, Marghanita Laski
Hermano ciervo, Juan Pablo Roncone
Una confesión póstuma, Marcellus Emants
Desperdicios, Eugene Marten
La pelusa, Martín Arocena
El incendiario, Egon Hostovský
La portadora del cielo, Riikka Pelo
Hombres del ocaso, Anthony Powell
Unas pocas palabras, un pequeño refugio, Kenneth Bernard
Stoner, John Williams
Leñador, Mike Wilson
Pantalones azules, Sara Gallardo
Contemplar el océano, Dominique Ané
Ártico, Mike Wilson
El lugar donde mueren los pájaros, Tomás Downey
El reloj de sol, Shirley Jackson
Once tipos de soledad, Richard Yates
El río en la noche, Joan Didion
Tan cerca en todo momento siempre, Joyce Carol Oates
Enero, Sara Gallardo
Mentirosos enamorados, Richard Yates
Fludd, Hilary Mantel
La sequía, J. G. Ballard
Ciencias ocultas, Mike Wilson
No se turbe vuestro corazón, Eduardo Belgrano Rawson
Sin paz, Richard Yates
Solo la noche, John Williams
El libro de los días, Michael Cunningham
La rosa en el viento, Sara Gallardo
Persecución, Joyce Carol Oates
Primera luz, Charles Baxter
Flores que se abren de noche, Tomás Downey
Jaulagrande, Guadalupe Faraj
Todo lo que hay dentro, Edwidge Danticat
Cardiff junto al mar, Joyce Carol Oates
Sobre mi hija, Kim Hye-jin
Todo el mundo sabe que tu madre es una bruja, Rivka Galchen
El mar vivo de los sueños en desvelo, Richard Flanagan
Un imperio de polvo, Francesca Manfredi
Historia de la enfermedad actual, Anna DeForest
Yo sé lo que sé, Kathryn Scanlan
Desolación, Julia Leigh
No ficción
Visión y diferencia. Feminismo,
feminidad e historias del arte, Griselda Pollock
Diario nocturno. Cuadernos 1946-1956, Ennio Flaiano
Páginas críticas. Formas de leer y
de narrar de Proust a Mad Men, Martín Schifino
Destruir la pintura, Louis Marin
Eros el dulce-amargo, Anne Carson
Los ríos perdidos de Londres y El sublime topográfico, Iain Sinclair
La risa caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, Andrés Barba
La noche. Una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, Al Alvarez
Los hombres me explican cosas, Rebecca Solnit
Una guía sobre el arte de perderse, Rebecca Solnit
Nuestro universo. Una guía de astronomía, Jo Dunkley
El Dios salvaje. Ensayo sobre el suicidio, Al Alvarez
La mente ausente. La desaparición de la interioridad en el mito moderno del yo, Marilynne Robinson
Islas del abandono. La vida en los paisajes posthumanos, Cal Flyn
Legua
Al borde de la boca. Diez intuiciones en torno al mate, Carmen M. Cáceres
El viento entre los pinos. Un ensayo acerca del camino del té, Malena Higashi
ELOGIO DE MIKE WILSON
«Con Leñador y Ártico Mike Wilson reinventó la ficción y nos propuso una nueva manera de leerla».
Edgardo Cozarinsky
«En las novelas de Mike Wilson nada parece ocurrir y sin embargo todo ocurre».
Edmundo Paz Soldán
«Uno de los autores más arriesgados y originales de la lengua».
Jorge Carrión
«Mike Wilson ha revelado cuánto puede evolucionar la voz propia, sin ceder en la búsqueda de una originalidad narrativa».
Juan Manuel Vial
«Admiro su búsqueda y su escritura; abro con curiosidad cada libro suyo».
Cynthia Rimsky
«No se sale incólume de los libros de Mike Wilson, la densidad que ofrecen al lector los convierte en una experiencia única y apasionante».
Antonio Jiménez Morato
COPYRIGHT
© Mike Wilson, 2023
© de esta edición, Fiordo, 2023
Paroissien 2050 (C1429CXD), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
www.fiordoeditorial.com.ar
Dirección editorial: Julia Ariza y Salvador Cristofaro
Diseño de cubierta: Pablo Font
ISBN 978-987-4178-77-0 (libro impreso)
ISBN 978-987-4178-86-2 (libro digital)
Hecho en Argentina
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra
sin permiso escrito de la editorial.
Wilson, Mike
Dios duerme en la piedra / Mike Wilson. - 1a ed. -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fiordo, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4178-86-2
1. Novelas. 2. Literatura Chilena. I. Título.
CDD Ch863
A Tania
Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto.
Levítico 16:8-10
Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y este lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra en la piel de su cuerpo; y le declarará inmundo el sacerdote.
Levítico 13:9-11
Dios duerme en la piedra, sueña en las plantas, se agita en el animal y se despierta en el hombre.
Ibn Arabi
I. LA SACERDOTISA
Mata el caballo. Dos disparos de revólver. Se acerca para verificar, no hay aliento. Sangra poco, la arena sedienta se encarga del charco. Afloja la montura y extrae la manta, desenfunda el rifle y suelta el lazo. Toma el odre, bebe un sorbo de agua, se saca el sombrero, lo moja y lo repone. Camina hasta la cima de una duna, se recuesta, apoya el rifle contra el hombro, escupe a un costado y el viento se lleva la saliva. Afila la mirada, estudia el horizonte, baja la cabeza, el ojo derecho sobre el cañón, ajusta la mira, mide las ráfagas, compensa el efecto del espejismo, la distancia, el calibre. Aprieta suave, el gatillo cede. Se escucha el estruendo. Pasan dos segundos, pero se siente como más tiempo; la bala cruza el desierto, vuela largo sobre arena, alacranes y huesos, encuentra la cabeza de un hombre montado, se hace blanda y estalla, el caballo no reacciona hasta que lo alcanza el estampido rezagado de la descarga. Desde la duna ve una figura diminuta deslizarse del corcel al suelo, su brazo queda enredado en las riendas, el caballo lo arrastra unos metros arando un surco en el desierto.
Se levanta, sacude la arena de su ropa, se palpa los bolsillos hasta encontrarla, saca la libreta, un lápiz, y anota algo. El sol quema. Recoge sus cosas y parte caminando hacia el caballo sin jinete. Lo alcanza en la tarde, el horizonte rojo. Desenreda las riendas del cadáver, enfunda el rifle, ciñe la manta y el lazo, monta. Cabalga al norte, hacia los extremos del desierto donde la arena y la nieve se encuentran. El sol se hunde vertical, el cielo se apaga rápido, las estrellas arden.
Cerca de la medianoche se detiene en una formación rocosa, amarra el caballo, extiende la manta y arma una fogata pequeña con cardos que encuentra acorralados contra la roca. Hurga en la alforja de la montura, descubre unas tiras de carne seca y semillas de calabaza. Come. Se echa sobre la manta y observa la caída de las perseidas hasta rendirse al sueño.
La mañana está helada, el frío lo despierta. La manta está húmeda, hay rocío. Los cardos también están húmedos, no logra avivar el fuego. Se sube a la formación rocosa, espera a que raye el día, el sol se asoma, la temperatura se eleva, se deja abrigar por el fulgor, su ropa y la manta se secan. Recoge una grava fina de una oquedad en la piedra, la frota entre los dedos, la piel curtida, uñas sucias, nudillos rojos. Respira y se acuerda de cosas. Hace una mueca de dolor, se toca la cara, baja la mirada. Se queda así unos minutos. Sopla el viento. Desciende, enrolla la manta, guarda los restos de comida en la alforja, salvo un puñado de semillas y el odre. Le da agua y las pepas al caballo, ciñe la montura, sigue al norte.
Cabalga por horas sin detenerse, llega a la cima de un risco, estudia el paisaje: hay un valle, el desierto en transición, más rocoso, algunas plantas, yucas, arbustos pequeños. Las siluetas encorvadas y macilentas de pinos longevos parecen troncos secos, muertos, surcados y acalambrados, no se elevan al cielo, se encrespan hacia el suelo como garras perversas, milenios albergados en sus troncos torcidos. Lejos, al pie de la ladera donde se abre una llanura, están las ruinas de una iglesia, solo queda el campanario, sus ladrillos desmoronados, la capa de adobe extirpada, la campana caída, el costado de la torre demolido por el impacto del bronce macizo. Una mujer con vestimenta sacerdotal sale de la ruina, lleva a un niño desnudo del brazo, flaco, demacrado, lo toma de la nuca y estrella su cabeza contra la pared del campanario. Una mancha en los ladrillos, cae al polvo, la mujer toma una roca grande, le cuesta levantarla, la alza sobre el niño. En la cima del risco, el hombre desmonta, desenfunda el rifle, se arrima a la orilla del peñasco, encañona, enfila, dispara, le da en el cuello, la mujer cae de rodillas, se tapa la herida con la mano izquierda, no hay caso, sangra a borbotones, así por unos segundos, cae muerta.
Él baja por la ladera hacia la ruina. La sacerdotisa yace bocabajo en un charco de sangre, rodeada de ladrillos tumbados, la túnica roja oscurecida por la hemorragia, a unos metros el niño desnudo y marchito en el polvo, de costado, las rodillas recogidas contra los labios. Tiene los huesos marcados, está desnutrido, pálido, tiene heridas en la espalda, ojeras oscuras, los párpados retraídos, la frente partida por el golpe, la sangre le surca las cuencas lagrimales como estigmas. El niño ha agonizado unos minutos mientras él descendía del risco, y expirado antes de que llegara a la base del acantilado. Le arranca la túnica a la mujer, la usa para tapar al pequeño. Lo cubre con los ladrillos sueltos, un túmulo improvisado. Deja a la devota entre los escombros, expuesta; los buitres se ocuparán de ella.
Entra a la torre, está oscuro, algunos rayos se filtran por el muro demolido. Hay huesos roídos y descartados, esqueletos de ave, un fémur de caballo o quizá de asno, restos de un coyote. En las sombras arden brasas recientes. Sale a buscar cardos y pasto seco, reaviva el fuego, ilumina el interior, encuentra un saco de polenta, un tarro oxidado y un jarro con agua sucia. Hierve el agua en el tarro y le echa polenta. Le da el resto de las semillas al caballo y lo acerca a un brote de hierba bruja. El animal baja la cabeza y pasta. Vuelve a la torre, come la polenta, junta lo útil y vuelve a montar. Saca la libreta, el lápiz, anota y cabalga al norte.
Cruza la llanura, se detiene en un manantial, bebe, llena el odre y continúa. Pasado el mediodía llega a un desfiladero abarcado por un puente de troncos, tablas y cuerdas. En el extremo lejano de la estructura hay un pistolero. Es un bandido grande, barbudo, de espalda ancha, botas negras y espuelas amenazadoras. Aguarda la llegada del forastero montado. En la otra orilla, el hombre se detiene, desmonta y avanza por las tablas, guiando el caballo por las riendas. Mantiene la mirada fija en el pistolero que bloquea la salida. El caballo relincha, se detiene unos segundos y luego sigue avanzando instado por los chasquidos del hombre. Llegan a la mitad de la brecha y el animal vuelve a frenarse, está nervioso, es brusco, pajarea la cabeza y tira de las riendas; las fosas dilatadas, resoplidos violentos, los ojos saltones, él intenta controlar al animal, se distrae, el bandido aprovecha y desenfunda, el hombre ve de reojo el reflejo del fierro y se tira a las tablas. Dos descargas, una en el cuello y otra en el pecho del caballo. El animal relincha, hilos de sangre saltan del hocico, rebota, patea y se lanza del puente al vacío, dos segundos y da con el fondo de la quebrada. Suena el impacto, los huesos, las tripas, la sangre, un eco que se repite por la garganta del cañón. El hombre, echado bocabajo a la mitad del cruce, apunta su revólver y dispara dos veces, deja al bandido sin rodillas.
Recoge el rifle de las tablas. El bandido agoniza postrado, maldice y escupe hacia su atacante. Este camina rápido hacia el pistolero herido, alza el fusil, lo encañona y sin detener su avance le pega un tiro en la frente. El cadáver oscila por unos segundos; la gravedad indecisa del cuerpo. El hombre completa el cruce, le da una patada en el pecho, el bandido cae de espaldas. A unos metros de ahí el caballo del pistolero muerto pisotea nervioso. Es un animal grande, de color plomizo, de crin larga. Él ciñe la montura, enfunda el rifle, revisa el fardo, bebe de la cantimplora, monta. Libreta, lápiz. Galopa sin mirar atrás.
II. MALATÍA
El terreno vuelve a cambiar a condiciones desérticas, pero la tierra es rojiza, hay mesetas y depresiones geológicas; en el valle se elevan oteros aislados como las muelas rojas de un dios caído. Pasa de largo unos petroglifos anasazi, el sol desciende, al paisaje arde carmesí. Escucha el balido de una cabra. Se acerca con cautela, sabe que los navajos cuidan pequeños rebaños. El chivo está solo, a la deriva, atrapado en un sumidero seco. El animal se empeña en escapar, pero los costados de la depresión son de piedra lisa, no logra afianzarse, se resbala cada vez que lo intenta. El hombre desmonta a unos metros, los quejidos de la cabra estorban al caballo plomizo. Se arrima a la orilla del sumidero y empuña un cuchillo largo que le robó a un esbirro cosaco justo antes de matarlo. Venido del oriente sin propósito, el cosaco había partido como cuatrero, después se había dedicado al sicariato a sueldo para un ranchero poderoso en la antigua República de Texas. No usaba revólver, solo aquel cuchillo, qama le decía. Él se arroja sobre el chivo, lo toma de los cuernos, filo al cuello, en el fondo de la depresión se junta un charco rojo.
Cae la noche. No encuentra yesca para hacer fuego, la meseta es infértil, piedras lisas, rocas y formaciones coloradas que se extienden hasta el horizonte. Come la carne cruda, corta lo que queda del chivo y lo repliega sobre un peñasco para que se seque. Se hinca en la oscuridad, el aire quieto, la noche silente. La meseta es inhóspita, no hay coyotes ni culebras, los insectos no se asoman. Se rasca la barba incipiente, se queda mirando las constelaciones, el surco de la Vía Láctea, vuelve a acordarse de cosas. Su mano derecha acaricia el suelo de arenisca, la roca está tibia, sus dedos, casi sin querer, juntan guijarros y forman una pequeña pila. Primero murmura, ensaya una melodía escurridiza, titubea, parte en falso varias veces, se atreve a silbarla, sus labios secos, los soplidos que apenas suenan, el caballo abanica la cola, refunfuña como si reprobara la entonación. El hombre aparta un guijarro de la pila y se lo lanza, le da en la grupa, rebota, el animal no se da por enterado. Extiende la manta y se duerme.
En la mañana se queda esperando a que el sol seque la carne sobre el peñasco. Antes del mediodía mete lo que puede en la alforja, le da agua al corcel y cabalga. Toma una senda por la garganta de una quebrada larga y profunda, una grieta en el paisaje. La vía es angosta, apenas un cuerpo de ancho, los muros de piedra roja se elevan al cielo, lisos y verticales, columnas de luz se filtran en algunas secciones, en otras apenas una penumbra. Avanza lento por el corredor, la senda zigzaguea, de vez en cuando desmonta para sortear rocas caídas que bloquean el pasaje. Le cuesta medir el tiempo en la quebrada, el sol está fuera de la vista, el paso de las horas se desdibuja. Mira hacia arriba, apenas una franja celeste, ve siluetas lejanas que se asoman por la orilla, son guerreros navajos, lo vienen siguiendo desde que entró a su territorio. Lo siguen y observan desde arriba por el resto del trecho, no intentan ocultar su presencia, desaparecen cuando atisba la desembocadura de la quebrada.