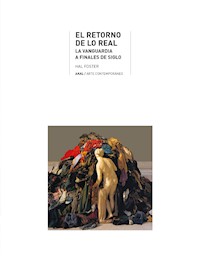Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Caprichos
- Sprache: Spanisch
"Hoy día uno no necesita ser asquerosamente rico para proyectarse no sólo como diseñador sino como diseñado, sea el producto en cuestión la casa de uno o su negocio, sus mejillas caídas (cirugía estética) o su personalidad retraída (drogas de diseño), su memoria histórica (museos de diseño) o su futuro ADN (niños de diseño). ¿Podría ser este "sujeto diseñado" el resultado no deseado del tan cacareado "sujeto construido" de la cultura posmoderna? Una cosa parece clara: en el preciso momento en que se pensaba que el lazo consumista no podía estrecharse más en su lógica narcisista, lo hizo: el diseño es cómplice de un circuito casi perfecto de producción y consumo, sin mucho ?margen de maniobra? para nada más." Del marketing cultural a las relaciones históricas entre el arte contemporáneo y el museo moderno, pasando por la arquitectura espectáculo, el auge de las ciudades globales o las vicisitudes conceptuales de la historia del arte y los estudios visuales, "Diseño y delito" ofrece, con su estilo polémico, una serie de reflexiones que permitan iluminar las condiciones de la cultura crítica en nuestros días.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2004
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Los caprichos / 5
Hal Foster
Diseño y delito
y otras diatriba
Traducción: Alfredo Brotons Muñoz
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Design and Crime (and other diatribes)
Publicado originalmente por Verso, 2002
© Hal Foster, 2002
© Ediciones Akal, S. A., 2004
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3885-6
¿Qué es en el fondo la conciencia
crítica sino una imparable predilección
por las alternativas?
Edward Said
Lista de ilustraciones y créditos
Figura 1:
Josef Hoffmann, Estudio diseñado para una exposición de la Sezession vienesa, tal como se publicó en Kunst und Kunsthandwerk[Arte y artesanía], nº 2, 1899.
Figura 2:
Andreas Gursky, Sin título V, 1997, C-print [sistema de transcripción de texto hablado en escrito para personas sordas o duras de oído]. Cortesía de la Galería Matthew Marks de Nueva York.
Figura 3:
Frank Gehry: Residencia Gehry, 1977-1978, 1991-1992, Santa Monica, California. Foto: Tim Street-Porter.
Figura 4:
Socios de Gehry, LLP, Casa de Invitados Winton, 1983-1987, maqueta, Wayzata, Minnesota. Cortesía de Frank O. Gehry & Associates.
Figura 5:
Socios de Gehry, LLP, Escultura de Pez, 1989-1992, Villa Olímpica, Barcelona. Foto: Hisao Suzuki.
Figura 6:
Socios de Gehry, LLP, Museo Guggenheim de Bilbao, 1991-1997, maqueta CATIA, Barcelona. Cortesía de Frank O. Gehry & Associates.
Figura 7:
Socios de Gehry, LLP, Museo Guggenheim de Nueva York, 1998, maqueta. Foto: Whit Preston.
Figura 8:
Tarjeta postal del perfil de rascacielos de Manhattan a principios de los años treinta.
Figura 9:
OMA, Biblioteca de Francia, 1989, maqueta.
Figura 10:
OMA, Centro Internacional de Comercio, 1990-1994, maqueta, Lille.
Figura 11:
OMA, Biblioteca Pública de Seattle, 1999, maqueta.
Figura 12:
Thomas Struth, Louvre IV, 1989, fotografía. Cortesía de la Galería Marian Goodman de Nueva York.
Figura 13:
Panel 55 del Atlas de Mnemosyne de Aby Warburg, ca. 1928-1929. Cortesía del Instituto Warburg de Londres.
Figura 14:
Paul Klee, Angelus Novus (1920). Acuarela sobre dibujo transferido.
Figura 15:
André Malraux con fotografías para Las voces del silencio, ca. 1950. Foto: Paris Match/Jarnoux.
Figura 16:
Artista anónimo de Italia central, Vista de una ciudad ideal, ca. 1490-1500. Cortesía del Museo Walters de Arte, Baltimore.
Figura 17:
Jeff Wall, La giganta, 1992: transparencia en una caja transluminada. Cortesía de la Galería Marian Goodman de Nueva York.
Figuras 18-23:
Portadas de la revista Artforum: febrero de 1967 (Morris Louis); diciembre de 1967 (Frank Stella); verano de 1967 (Larry Bell); febrero de 1969 (Richard Serra); septiembre de 1969 (Robert Smithson); mayo de 1970 (Eva Hesse).
Figura 24:
Robert Gober, Instalación en la Galería Paula Cooper de Nueva York, 1989, con Vestido de novia, arena para gatos y hombre colgado/hombre dormido. Cortesía del artista.
Figura 25:
Rachel Whitehead, Casa, 1993, Grove Road, 193, Londres. Cortesía de la Galería Luhring Augustine de Nueva York y del Artangel Trust de Londres.
Figura 26:
Stan Douglas, Obertura, 1986, instalación fílmica con banda sonora. Cortesía de la Galería David Zwirner de Nueva York.
Figura 27:
Gabriel Orozco, Isla dentro de una isla, 1993, fotografía. Cortesía de la Galería Marian Goodman de Nueva York.
Expresamos nuestro agradecido reconocimiento al subsidio para ilustraciones concedido por el Comité de Publicaciones, Departamento de Arte y Arqueología, de la Universidad de Princeton.
Prefacio
Este libro es un análisis polémico de los cambios recientes en el estatus cultural de la arquitectura y del diseño, así como del arte y de la crítica, en Occidente. Breves artículos componen la primera parte, centrada en la arquitectura y el diseño. El capítulo 1 se ocupa de la fusión de marketing y cultura, mientras que el capítulo 2 considera la penetración del diseño en la vida cotidiana. Los capítulos 3 y 4 son estudios específicos de dos carreras emblemáticas en la arquitectura: el primero examina las construcciones de Frank Gehry en un mundo de espectáculo intensificado, mientras el segundo repasa los escritos de Rem Koolhaas sobre la mutación en la ciudad global.
La segunda parte desplaza el centro de atención a las disciplinas e instituciones. En el capítulo 5 rastreo las relaciones discursivas entre el arte moderno y el museo moderno tal como las han visto los escritores desde Baudelaire y Valéry hasta el presente. El capítulo 6 explora las vicisitudes conceptuales de la historia del arte a finales del siglo xix y de los estudios visuales a finales del siglo xx. En el capítulo 7 paso revista a los recientes trabajos sobre la crítica de arte en los Estados Unidos, con el ascenso y caída de diferentes métodos y modelos. Y el capítulo 8 describe las diversas estrategias para seguir viviendo en la doble resaca de la modernidad y de la posmodernidad.
En la primera parte, hay ciertos temas recurrentes, como la transformación de la identidad en marca y la prevalencia del diseño, el avance del espectáculo y la ideología de la información. Con la difusión de una economía posfordista de mercancías con dedicatoria y mercados de nichos, experimentamos un circuito ininterrumpido de producción y consumo. Mostrar se ha hecho cada vez más importante en este orden, y la arquitectura y el diseño se han convertido en lo más importante de todo. En el proceso alguna de nuestras ideas más apreciadas sobre la cultura crítica parecen debilitadas, incluso vaciadas. ¿Hasta qué punto se ha convertido «el sujeto construido» de la posmodernidad en «el sujeto diseñado» del consumismo? ¿Hasta qué punto el campo ampliado del arte de postguerra se ha convertido en el espacio administrado del diseño contemporáneo?
Mi título se hace eco de la famosa diatriba que hace un siglo protagonizó el arquitecto Adolf Loos, que en Ornamento y delito (1908) atacó la expansión indiscriminada del ornamento en todas las cosas. Sin embargo, de lo que se trataba no era de reivindicar una «esencia» o «autonomía» de la arquitectura o el arte; más bien, como insistía su amigo Karl Kraus, lo que había que hacer era crear el espacio necesario para que cualquier práctica se desarrollara, «para proveer a la cultura de margen de maniobra». Yo creo que necesitamos recuperar un cierto sentido de la contextualización política de la autonomía artística y su transgresión, cierto sentido de la dialéctica histórica de la disciplinariedad crítica y su contestación, para intentar de nuevo proveer a la cultura de un margen de maniobra.
Si la arquitectura y el diseño tienen una nueva prominencia en la cultura, el arte y la crítica parecen menos importantes, y no hay paradigmas fuertes que los guíen. Para muchas personas esto es bueno: promueve la diversidad cultural. Eso es posible, pero también puede promover una inconmensurabilidad roma o una indiferencia fatal. La segunda parte rastrea la prehistoria de esta versión contemporánea del «final del arte». En los capítulos 5 y 6 describo una dialéctica de la reificación y la reanimación en la construcción tanto del arte moderno como del museo moderno. El penúltimo capítulo da cuenta de la desaparición de una formación dominante del artista y del crítico de posguerra, pero el último capítulo pone en guardia contra cualquier anuncio prematuro de la muerte del arte y de la crítica como tales. A lo largo del libro trato de relacionar las formas culturales y discursivas con las fuerzas sociales y tecnológicas, y de periodizarlas de una manera que apunta a las diferentes políticas de hoy en día. Ése es mi objetivo principal: indicar las posibilidades críticas del presente y promover «la imparable predilección por las alternativas».
*
Versiones tempranas de los capítulos 1-4 aparecieron en la London Review of Books, y agradezco a sus directores, especialmente a Mary-Kay Wilmers y Paul Laity, su apoyo. Lo mismo digo de los directores de la New Left Review, donde apareció una primera versión del capítulo 7, así como de mis patrocinadores en Verso, Perry Anderson y Tariq Ali: su aliento ha significado mucho para mí, lo mismo que la ayuda del director Tim Clark y de Gavin Everall[1]. Este libro recibió la ayuda de una beca Guggenheim, que agradezco. Como de costumbre, doy las gracias a los amigos de October y Zone, especialmente a Benjamin Buchloh, Denis Hollier, Rosalind Krauss, Michel Feher y Jonathan Crary. También estoy en deuda con colegas de Princeton, no sólo de mi departamento sino también de otros, tales como Eduardo Cadava, Beatriz Colomina, Alan Colquhoun, Andrew Golden, Anthony Grafton, Michael Jennings, Stephen Kotkin, Thomas Levin, Alexander Nehamas, Anson Rabinbach, Carl Schorske y Michael Wood. Gracias también a las demás voces de apoyo desinteresado, en particular a Emily Apter, Ron Clark, T. J. Clark, Kenneth Frampton, Silvia Kolbowski, Greil Marcus, Jenny Marcus, Anthony Vidler y Anne Wagner. Otros amigos me han apoyado, como mi familia (Sandy, Tait y Thatcher), de una manera imposible de describir aquí. Por último, este libro está dedicado a mis hermanos (Jody, Andy y Becca) y a mis sobrinas (Erin, Jovita y Zoë), que reconocen una buena diatriba cuando la oyen.
[1] Los originales de los capítulos 1-4 aparecieron en la London Review of Books: 21 de septiembre de 2000, 5 de abril de 2001, 23 de agosto de 2001, 29 de septiembre de 2001; el del capítulo 7, en la New Left Review (marzo/abril 2001), y los de los capítulos 5 y 6, en October 99 (invierno 2002) y 77 (verano 1996). Este prefacio lo escribo dos semanas después del 11 de septiembre de 2001, en un momento en que «diseño y delito» ha adquirido un matiz nuevo y las alternativas políticas una urgencia especial.
Primera parte
Arquitectura y diseño
1. El perfil derogado
Los debates sobre la cultura moderna hace ya mucho tiempo que vienen estructurándose en torno a las oposiciones entre alto y bajo, elitista y popular, modernista y de masas. Se nos han convertido en una segunda naturaleza, no importa si lo que queremos es mantener las viejas jerarquías, criticarlas o subvertirlas del modo que sea. Nacen siempre de cuestiones ligadas a la clase social; de hecho, existe todo un sistema de distinciones –perfil alto, medio y bajo– que explícitamente refiere las diferencias de cultura a diferencias de clase (unas y otras entendidas de un modo pseudobiológico). Pero ¿y si este sistema de los perfiles hubiese sido lobotomizado ante nuestros propios ojos?
Ésta es la propuesta que en Nobrow: The Culture of Marketing, the Marketing of Culture [Sin perfil: La cultura del marketing, el marketing de la cultura] plantea el crítico y más cosas del New Yorker John Seabrook, que toma la historia reciente de esta revista otrora de perfil medio como primer caso sobre el que someter a prueba su tesis posmoderna[1]. Para Seabrook este estado «sin perfil» –donde no parecen seguir aplicándose las viejas distinciones de perfil– no es sólo un entontecimiento de la cultura intelectual; es también un despertar de la cultura comercial, la cual ya no es vista como un objeto de desdén, sino como «una fuente de estatus». Al mismo tiempo, este engendro de la elite es ambivalente con respecto al desmoronamiento de las distinciones de perfil, atrapado como está entre el viejo mundo del gusto de perfil medio otrora promovido por el New Yorker y el nuevo mundo del gusto sin perfil, donde cultura y mercadeo son una y la misma cosa. Nacido en la «residencia urbana» del primero («el gusto era mi capital cultural, concentrado como el almíbar»), Seabrook vaga ahora por la «Megatienda» del segundo. Y, sin embargo, para él este desierto no es tan árido: él bebe con más fruición en los oasis de la cultura sin perfil que en los jardines de la cultura elitista (p. ej., «obras teatrales interesantes, la exposición de Rothko, la ópera y, a veces, happenings en el centro de la ciudad»).
En un primer nivel, Nobrow es la historia de este despertar a la cultura sin perfil. En otro, es un artículo en las páginas interiores del New Yorker que trata de hacerse un lugar en «el Flujo» de esta cultura tras décadas en las que su estatus lo garantizaba su indiferencia hacia ese Flujo. Su vieja fórmula para el éxito financiero consistía en su mediación de perfil medio entre la alta cultura y el rechazo de la baja cultura: una fórmula que atraía como un imán a lectores y anunciantes ambiciosos. Según Seabrook, esta fórmula comenzó a fallar a mediados de los años Reagan-Thatcher, es decir, en una época en que las fusiones empresariales y el mercadeo de la cultura se expandían exponencialmente. La búsqueda de un lugar en el Flujo fue asimismo importante para Seabrook: también éste tuvo que encontrar alguna orientación en él, algo a que agarrarse: no sólo como cualquier otro ciudadano-consumidor en la Megatienda que «escoge» sus señas de identidad de entre sus ofertas, sino igualmente como un periodista-crítico que tenía necesidad de familiarizarse lo suficiente con algo para poder escribir sobre ello. A Nobrow lo enmarcan un capítulo que plantea esta doble exigencia, por parte del New Yorker y de Seabrook, de encontrar un lugar en el Flujo, y un capítulo final que analiza los dispares resultados de uno y otro en su empeño[2].
Según Seabrook, el viejo New Yorker estaba «casi en perfecta sincronización» con un sistema social en el que el progreso comercial de una generación era sublimado por el progreso cultural de la siguiente. Este progreso lo confirmaban signos de gusto, que es lo mismo que decir exhibiciones de «disgusto ante las diversiones baratas y los espectáculos vulgares que constituyen la cultura de masas». El New Yorker era capaz de enseñar este dis/gusto sin demasiado encarnizamiento, y –en esto consistía la magia, o la astucia, de la revista– era esta oferta lo que atraía a una buena porción de las mismas masas a las que desdeñaba. El New Yorker también tenía en la manga el as de Manhattan. Como Saks Fifth Avenue o Brooks Brothers, transformó un marchamo regional en una reputación nacional de calidad, lo cual se tradujo en un mercado nacional de consumo: para mantenerse por encima de la clase media, uno tiene que comprar en Saks Fifth o Brooks Brothers, y para estar a la última en asuntos culturales tiene que leer el New Yorker. Esta distinción era la mercancía en venta, y se vendía bien en los prósperos suburbios desde Syracuse a Seattle, cuyas mesitas de centro adornaba la revista.
Pero entonces llegaron las fusiones y el marketing, las financiaciones y las franquicias. De repente, en todas las ciudades había un Saks o un Brooks, y ya no había que ir a Manhattan, física o vicariamente a través del New Yorker, para parecer metropolitano; uno podía encontrarlo todo en el centro comercial, y ahora también en internet[3]. Como Saks o Brooks, el New Yorker se vio forzado a buscarse un nicho en la Megatienda. Otrora indiferente al Flujo, el New Yorker se había vuelto irrelevante para el Flujo, e irrelevante así, tout court. Ni cultural ni financieramente funcionaba ya ser ni fachendoso ni agresivo con la cultura de bajo perfil; al mismo tiempo, su mediación con la cultura de perfil alto tampoco valía ya para mucho. «El New Yorker fue una de las últimas grandes revistas de perfil medio, pero el perfil medio se había desvanecido en el Flujo y con él cualquier estatus de perfil medio que uno tuviera.»
Pero, en definitiva, ¿a quién importa de veras el New Yorker? Lleva tanto tiempo tratando con suficiencia a sus suscriptores suburbanitas, que éstos deben de guardarle un profundo rencor, y muchos de los residentes en la ciudad (que se las saben todas) están francamente resentidos con él por la arrogación de su Nueva York como la Nueva York, entre otros delitos (por cierto, ¿quiénes son las personas que en sus viñetas aparecen en esos cócteles?). Afortunadamente, el interés de Nobrow reside en otra parte, no en los cotilleos sobre una revista de cotilleos, sino en la etnografía pop desarrollada por Seabrook a partir de sus encuentros con varios «árbitros de la cultura sin perfil». Puesto que esta cultura está dominada por las industrias del entretenimiento, en su mayoría estos árbitros son «mentes creativas» de los negocios de la música y el cine. Así, escuchamos a hurtadillas a Judy McGrath, presidenta de MTV, que intenta mediante divisiones de raza, género y clase conectar con raperos gangsta como Snoop Doggy Dogg, a sabiendas de que en su negocio lo que principalmente mantiene el Flujo es el hiphop. Vemos cómo Danny Goldberg, director de Mercury Records, comprueba el efecto provocado por un muchacho de catorce años procedente de Dallas del que se pronostica que será «el próximo Kurt Cobain» (su grupo Radish no funcionó, pues fueron los Hansen quienes ocuparon la vacante en el rock adolescente). Espiamos a George Lucas en su rancho Skywalker de 3.000 acres, en el norte de California, en el momento en que «el gran artista del mundo sin perfil», demasiado ocupado para hacer películas, repasa la cuenta de resultados de su marca La guerra de las galaxias. (Seabrook empieza este capítulo con: «Voy al supermercado a comprar leche y veo que La guerra de las galaxias ha ocupado el pasillo 5, la sección de los productos lácteos».) Y oímos las meditaciones de David Geffen, el magnate de la música y el cine, que Seabrook sitúa en la cima del «alto sin perfil»: «Tenía una mente tan refinada que ninguna idea de jerarquía podía penetrar en ella» (evidentemente, el mundo sin perfil tiene distinciones de su propia cosecha). Una vez más, el interés del libro está en estos trabajos de campo, pero también se encuentra en el autoanálisis que Seabrook lleva a cabo al intentar coger al vuelo este «corrimiento de tierras» en la cultura.
*
¿Qué comporta este «hegemúnculo» (su grotesco híbrido de «hegemonía» y «homúnculo»)? Una vez más, para Seabrook el viejo mapa de oposiciones –cultura alta y baja, arte moderno y de masas, periferia y centro urbano– ya no funciona, así que lo revisa de alguna manera, con una nueva leyenda que lo acompañe, el léxico que aquí he adoptado: el Mundo sin perfil (donde «la cultura comercial es una fuente de estatus», no de desdén); el Flujo («una sustancia informe en la que la política y el cotilleo, el arte y la pornografía, la virtud y el dinero, la fama de los héroes y la celebridad de los asesinos, todo confluye»); la Residencia urbana y la Megatienda («en la residencia urbana había contenido y publicidad; en la megatienda había ambas cosas a la vez»); la Red pequeña y la Red grande («la América tuya y mía» y «la América de 200 millones»; «lo que hay en medio es un vacío»). Al final, tal como lo ve Seabrook, la ley del Mundo sin perfil es simple: el criterio de Matthew Arnold de lo-mejor-que-se-ha-pensado-y-escrito ha sido derogado hace mucho tiempo, y rige el principio del Flujo de cualquier-cosa-que-esté-de-moda. No más «¿Es bueno?» o incluso «¿Es original?», sólo «¿Funciona en el demo?» –«demo» de demografía, no confundir con democracia, mucho menos con demostración–. (Para Seabrook, Clinton era «el administrador perfecto» de este «constructo de números-y-efecto», de «sondeos, grupos de discusión y otras formas de investigación de mercados». Después de todo, fue el primer presidente en aparecer en MTV; pero George W. ha empezado igual.)
¿Cuáles son los hallazgos de Seabrook? De manera nada sorprendente, refríen hipótesis sobre identidad y clase. «Una vez destituida la calidad», sostiene, la identidad «es el único modelo compartido de juicio». Para Seabrook esta identidad tiene que ser «auténtica», y en la cultura sin perfil esto sólo puede ocurrir mediante una selección personal de las mercancías pop en la Megatienda: «Sin la cultura pop para en torno a ella construir la identidad de uno, ¿qué queda?». Para la vieja guardia de los perfiles altos americanos como Dwight MacDonald y Clement Greenberg, esta declaración sería grotesca: la cultura de masas es el reino de lo inauténtico, y ya está. Para Seabrook (y esto lo ha aprendido del discurso académico conocido como «estudios culturales»), no es absurda en absoluto: en gran parte porque él considera la cultura pop no como una cultura de masas, sino «como cultura folk: nuestra cultura». Sin embargo, este giro semiparadójico de la frase no resuelve un problema básico hoy en día: dada su descripción de la Megatienda, ¿es la «selección» de una identidad à la hiphop claramente diferente de la «creación» de una identidad à la George Lucas? Los estudios culturales británicos nos dieron las nociones de «subculturas subversivas» y «resistencia a través de rituales»; y los estudios culturales americanos elaboraron la noción de un sujeto posmoderno culturalmente construido, no naturalmente dado. Pero con el paso casi instantáneo de lo marginal a la Megatienda (o de la Red pequeña a la Red grande), ¿cuánta subversión o resistencia pueden ofrecer las subculturas? ¿Y es el sujeto construido posmoderno tan diferente del sujeto consumista posindustrial, ese «perfecto híbrido de cultura y marketing», como Seabrook lo llama, «algo para ser que era también algo para comprar»? Ésta es una de las diversas reivindicaciones de las recientes posiciones en los estudios culturales que Seabrook implica: llámesela La Venganza del Hegemúnculo.
Su siguiente hallazgo (que es también su siguiente reivindicación) se refiere a la clase. «Nadie quiere hablar de clase social –es de mal gusto, incluso entre los ricos–, así que en su lugar la gente usa distinciones culturales.» Esto es bastante cierto si concedemos a Seabrook la típica confusión New Yorker de su mundo social con los Estados Unidos. Pero luego continúa con algo más que un tonillo de nostalgia de las clases: «En la medida en que existía, este sistema de distinción permitía una considerable igualdad entre las clases». De esto sabe más que él su antigua directora en el New Yorker, la británica Tina Brown: con su formación en un país en el que la clase no está tan mistificada, ella ve la jerarquía del gusto como nada más que una jerarquía de poder «que utilizaba el gusto para disimular su verdadera agenda». Seabrook hace suya esta postura, pero cuando sostiene que en el mundo sin perfil las antiguas distinciones culturales ya no funcionan, lo que hace es cambiar de chaqueta, ahora de una manera mucho más engañosa, pues no parece haber ningún disfraz. Es decir, da a entender que junto con las distinciones culturales han desaparecido las divisiones de clase: ahora todos estamos en la Megatienda, afirma Seabrook, sólo que a veces en secciones diferentes, con selecciones diferentes en nuestros carritos de identidad. Esta segunda venganza sobre los estudios culturales –como aquella que sostiene que ahora cultura y economía son una sola cosa– transforma perversamente este argumento muy izquierdista en otra tesis sobre el fin de las clases, una tesis que (como la reciente versión de la tesis del fin de la historia) es decididamente neoconservadora. Aunque aquí la idea de Seabrook sí que es otra, este hegemúnculo a veces habla como un neoconservador[4].
Quizá ésta sea la última mercancía que se ponga a la venta en la Megatienda: la fantasía de que las divisiones de clase se han acabado. Esta fantasía sirve de complemento contemporáneo al mito fundacional de los Estados Unidos: que tales divisiones nunca existieron. En el mundo sin perfil hay asimismo en oferta otras resoluciones mágicas. Por ejemplo, Seabrook es consciente de la fantasía de la unidad racial que se vende en la Megatienda (p. ej., «el [rap] Gangsta se había meramente convertido en un blues más auténtico para paladares cansados como el mío, que requerían nuevas dosis de realidad social en la forma pop»). Sin embargo, sobre otras resoluciones mágicas en oferta no es tan claro. En un capítulo dedicado a una visita a la granja en que su familia vivía en el sur de Nueva Jersey, emprende con su padre una batalla por la ropa: su camiseta de Chemical Brothers con la inscripción DANACHT (en hiphop, «la nueva mierda») contra los trajes de Seabrook padre. «Mi padre utilizaba su ropa para transmitirme cultura. Yo a mi vez utilizaba la ropa para contrarrestar sus esfuerzos.» Pero en realidad Seabrook evita la lucha mediante un atuendo que no corresponde a una sola generación: la última noche a la hora de la cena se enfunda uno de los trajes de su padre, para deleite mutuo de padres e hijo. Parece que las tensiones edípicas también pueden aliviarse, culturalmente, con la ropa adecuada: estas tensiones se alivian porque él se pone un traje elegante, apacigua a su padre porque confirma su estilo de clase (o eso pretende: pero ¿hay mucha diferencia?).
*
En Nobrow hay mucho digno de elogio. Por ejemplo, hay otra reivindicación –llámesela La Venganza sobre la Posmodernidad– que me llega muy hondo. Entre otras cosas, la posmodernidad fue el intento de abrir el arte y la cultura a más practicantes y públicos diferentes. Pero al final, da a entender Seabrook, ¿qué es lo que se consiguió: la democratización del arte y la cultura o su anexión por el mundo sin perfil? «Como eran más las personas que podían hacerlo, más personas hacían arte. El mercado se vio inundado de arte... Los artistas auténticos e importantes tenían que competir por llamar la atención con cualquier muchacho con una guitarra y un corte de pelo interesante.» Una vez más, uno puede discutir esta opinión –lo está pidiendo a gritos–, pero tiene su punto de verdad: «artista» se ha convertido en una categoría demasiado elástica, «arte» en un término empleado abusivamente, como señala Seabrook en esta observación: «Prácticamente en la MTV no conocí a nadie de menos de veinticinco años que no fuera un artista de una u otra clase».
Pero en el libro hay también mucho a lo que oponerse. En primer lugar, está el tema de los desplazamientos de una clase a otra, del una noche ir de pobre con los raperos en el Rosy y la siguiente pasársela degustando un buen vino con papá. Por supuesto, Seabrook no está solo en esto, y desde Charles Baudelaire hasta Walter Benjamin y todos los demás la ambigüedad social ha demostrado ser una condición previa para llegar a ser un crítico dandi (véase el capítulo 4). A veces esta ambigüedad se traduce en una ambivalencia que lleva a Seabrook a ver en el interior de los dos mundos (el rap y papá), pero a veces de lo que se trata es de tener abiertas las dos puertas (la camiseta de Chemical Brothers debajo del traje de Savile Row). Más aún, esta pragmática ambivalencia se esfuma rápidamente en una razón cínica a la que los mercaderes de la Megatienda y los ejecutivos sin perfil saben sacar más partido que Seabrook o cualquiera del resto de nosotros.
En segundo lugar, Seabrook está identificado con el Flujo de una manera que quizá no le gustaría. En esta época de capitalismo por internet (por más que últimamente corregido por el mercado), si uno no es capaz de hacerse un nombre o una marca, dura poco; ésta es una versión contemporánea de los «quince minutos» de fama prometidos por Andy Warhol. Y en este negocio de las marcas la cultura del marketing y su crítica no son tan distintas (más sobre ello en el capítulo 2). Seabrook deja esto claro cuando introduce el signo de copyright en el título Sin perfil, como si este término tuviera una vertiente comercial que compitiera con preppie, yuppie y demás conceptos que han entrado en la jerga americana. A este respecto, además, a veces se olvida de la moral de sus propios estudios sobre el Flujo: que el Flujo es un gran devorador de aficiones. «Uno podía alimentar al Flujo y el Flujo lo alimentaba a uno. Pero el Flujo nunca estaba satisfecho.» Si a la moda a veces se la llamó la Señora Muerte, la guadaña del Flujo es mucho más inexorable; ésa es una parte de su mortal carga que Seabrook confunde con el prurito de estar al día.
En tercer lugar, ¿cuánto de todo esto es nuevo? ¿Hay un «corrimiento de tierras» en la relación entre la cultura y el marketing, una fusión de ambos, o la Megatienda no es más que otra versión de «la industria cultural» hace mucho tiempo criticada por Max Horkheimer y Theodor Adorno[5]? El desarrollo de esta industria a lo largo del siglo xx se puede dividir en tres fases: la primera, en los años veinte, con la difusión de la radio, el sonido en el cine y la reproducción mecánica de todo (Guy Debord fechó el nacimiento del «espectáculo» en este momento); la segunda, con la producción de la sociedad de consumo durante la posguerra, el mundo de imágenes de las mercancías y las celebridades reflejado por Warhol y otros; y otra en nuestras mentes, con la revolución digital y el capitalismo por internet[6]. Como muchos de nosotros en este momento de reequipamiento y reentrenamiento masivos, Seabrook puede confundir signos con milagros.
Por último, ¿es la cultura sin perfil tan total como él pretende? Uno de los capítulos es una agotadora visita a las tiendas del centro de Manhattan, donde Seabrook encuentra esencialmente la misma camiseta a precios sumamente diferentes. Pero ni siquiera SoHo es los domingos tan homogéneo como él sugiere aquí, y la ciudad no está tan privada de dérives incluso hoy en día. Por más extraño que pueda sonar dicho por un académico, Seabrook debería salir más; su trabajo de campo es insuficiente. Todas las irónicas miradas que proyecta sobre los sujetos cuyo perfil traza definen el mundo excesivamente desde su exclusivo punto de vista; la suya es demasiado parcial, no una visión sin perfil. Por más políticamente correcto que pueda sonar, es bueno confrontar las sorprendentes estadísticas sobre la Megatienda –como el hecho de que en el año 2000 hubo diez millones de hogares con unos ingresos superiores a los 100.000 dólares sólo en los Estados Unidos– con una constatación de la realidad extraída de otra parte –como el hecho de que la mitad de las personas que habitan este planeta jamás ha usado un teléfono–.
[1] J. Seabrook, Nobrow: The Culture of Marketing, the Marketing of Culture[Sin perfil: La cultura del marketing, el marketing de la cultura], Nueva York, Alfred A. Knopf, 2000. Salvo indicación en contrario, todas las citas provienen de esta fuente. He aquí cómo glosa Seabrook «el sistema de los perfiles»:
Las expresiones perfil alto y perfil bajo son inventos americanos, concebidos con un propósito específicamente americano: convertir la cultura en una clase. H. L. Mencken popularizó el sistema de los perfiles en su libro de 1915 The American Language[La lengua americana], y el crítico y estudioso Van Wyck Brooks fue uno de los primeros que aplicaron estos términos a actitudes y prácticas culturales: «La misma naturaleza humana en América existe en dos planos irreconciliables», escribió en The Flowering of New England[El florecimiento de Nueva Inglaterra] (1917), el plano de la pura intelectualidad y el plano del puro negocio, planos que Brooks etiquetó como perfil alto y perfil bajo respectivamente. Hay en las palabras algo más que un olorcillo de su fétido origen etimológico en la pseudociencia de la frenología. Pero las raíces de las palabras también subrayaban la seriedad con que los americanos creían en estas distinciones: no eran meramente culturales, eran biológicas. En los Estados Unidos hacer distinciones jerárquicas sobre la cultura era el único lenguaje aceptable que tenía la gente para hablar abiertamente de clases. En países menos igualitarios, como la patria de [Tina] Brown, existía una jerarquía social basada en las clases antes de que se desarrollara una jerarquía cultural, y por tanto la gente se podía permitir mezclar la cultura comercial y elitista –Monty Python, por ejemplo, o Tom Stoppard, o Laurence Olivier– sin amenazar su posición como miembros de la clase superior. Pero en los Estados Unidos la gente tenía necesidad de distinciones entre el perfil alto y el perfil bajo que hicieran el trabajo en otros países asignado a la jerarquía social. Cualquier persona rica podía comprarse una mansión, pero no todo el mundo podía cultivar un interés apasionado por Arnold Schönberg o John Cage.
[2] Un poco de información sobre la historia del New Yorker puede ser de utilidad en este punto. En 1985, Si Newhouse, el magnate de los medios de comunicación Condé Nast (Vogue, GQ, etc.), compró la revista a la familia fundadora a fin de que parte de su aura se difundiera sobre sus demás publicaciones, o al menos eso es lo que entonces se pensó. Newhouse (un perfecto nombre dickensiano para su papel en esta historia) se comprometió a no cambiar nada en el New Yorker