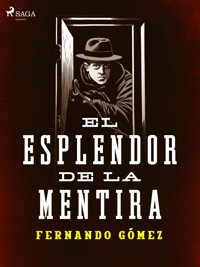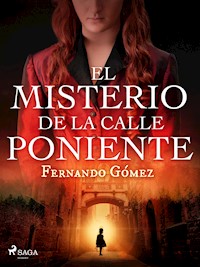Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Un interesantísimo experimento narrativo que su autor cumple con creces. En esta historia con apariencia de novela negra, tendremos a tres narradores: un criminal, su madre y un detective privado. Entre los tres contarán quince historias hilvanadas por el mismo hilo: el reconocimiento social del asesino a medida que comete sus crímenes. Una solidez inesperada en una historia inolvidable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Gómez
Distancias cortas
Saga
Distancias cortas
Copyright © 2014, 2022 Fernando Gómez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728373972
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
No escriba nada que no le guste,
y si le gusta no acepte el consejo de nadie para cambiarlo.
Raymond Chandler
CAMPANERA
Costó Dios y ayuda colocarme los guantes y me reproché no haber comprado una talla mayor. Lo del pasamontañas, en cambio, lo consideré un acierto y me felicité al desechar una media que aplanaba la nariz y convertía el respirar en un suplicio.
Con los guantes agarrotándome los dedos apreté, con relativa dificultad, el timbre de la puerta.
Inquieto e impaciente llamé, una segunda vez, en ésta ocasión presionando por más tiempo el pulsador. Antes de intentarlo de nuevo la puerta se entreabrió.
Como era de esperar apareció ella. La había visto un par de veces, a lo sumo tres si añado el día en que desde lejos pude observar como esperaba a su marido dentro de un Smart aparcado en doble fila.
Me pareció más gorda de cómo la recordaba, la bata de color pistacho no ayudaba a mejorar su imagen.
Se dibujaba en su cara una expresión de sorpresa al verme. Interpreté en sus labios una especie de sonrisa y un intento de adivinar quién era el inconsciente que se escondía dentro de un pasamontañas en aquella calurosa noche de mediados de Julio. Seguro que por su mente desfilaron cuatro o cinco conocidos amigos de la broma.
—¡Quieta y no grite! —dije quizá demasiado suave para estar a puntándola con un revólver que esa misma tarde había comprado y del cual aún no entendía bien su funcionamiento.
—Se está llevando una joya, es una Makarov del ejército soviético —me aseguró el vendedor de quien no desvelaré su nombre, ni su domicilio, ni tan siquiera como di con él. Sólo revelaré que ese trozo de metal me costó la friolera de tres mil euros y que al no tener el dinero en efectivo me vi obligado a dejar en prenda mi reloj Cartier de oro al que tanto cariño tengo. —Es un arma limpia, de esas que no están registradas por la policía, le felicito por la compra.
Pero dejemos esos detalles a un lado y volvamos al chalet donde estaba apuntando a la mujer y ordenándole que estuviese quieta. Más que una orden daba la sensación de estar pidiendo disculpas, con la timidez del primerizo. Creo que esa voz aflautada fue producto de los algodones introducidos en la boca para no ser reconocido.
Naturalmente no me hizo caso y para llevarme la contraria gritó.
Ese aullido por no esperado precipitó los acontecimientos y el plan, milimétricamente preparado, empezó a deslizarse por una ladera que no tenía prevista.
En contra de mi voluntad le apoyé el cañón en el cogote en el justo momento que su marido enfilaba el pasillo sorprendido por el chillido.
—¿Qué pasa? —preguntó el muy idiota al vernos en aquella posición.
A tientas y con dificultad el tacón de mi pierna derecha cerró la puerta.
—¡Tomen asiento y estén callados! —dije con una mala leche que a punto estuvo de hacerme tragar los algodones.
Marido y mujer obedecieron y sin darme la espalda acabaron sentados en un sofá, sobre unos cojines a juego con la tapicería. Eran la viva imagen de una pareja de escolares compartiendo pupitre.
—¿Qué quiere? —preguntó estúpidamente el marido.
No contesté al no encontrar necesaria la respuesta.
Antes de continuar con lo que ocurrió aquella noche de verano me presentaré, mi nombre es Javier Camarlengo... ¡sí, exacto! Camarlengo igual que el nombre que reciben los cardenales que gobiernan provisionalmente la Iglesia a la muerte del Papa y a la espera de que uno nuevo se convierta en el representante de Dios en la tierra... Una curiosidad que me gusta explicar ya que son pocos quienes la conocen y me da cierto empaque de persona leída que en ciertas ocasiones no viene mal... Trabajo en la oficina principal que “Valbuena Inversiones y Finanzas” posee en un edificio con vistas al Paseo de Gracia y el hombre que he dejado en el sillón, con la palabra en la boca y secándose el sudor con la manga del pijama, no es ni más ni menos que Isidro Valbuena, presidente y máximo accionista de la empresa.
Sobre mí puedo afirmar que no soy un mal tipo y en mi descargo añadiré que de vez en cuando hago favores desinteresadamente o, mejor dicho, casi desinteresadamente. Flores el lameculos que dirige el departamento de riesgos puede decir alguna cosa en ese sentido, en varias ocasiones le he salvado de ser cesado culpabilizando a compañeros ausentes, incluso un par de veces he tenido la desfachatez de delatar a difuntos que no podían defenderse... Pero bueno, en esta vida nadie es perfecto y no voy a ser yo quien rompa la regla.
Mi defecto principal, que no el único es que gasto más de lo que gano. La providencia me ha hecho así, que le vamos a hacer. Los vicios se me convierten en necesidades y las necesidades en gastos. Siempre he sido persona desprovista de gustos sencillos y todo lo que no da un buen picotazo a mi cartera no despierta ningún deseo. Siento una atracción enfermiza por las fulanas caras, los coches de alta gama, la ropa de marca, los relojes en los que pesa más el oro que el acero y a todo esto, ya de por sí costoso, hay que sumar un largo etcétera que si fuera por mi sueldo no podría aspirar.
Los bancos desde hace tiempo me han cerrado el grifo y cuando me humillo a pedirles un adelanto sobre la nómina sólo una palabra se desprende de su boca: ¡no! Un no rotundo y drástico sin derecho a réplica. Como rebeldía cambio de banco y a los tres meses vuelve a sonar ese terrible ¡no!, con la misma rotundidad que por ser familiar no me afecta.
Esas circunstancias y mi poco interés a modificar los hábitos me han llevado a estar continuamente en manos de prestamistas que en sus balances contabilizan los impagados con brazos y piernas partidas.
—Como el miércoles no cumpla la promesa de pago vaya ahorrando para una prótesis de rodilla —me dijo con exquisita educación, sin tutearme, el más alto y más chato de los dos gorilas que me acompañaron, agarrado de los sobacos, a los lavabos del local de copas del que soy asiduo.
—¡Ah!, y no se olvide de añadir los intereses —aclaró el otro, el más bajo y de nariz puntiaguda, que hasta entonces había permanecido mudo mientras en un acto de violencia gratuita, y con cierto placer, me retorcía el pezón izquierdo como si estuviese sintonizando la radio. El miedo superó el sufrimiento y no solté el alarido que correspondía a semejante tortura.
—¿Ha entendido? —puntualizó por si no había quedado lo suficientemente claro.
—He entendido... he entendido. El miércoles les devolveré el préstamo —gimoteaba cuando libre de la presión de los dedos del gorila me frotaba el pezón para suavizar la molestia.
Y el día anterior a ese miércoles en que prometía saldar la deuda me encontraba apuntando con el revólver al matrimonio Valbuena.
—Le daremos lo que quiera pero no nos haga daño —suplicaba Isidro Valbuena de una manera cobarde.
Que poco recordaba el tono que Isidro Valbuena empleaba en la oficina. No se distinguía en su voz la prepotencia habitual de la que hacía gala a todas horas, en todo lugar y en todas las circunstancias. Habían desaparecido de su garganta los insultos con que humillaba día tras día, sin descanso, a una plantilla que se mostraba incapaz de rebelarse. Un abanico de insultos que cubrían del moderado “no sirves para nada” al clarificador “eres un inútil” a veces sustituido, dependiendo del lugar y la hora, por un seco y vulgar “tonto del culo”. Esos agravios eran certeras puñaladas a nuestro orgullo y a los que por suerte o por desgracia ya estábamos inmunizados.
Ese recuerdo fugaz es lo que me convenció de que transitaba por el camino correcto y certificó que de una forma u otra estaba haciendo justicia social. Con el arma en las manos me sentía un héroe que ha conseguido parar los pies al villano.
Sin dejar por un segundo de encañonarlos me dediqué a vaciar los cajones que encontraba a mi paso y de ese modo conseguí reunir un botín en el que resaltaban un collar de esmeraldas idéntico al que hacía un año había regalado a mi madre y un par de anillos de brillantes amén de otras alhajas que si bien no alcanzaban el valor de las anteriores piezas colaboraban a formar una pequeña fortuna.
En el momento que sopesaba una pulsera de oro, de peso considerable, sonó el móvil en el bolsillo de mi pantalón.
La melodía y la vibración me sobresaltaron. Me reproché no haberlo apagado antes de entrar en el chalet. La falta de costumbre me había conducido a cometer ese error.
No hubiera sido alarmante de haber tenido otra sintonía pero por un capricho de mi madre había subido el politono de una canción que ella adoraba.
—¡Campanera! —exclamó la mujer al reconocerla.
—¡Camarlengo, hijo de puta! —acertó mi identidad Valbuena al tiempo que apretaba los dientes al reconocer lo que escupía el teléfono.
“¿Porque has pintado en tus ojeras la flor del lirio real?”
Más de una vez esa música nos había interrumpido cuando repasábamos el balance trimestral y a causa de ello Valbuena me había llamado la atención utilizando su amplio repertorio de insultos e incluso llegando un par de ocasiones a amenazarme con el despido.
—¡Cabrón! —se levantó del sofá con la gallardía de quien se enfrenta a un rival al que conoce y sabe que es más débil.
—¡Cabrón! —repitió por si no le había oído claramente.
No contesté por que no sabía que responder y por que los algodones formaban un engrudo en la boca dándome la sensación de estar masticando yeso.
Me entraron ganas de huir, abandonar la urbanización a toda prisa y al día siguiente, ante el interrogatorio de tercer grado de Isidro Valbuena negar mi presencia en su chalet. Estaba seguro de salir impune, una de mis cualidades es inventarme mentiras utilizando a mi madre de coartada.
La situación dio un giro de ciento ochenta grados cuando Valbuena se levantó dispuesto a lanzarse hacia mi cuello.
Hasta su esposa adquirió valor y animada por el arrojo de su marido abandonó el sofá con las uñas en dirección a mi cara. Era un bulto de color verde que se acercaba con la intención de arrancarme los ojos.
Entonces tuve el fugaz y fatídico descubrimiento de que mi plan había fracasado y no tenía a mano ningún otro con que sustituirlo.
—¿Dónde está el Plan B?... ¿Dónde está el Plan B? —me preguntaba sin hallarlo al no existir el deseado Plan B.
La boca seca y los algodones incrustados en el paladar me impidieron pronunciar un ridículo:
—No se ponga así señor Valbuena, sólo es una broma.
No me quedó más remedio que recurrir a lo fácil, vaciar el cargador en sus cuerpos al tiempo que sonaba:
“tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera”.
Primero acerté un balazo en la frente de ella y después en el corazón de él, sobre un escudo estampado en el pijama.
Los rematé con cuatro balazos más, equitativo en el reparto, dos para cada uno. Sin ningún rencor, sin rabia añadida. Con una naturalidad que por no esperada llegó a sorprenderme.
Campanera seguía sonando poniendo música a una escena en la que yo era el protagonista y el matrimonio Valbuena actores de reparto.
—¡Mamá, ahora no puedo hablar, estoy trabajando!—. Contesté para terminar con la tortura de aquella música que me taladraba el cerebro—. Te llamaré más tarde. Besos... ¡Sí!, hoy me acostaré temprano.
Dejé las joyas con bastante pena, sobre todo uno de los dos anillos que encajaba perfectamente en mi dedo meñique y me daba aires de obispo.
Las deseché porque no conocía ningún perista de fiar, eran unas joyas manchadas de sangre que podían acabar conduciéndome a prisión y no estaba dispuesto a permanecer en un lugar donde no había fulanas caras, coches de lujo y donde era innecesario llevar un reloj de oro.
En un acto desesperado opté por rebuscar billetes por los rincones de una manera que parecía estar buscando caracoles después de una tormenta.
Doscientos euros en una cartera de piel y ochocientos en un bolso Hermès modelo Kelly que habitaba en la cómoda del recibidor.
Aparecieron algunos billetes de diferentes importes en un cajón que siguieron el mismo camino que los anteriores, el interior de mi bolsillo.
Al localizar la caja fuerte, escondida tras una copia bastante desafortunada de “Los nenúfares” de Monet, me molestó no conocer la combinación.
Probé un par de números al tun tun que me demostraron que nunca he sido afortunado en los juegos de azar.
Mis esfuerzos fueron recompensados al descubrir diez billetes de quinientos euros en la mesilla del dormitorio, ocultos debajo de unos pañuelos.
Mentalmente calculé lo recolectado y la cantidad que resultó era más que suficiente para aplacar el mal humor de los gorilas del usurero y poder recuperar el Cartier que ya daba por perdido.
El día siguiente hubo luto en la oficina. Unos crepones negros decoraban las ventanas que asoman al Paseo de Gracia. Olía a crisantemos y el fax no dejaba de imprimir notas de condolencia, idénticas unas a otras, resaltando las virtudes de los difuntos y ninguno de sus defectos.
Rompiendo por segundos el silencio del luto, los presentes comentamos las excelencias de nuestro superior, en especial Flores que ya empezaba a arrimarse a Ernesto Valbuena, hijo del fallecido y claro sucesor a la presidencia de “Valbuena Inversiones y Finanzas”, con el firme propósito de no perder sus privilegios.
No quise ser menos que el resto de mis compañeros y no me privé de recordar el cuarto de siglo a las órdenes de Don Isidro. Hice repaso a los buenos momentos pasados a su lado y de todo lo que junto a él había aprendido. Mentí con naturalidad y dejé que un par de lágrimas resbalaran por mis mejillas. Cuando iba a rematar la faena con “es una pérdida irreparable” sonó:
“¿Porqué has pintado tus ojeras de flor de lirio real?”.
—No mamá, ahora no puedo ir... date unas friegas con alcohol de romero, verás que pronto notas alivio... ¡No!... Ésta noche tampoco, prefiero quedarme en casa, lo de Don Isidro me ha dejado destrozado y necesito estar solo, ya sabes que lo quería como a un padre —dije al comprobar que era mediodía y en recepción me esperaban los matones del prestamista.
Mientras bajaba en el ascensor pensé en mi madre. Pensé en como se había deformado las rodillas fregando escaleras, como me había sacado adelante y, como me había dado estudios a costa de sacrificios. Le tocó la doble función de ejercer de padre y de madre. A mi padre no lo conocí, murió a los pocos días de mi nacimiento. Dejé de pensar en mi pasado cuando me choqué de bruces con los dos gorilas que se frotaban los nudillos como si estuvieran realizando el precalentamiento.
—Aquí tienen lo que les debo, ahora déjenme en paz —dije con orgullo mientras sacaba los billetes del bolsillo interior de la chaqueta.
Al verlos alejarse solté un suspiro y me propuse no tener que recurrir nunca más a un prestamista.
No pasaron ni dos días para decidirme a eliminar Campanera de mi móvil. Fue un acto de deferencia hacia Flores, no quiero que exista algún detalle que le haga reconocerme cuando le apunte entre las cejas con el revólver.
En el fondo no odio a Flores con tanta intensidad como para disfrutar de su muerte. Lo que ocurre es que no me queda otro remedio, es la única solución para evitarme un problema. Gloria, una chica que conocí en la barra del bar de copas la noche del entierro de los Valbuena, se empeñó en que le regalase una sortija de brillantes y no pude negársela. Las mujeres saben pedir de una manera que es imposible no sucumbir a sus caprichos,
No había amanecido cuando saltándome mi promesa pedí un crédito al mismo prestamista de veces anteriores. Más vale malo conocido que bueno por conocer. A eso de la media tarde hice feliz a una mujer.
Mañana a las doce tengo que hacer frente al pago. Esta madrugada el mismo par de matones de la vez anterior me lo han recordado retorciéndome, como es su norma, el pezón. Quizá, por la costumbre, no me ha dolido tanto como en la anterior ocasión. Por eso no me queda otro remedio que ir a visitar a Flores... Eso sí, voy más preparado, los guantes que me he comprado se ajustan como una segunda piel.
Para despedirse los gorilas han utilizado esa frase que empieza a resultar familiar:
—Como el miércoles no cumpla la promesa de pago vaya ahorrando para una prótesis de rodilla.
—Díganle a su jefe que el miércoles sin falta saldo la cuenta... He encontrado un pluriempleo.
AL MAYOR Y AL DETALL
Matilde y yo nos conocemos desde los tiempos en que ninguna éramos viuda. Si me pregunta no sabría decir cual de las dos es mayor. Hemos llegado a esa edad en que cinco años de diferencia son tan pocos que no aparentan más de cinco minutos. Así que tengo el convencimiento de que ella es cinco minutos más vieja.
Matilde es mi vecina del tercero. Llegamos al edificio nada más casarnos y ambas tuvimos un hijo siendo ya mayores. El mío fue muy bien recibido porque llegaba después de tres abortos no deseados. Lástima que mi esposo muriera a los pocos meses de que Javier naciera y no le escuchara pronunciar la palabra papá.
Tanto Matilde como yo, cruzada la frontera de los ochenta años, nos agarramos a la vida de un modo que nunca antes podía imaginarme. Nuestros cajones están repletos de cajas de medicinas, con nombres largos y complicados y que únicamente distinguimos por el color y la forma.
He nombrado a nuestros hijos. ¡Que poco se parecen! Son diferentes en todo excepto en que los dos están solteros y da la sensación que no piensan convertirnos en abuelas. Mientras el suyo, Cristóbal, no tiene donde caerse muerto, el mío, Javier, ocupa un buen puesto en Valbuena Inversiones y Finanzas donde según me dice alcanzará un cargo importante a fuerza de sacrificios. Cada vez que le telefoneo es imposible hablar con él y si lo consigo sólo me concede dos minutos ya que siempre está a punto de entrar en una reunión.
Verlo lo veo poco, casi no aparece por casa, hace vida independiente en un piso alquilado en la Avenida de Sarria y los días que comemos juntos, cosa que ocurre de tarde en tarde, se pasa todo el rato hablando de faena. No piensa en otra cosa.
Ayer mismo cuando le telefoneé lo noté muy afectado, se le quebraba la voz, y era para estarlo, cuando descolgó el móvil estaba presente en el entierro de su jefe.
—Pobre señor Valbuena—. Todas las veces que mi hijo hablaba de él lo subía a un pedestal.
La policía no ha perdido el tiempo y ya está tras la pista de los asesinos. Espero que los detengan y les den su merecido. La muerte de los Valbuena no puede quedar impune si existe justicia divina.
Pero la vida sigue ya sea con los Valbuena o sin los Valbuena de por medio, así que acabé de arreglarme. Matilde me había dicho el día anterior que pasaría a buscarme para dar una vuelta a eso de las diez.
A mi edad aún me he atrevido a ponerme unos zapatos de medio tacón, muy cómodos, que me regaló Javier el Día de la Madre. Es muy detallista.
Matilde ha llamado a la puerta. Los tres sonidos secos, nuestra contraseña, me lo confirmaron.
Al abrir la puerta allí estaba. Sin ánimo de criticarla diré que venía hecha un adefesio. Mira que le he dicho veces que no combine el azul con el marrón, pero como si nada, es como si lo que le digo por su bien le entrase por un oído y le saliera por el otro.
Nos hemos dado el habitual beso en la mejilla. Le he dejado restos de carmín en el rostro. Creo que he sido perversa no diciéndoselo y permitir que se paseara con esa marca roja en la mejilla.
Al salir por el portal he mirado y allí estaba Cristobal, el zángano del que les he hablado.
Estaba sentado con toda su pachorra en el interior de un coche que tenía abollada la puerta del conductor y le faltaba el faro izquierdo. Daba vergüenza tanto él como el coche, sucios ambos, necesitados de una buena fumigación. Fumaba una colilla y la ceniza aterrizaba en su camisa de donde no se dignaba quitársela esperando que el viento hiciera de escoba.
Matilde ha ocupado el puesto de copiloto y yo he entrado en la parte trasera con bastante esfuerzo, sorteando los incontables bultos que almacena dentro. Cuando conseguía esquivar una lata de cerveza vacía chocaba con una pelota que no sé qué función cumplía allí.
—Buenos días Cristóbal—. he dicho arrellanándome en el asiento al hallar la que consideré posición más cómoda entre dos cajas que sólo debía saber Dios lo que contenían.
Después de fijarme adiviné una especie de globo deshinchado del tamaño de un mechero que sobresalía de una de esas cajas. Lo toqué para introducirlo dentro y fue cuando descubrí que no era un globo, era... ¡era un condón!... ¡y usado!
¡Qué asco! Notaba las manos pringosas sin acertar si era lubricante u otra cosa peor. Busqué donde limpiarlas pero al no encontrar sitio que reuniera condiciones higiénicas decidí hacerlo en un pañuelo que igual de rápido que lo saqué del bolso lo guardé para hundirlo en lejía al regresar a casa.
A los buenos días con que saludé a Cristóbal antes del encuentro con el preservativo contestó con un gruñido que no supe interpretar si era de bienvenida o de despedida.
El coche se puso por fin en movimiento, momento en que sin demora aproveché para santiguarme. El interior olía fatal e intenté bajar la ventanilla para combatir el enrarecido ambiente. En el intento me quedé con la manivela en la mano y tras muchos esfuerzos me fue imposible recolocarla así que la dejé sobre la caja que había sido durante un buen tiempo el hogar del preservativo.
—Vamos a acercarnos a un supermercado que hay camino de Sabadell —ha explicado Matilde.
No era ese el sitio donde esperaba que fuéramos. No sé porque se me había metido en la cabeza que iríamos al puerto a ver los grandes cruceros atracados. Siempre me ha gustado el mar y aún recuerdo con nostalgia cuando con mi difunto esposo tomábamos unas gambas saladas en el rompeolas.
Parados en un semáforo Cristóbal ha mirado a su madre y se ha dado cuenta de los restos de carmín en la mejilla. Ha cogido un pañuelo de papel usado y se lo ha ofrecido.
—¡Anda, límpiate el papo, que pareces una puta!
Me ha dolido escuchar eso que le ha dicho Cristóbal a su madre. Ni por asomo Javier sería capaz de pronunciar una grosería de tal calibre. ¡Qué diferencia de educación!
Cristóbal conduce mal, se cruza de carril a carril sin gastar el intermitente. Acelera cuando no debe y frena cuando menos te lo esperas.
—¡Joputa!... ¡me cago en tus muertos!... ¡Que te den pol culo! —son frases y palabras con las que me tuve que habituar durante el trayecto.
—No digas palabrotas Cristóbal —dijo Matilde en un tono que no daba la sensación de ser una reprimenda al estar dicha con media sonrisa en la boca.
—¡Déjame en paz joder y metete en tus cosas!
Si Matilde le hubiera dado una bofetada cuando correspondía no hubiera llegado a eso. Ahora ya es demasiado tarde, a su hijo ya no hay forma de enderezarlo. Yo nunca he soltado una zurra a Javier, ni tan siquiera una reprimenda, que suerte he tenido con que me saliera tan aplicado y tan cariñoso.
Que incómoda me encontraba en aquel ambiente. Una caja se me clavaba en el riñón y el preservativo por el asco que me producía volverlo a tocar circulaba de un lado a otro con impunidad.
Esos contratiempos no lograban disminuir la intriga que significaba que nuestra expedición se dirigiera a un gran supermercado. ¿Qué diablos íbamos a hacer allí, divertirnos mirando las ofertas del día?
No tardó en despejarse esa pregunta que tan intrigada me tenía.
—Cristóbal ha tenido una idea fantástica —dijo Matilde de improviso.
Dudé que Cristóbal pudiera tener alguna idea y mucho menos fantástica. Miedo me daba lo que hubiera pensado.
—Vamos a dar el golpe... ¡el gran golpe!
No vaya a creerse que Matilde y yo somos lo que se dice unas santas; pero lo nuestro no pasan de ser pequeños hurtos al estilo de pesar tres manzanas, meterlas en una bolsa, pesarla, pegar el precio y precintarla después de introducir una cuarta manzana. La necesidad ayuda a desarrollar el ingenio.
—Lo que ha preparado Cristóbal no tiene fallo, dice que lo ha leído por internet... ¡Cuenta!... ¡Cuenta! —dijo dirigiéndose a su hijo.
Lo cierto es que Cristóbal contó la historia, sería injusta diciendo lo contrario; pero lo hizo de un modo incomprensible, una serie de gruñidos similares a los del saludo con que me recibió.
—Vosotras... Carro... Caja... Entrar de nuevo —palabras inconexas que me resultaban imposibles de hilvanar.
Con esa información poco saqué en claro, menos mal que Matilde se brindó a ser la traductora de tan complicado dialecto.
—¿Has entendido?
Moví la cabeza de un modo que no se sabía si contestaba con un sí o con un no. Aturdida.
—Es sencillo mujer, tu y yo, entraremos en el supermercado. Cargaremos el carro hasta los topes. Pagaremos en caja y con la carga vendremos al coche.
Hasta aquí no vi por ninguna parte la tan cacareada genialidad de su hijo. No conseguía descubrir una idea ya fuera buena o mala en lo que me había contado. Comprar y pagar es lo que hacen millones de personas todos los días.
—Después vaciaremos el carro en el maletero y volveremos a entrar —dijo con la pretensión de que lo estaba entendiendo.
Me pareció ridículo todo aquello. No entendía nada como seguramente ni usted puede entenderlo si se lo hubieran explicado de esa manera. Pero la verdad es que aquel día Cristóbal demostró que no era tan corto de luces como a simple vista daba a entender.
¡Escuche...escuche lo que pasó!
Hicimos un fondo común. Cada una de las dos aportamos cien euros para compras.
—No te hagas la remolona, suelta los cien euros. Con ellos tendremos para comer todo el mes —aclaró cuando vio lo que me costaba entregárselos.
Matilde y yo entramos en el supermercado como marcaba la primera parte del estudiado plan. Empezamos por coger de las estanterías lo que realmente necesitaban nuestras despensas. Poco a poco el carro se fue llenando de botellas de aceite, paquetes de arroz y de fideos, leche que regula el colesterol, margarina sin lactosa... en resumen, toda una gama de productos imprescindibles para llevar una alimentación equilibrada y saludable.
—¡Venga, un caprichito tampoco nos vendrá mal! —dije mientras introducía cinco. ¡Ni más ni menos que cinco frascos de pulpos a la gallega!
Los congelados, tanto ensaladilla rusa como bacalao, no se libraron de nuestra acción depredadora. Una caja de tres docenas de langostinos tampoco se escapó de nuestra acción depredadora.
Empezaba a costar mover el carro. El peso del contenido y un trozo de bolsa enrollado a la rueda dificultaban avanzar cómodamente.
—¿Qué haces? —me preguntó Matilde cuando me vio pesar unas mandarinas.
—Coger unas frutas para la noche.
—¡Déjalas ya mismo! ¿Es que no oíste a Cristóbal prohibirnos coger productos que deberíamos pesar?
—Tienes razón Matilde, no lo recordaba.
Cristóbal nos lo había prohibido tajantemente en el momento que abandonamos el coche camino del supermercado.
Terminado el recorrido por todos los pasillos llegó la hora de pasar por caja.
—Ciento ochenta y tres con veinticuatro —reclamó la cajera.
—Aquí tienes doscientos Reina —le entregó Matilde.
Con todo el material salimos del establecimiento y nos dirigimos al lugar donde Cristóbal había aparcado.
Aunque nos vio cargadas no hizo ningún movimiento que pudiera dañar su bien ganada fama de vago. Tuvimos que ser las dos quienes a duras penas depositáramos el cargamento en el maletero.
—¡Fase uno terminada con éxito pasemos a la fase dos! —animó Cristóbal.
En la fase dos es donde se encontraba el germen del gran golpe. El momento más delicado y peligroso. Eso que se llama el momento de la verdad. Una fase en donde la mente de Cristóbal se había lucido.
Entramos de nuevo al establecimiento y uno por uno fuimos introduciendo los mismos productos que habíamos depositado en el maletero... ¡Ahí estaba el secreto!
Unas botellas de aceite de la misma provincia que habíamos cogido la primera vez fueron a parar al carro. Tampoco se libró el arroz del mismo arrozal que el de los paquetes que descansaban junto a la rueda de repuesto. Lactosa y colesterol no existían. Los pulpos habían perecido en los mismos ganchos que sus hermanos y los congelados estaban igual de frios.
Entonces tuvimos que hacer frente al momento más delicado, pasar por caja. Elegimos una diferente a la que habíamos pagado la primera vez.
Haciendo cola Matilde cogió un huevo de esos de chocolate con un juguete dentro y al tocarnos el turno se lo mostró a la cajera.
—Cóbrame preciosa —dijo con voz cariñosa como si la conociera de toda la vida.
—¿Pueden subir los artículos a la cinta?
Matilde puso cara de no comprender.
—No te entiendo cielo. ¿Qué es lo que debo subir? —dijo mas cariñosa que la vez anterior.
—¡Eso! —dijo la cajera señalando el carro.
—¿Esto, cariño? —Puso una voz de anciana sorprendida, perfectamente modulada—. Ya lo hemos pagado antes. Sólo hemos entrado para coger este huevecito para mi nieto que se me había olvidado.
Le enseñó el huevo de chocolate mientras detrás de nosotras empezaba a formarse una cola considerable.
—¡Venga señora que no tengo todo el día! —dijo la cajera con el mal humor que da trabajar el sábado por la tarde.
—Vida mía, me va a dar un sofoco. Esto ya lo llevábamos antes, lo hemos pagado hace un ratito —que gran actriz hubiera sido, cuanto teatro estaba haciendo.
La cola cada vez era más larga y empezaba a notarse que crecían los nervios. Se oían murmullos a nuestra espalda. Al momento se personó un vigilante jurado al percatarse que los murmullos aumentaban en intensidad.
—¿Qué ocurre? —preguntó
—Que esta chica tan mona quiere que volvamos a pagar lo que habíamos pagado antes.
—Ustedes llevan ese carro lleno, ¿deberán pagarlo, no? —la chica mona estaba empezando a perder la poca paciencia que tenía.
Yo no participaba en la escena, era una simple espectadora de platea. Una escena, debo confesar, que empezaba a hacerse excesivamente larga.
En ese momento sonó el móvil y pensé que sería una promoción de tarifa plana o mi hijo. Deseé con fuerza que fuera una telefonista sudamericana para hacerme una buena oferta. No tenía ganas de dar explicaciones a Javier de lo que estaba ocurriendo.
El mamá que salió del aparato me confirmó que no había ninguna oferta para mí.
—¿Qué haces mamá?
—De compras con Matilde
Mientras él me hablaba y no le prestaba demasiada atención se unió al vigilante otra persona que al llevar corbata supuse que debía tratarse de un encargado.
—¿Qué ocurre? —utilizó el de la corbata la misma frase que el de seguridad.
Intenté tapar el móvil para que mi hijo no escuchara la conversación pero no lo hice con la suficiente rapidez,
—¿Qué son esas voces mamá?
—El programa de la Quintana, ya sabes lo exaltado que se pone el Doctor Urbión en las tertulias... Tengo que colgar Javier, he dejado la comida al fuego no se vayan a quemar las lentejas.
—¡Que éste señor se cree que somos unas ladronas!—. Contestó Matilde al encargado con tono enérgico en el justo momento en que desconecté el móvil.
—Por Dios señora, yo nunca he pronunciado esa palabra —intentaba defenderse el vigilante.
—Usted mismo nos dejó entrar cuando le dijimos que nos habíamos olvidado de comprar el huevecito para mi nieto. ¡Ay Dios mío, no me diga que no se acuerda!
—Está equivocada señora, acabo de entrar de turno hace cinco minutos.