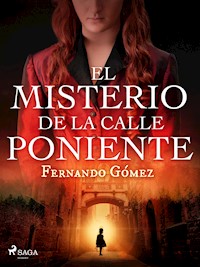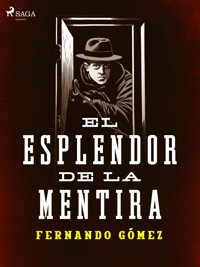
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
En estas 9 historias cortas sobre las estafas más populares del mundo, Fernando Gómez responde tus dudas sobre varios sucesos históricos, los cuales cualquiera apostaría son ficción. Desde la compra de la inexistente isla de Poyáis en 1825, la venta de la Torre Eiffel en 1925, y hasta la estafa del maratón de Boston en 1980; Gómez narra con un toque de humor los engaños universales más famosos a través de los siglos. Un asombroso y apasionante libro que habla sobre la inteligencia y astucia de estos personajes en situaciones donde nada es lo que parece, y en las que seguramente terminarás deseando el éxito de estos genios estafadores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Gómez
El esplendor de la mentira
(NUEVE HISTORIAS REALES DE ESTAFAS Y ENGAÑOS)
Saga
El esplendor de la mentira
Imagen en la portada: Midjourney
Copyright ©2012, 2023 Fernando Gómez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728375099
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Una mentira es como una bola de nieve:
cuanto más rueda, más grande se vuelve.
Martin Lutero
Sin mentiras la humanidad moriría
de desesperación y aburrimiento.
Anatole France
Toda mentira de importancia necesita
un detalle circunstancial para ser creída.
Proper Mérimée
PASAJE AL PARAÍSO
I
Aún faltaban tres minutos para que las agujas del Big Ben señalaran las doce. La medianoche se había echado encima y ningún invitado daba la sensación de tener intención de abandonar la fiesta que Lady Smithwather ofrecía en su palacete de Chelsea.
Un sexteto amenizaba la velada con piezas de Delius, Wesley, Holst y alcanzaban su momento culminante cuando atacaban los acordes de la pompa y circunstancia de Land of hope and glory de Elgar, que los asistentes, unidos en una sola voz, entonaban con más corazón que armonía.
Los corrillos, de cuatro o cinco personas, departían sobre política o agasajaban a las damas. Eran conversaciones ambiguas y llenas de pausas sobre asuntos sin importancia que se prolongaban tediosamente hasta que hacía acto de presencia Gregor MacGregor.
—MacGregor acaba de entrar —era un susurro unánime.
Se formó un remolino alrededor del recién llegado. Todos querían saludarlo, ofrecer sus manos para ser estrechadas e iniciar una conversación aunque ésta se redujera a un intercambio de saludos corteses; pero que servirían para enorgullecerse ante las amistades de haber departido con Gregor MacGregor.
—Es encantador, todo un caballero.
¿Qué tenía de particular Gregor MacGregor para impresionar de esa manera a personas que de proponérselo emplearían el tuteo para dirigirse al príncipe de Gales?
Hace veinte años podía decirse que era un mozo atractivo al que le favorecía el uniforme de la Armada Británica, pero su propensión a la obesidad, había conseguido que su barriga recordara más a un tonel que a una tabla de lavar. Su papada, antaño tersa, formaba una bolsa bajo la mandíbula que deterioraba un rostro que en otro tiempo, las crónicas de sociedad, hubieran descrito como aguileño. Aún así, con esos defectos propios del paso de los años, su porte conservaba cierta dignidad, sobre todo cuando se embutía en el uniforme de general de división del ejército venezolano en el que lucía una condecoración ovalada, la Orden de los Libertadores, que el propio Simón Bolívar le colgó del cuello por los servicios prestados a la Independencia de su país.
—Hoy está encantadora. Las esmeraldas que luce no pueden borrar el brillo de sus ojos —saludó a la venerable Lady Smithwather, que como en cada velada, ignoraba al resto de invitados para hacer los honores a MacGregor quien de un tiempo a esta parte había adquirido el papel de favorito.
—¿Esta noche no le acompaña su esposa? —preguntó refiriéndose a Josefa Lovera, una belleza exótica venida del otro lado del Atlántico y a la que todos buscaban similitud con los rasgos cincelados de su primo hermano, el libertador Bolívar.
—No, Josefa se halla indispuesta, aunque siendo sincero, y que quede como un pequeño secreto entre usted y yo, estoy convencido que todavía su carácter caribeño no se ha habituado a nuestras costumbres.
Sus palabras resultaban sencillamente adorables. Las mujeres se desvivían por estar a su lado, convencidas que el aburrimiento era palabra que no existía en su compañía y para los hombres su pasado aventurero les hacía añorar lo que siempre habían soñado ser y nunca, ya fuera por las circunstancias o por cobardía o quizá por ambas cosas, habían podido convertir en realidad.
—Señor MacGregor —se acercó Sir Galbain, miembro de la cámara de los comunes que no se perdía ninguna recepción ofrecida por Lady Smithwather— mi esposa no ha dejado de repetirme que le solicite que cuente los meses que gobernó la isla de Santa Amelia.
—Quizá le resulte demasiado aburrido.
—Por favor no se haga de rogar. —suplicaba la señora
Toda la alta sociedad de Londres sabía de memoria el pasado honroso de Gregor MacGregor. Aunque, bien es cierto, existían voces maledicentes que sólo lo consideraban un soldado de fortuna. Esas voces eran acalladas por la gran mayoría que no dudaba en colocarle en la lista de luchadores infatigables a favor de la emancipación de Suramérica.
Más que real Gregor MacGregor parecía un trasunto de personaje entresacado de una novela de aventuras.
—En mil ochocientos diez el propio Simón —explicó refiriéndose con una familiaridad rayana en la soberbia a Simón Bolívar— me reclutó para oficial de su armada. Fue aquí mismo, en Londres, donde vino en busca de hombres para su ejército. La causa me pareció justa y no dudé en alistarme.
Era un deleite oírle, en toda ocasión la palabra justa en el momento oportuno y quien no estuviera al tanto de su pasado bien hubiera creído que todo su saber lo había adquirido en Cambridge en lugar de las selvas amazónicas.
—Mis hombres y yo nos adentramos en la selva virgen de Santa Amelia… —sus manos curtidas surcaban el aire de la estancia como sables que cortan la caña de azúcar.
—El veintinueve de Junio del año de nuestro señor de mil ochocientos diecisiete es fecha que no olvidaré jamás. —explicaba recuperando su semblante sereno— Junto a cincuenta y cinco bravos soldados proclamé la independencia de Santa Amelia. Tenían que haber estado allí para ver el modo atropellado en que huía a la desbandada el grueso del contingente español.
Parte de lo que contaba era verdad, el resto invenciones propias de un espíritu que magnificaba los hechos hasta extremos que en boca de cualquier otro hubieran producido las más feroces burlas.
De su vida privada cierto era que había enviudado de su primera esposa y de su nacimiento en Edimburgo no existía ningún atisbo de duda, de lo demás una nebulosa impedía separar realidad de fantasía.
Era mil ochocientos veinte y ese escenario que la buena sociedad de Londres le brindaba servía para que Gregor McGregor preparara su golpe, el gran golpe de una mente ambiciosa.
Picoteaba de todas las bandejas que pasaban al alcance de su mano, sin hacer distinción entre lo salado y lo dulce. En un rincón se percató que William John Richardson charlaba animadamente con una persona que si no se equivocaba se trataba del alcalde de Londres.
A Richardson lo conocía superficialmente de veladas anteriores, de él sabía que tenía amplias propiedades que le permitían vivir de rentas y que su voz era escuchada con admiración en las más altas esferas políticas. Al alcalde, en cambio, lo reconoció por los grabados que aparecían a menudo en el Times.
Sin temor a ser rechazado se acercó mientras tragaba un rábano bañado con crema roquefort; una exquisitez recién importada de Francia y que sólo era servida en las fiestas que organizaba Lady Smithwather.
—Sir William John Richardson, la fiesta es espléndida, la bebida magnífica, y las señoritas las más selectas de Londres, tanto por familia como por belleza. Lady Smithwather siempre tan buena anfitriona, no descuida ni un detalle para agasajar a sus invitados —dijo convirtiendo intencionadamente el dúo en trío.
—Permítame señor MacGregor que le presente a Christopher Magnay, ilustre alcalde de nuestra ciudad.
—He oído hablar de usted señor Magnay y a fe cierta todo lo oído son elogios a su persona.
—Yo también he oído hablar mucho del General Mac-Gregor y mentiría si en alguna ocasión han sido voces que lo criticaban —respondió Magnay en el mismo tono de cortesía.
—Desde que volví de Poyais no paro de ir de fiesta en fiesta, me siento más observado que el mono de un organillero.
La frase provocó que el alcalde se riera, una risa franca que le hizo toser un par de veces. Todo un éxito se dijo MacGregor que por la prensa conocía el carácter estoico de Magnay.
Para no ser menos Richardson le acompañó con una sonrisa ésta no tan ostentosa, tapándose la boca con un pañuelo de encaje.
—¿Poyais?, nunca he oído pronunciar ese nombre
—Pues debe ser el único de la ciudad —dijo Richardson que nuevamente volvía a ocultar el pañuelo en la manga.
—No le reprocho su desconocimiento señor Alcalde. A quien puede importarle un país centroamericano que de haberlo conocido Swift lo hubiera bautizado con el nombre de Lilliput.
Nuevamente la sonrisa apareció en la cara del Alcalde.
—Pero deme la oportunidad de que le hable a grandes rasgos de esa nación. Poyais, es un territorio de treinta y dos mil kilómetros cuadrados. Me lo regaló, como agradecimiento, Frederic Augustus I por el apoyo que le brindé para expulsar a los españoles de su territorio. ¡Qué grande y que negro era Frederic Augustus, yo a su lado parecía un pigmeo! —Volvió a sonreír el Alcalde, eso era un buen síntoma, se estaba convirtiendo en una costumbre—. Pero que nobleza tenía en su alma y que bien congeniábamos. Llegué a convertirle, no sin esfuerzo lo reconozco, en gran aficionado al cricket —lo contaba con tono apesadumbrado como si le doliera hablar—. Perdón, cada vez que me viene a la memoria Frederic Augustus me entra un punto de tristeza al recordar ese gran hombre que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Fue tan generoso conmigo, demasiado generoso diría, que llegó a proclamarme y no lo tomen a broma… Gregor I, Príncipe Soberano de Poyais.
—Entonces, no nos quedará más remedio que llamarle Alteza a partir de ahora —dijo con media sonrisa Richardson.
—Por favor, no me hagan sentir vergüenza.
—Muy interesantes esas informaciones sobre Poyais —matizó el alcalde.
—Pues debo añadir que Poyais es tierra fértil con abundantes recursos, rica hasta decir basta… Poco a poco y a base de esfuerzo he conseguido instaurar un régimen democrático que ha cuajado de un modo inesperado en esas latitudes.
MacGregor había conseguido lo más importante, levantar la curiosidad.
—He edificado una ópera que salvadas las distancias tiende a parecerse, en arquitectura y acústica, al Covent Garden; un teatro, pequeño pero acogedor, donde las obras de Shakespeare son habituales; una catedral con el mismo estilo aunque de menor fachada que Westminster y un puerto moderno que nada tiene que envidiar al de Mahón y que puede ser, con una pequeña ayuda financiera, uno de los más importantes de las Antillas... Les aseguro que es tierra de oportunidades para quien desee emigrar y forjarse un futuro. Sin duda esa isla es muy, pero que muy tentadora… Lástima que nunca he sido persona a la que mueva la riqueza y aunque así fuera ya no tengo fuerzas ni ánimo para levantar allí un Imperio, pero ¡ay! —suspiró—, ay del hombre ambicioso, en Poyais tiene todas las puertas abiertas para hacerse millonario.
Christopher Magnay escuchaba atentamente la narración hasta que por fin se decidió a replicar.
—Esa tierra puede valer una fortuna, sería de suma importancia unas relaciones bilaterales entre el Reino Unido y Poyais.
—Sepa que siempre estoy a disposición de usted, de Londres y del Reino Unido… Pero le rogaría que no divulgue que soy príncipe, me ruborizaría sobremanera ver como todos me hacen la reverencia.
—Estaremos en contacto MacGregor. Ha sido un placer platicar con un príncipe. —fueron las últimas palabras del Alcalde antes de retirarse.
—Noto que ha impresionado a Christopher y eso es buena señal, no suele ocurrir a menudo —dijo Richardson cuando Maguy se unía a otro grupo.
—Créame que no quería impresionarle, mi intención era simplemente contar sólo parte de ese paraíso que se llama Poyais.
Richardson lo contemplaba fijamente y MacGregor intuyó que esa mirada era síntoma de que a él también le había impresionado.
—Voy a proponerle un trato que espero no rechace.
MacGregor lo miró expectante al no hacerse idea de qué podía tratarse esa propuesta.
—Me gustaría cederle uno de mis castillos, el que poseo en Essex. Puede ser ideal para instalar su Embajada en Londres. Es un edificio con buena planta rodeado de un pequeño bosque.
—¿A cambio de?... Sepa que al no exigir tributos a mis súbditos las arcas del Estado son inexistentes.
—A cambio de nada… Bueno, a cambio de algo de un valor simbólico, nómbreme Embajador en Londres de la República de Poyais.
Las cosas iban mejor de cómo MacGregor había pensado al acercarse a Richardson y al alcalde Magnay.
—Poyais necesita mucho de las relaciones con el Reino Unido y su ofrecimiento es un tesoro caído del cielo… De por hecho su nombramiento de Embajador de Poyais en Londres, mejor aún, Embajador de la República de Poyais en Gran Bretaña… Mañana mismo ordenaré que expidan sus credenciales diplomáticas y espero que acepte en señal de gratitud la Gran Cruz del Principado de Poyais, máximo reconocimiento a la labor realizada a favor de nuestra isla.
—Será un grandísimo honor —contestó entusiasmado.
Sir William John Richardson ya imaginaba la tarjeta que entregaría al resto de socios del Club Marnie’s.
“William John Richardson —Embajador de Poyais en Gran Bretaña— Gran Cruz del Principado de Poyais”.
—En vista que me ha otorgado ese tratamiento empezaré mañana mismo a esforzarme en mis labores de embajador y no dude que haré todo lo posible para que nuestra Majestad sepa de la existencia de Poyais.
La cosa empezaba bien. En la misma velada se había ganado la simpatía del alcalde de Londres, había nombrado embajador un hombre con importantes amistades como era William John Richardson y quien sabe si próximamente añadiría a esa lista a su majestad Jorge IV.
II
Sir William John Richardson se encontraba frente al rey en uno de esos encuentros informales que realizaban minutos antes de participar en la cacería del zorro en los bosques cercanos a Windsor.
Mientras la servidumbre ensillaba los caballos, el monarca y Richardson charlaban de temas irrelevantes. Centraban las conversaciones en nimiedades sociales: los deslices de alguna dama influyente que por caprichos de la naturaleza había quedado embarazada, el caballo favorito en la carrera de Ascot o el último partido de cricket al que habían asistido.
—Frederic Augustus I era un entusiasta del cricket, Majestad.
—¿Ese tal Frederic Augustus era un Habsburgo por casualidad?
—No señor, desconozco su linaje. Aunque de una cosa estoy seguro, no era un Habsburgo. Sólo hay en Londres un súbdito de su Majestad que puede conocer su árbol genealógico, se llama Gregor Mac Gregor.
En ese momento Richardson comenzó a repetir lo que McGregor le había contado de Frederic Augustus y de la isla de Poyais.
—¿Poyais?
—Si Poyais, un pequeño país de ultramar del que me honra ser embajador.
Al terminar la cacería, Sir William John Richardson abandonaba el castillo de Windsor satisfecho por sus gestiones y con un documento que otorgaba a Gregor MacGregor el tratamiento de sir.
MacGregor disfrutaba de su estancia en el castillo de Essex. Si cuando le fue ofrecido pensó que se trataría de un viejo caserón de tiempos de los normandos cuyo tejado estaría desdentado; al verlo tan cuidado, su sorpresa fue tan grande que incluso en algunos detalles llegó a magnificarlo. Josefa Lovera sufrió el mismo encantamiento cuando convencida que su servicio se reduciría a una cocinera que sólo conocería lo elemental y un mayordomo que desprendería olor a establo, se encontró con unos sirvientes que para sí los quisiera la Condesa de Cornualles.
—Ni en el palacio de mi primo teníamos tantas atenciones —se refería a la breve estancia que pasaron junto a Simón Bolívar.
—Tu primo, lamento decírtelo querida, no es príncipe
Toda la mañana, la tarde y parte de noche MacGregor se recluía en su despacho, realizando una guía de Poyais. Desde la ventana podía divisar un amplio prado, el verde de la hierba le sugirió la bandera.
Cada día inventaba detalles nuevos, yacimientos inagotables, danzas antiguas que los aborígenes bailaban junto a hogueras. Todo lo que se le ocurría acababa plasmándolo en esa guía que esperaba sirviera para dar empaque a la estafa.
Imaginó montes y vaguadas, zonas fértiles, ríos caudalosos, pero sin peligro, donde la pesca era abundante e insistía en que era tierra exenta de enfermedades tropicales. Al llegar la hora de describir un sitio civilizado optó por imaginar una capital. Mil vueltas dio en buscarle un nombre y al final, después de mucho barajar se decidió por bautizarla como Sant Joseph y a la que representó como ciudad al estilo europeo.
Y cuando llegó al convencimiento que en lo escrito no olvidaba ningún detalle relevante se atrevió a titular a su publicación “Guía Oficial de Poyais”. Un tomo de trescientas cincuenta hojas en el que no era verdad ni tan siquiera el nombre del autor, ya que lo atribuía a un tal Capitán Thomas Strangeways que según podía leerse en el prólogo había pasado gran parte de su vida estudiando la singular civilización que habitaba Poyais.
Terminada esa labor se decidió a aventurarse en desarrollar la estafa. Cogió un mapa de la inexistente Poyais y sobre la forma inventada, basándose en un plano de Filipinas a escala reducida empezó a trazar líneas, parcelándola en partes equitativas.
Sea propietario de una isla en pleno Caribe a cuatro chelines el acre. A la venta también bonos del Principado de Poyais al módico precio de cien libras. Venta directa por parte del Príncipe en el castillo de Essex o en la oficina que para tal fin se haya ubicada en Regent Street. Una ocasión única para multiplicar sus ahorros. Avalado por Sir Gregor Mac-Gregor, Príncipe de Poyais. —Se publicitaba en toda la prensa londinense.
—Imprima mil bonos —ordenó en la imprenta.
—Mejor que sean dos mil —rectificó.
Por las oficinas de Regent Street empezaron a desfilar gente con la esperanza de hallar en aquella tierra lejana riqueza y una vida digna.
MacGregor se frotaba las manos, la estafa funcionaba mejor de lo que había previsto. Ni en el mejor de los sueños había supuesto nada igual.
—Como esto siga así tendré que hacerme príncipe de otro país más grande —confesaba a su esposa.
Las fiestas de Lady Smithwather se convertían en un templo de mercaderes donde ni Land of hope and glory interrumpía el ansia de poseer parte de la fabulosa isla de Poyais.
—Supongo estimado Príncipe que me habrá reservado algún paquete de bonos.
—Naturalmente Lady Smithwather.
Los dos mil bonos puestos en circulación fueron rápidamente vendidos. Los especuladores también participaban en la creación de la República de Poyais, actuando en un mercado ajeno al debatir de la bolsa donde se revendían bajo mano los títulos.
—Acabo de comprar quinientos acres en Poyais, a no más de diez leguas de Saint Joseph.
—¡No me diga! Pues ya pasaré a visitarle pues anteayer me hice con un terreno muy bien situado en pleno centro de la capital, justo al lado del Teatro Principal, y en el que construiré una mansión de dos plantas.
Sueños, sueños y más sueños. La locura había invadido Londres al modo de una epidemia. Todos deseaban poseer un trozo de aquella isla que no tenía parangón en el mundo entero por su belleza y comodidad.
—Me gustaría conocer mis propiedades —solicitó uno de los compradores y no era el primero que pronunciaba esa frase.
MacGregor con evasivas frustró esos deseos. Escudándose en el mal tiempo, en las tempestades, en unos cambios climáticos que si bien no afectaban directamente a Poyais, puesto que era país con un clima excepcional con temperatura tropical todo el año, impedían la llegada por vía marítima, única vía posible.
—Ya le avisaré, delo por seguro —prometía.
—Pero más o menos para cuando —insistían.
—Pronto, pronto —repetía como uno de esos papagayos que según la Guía Oficial de Poyais estaban repletos los árboles de la isla.
MacGregor adivinó que tenía un problema, un problema del que desconocía la solución y que debía de atajarlo con la mayor premura.
Josefa Lovera lo encontró pensativo frente a la chimenea. Abstraído, dando caladas compulsivas a una pipa de brezo que ya se le había apagado cuatro veces. Le impresionaba verlo así por lo inusual de la imagen, siempre había admirado su carácter alegre al que ni las guerras le quitaban el buen humor y porque nunca, en los años que llevaban casados, había observado encender cinco veces la misma carga de tabaco.
—Cariño, te veo preocupado, ¿te ocurre algo?
—Que quieren ir a Poyais.
—Pues mándalos a Poyais.
—Pero Poyais, no existe.
—Eso sólo lo sabes tú, ellos están convencidos que si existe.
Esa reflexión echa mientras trataba de elegir el abanico con el que asistir a la nueva fiesta de Lady Smithwather sirvió de idea para que MacGregor decidiera terminar de una vez con el acoso de los futuros colonos. Si querían desembarcar en Poyais, ya se encargaría de hacerlos llegar. A veces Josefa le daba soluciones que a él nunca se le hubiesen ocurrido.
—Creo que iré con el de carey —dijo decidiendo el abanico después de muchos titubeos.
III
MacGregor se dirigió al puerto. Paseó por la dársena mirando los barcos anclados. Los estudiaba con la misma intensidad que un general pasa revista a la tropa antes de la batalla. En todos encontraba defectos. El que no le parecía pequeño era demasiado grande y el que no era ni pequeño ni grande contaba con algún inconveniente que hacía desecharlo.
Estaba a punto de abandonar el puerto con la pesadumbre de no haber encontrado ninguno idóneo cuando se fijó en el nombre escrito en uno de ellos, Honduras Packet. Tuvo una corazonada, ese debía ser el buque que transportara los colonos a la inexistente isla de Poyais.
El capitán del Honduras Packet estaba charlando en popa con un marinero que fregaba la cubierta.
—Los mares del sur son los mejores, allí perdí mi pierna y algún día regresaré a por ella —contaba dándose una palmada en la madera que suplía su pantorrilla.
Llevaba barba espesa en la que resaltaba el blanco de las canas y en el lóbulo de la oreja derecha colgaba una argolla oxidada quizá por los vientos de los Mares del Sur de los que hablaba.
Sin solicitar permiso MacGregor subió por el tablón que hacía de pasarela. Intercambiaron un par de saludos.
—¿Cuanta gente cabe en este barco? —preguntó Mac-Gregor.
—Contando la tripulación ochenta personas, Milord.
—Partirán setenta colonos con destino a Poyais. Cobrará la mitad el día de la salida y el resto a su regreso.
—¿A Poyais?
—Exacto, a Poyais. ¿No sabe donde está?
—No… y sepa que he surcado todos los mares de aquí a Macao pero nunca he oído hablar de ese lugar.
—Es que Poyais está hacia el otro lado.
MacGregor abrió su chaqueta. Hurgó dentro durante unos segundos y sacó un papel doblado. Al desdoblarlo el capitán pudo ver que se trataba de una carta marina con unas coordenadas anotadas.
MacGregor la extendió sobre una mesa después de apartar un quinqué, un loro disecado y una brújula. Lo aplanó con la mano.
—¡Aquí! —señaló con el dedo un minúsculo lugar remarcado dentro de un círculo—, en este punto exacto está Poyais.
—¡Ah, sí! ya lo veo —dijo el capitán forzando la vista.
IV
La mañana era desapacible. Unos oscuros nubarrones ensuciaban el cielo y los más pensaban que cuando descargasen sería una lluvia torrencial. Aun así, una gran afluencia de personas se había congregado en los jardines del castillo de Essex.
—Vamos, vamos, date prisa, hoy hacen el sorteo para ir a Poyais. A ver si llegamos los primeros.
Por suerte el día parecía ponerse a favor. Si se miraba al Norte se empezaba a vislumbrar un claro que por momentos aumentaba de tamaño. El cielo no preocupaba a la gente congregada en la explanada del castillo de Essex. Todos se hallaban expectantes por atender a lo que iba a explicarles Gregor MacGregor que se encontraba subido a una tarima. A sus lados una bandera del Reino Unido y en el otro la de Poyais, esa de color verde como la pradera que veía Mac-Gregor desde la ventana de su despacho.
—Señores el gran día se acerca, por fin podrán conocer sus propiedades. Ya está preparado el barco, una nueva vida les espera.
Una salva de aplausos interrumpió el discurso.
—En ésta primera expedición sólo podrán viajar setenta colonos. Me hubiera gustado que hubieran podido embarcar todos ustedes, así que he tenido que recurrir a la siempre injusta solución de realizar un sorteo. El encargado de extraer a los elegidos será el Embajador de Poyais en el Reino Unido, el excelentísimo William John Richardson.
Nueva explosión de aplausos que continuaron al levantarse Richardson de la silla.
La emoción embargaba el corazón de los presentes. Sus caras dibujaban una mezcla de alegría, preocupación e ilusiones.
Richardson, sin más preámbulos, introdujo la mano en un balde lleno de papeles doblados.
—¡Señor y señora Hurlington! —fue los primero que nombró.
Un grito resonó, eran sin duda los Hurlington los que gritaban.
Richardson volvió a introducir la mano en el balde y después de un carraspeo siguió con la labor.
— ¡Señor y señora Lindersplat junto a sus cuatro hijos!
Si el grito de los Hurlington emocionó a los presentes el vocerío de los seis Lindersplat estuvo a punto de hacer saltar las lágrimas a quienes los miraban abrazarse.
Media hora se tardó en completar las setenta personas que quince días mas tarde partirían hacia Poyais.
—Enhorabuena —dijo refiriéndose a los setenta afortunados—. El resto no se preocupen —animó MacGregor a los tres mil que estaban a punto de deshacerse en llantos— está prevista una nueva expedición para dentro de tres meses. Ya estoy ultimando los detalles y les aseguro que será de mayor envergadura que la actual… Todos ustedes pisarán Poyais antes de terminar el año.
La esperanza resurgía en los que se hallaban derrumbados.
Los elegidos en el sorteo entraron en procesión siguiendo la estela de MacGregor dispuestos a recibir los documentos acreditativos del pasaje.
—No se si saben, aunque creo que el libro del Capitán Strangeways lo explica claramente, que allí no tienen valor las libras que aquí usamos. Así que sería conveniente que antes de partir cambiaran el máximo número de ellas por la moneda que circula en esas tierras, el dólar de Poyais.
Durante los días posteriores MacGregor fue cambiando los billetes realizando funciones de oficina bancaria. Las libras eran transformadas en unos billetes de papel verde que llevaban grabado el rostro de un hombre negro con corona.
—Éste que ven impreso es el difunto Frederic Augustus I —les explicaba.
El día señalado para la partida del Honduras Packet el muelle rebosaba de curiosos. Los pasajeros debían abrirse camino a trompicones entre la multitud. Era tal la afluencia que el alcalde Maguy decidió destinar una serie de hombres para controlar cualquier eventualidad.
—Y vigilen bien de cerca a los carteristas, he oído que han llegado de todos los rincones de la ciudad.
El buque soltó amarras mientras hacía sonar la sirena. Una nube de pañuelos flotaba en el aire compitiendo en armonía con los movimientos de las gaviotas. Quienes más lloraban con la partida no eran los que zarpaban sino quienes quedaban en tierra soñando ser los próximos que abandonarían Londres con destino a Poyais.
Al mes siguiente, MacGregor fletó un nuevo buque y para esa ocasión lo eligió de mayor capacidad que el anterior, doscientos pasajeros a bordo, el Kennersley Castle que capitaneaba alguien que desconocía como el capitán del Honduras Packet la ubicación exacta de Poyais.
—No se preocupe señor MacGregor, si he llegado a las Indias Orientales encontrar Poyais no deparará ningún problema.
MacGregor lo tenía todo previsto. Tres eran los meses que un buque, de las características del Honduras Packet o del Kennersley Castle, tardaba en cruzar el Atlántico, y otros tres meses por lógica el regresar. Medio año, tiempo suficiente para desaparecer con el dinero que había recogido tanto por la venta de acres, como por los bonos y por la conversión de las libras en dólares de Poyais.
La estafa había finalizado. Pero aun así, quiso ampliar su patrimonio enviando cinco buques más.
V
Los primeros días de travesía del Kennersley Castle transcurrieron agradables. Hasta el tiempo parecía haberse aliado para que llegasen lo antes posible a Poyais. Los vientos favorecían el tránsito y daba la sensación que se deslizaban por una corriente marina que les ahorraría unas jornadas de travesía.