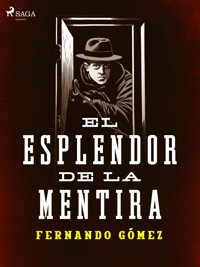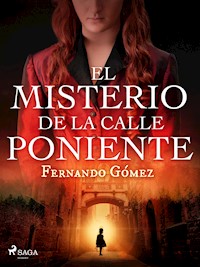
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Febrero de 1912, Barcelona: el secuestro de una niña de tres años conmociona a la opinión pública. Enriqueta Martí –vagabunda de día, marquesa de noche– conoce muy bien las terribles bambalinas de esa sociedad, apenas salida de la Semana Trágica. Y Enriqueta está en el centro de esta trepidante novela policial, basada en una historia verídica. El caso de la llamada "vampira del Raval" fue ciertamente más complejo de lo que parece a simple vista, y abrió una puerta hacia zonas que muchos no querrían conocer (por ejemplo hacia los hábitos criminales de unos cuantos miembros de la burguesía catalana). A veces la literatura permite recrear un clima de época mucho mejor que la mera crónica de los hechos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Gómez
El misterio de la calle poniente
Segunda Edición
Saga
El misterio de la calle poniente
Copyright © 2009, 2022 Fernando Gómez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374108
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
I EL GUARDIA MUNICIPAL JOSÉ ASENS
(La extraña desaparición ocurrida en el distrito del guardia municipal José Asens. Sábado 10 de Febrero de 1912)
Estaba siendo un día tranquilo y con esa misma tranquilidad siguió hasta que la campana del reloj de la Universidad repicó siete veces.
Hasta ese momento, estaba convencido, que cuando regresase al cuartelillo de la calle Sepúlveda pocas serían las novedades que tendría que anotar en la hoja de servicio del día diez de febrero, como tampoco habían sido muchas las apuntadas el nueve de febrero ni las registradas el día ocho.
Una riña a voces entre dos carreteros que llegaron al insulto pero no a las manos y que consiguió por unos minutos bloquear el tráfico de la calle, el frustrado intento de robo, por parte de dos chiquillos, de una botella de anís de las estanterías del Colmado Simó o la desafortunada caída de una anciana en el pavimento de la Ronda San Antonio, eran los únicos hechos resaltables de la jornada.
Sucesos sin importancia que se repiten diariamente con muy pocos cambios pero que deben ser registrados con meticulosidad en el libro que se haya dispuesto para ese fin en el despacho del brigada Ribot. Él, siempre tan puntilloso y amigo de la normativa, nos obliga a que lo rellenemos nada más regresar al cuartel.
—Nada más terminar vuestra ronda debéis relatar lo ocurrido en este libro –recuerda señalándolo, convencido de que si nos demoramos en transcribir los incidentes olvidaremos parte de los detalles.
Los días así son bastante frecuentes, solo rompe la monotonía algún raterillo principiante, algún borracho que molesta al vecindario cantando fuerte, desafinado y a deshoras la última tonadilla de Raquel Meyer, alguna acalorada discusión entre vecinas o una vez al mes un rebaño de ovejas con destino a ser sacrificadas en el cercano Mercado de La Boquería.
El trabajo de guardia municipal es sencillo. Se basa en algo tan simple como conservar el orden público, hacer cumplir a rajatabla los bandos que decreta el señor alcalde y proteger a los vecinos de las garras de ladrones, estafadores y demás amigos de lo ajeno.
Entre nuestras obligaciones también tenemos la orden de cerrar las tabernas y los cafés a partir de ciertas horas, acompañar a cualquier vecino que fuera de un horario normal no esté recogido en casa, dar parte de cualquier casa de juego o reunión sospechosa de la que tengamos noticias y asimismo prohibir las manifestaciones culturales, en especial las musicales, que deberán cesar sin excusa a las once de la noche.
— ¡Misioneros!, eso es lo que somos señores, misioneros al servicio de los ciudadanos –le gusta repetir a nuestro comandante Cruz Mendiola.
Es verdad que el sueldo no permite hacerse rico, pero al menos siempre se vuelve a casa con un jornal seguro. Entre semana puedes darte el lujo de comer bien y barato en las fondas del barrio, la mayoría de las veces invitado por el dueño. Que puedo decir de los buñuelos con bacalao que prepara Anselmo en Can Subirats o de las alubias del Mesón Castellano, solo con pensar en esos platos la boca se hace agua.
La zona que controlo forma un triángulo casi perfecto, por un lado la calle Poniente al completo hasta que dibuja uno de sus vértices con la calle del Carmen y que continuando con la de San Antonio Abad forma otro de los lados hasta su desembocadura en la Ronda San Antonio. Allí gira a la derecha hasta llegar nuevamente a la calle Poniente no sin antes haber pasado por la Plaza del Peso de la Paja para así completar los tres ángulos del triángulo.
Llevo diez años recorriendo la misma tela de araña que forman las calles San Vicente, Paloma, San Gil, la Luna, San Erasmo, Cardona, y muchas más que, puedo afirmar con sincero orgullo, conozco mejor que mi propia casa. Un laberinto de vías insalubres que desprenden un particular olor a ajo y humo. Calles estrechas y oscuras que no reciben la visita del sol y a las cuales ninguna corriente de aire purifica, convirtiéndolas así en un magnífico campo para las infecciones; pero unas callejuelas a los que a fuerza de recorrer día tras día he cogido un cariño especial.
Hasta el desfile de carnaval parece ignorar estas calles, introduciéndose solo unos pocos pasos en ellas, unos míseros cincuenta metros y que solo sirven para que la comitiva de la vuelta en la Plaza Padró para regresar de nuevo a la Plaza San Jaime, transitando de ese efímero modo el pequeño tramo de la calle del Carmen que entra en mi jurisdicción.
En este rincón de Barcelona se adocenan almas venidas de todos las provincias de España y que de madrugada con el almuerzo envuelto en hojas de periódico y con la gorra calada hasta las cejas se dirigen a las fábricas que hay situadas en los nuevos barrios anexionados recientemente a la capital.
San Martí, Gracia, San Gervasio, Sants, Las Corts, San Andrés del Palomar, entre otros, son el destino de su romería. Barrios que hasta hace bien poco eran villas independientes con consistorio propio y que el desarrollo industrial las ha ido uniendo para formar una ciudad que no consigue del todo ser homogénea, una metrópoli que se diría aun se está construyendo.
Desde la Exposición del ochenta y ocho la población se ha duplicado con los riesgos que ello conlleva, un número que supera con creces el medio millón de personas deambula de un lado a otro y sin un jornal con el que volver a casa, subsistiendo a salto de mata.
La delincuencia se ha incrementado hasta límites alarmantes, como una epidemia se han puesto de moda los crímenes pasionales y han proliferado, de un modo hasta ahora nunca conocido los delitos contra la propiedad; pero la principal preocupación para las autoridades la produce el terrorismo anarquista, un mal que como no se consiga erradicar a tiempo acarreará funestas consecuencias.
Por las calles que controlo desfilan sin rumbo los restos de un Imperio hecho jirones, mutilados de la guerra de Cuba que pasean, como almas en pena, sus ennegrecidas condecoraciones y hablan sin parar de los cuerpos calientes de las mulatas de la isla; veteranos con piernas y brazos enterrados en Filipinas que sienten nostalgia por las grandes plantaciones de tabaco a las que jamás regresarán y combatientes del Barranco del Lobo que no saben explicar por que fueron allí, ni que demonios pintaban en unas tierras áridas y desconocidas, combatiendo en una guerra contra el moro que ni les iba ni les venía.
A veces esa gente sin oficio me produce escalofríos, conocen demasiado de cerca la muerte y eso les hace insensibles al sufrimiento. La vida tiene poco valor para ellos y lo que es peor, son capaces de matar por poco dinero.
De mi distrito conozco todos los comercios. Si me preguntan por alguno de ellos se la calle, el número exacto donde se encuentra, que decora su escaparate y el nombre del propietario. Esta mañana sin ir más lejos un hombre al que noté despistado me ha preguntado por la tienda de organillos Luis Casali.
—68 de la calle Poniente –he contestado sin detenerme a pensar.
Me enorgullece saber que mi presencia inspira confianza a los vecinos y les da tranquilidad. La mayor satisfacción y el mejor pago que puedo recibir es que más que un agente del orden me consideran un amigo, un amigo que cuando llegue la ocasión será capaz de poner su vida en peligro por protegerles.
Por Navidades, en muestra de agradecimiento siempre cae algún pavo y a mi nieta durante todo el invierno nunca le falta turrón.
Desde los graves sucesos que ocurrieron durante los siete días a los que toda la gente se refiere como la Semana Trágica los guardias municipales no llevamos armas, fuimos despojados del sable y la carabina como si fuéramos unos forajidos, no entiendo porque la prensa no salió en nuestra defensa y como no supo agradecer en sus editoriales nuestra dedicación al ciudadano. Ahora, nuestra única insignia de autoridad es un bastón que sirve para apoyarnos cuando estamos cansados o para estrellarlo contra alguna costilla si la cosa se pone realmente fea y no encontramos ninguna otra solución.
Cada día que pasa los rumores de disolución de nuestro cuerpo son más insistentes. Dicen los políticos que estamos avejentados y se burlan de nosotros afirmando que esa vejez nos hace estar siempre enfermos o con achaques y continúan humillándonos al decir que hemos convertido nuestra labor en algo inútil y burocrático, que somos de poca utilidad pública y que en lugar de patrullar las calles preferimos estar cómodamente sentados en las dependencias del cuartel rellenando con bonita caligrafía formularios que no sirven para nada.
Las viñetas de los periódicos siempre nos muestran sentados frente a una mesa saturada de papeles atusándonos el bigote mientras a nuestra espalda una anciana es asaltada por dos rufianes con navaja y antifaz.
En difamarnos es en lo único que se ponen de acuerdo liberales, conservadores, anarquistas, monárquicos y republicanos. Como remedio hace cuatro años decidieron crear un cuerpo al que han dado en llamar guardia urbana y han seleccionado para él gente alta y joven que no proceden de un cuerpo militar como nosotros.
Nuestro futuro es ser devorados por esos jóvenes faltos de experiencia que se pavonean por parejas patrullando los festivos por la Ramblas o se dedican a dirigir el tráfico en la confluencia de Vía Layetana con Plaza Urquinaona.
El uniforme azul con el que tan orgullosos hemos desfilado todos los años por el Paseo de Colón pasará a ser encarnado oscuro y cambiaremos nuestro gorro por un incómodo casco.
Tenía ganas de terminar mi ronda para retirarme a descansar. Era sábado y mis únicos pensamientos estaban puestos en el día siguiente.
Mañana, como domingo si domingo no, vendría mi nieta a comer a casa. Le tenía preparado un regalo, un cuento de Editorial Calleja con muchos dibujos de animales a color, que el jueves al terminar el servicio compré a un librero amigo de la calle Petritxol.
Me imaginaba colocando a mi conejita, que así es como la llamo cariñosamente, sobre mis rodillas, le acariciaría despacio ese pelo que parece seda y le explicaría el cuento señalando las ilustraciones e imitando las voces de los animales.
Había caído la tarde y nuevamente con la inercia que da la rutina volví a recorrer la Calle San Vicente. Caminaba despacio y aburrido, a cada paso notaba más la necesidad de poner unas medias suelas a mis botas.
Al pasar por la Calle San Erasmo saludé, levantando la mano a media altura, al mozo pelirrojo de Ultramarinos Manila, en la calle Poniente froté la cabeza a un niño que me golpeó la cadera al pasar corriendo a mi lado, en la calle Cardona ayude con esfuerzo a devolver un ternero que se había escapado de la Vaquería de Miguel Llorens, en la esquina de San Antonio Abad llamé la atención a una mujer que buscaba compañía ofreciéndose a cuatro reales y por último realicé mi acción de misionero al acompañar a un ciego hasta la puerta de su casa en la Plaza Peso de la Paja.
Con que lentitud pasaba el tiempo, las horas resultaban interminables, además empezaba a notar como el frío penetraba en mi casaca y helaba mis huesos. Cuando uno ha cumplido los cincuenta, febrero es un mal mes para padecer reuma, de nada sirven las friegas que mi esposa aplica a mi espalda, ni tan siquiera el bálsamo milagroso que vende Félix Giró en su farmacia de Conde del Asalto ha conseguido aliviar los dolores.
Que ganas tenía que llegase el relevo de una dichosa vez, aunque de un tiempo a esta parte Carabias se retrasa más frecuentemente, retraso que se comenta por el barrio es debido a que bebe los vientos por una modistilla que hace remiendos en una mercería de la Plaza Padró.
Demasiada buena hembra me parece esa muchacha para acabar dando retoños a un municipal, solo hay que ver con que descaro sonríe a los desconocidos, con que gracia mueve las caderas al caminar o con que coquetería se remanga la falda cuando sube al tranvía.
Andaba abstraído en mis pensamientos, repiqueteando el bastón en el suelo queriendo sacar música con los golpes de la madera en los adoquines y disfrutando de uno de los dos habanos que me regaló Camilo el del Café de Mediodía, el otro lo reservaba como oro en paño para el día siguiente cuando desde el butacón viera a mi nieta en el suelo jugar con la muñeca que le regalé el día de Reyes.
En ese momento tañó el reloj de la Universidad, presté atención, una, dos, tres y así hasta siete veces. Cada toque de campana despertaba en mi interior un mayor deseo de dar una buena reprimenda a Carabias, tenía decidido que de hoy no pasaba, que sería inflexible, iba a quitarle, de una vez por todas, su costumbre de llegar con retraso.
En esos pensamientos divagaba cuando a mi espalda sonaron unas voces desesperadas que me devolvieron al presente.
— ¡Guardia, guardia, por el amor de Dios, ayúdeme!
Me giré sobresaltado y vi acercarse una mujer con el rostro demudado implorando ayuda. Llegó a mi lado y agarró la manga de la casaca suplicando ayuda.
—¡Por Dios, ayúdeme! –gritó zarandeándome, apretando con una fuerza tremenda.
La voz de la mujer me hizo estremecer, presentí que era el fruto de una desgracia. En segundos, una multitud nos rodeó queriendo enterarse de los pormenores del escándalo.
— Intente tranquilizarse –dije mientras ella solo repetía una y otra vez el mismo nombre, Teresita. Parecía como si no pudiese articular ninguna otra palabra, como si ningún otro sonido pudiese salir de su garganta.
— ¡Teresita! –nuevamente.
— ¡Teresita! –una vez más.
— ¡Pobre señora Ana su hija se ha perdido! –aclaró una mujer que la acompañaba queriendo descifrar a los presentes el secreto que escondían aquellas súplicas.
— No se preocupe señora, seguro que de un momento a otro aparece –dije queriendo animarla, intentando no perder el control de la situación.
No es la primera vez que algún chiquillo se pierde en mi distrito y después de buscarlo como locos durante horas resulta que aparece tan tranquilo en casa de algún familiar. Los chiquillos son así, lo que para ellos es una travesura para nosotros es un disgusto.
Pasaron unos minutos hasta que la mujer pareció serenarse y aunque seguía llorando, el llanto no entorpecía sus palabras. Respiraba entrecortadamente y le temblaban las manos.
—Me detuve un momento señor guardia, solo un momento, se lo juro por el altísimo. La solté de la mano, me puse a charlar con una vecina y la dejé jugando a mi lado sin prestar atención –calló un momento y sollozó sobre mi hombro.
—Cuando me despedí de la vecina, –continuó– subí al piso creyendo que como siempre me seguiría, siempre lo hace. Al abrir la puerta y darme la vuelta para que entrase y poder cerrarla no la vi. Miré por la escalera y no estaba, el corazón me dio un vuelco. Bajé corriendo gritando su nombre, nada, no contestó. Comencé a asustarme, no entendía el misterio. Mire a un lado y otro de la calle sin encontrarla –calló un momento y de nuevo volvió a respirar profundamente–. He recorrido el barrio varias veces, me he acercado a las tiendas a donde me acompaña y nadie la ha visto. Estoy asustada, es tan pequeña –terminado el relato bajó la mirada y en ese momento me di cuenta que de una forma u otra se sentía culpable de la desaparición. De improviso acercó nuevamente su cara a mi casaca y lloró.
— ¡Por Dios, ayúdeme señor guardia!
El llanto de una madre es uno de los sonidos mas estremecedores que pueden oírse. Ni tan siquiera el sonido de los cañones hiela la sangre de tal manera.
No sabía como consolarla, en esos momentos era a mí a quien no salían las palabras.
Otra mujer, vecina de la madre, llegó hasta nosotros abriéndose paso con los codos entre la gente y sin darme tiempo a preguntarle nada ofreció datos precisos sobre la niña.
La vecina describió a la niña con bastante lujo de detalles y consideré que la información podría ser valiosa para su localización.
— Se llama Teresa, Teresa Guitart. Es una niña espigada, yo diría que algo más alta que las chiquillas de su edad. Tiene la carita redonda con mofletes, parece una muñequita de porcelana. El pelo rubio es muy rizado, lo lleva recogido con un pasador. –Se rascó la cabeza como queriendo recordar–. Un pasador..., ¡si!, un pasador de hueso color rosa con forma de mariposa para que así no le caigan por la carita unos mechones rebeldes que tiene.
En el resto de la explicación pude enterarme que vestía de blanco con un pañuelo del mismo color al cuello y que llevaba calcetines de lana negros que le cubrían hasta media pantorrilla.
—Llorar, lo que se dice llorar, nunca nadie la hemos oído. ¡Es un angelito la pobrecilla! ¿La vergüenza?, ¡ni la conoce!, que solo hace falta que una le haga cuatro carantoñas para que la tenga al lado cogidita de la mano –informó sobre su temperamento la vecina.
Cuando por fin apareció Carabias ni tan siquiera reproché su tardanza como suelo hacer a diario, solo le ordené que acompañara a la mujer al cuartelillo a notificar la desaparición.