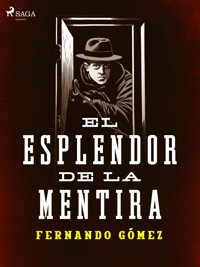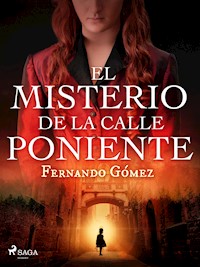Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La leyenda del vampiro de Cartagena aparece con la Primera Guerra Mundial en los Pirineos como telón de fondo. Es una de las pocas historias españolas de vampiros, y quedó grabada con mucha intensidad en el folklore, aunque al día de hoy mucha gente la desconoce. En esta novela se la aborda a partir del empleado de paquetería de la Estación Marítima de Cartagena, que debe despachar un misterioso ataúd a La Coruña. El viaje del féretro, de sur a norte, dejará un tendal de catástrofes, muertes y fenómenos paranormales. Fernando Gómez juega con los límites de la novela de terror. No faltan en "El vampiro de Cartagena" las situaciones desopilantes, ni la curiosidad feroz que nos genera por saber lo que sucederá a continuación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fernando Gómez
El vampiro de Cartagena
Saga
El vampiro de Cartagena
Copyright © 2010, 2022 Fernando Gómez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374139
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La verdad es la verdad, dígala
Agamenón o su porquero.
Antonio Machado
Tú sabes que lo mejor que uno
puede esperar es evitar lo peor.
Italo Calvino
I
En todos los años que llevaba de encargado de paquetería en la aduana de la Estación Marítima de Cartagena nunca había visto que un bulto fuera descargado con tanta rapidez del buque que lo transportaba.
–¡Que extraño! –pensó al no ver a nadie de la tripulación desembarcar y enfilar los pasos hacia el cerro de El Molinete, donde había oído que vivían mujeres que embrujaban a los marinos a cambio de unas monedas.
A primera vista, observado de lejos, el objeto bien podía tratarse de una caja de fusiles, si es que estos midieran dos metros. No había nada que hiciese sospechar desde la distancia lo que realmente contenía.
A medida que esa caja fue acercándose, subida en la carretilla que uno de los dos mozos a sus órdenes conducía hasta sus dependencias, pudo ir formándose una idea de lo que ocultaba. Y así, cuando disfrutó de una visión más clara, se percató de que sin lugar a dudas era un ataúd, posiblemente de nogal, barnizado en negro, muy pulido, con forma de trapecio y con cuatro agarraderas que venían a representar unas culebras entrelazadas, dos a cada lado.
Creyó, en un primer momento, que se trataba de una equivocación y que por un error, de los muchos que últimamente se venían cometiendo, había sido entregado en su consigna cuando en realidad correspondía hacerlo en el almacén militar, unos metros más a la derecha. A veces ocurría que paquetes destinados a una dependencia terminaban inexplicablemente en la otra sin saber que, ni quien, había ocasionado el equívoco.
Cierto día un cargamento de corsés venidos de Marsella, con preciosas puntillas, corchetes de metal y satinados lazos rosa, fue descubierto oculto entre un montón de cajas de bayonetas que debían partir al norte de África. Al no ser reclamados, el comandante de puesto, con disimulo después de mirar hacia un lado y hacia otro, ocultó un par bajo su casaca, uno para su esposa y el otro nunca se supo para quien.
Sin duda, pensó el aduanero, el ataúd les pertenecía, era un material que estaban más acostumbrados a recibir los militares; habían desfilado por sus hangares varios llegados de poblaciones marroquíes conteniendo el cadáver repatriado de algún soldado fallecido en acto de servicio.
–¡Espere un momento! –ordenó al mozo cuando tuvo la mercancía al alcance de la mano–. No lo meta en el almacén todavía.
Se colocó las gafas y decidió comprobar con una detenida lectura los documentos que lo acompañaban para así confirmar sus sospechas de que se trataba de un error.
Todos los certificados perfectamente estampillados, tanto el médico como el de embarque, eran correctos y el destino no podía estar más claro: Paquetería de la Aduana Civil de Cartagena, Murcia, España.
El remitente, al igual que las señas que contemplaba, no resolvieron las dudas sobre la procedencia, tanto el nombre como la dirección, escritos en uno de los lados, costaba deletrearlos.
Después de mucho estudiarlo optó por considerar que venía de algún país cercano a Los Balcanes, aquellas uves y aquellas jotas anárquicamente colocadas fueron fundamentales en su descubrimiento.
En un primer instante le pareció adivinar que ponía Sarajevo; pero al prestar mayor atención y desentrañar que el nombre escrito era más corto y no empezaba por la letra ese desechó la población. En un nuevo repaso comprobó que contaba con menos vocales, a lo sumo dos.
El que Sarajevo fuera el primer lugar que le viniera a la mente fue por ser ésta una de las capitales de esa zona que más oía nombrar de un tiempo a ésta parte.
–Si estamos así como estamos, oyendo caer los obuses al otro lado de nuestra frontera es por el sangriento atentado de Sarajevo que ha costado la vida del Archiduque Francisco Fernando; un acto terrorista sin precedentes que ha conducido a Europa a la locura. –Oía en la tertulia del Café Suizo.
Ese atentado ocurrido en junio de hacía ya más de un año, catorce meses si se pretende ser preciso para fechar correctamente la historia, había sido la chispa para que media Europa se liase a cañonazos con casi la otra mitad. Por suerte España no participaba en la contienda aunque eran acaloradas las discusiones entre francófonos y germanófilos, que así era como gustaba ser llamados a los seguidores de uno y de otro bando. Era tal la pasión que se ponía en esas disputas que cualquier espectador se llevaría a engaño al pensar que esa guerra se desarrollaba en las callejas de Cartagena. No era extraño el día en que partidarios de unas ideas y de las contrarias se perdieran el respeto y acabaran a bastonazos ante el temor de las muchachas solteras y los vítores de los varones.
–Esta mañana, a eso de las diez, en la terraza del Bar Lion d’Or, el teniente de alcalde ha llamado gabacho a un concejal y éste le ha respondido tachándolo de cabeza cuadrada. Tenían que haber estado allí para ver la trifulca que se ha montado. Daba miedo, los vasos eran proyectiles y los insultos, por ordinarios, llegaban a poner la piel de gallina. No cesaron las agresiones hasta que hizo acto de presencia una pareja de la guardia civil para apaciguar los ánimos. –Explicaba el maestro en la tertulia a la que asistía el aduanero después del almuerzo.
–¡Ésta es la Gran Guerra, la guerra que acabará de una vez para siempre con todas las guerras! –añadía uno de los habituales.
–Mientras el hombre sea hombre nos seguiremos matando unos a otros, ya sea con quijadas de burro o a cañonazos. ¡El ser humano no tiene remedio! –profetizaba el médico que poseía consulta propia en la calle Osuna queriendo sentar cátedra con sus palabras e invitando al grupo a filosofar.
Esas discusiones no interesaban al aduanero, sabía por experiencia que en las guerras siempre ganaban los mismos y que los vencidos eran, también, siempre los mismos. Era el único de esos hombres que se sentaban alrededor de la mesa que sabía lo que de verdad era una guerra, conocía esa experiencia de primera mano. Había combatido en Cuba y por el valor demostrado, cargando el cuerpo herido de un teniente en la Batalla de Mani-Mani, esquivando el fuego cruzado del enemigo, había sido recompensado con una felicitación del alto comisionado. Esa felicitación, cuando se tradujo a un papel con la firma de Práxedes Mateo Sagasta sobre una leyenda que decía Presidente del Consejo de Ministros, le fue de utilidad para conseguir, a su regreso a la península, ya licenciado y con una herida en el muslo que se manifestaba los días húmedos, un puesto en la Aduana Civil de Cartagena sin necesidad de pasar una selectiva oposición.
Cartagena era un destino apetitoso donde el progreso era visible gracias a la cercanía de las minas de La Unión desde donde se abastecía el plomo para los proyectiles usados en el frente europeo, no importando el ejército que lo demandase. Se necesitaba mano de obra y sus muelles se convertían en un ir y venir de gente en busca de una tierra de promisión a orillas del Mediterráneo. La modernidad había invadido la ciudad de un modo que en otras circunstancias podría catalogarse de exagerada.
Cartagena alcanzaba una prosperidad nunca vista y sus majestuosos edificios, sus selectos cafés y los suntuosos teatros llenos de actividad eran el centro de disfrute de las cien mil almas que deambulaban por sus calles al encuentro de continua diversión; por eso cuando el aduanero respiró ese bullicio nada más bajarse del tren, recién desposado, no dejó de maravillarse y por primera vez encontró sentido a su locura de entrar en las líneas del fuego enemigo para salvar la vida a un teniente del que no recordaba ni el nombre de pila ni la población en que había nacido.
–¡Mira! –dijo a la esposa al ver la cola que se formaba en la taquilla del barracón del Cinematógrafo Lumiére colocado en el recinto de la Feria para ver la proyección de “Movimiento en la calle Mayor de Cartagena” que junto a “Salida de los operarios del Arsenal de este departamento” estaba causando furor entre los cartageneros–. Ésta ciudad no tiene nada que envidiar a Madrid; ya te lo dije cariño, aquí seremos muy felices.
La pena fue que no le correspondió la plaza en la Aduana Civil propiamente dicha, tal como era su deseo, sino un pequeño negociado en que se almacenaban bultos de segundo orden para entregas inmediatas, aunque no fue motivo para que todos le llamaran aduanero más como apodo que como el trabajo que desempeñaba que no pasaba de ser otro que encargado de paquetería.
En lo profesional era persona a la que podía tachársele de estricto. Puntilloso hasta el agotamiento pedía documentación a todo el que pretendía retirar alguna mercancía y colocándose las gafas de ver, que así llamaba a las de vista cansada, la cotejaba con el papel de entrega con una minuciosidad digamos, si no resultase gracioso el símil, de aduanero.
La mesa del escritorio donde estaba ubicado su puesto de mando no había conocido barniz desde su fabricación, pero la pulcritud del inquilino la mantenía en un perfecto estado de revista haciéndola parecer recién estrenada. Cada mañana antes de iniciar la faena la frotaba con alcohol, echaba el aliento sobre ella y después, con esmero, deslizaba una gamuza por la superficie. Hasta que no la veía brillar no se daba por satisfecho.
A continuación dedicaba un buen rato a colocar el material de trabajo, que sacaba del cajón superior de la mesa, en un riguroso orden que no permitía ser alterado bajo ninguna circunstancia. La cubeta de los documento de entrada en el almacén a un lado, siempre el derecho, la de las salidas en paralelo, a la izquierda, imitando a la anterior. Entre medio, en el desfiladero que formaban las dos cubetas, depositaba un tintero reluciente sin una gota resbalando por su cuello como suele ser lo propio en esos departamentos. El siguiente paso era colocar una estilográfica en la parte inferior de un tampón perfectamente entintado que a su vez era vecino de un papel secante y varios sellos de caucho. Por último y para finalizar el ritual, instalaba en un extremo de la mesa, pero al alcance de la mano, un cubilete de madera repleto de lápices de diversos colores y con una perfecta punta que repasaba varias veces durante la jornada con un niquelado sacapuntas al que cada cierto tiempo acariciaba con la gamuza para librarle de un polvo inexistente.
–Cuando necesiten llevarse un documento vuelvan a colocarlo en el lugar que lo cogieron, creo que no les estoy pidiendo un esfuerzo que no puedan realizar –era una norma que imponía con un retintín la mayoría de veces innecesario.
Pero volvamos al día en que comenzó la misteriosa historia que tanto iba a alterar su vida, al día en que repasaba con minuciosidad el origen del extraño envío que tenía ante sus ojos.
El estudio de los papeles corroboraba que el destino era el correcto y que al ataúd le correspondía descansar en sus dependencias.
–Introdúzcalo y colóquelo pegado en aquel rincón, ¡sí!, al lado de esos fardos que acaban de llegar de Calasparras. Estoy convencido que el destinatario no tardará en aparecer.
Al percatarse que era demasiada carga para tan débil operario optó por ordenar a otro muchacho, que contaba bajo su mando, que le ayudara.
Los mozos siguiendo las instrucciones pusieron las manos en las agarraderas anteriores del ataúd, esas con forma de culebras enroscadas, y lo descendieron con esfuerzo de la carretilla.
Al no poder llevarlo en volandas comenzaron a arrastrarlo por el suelo con toda la fuerza que les fue posible, produciendo un sonido chirriante en los pocos centímetros que pudieron desplazarlo.
–¡Pero qué hacen, pongan más cuidado que no se trata de una carga de patatas, dentro transporta un pobre difunto!... ¡Respetemos su descanso!
En vista de que necesitaban ayuda se acercó dispuesto a ser uno más en la faena, porque de lo contrario, reflexionó, agotarían toda la mañana para colocarlo en el lugar indicado.
–¡Terminemos con esta comedia y pasemos a otro tema que hay mucho trabajo pendiente!
Se remangó para que vieran que sus antebrazos aun seguían siendo fuertes, unos brazos que habían salvado la vida a un teniente en Cuba, anécdota que le gustaba repetir periódicamente para darse importancia.
–El teniente estaba herido por tres proyectiles, perdía sangre en unos matorrales y lloriqueaba como un chiquillo. Unos doscientos metros lo separaban de nuestras líneas, los yanquis nos disparaban como a patos con sus armas nuevas, y entonces, sin miedo a lo que pudiera pasarme, lo cargué en mis hombros y corrí sorteando las balas –relataba con una intensidad que quien le oía parecía estar presente.
Siguiendo las indicaciones del aduanero los dos mozos asieron nuevamente las agarraderas anteriores del ataúd y él para completar el triángulo se colocó en el lugar trasero imaginándose que cogían a un hombre, ellos por las axilas y él de los pies.
–Vamos, no sean alfeñiques, a la de tres lo levantamos tirando al mismo tiempo...
¿Entendido?
Contestaron sí con la cabeza, no muy convencidos. Conocían en propia carne el peso del ataúd y sabían que no sería tan fácil como el aduanero prometía.
–A la una... –respiraron profundamente inflando el pecho– a las dos... –contuvieron la respiración– y... ¡ a las tres! –tiraron hacia arriba todo lo fuerte que fueron capaces.
Intento frustrado. Sólo consiguieron levantarlo unos pocos centímetros del suelo y lo que si logró el ataúd fue hacerles balancear de un lugar a otro, trastabillando como borrachos, a punto de perder el equilibrio.
–¡El jodido difunto estaba bien cebado! –dijo uno de los mozos en el instante que los tres soltaban la caja que acabó chocando con el suelo produciendo un ruido ensordecedor.
–¡Déjense de idioteces y volvamos a intentarlo, cargas más pesadas hemos movido!
El uno, el dos y el tres fueron idénticos a la vez anterior así como idéntico el golpe que recibió la base del ataúd al caer a peso sobre el suelo.