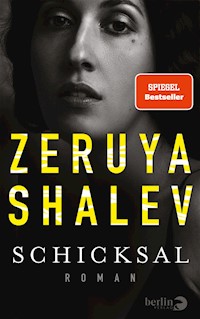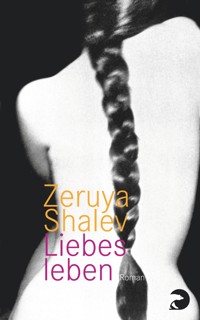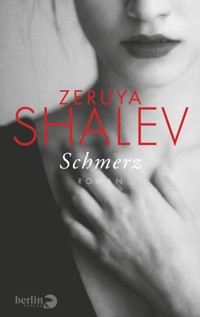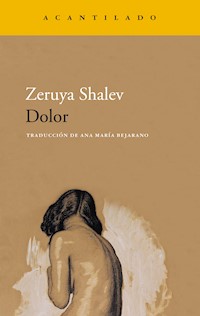
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Iris, una directora de escuela de cuarenta y cinco años, madre y esposa, goza de lo que considera una vida apacible en Jerusalén hasta que un atentado terrorista lo cambia todo. Como si el azar confabulase para que se produzca una profunda catarsis, el médico al que acude para curar las lesiones físicas es el gran amor casi olvidado de su juventud, quien le infligió heridas tan dolorosas como las que la han devuelto a su lado. Zeruya Shalev imbrica así, con una prosa magnética, el conflicto social y el personal para adentrarse en la complejidad de las relaciones humanas, reflexionar sobre la posibilidad de restañar las heridas y ofrecer un relato profundamente conmovedor. «Pocos escritores son capaces de plasmar la inconstancia de las emociones humanas con tantos matices y precisión como Zeruya Shalev. Leer sus novelas es adentrarse en una geografía profundamente familiar pero a menudo turbadora. Dolor es una novela extraordinaria». Siri Hustvedt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ZERUYA SHALEV
DOLOR
TRADUCCIÓN DEL HEBREO
DE ANA MARÍA BEJARANO
ACANTILADO
BARCELONA 2022
CONTENIDO
I — II — III — IV — V — VI — VII — VIII — IX — X — XI — XII — XIII — XIV — XV — XVI — XVII — XVIII
A Vera Slónim-Nevó.
I
Ahí está, vuelve, y a pesar de que lleva años esperándolo, se siente sorprendida, vuelve como si nunca hubiera desistido, como si no la hubiera tenido ni un solo día sin él, ni un mes sin él, ni un año, aunque en realidad han pasado exactamente diez desde entonces. Y es que Miki le ha preguntado:
—¿Te acuerdas de qué día es hoy?
Como si se tratara de un cumpleaños o del aniversario de boda, se ha esforzado por recordar—se casaron en invierno, se conocieron durante el invierno anterior, los niños nacieron en invierno, nada destacable de sus vidas sucedió en verano, a pesar de que la larguísima duración de éste invitaría a que tuvieran lugar en él infinitos acontecimientos—y entonces Miki ha bajado la mirada para señalar con los ojos la cadera de ella, que, disgustada, sabe lo mucho que se le ha ensanchado desde entonces, y al instante el dolor ha vuelto, haciéndola recordar.
¿O primero ha recordado y entonces ha vuelto el dolor? Porque la verdad es que nunca lo ha olvidado, por lo que no se trata de un recuerdo, sino decididamente de un reencuentro con ese preciso momento, ardiente, con la fractura que se diluye en la fantasmagórica tormenta del pánico, de la ceremoniosa parálisis del silencio: ni un solo pájaro piaba, ni una sola ave aleteaba, ningún toro bramaba, los serafines no oraban, el mar no se agitaba, ningún ser se expresaba, sino que el mundo callaba silenciado.
Con el tiempo comprendió que allí había habido de todo menos silencio, pero sólo el silencio se le había grabado en la memoria: ángeles mudos se le acercan, le vendan en silencio las heridas, miembros amputados arden callados mientras sus dueños los observan con las bocas selladas, ambulancias de un blanco inmaculado navegan en silencio por las calles y ahí se cierne sobre ella una estrecha camilla alada, manos que la levantan para tenderla en ella, en el momento en que es arrancada del ardiente asfalto es cuando nació el dolor.
Había dado a luz dos hijos y a pesar de ello no lo había conocido hasta que no se le manifestó por primera vez con su ardiente poderío en el epicentro de su cuerpo, aserrándole los huesos, machacándolos hasta convertirlos en fino polvo, triturándole los músculos, arrancando tendones, desmenuzando tejidos, desgajando nervios, cebándose en esa amalgama interior, en la que antes ella jamás había reparado, de que está hecha una persona. Porque sólo le habían interesado los miembros que quedaban por encima del cuello, el cráneo y el cerebro oculto en él, la consciencia y el entendimiento, la razón y la reflexión, el libre albedrío, la identidad, la memoria, mientras que ahora no tenía nada que no fuera ella misma, no tenía nada que no fuera él, que no fuera el dolor.
—¿Qué pasa?—preguntó, avergonzado al instante—. Qué imbécil soy, no tenía que habértelo recordado.
Se encontraba apoyada en la pared, junto a la puerta, porque los dos estaban a punto de salir de casa, cada uno hacia su trabajo. Intentó señalar con la mirada las sillas de la cocina y él se apresuró hacia allí para traerle un vaso de agua que ella no consiguió sujetar con la mano que resbalaba por la pared.
—Una silla—murmuró ella entre dientes.
Él arrastró hasta allí una de las sillas y, para su sorpresa, fue él quien se sentó en ella con todo su peso, como si, inesperadamente, se viera asaltado por el dolor, como si fuera él quien hubiera estado allí aquella mañana de hacía exactamente diez años, cuando la potente onda expansiva de la explosión del cercano autobús la arrancó del interior del coche y la arrojó contra el asfalto. Y, de hecho, si no hubiera sido por un cambio de última hora habría estado él allí en su lugar, volando por el ardiente aire como un asteroide inmenso hasta aterrizar con un tremendo golpe entre los cuerpos calcinados.
Y, en realidad, ¿por qué no fue él quien llevó a los niños a la escuela, como todas las mañanas? Recuerda una llamada telefónica urgente desde el despacho, una avería en el programa informático, el sistema que había caído. Aunque él, de todos modos, pensaba llevarlos, pero como Omer todavía no estaba vestido y seguía dando saltos en la cama matrimonial, ella quiso evitar llantos y reprimendas.
—Déjalo, yo los llevo—le propuso ella, lo que por supuesto no consiguió evitar la discusión de todas las mañanas con Omer, que se había encerrado en el cuarto de baño negándose a salir, ni las lágrimas de Alma porque volvía a llegar tarde por su culpa; agotada, se despidió de ellos a la puerta del colegio, aceleró en dirección a la parte alta de la transitada calle y adelantó a un autobús que se había detenido en la parada, cuando le golpeó los oídos el ruido más espantoso que jamás hubiera oído, seguido por aquel silencio absoluto.
Aunque no fue precisamente la virulencia de la deflagración, esa erupción casi volcánica del explosivo, tornillos, clavos y tuercas mezclados con matarratas para agravar el sangrado, lo que le ensordeció los oídos, sino otro ruido más profundo y espantoso, el ruido de la repentina despedida de sus vidas de decenas de viajeros del autobús, la elegía de las madres que dejaban huérfanos tras de sí, el grito de las adolescentes que jamás se harían adultas, el llanto de los niños que ya no regresarían a sus casas, de los hombres que se despedían de sus mujeres, la elegía de los miembros destrozados, de la piel calcinada, de las piernas que no volverían a caminar, de los brazos que ya no abrazarían más, de la belleza que se marchitaría en la tierra, una elegía que regresa ahora mientras se tapa los oídos con las manos y se deja caer pesadamente sobre las rodillas de él.
—Ay, Iris—dice rodeándole la espalda con los brazos—, creí que habíamos dejado atrás esa pesadilla.
Ella intenta liberarse del abrazo.
—Se me pasará enseguida—y aprieta los labios—, puede que haya hecho un mal gesto. Me tomo un analgésico y me voy al trabajo.
Pero de nuevo, como entonces, todos sus movimientos se descomponen en infinitos minúsculos movimientos, cada vez más dolorosos, hasta el punto de que incluso ella, que tanto cuidado pone en ser comedida—lo que incluso le ha valido la reputación de directora firme y autoritaria—, deja escapar un fuerte suspiro.
A sus espaldas, tras el suspiro que hasta a ella ha sorprendido, brota de repente una potente carcajada, violenta, y los dos vuelven la cabeza hacia el final del pasillo, donde se encuentra su hijo, a la puerta de su habitación, alto y espigado, agitando la cabellera que enmarca unas sienes afeitadas mientras profiere una especie de entusiasmados relinchos:
—Eh, ¿qué hacéis ahí sentados uno encima del otro, mampap? ¿Queréis darme un hermanito?
—No tiene ninguna gracia, Omer—se irrita ella, aunque la imagen que ofrecen a su hijo le resulta también a ella igual de ridícula—, es que me ha empezado a doler donde la herida y tenía que sentarme.
Omer se acerca a ellos despacio, casi con pasos de baile, luciendo con encanto su hermoso cuerpazo cubierto tan sólo con unos calzoncillos bóxer con estampado de piel de pantera. ¿Cómo es posible que un polvo de ellos dos haya podido resultar en un cuerpo tan perfecto?
—Guay, tú tranqui—se ríe—, pero ¿por qué precisamente encima de papá? ¿Y papá también ha tenido que sentarse? ¿También a él le duele?
—Cuando se quiere a alguien se siente su dolor—le responde Miki, con ese tonillo didáctico que Omer tanto odia, lo mismo que ella, en realidad, y que contiene la ofensa por la esperada burla del hijo.
—Tráeme un analgésico, Omer—dice ella—, mejor dos. Están en el cajón de la cocina.
Y cuando se traga deprisa los calmantes le parece que, sólo con que ponga de su parte un poco de voluntad, el dolor se esfumará para siempre, desaparecerá y no volverá. Los dolores no pueden volver así sin más, con tanta fuerza, no tiene ninguna lógica. Porque todo fue curado, cosido, suturado, atornillado, implantado en tres operaciones distintas durante un año entero de hospitalización. Han pasado diez años, se ha acostumbrado a vivir con las punzadas de dolor durante los cambios de estación o tras realizar un esfuerzo; bien es verdad que nunca ha vuelto a sentir la placidez corporal de antes de la lesión, pero por otro lado tampoco esperaba una nueva acometida como ésa, como si todo volviera a suceder esa mañana desde el principio.
—Ayúdame a levantarme, Omer—le pide, y él se le acerca todavía entre risas, le brinda un brazo fuerte y bien torneado, y ya está ella ahí de pie, sin rendirse, aunque se apoye en la pared.
Saldrá de casa, llegará al coche, conducirá hasta la escuela, presidirá las reuniones con eficacia, mantendrá las tutorías, entrevistará a nuevos profesores, atenderá a la inspectora, se quedará para controlar cómo se desarrollan las actividades extraescolares, responderá los correos electrónicos y los mensajes que se hayan acumulado hasta el momento, y sólo durante el camino de vuelta, por la tarde, cuando conduzca con los labios apretados por el dolor, se permitirá considerar que Miki se quedó allí sentado en la silla de la cocina junto a la puerta, la cabeza entre las manos, incluso cuando ella ya había salido o, para ser más exactos, cuando ella ya había huido de allí, como si lo dejara a él a cargo de su dolor, como si fuera él a quien le hubieran reventado la cadera aquella mañana de hacía exactamente diez años, a él a quien le hubieran partido la vida en dos.
Atrapada entre montones de coches, en el tráfico que repta despacio de vuelta a casa, recuerda cómo llegó Miki jadeante a su cama de la habitación de traumatología con la vergüenza pintada en la cara. Porque no fue el primero en llegar. Otras personas, apenas conocidas, se le adelantaron cuando los rumores corrieron como la pólvora. En orden invertido se presentaron las consoladoras visitas, desde los casi desconocidos hasta los más próximos; Omer de siete años y Alma de once, de la mano de su amiga Dafna, lo hicieron justo un momento antes de que se la llevaran al quirófano, y al verlos acercarse ella se dio cuenta, asaltada por un estremecimiento, de que eran los únicos a los que no había avisado. Había conseguido dejarle un mensaje en el móvil a Miki, y otro en casa de su propia madre; con los dedos ensangrentados había tecleado los números para limpiar luego la sangre con la blusa; sólo a la escuela de sus hijos se le había olvidado llamar, y la verdad era que durante las horas que pasaron hasta que los vio acercarse a su cama temerosos y agarrados de la mano, se había olvidado por completo de su existencia, había olvidado que la mujer que había volado durante un instante por la calle ardiente hasta golpear contra la calzada era madre de unos niños.
Hasta le costó reconocerlos en un primer momento. Una extraña pareja avanzaba hacia ella, un niño grandote y una niña menuda. Él rubio, ella morena. Él impetuoso, ella sosegada. Dos opuestos caminando juntos, despacio, con el semblante grave, como si se dispusieran a depositar un ramo de flores invisible sobre su tumba, y a todo esto a ella le habría gustado huir, pero estaba postrada en la cama, así que cerró los ojos hasta que los oyó gritar a dos voces: «¡Mamá!», y se vio obligada a recomponerse de inmediato.
—Qué suerte he tenido—bromeó para ellos—, podría haber sido muchísimo peor.
—Puedes dejarles ver que lo estás pasando mal—le dijo más tarde uno de los médicos—. No es necesario disimular. Déjales que te ayuden. Así también les enseñas a superar sus dificultades.
Pero ella era incapaz de mostrarles su sufrimiento, por lo que se le hizo muy difícil soportar la presencia de sus hijos durante aquellos largos meses, hasta que se vio curada.
—Todo por culpa de Omer—recordaba que había sentenciado Alma fríamente, casi con indiferencia, como constatando un hecho incuestionable—. Si no se hubiera escondido en el cuarto de baño, habríamos salido antes y tú ni loca hubieras estado allí cuando el autobús explotó.
Entonces Omer se puso a gritar y a darle patadas a su hermana:
—¡No es verdad! ¡Todo ha sido por tu culpa! ¡Ha sido porque quisiste que mamá te hiciera una cola invisible!—y cuando Miki intentó sujetarlo para calmarlo, el niño lo señaló de repente con el dedo y sentenció, con la misma desconfianza que siempre reinaba entre ellos—: ¡Todo ha sido por tu culpa!
Puede que hubieran seguido culpándose los unos a los otros como si realmente se tratara de un suceso que había ocurrido en el cerrado círculo familiar y no de una acción planeada por razones políticas y llevada a cabo por activistas terroristas que no conocían a esa pequeña familia, pero entretanto se la llevaron de allí a la intimidatoria distracción de largas horas de operaciones y lo que vino después, meses de rehabilitación, de recuperación, y el ascenso que la esperaba al final del camino a modo de premio. Ella sabía muy bien que había quienes decían que si no hubiera sido porque había resultado herida, nunca la hubieran nombrado directora de la escuela siendo tan joven, y hasta ella lo dudaba a veces, aunque la enorme carga del puesto no le dejaba tiempo para demasiadas elucubraciones, y en ese momento le pareció, mientras aparcaba el coche y se dirigía con paso vacilante hacia su casa, que solamente ahora se estaba despertando de aquella operación que había durado diez años y podía centrarse en el tema que entonces habían sacado a colación sus hijos, porque había acumulado la suficiente experiencia para señalar por fin al verdadero culpable.
II
El ascensor, que se abre hacia el interior del salón, crea la sensación de desarraigo de un descansillo de escalera, confiriéndole un aire dramático a cada entrada, y también esta tarde, cuando se corren las puertas de acero y ella entra en su casa, se siente por un momento como una visita, una visita que no ha sido invitada o que ha equivocado el día o la hora, porque nadie la está esperando, así que observa incómoda la amplia sala de estar. Se habían alejado del centro de la ciudad con el fin de poder disfrutar de unos cuantos metros cuadrados más, para que cada hijo tuviera su propia habitación, para tener ellos un dormitorio grande con un rincón como estudio, en un edificio anodino de un barrio nuevo carente de encanto, y aunque si bien es cierto que ahora gozan de más privacidad, no han conseguido llenar ese espacio común, y al observar ella ahora el salón, el sofá grande, el pequeño, los dos sillones y la mesita que hay entre ellos, las ventanas que invitan a que pase a la estancia un paisaje urbano con un toque de arena del desierto, la cocina clara y limpia con dos cazuelas sobre los impolutos fogones, se pregunta por un momento si las personas de verdad viven en una casa así, porque de pronto le parece que la suya está vacía, que le falta lo principal.
La decoración de la casa nunca le preocupó, ni a Miki tampoco, les bastaba con que fuera agradable y cómoda, que resultara placentera a la vista. De todas maneras, vuelven tarde a casa y después de cenar con los chicos ella se queda varias horas frente al ordenador escribiéndoles correos electrónicos a los profesores, a los padres, templando ánimos, concertando horas de visita y reuniones, planificando su semana como directora, así que qué más da que haya unas baldosas u otras, esta o aquella tapicería, si lo principal es tener un sitio en el que reposar el fatigado cuerpo.
La puerta de la habitación de Omer se abre y ella le brinda al instante una sonrisa forzada, pero no es él quien asoma, sino una chica delgadita de pelo naranja que lleva una camiseta muy ajustada, unas diminutas bragas y que se apresura confusa al cuarto de baño; Iris sigue con la mirada su esbelta cadera y suelta un prolongado suspiro. Tantos temores como había conllevado criar a Omer, ahora parecían haber sido en vano, porque esta chica era una prueba más de ello, y al oírla salir intenta verle la cara a través de esa cortina que es su larga cabellera. ¿No la ha visto en otra ocasión? Durante los últimos meses, cuando lo despierta por la mañana, a veces aparece una chica en su cama, por mucho que haya visto con sus propios ojos que estaba solo al acostarse: es como si brotaran de la cama por la noche.
Impertérrita, sigue los pasos de la chica hasta que desaparece de nuevo en la habitación de Omer, y luego se dirige a la cocina. Tiene que comer algo, aunque no sea más que para poderse tomar otra pastilla. Un arroz blanco humeante y unas alubias del mismo color naranja que el pelo de la chica esperan en las cazuelas. Últimamente a veces le pide a la asistenta que les prepare algo. Omer siempre tiene hambre y ¿a quién le quedan fuerzas para cocinar al volver del trabajo? Es un verdadero placer encontrarse en la cocina dos ollas llenas, librarse del yugo omnipresente de tener que estar dando de comer, pero se diría que desde que le resulta fácil conseguir comida, a Omer le ha cambiado el gusto y se le ha acentuado sobre todo esa vaga sensación de forastero, como si se tratara de una humilde cantina de obreros, un hotel de medio pelo o cualquier cosa excepto un hogar.
Qué naderías, se ríe por lo bajo, qué futilidades le rondan la cabeza desde por la mañana, como basura empujada por el siroco. Hogar o no, ¿qué más dará? Lo principal es que no pasen hambre, que tengan un techo, que haya trabajo, que los chicos estén más o menos bien, con tal de que ese tormento la deje en paz, así que ahora vuelve a tomarse dos pastillas para ver si le calman el dolor. Como si de unas contracciones de parto se tratara, el dolor la asalta cada dos o tres minutos, le atenaza el cuerpo, le sierra la cadera, hueso tras hueso, hasta que se tiende en el sofá con un profundo suspiro. Un viento amenazante y cálido de principios de verano sopla adentrándose en la casa, pero ella tiene tantísimo frío cuando los huesos se le desintegran bajo la piel. Cree que dentro de un momento los pedacitos de hueso se dispersarán con el viento y entonces quizá ceda el dolor. Renunciaría a ellos, y no sólo a ellos, sino a todos los miembros que tanto sufren, con tal de que se le pase el dolor, que el cuerpo se le vacíe. No puede permitirse parar, tiene notificaciones que escribir, problemas que resolver, así que se levantará enseguida para arrastrarse hasta su mesa de trabajo y sentarse frente al ordenador, se ceñirá los lomos y se quedará pensando en esta expresión que parece que fue creada para ella, ceñirse los lomos, porque justo ahí es donde se inicia el dolor, en las caderas que un día fueron tan esbeltas como las de la chica que ahora entra en la cocina, enfundada, sin que se sepa por qué, en los calzoncillos bóxer moteados de Omer. ¿Aparecerá él con las diminutas bragas de ella puestas?
A través de los párpados entrecerrados lo observa con ese viejo temor constante, porque él siempre ha sido imprevisible.
—Su excelencia la señora directora—exclama él mirándola y cuadrándose ante ella.
Aliviada, ve que su hijo viste unos pantalones cortos de deporte, que está de excelente humor y que si aquí se va a romper un corazón ése no va a ser el suyo, así que se queda espiándolos mientras comen uno frente al otro en el office, llenándose una y otra vez los platos.
—¡Qué rico!—braman con la boca llena, como si se hicieran un cumplido mutuo, mientras mastican y se ríen por lo bajo.
Le sorprende lo poco que hablan. ¿Les intimida su presencia o no necesitan las palabras para sentir complicidad?
Qué distintos son a como éramos nosotros, piensa. Yo tenía exactamente la misma edad de Omer hoy, Eitan era algo mayor que yo, no dejábamos de hablar y nos reíamos tan poco. Mucho no había de lo que reírse, entonces, cuando su madre se iba apagando y Eitan, que era su único hijo, la cuidaba con muchísima entrega, hora tras hora sentado junto a la cama en el hospital, desde donde luego de dirigía a casa de ella, alto y enjuto, sus claros ojos iluminados por un triste desconcierto, y entonces ella le daba de comer, lo consolaba, lo tranquilizaba con su amor.
¿Qué sabrán éstos?, se subleva mientras mira con repentina hostilidad a su hijo y a su amiga, que siguen masticando a dos carrillos uno frente al otro, que se levantan para husmear en la nevera y vuelven a la mesa con algo rico, «riquísimo», precisan, los dedos revoloteando los unos sobre los otros, hasta que Iris aparta la mirada. ¿Por qué será que esa feliz escena le produce semejantes náuseas? Aunque quizá no guarden relación, porque desde por la mañana ya la acompaña la náusea. En absoluto es mezquina con su hijo, al contrario, se siente profundamente agradecida por el hecho de que a él se le hayan ahorrado los tormentos de Eitan y a su vez los tormentos de ella cuando él la dejó, porque en cuanto hubieron pasado los siete días de duelo por la muerte de la madre, cuando el último doliente se hubo marchado de la casa y antes de que la enterraran siquiera, Eitan le comunicó con soltura y frialdad, como si lo hubiera planeado, que tenía pensado empezar una nueva vida, una vida carente de dolor en la que ella ya no tenía cabida.
—No es nada personal, Irisim—añadió, magnánimo—, lo único que me pasa es que estoy harto de toda esta pesadez—como si fuera ella la responsable de ese agobio, cuando lo único que había hecho era intentar hacerle las cosas más fáciles—. Entiéndeme, ni siquiera he cumplido los dieciocho, quiero vivir—dijo—, quiero olvidar este año tan espantoso, y tú formas parte de él.
La recorrió un escalofrío. Muchos años después recordaba cómo le castañeaban los dientes a Eitan, cómo se le movían las mandíbulas, sin vacilar, bajo las lampiñas mejillas.
—No me lo puedo creer. ¿Me castigas a mí por haber estado a tu lado, por haberte apoyado durante todo este año?—susurró con voz de asombro.
—No se trata de ningún castigo, Irisim, la realidad se impone. Si te hubiera conocido ahora, todo sería diferente. Seguro que me habría enamorado de ti y estaríamos juntos. Pero nos conocimos demasiado pronto. Puede que volvamos a tener una segunda oportunidad, pero ahora tengo que ponerme a salvo.
—¿Ponerte a salvo de mí?—preguntó atónita—. Pero ¿qué te he hecho yo?
Él le tomó la mano y por un instante pareció que quería compartir su dolor, apenarse con ella por esa nueva vida que se imponía a sí mismo, pero enseguida dejó a un lado la compasión y retiró la mano, y eso ella aún no se lo ha perdonado a él, Eitan Rosenfeld, su primer amor y en cierto modo también el último, porque desde entonces nunca ha conseguido revivir ese mismo sentimiento absoluto e incondicional. Hasta hoy mismo no le había perdonado que no lamentara perderla ni a ella ni el amor que compartían, ni tampoco la cruel despedida que le impuso, porque aunque para él la separación fuera inevitable, podía haberse quedado con ella consolándola en lugar de dejarla así, sola con el veredicto que le había impuesto, sola con aquella sensación de pérdida del sentido y del propósito de todo, de esperanza, de la juventud, una pérdida que valía lo mismo a sus ojos que la pérdida de la madre a ojos de él, una pérdida de la que le había costado muchísimo reponerse.
—¿Qué te pasa, mami?—le pregunta Omer, acercándose a ella, porque seguro que ha vuelto a suspirar sin darse cuenta—. ¿Qué haces ahí tirada como un trapo? ¿Hay alguna huelga de la que no me haya enterado?
Tiene el pecho estrecho y alargado, algo hundido, y lampiño, lo mismo que las mejillas, imberbes todavía, igual que las de Eitan.
—Es una huelga mía privada—dice ella—, me duele mucho, tráeme una pastilla del cajón y un vaso de agua, Omeri—le ruega, porque si desaparece el dolor desaparecerá también el recuerdo.
Llevaba años sin permitirse pensar en Eitan y sin tenderse así en el sofá sin hacer nada, y entretanto su hijo ha alcanzado casi la edad de aquél sin que ella se haya dado cuenta, y la novia la observa de reojo con la misma mirada de curiosidad con la que ella miraba a la madre de Eitan cuando la vio por primera vez, tendida en el sofá del salón del pequeño piso en el que vivían.
Eitan era el único hijo de una madre soltera con un solo pecho. Cuando él era pequeño su madre enfermó, la operaron, y ahora recuerda Iris el asombro que apreció en los ojos de Eitan al ver la perfecta simetría de su torso la primera vez que él la desnudó. También recuerda cómo miraba azorada y de reojo el escote de la camisa del desgastado pijama de la madre de Eitan cuando se sentaba con él junto a la cama del hospital. La concavidad cicatrizada que aparecía cuando se inclinaba hacia ellos y que no se parecía a nada de lo que había visto, lo mismo que el cráneo grande y calvo que se balanceaba sobre el finísimo cuello. A Iris le gustaba ir allí con él y acariciarle la mano libre mientras la otra se la tenía agarrada su madre. Le gustaba el silencio que había en la planta, el silencio sagrado de una lucha de titanes, el silencio esperanzado de que se obrara un milagro, el silencio de la vida pelándose capa a capa hasta quedar sólo la temblorosa semilla interior, una pepita translúcida que se resistía a desaparecer, la esencia de la existencia. Se imaginaba a sí misma vagando al lado de Eitan por un bosque de árboles de la vida que se marchitaban, se quebraban, y ¿cómo iba ella a pensar siquiera que precisamente por entregarse a él de esa manera, y a su sufrimiento, iba a despertar en él un día tal sentimiento de rechazo? Para ella todos aquellos momentos constituyeron una misión sacrosanta que tenía un propósito, una intimidad, la de él y ella juntos, un muchacho y una muchacha en medio del mundo intentando mitigar el sufrimiento: Eitan, el sufrimiento de su madre, y ella, el de él. Durante largos meses había sentido que allí estaba su casa, junto a la cama de aquella enferma tan magnánima, que ésa era su familia. No la madre quisquillosa, severa, la viuda de guerra que tan poquísimo daba y tantísimo exigía, ni los hermanos gemelos que nacieron cuatro años y medio después de ella y llenaron la casa de alboroto, sino que ella pertenecía a otros seres, a la mujer agradable que sufría en silencio y a su único hijo completamente entregado a ella. Aunque si se hubiera involucrado menos en el dolor de ellos y se hubiera mantenido apartada, no la habrían dejado, y así fue como aprendió que el abandono más extremo es la otra cara de la entrega más extrema.
Porque un día de principios de verano fue allí de nuevo después del instituto llevando en la cartera una manzana ácida y una bolsita de leche con cacao para él, pero antes de entrar en la habitación vio a través del visillo el cráneo liso balanceándose de acá para allá con una especie de agresividad rebelde que nunca antes había apreciado en ella, y Eitan salió enseguida a su encuentro y le dijo muy pálido:
—Ven después, Irisim, ahora no es el momento.
Y ella se quedó petrificada, a la puerta de la planta, sabiendo que allí ya no iba a volver más y que por eso se resistía a marcharse.
Vio a dos enfermeras que corrían hacia la habitación y oyó un alarido terrible, animalesco, procedente de allí, y le costó creer que hubiera brotado de la garganta de la mujer más delicada del mundo. Presa de un temor reverencial, siguió los acontecimientos desde el otro lado de la mampara, como si se encontrara frente a una aparición de la divinidad, frente a una visión milagrosa y sobrenatural como las que se estudian en las clases de Biblia, la zarza ardiente o la entrega de las tablas de la ley, hasta que una de las enfermeras le cerró la puerta en la cara y entonces ella se alejó de allí, pasito a paso, hasta sentarse en un banco a la entrada del edificio, en esa tierra de nadie que separa el país de los enfermos del de los sanos, y se comió a pequeños mordiscos la manzana que le había llevado a él y allí se quedó hasta que cayó la noche y Eitan salió con los hombros caídos, la mirada perdida en las baldosas jaspeadas de la entrada, en absoluto sorprendido de encontrársela allí, y echaron a andar despacio, igual que lo harían al día siguiente tras el cadáver envuelto en una sábana blanca, como si ambos se hubieran quedado huérfanos.
Así también anduvo a su lado durante los siete días del duelo, porque era su mujer de diecisiete años que recibía a los dolientes, incluso a su propia madre y a sus hermanos. Por las noches le acariciaba la espalda hasta que se quedaba dormido y por las mañanas se levantaba antes que él y preparaba el apartamento para un nuevo día de duelo, y en realidad veía así su futuro, como un duelo sin fin, un bullicio consolador, doloroso, y por momentos feliz, de condolencia, que los fundía a ambos haciéndolos germinar juntos como dos tallos plantados en un solo tiesto, en un mismo sustrato.
Ése fue su segundo nacimiento, su segunda orfandad, y ella había escogido nacer y quedarse huérfana a su lado, y por eso ella era su madre, su hermana, su mujer y también sus hijos, porque su cuerpo joven ardía de puro deseo de darle una hija para llamarla como su madre, y por las noches, cuando sollozaba dormido, ella notaba el cráneo desnudo brotando de entre sus piernas. Solamente ella podría parirla de nuevo, tal y como había sido, solamente ella podría consolarlo, pero cuando terminaron los siete días del duelo se encontró no solamente sola, no solamente viuda, sino también huérfana de todos sus sueños.
Recogió sus bártulos de casa de él, los metió en dos bolsas de basura grandes y se dirigió circunspecta y muy erguida a la parada del autobús, sin mirar atrás. Se subió en el autobús correcto, se bajó en la parada correcta, llegó a su casa y se metió en la cama vestida, con las bolsas de los bártulos a su lado, y se quedó allí tendida con los ojos abiertos y secos hasta que llegó su madre. No respondió a las preguntas de ésta porque no las oyó, ni hizo caso de sus súplicas para que se levantara a comer y se duchara. Bajo los ojos secos, su cuerpo quedó petrificado día tras día.
—Una vez me quedé paralítica de pura tristeza—le contó a Miki poco antes de que se casaran—, estuve inválida durante unas cuantas semanas, pero ya estoy bien y no volverá a pasar.
Miki, claro está, quiso saber más, pero ella lo decepcionó también en eso. Sólo su madre comentaba algo de vez en cuando, revelando este o aquel detalle, y de nada servían las miradas asesinas que ella le dirigía.
—Sí, pasé una crisis. Pero ¿quién no pasa por una crisis amorosa a los diecisiete?—concluía ella para minimizar el valor del recuerdo, incluso ante sí misma, y centrándose más en la traición de su madre que en la cuestión propiamente dicha. Y cuál era la cuestión, se preguntaba a sí misma de vez en cuando: ¿que casi murió de amor? ¿Y qué era más sorprendente, su enfermedad o la curación? ¿El hecho de que consiguiera al fin y al cabo escoger de nuevo la vida, volver a nacer, y ahora sola, volver a ser una, en un vacío que se iba llenando despacito?
Cuando su hija creció hasta convertirse en una adolescente, siguió con tensión su vida amorosa por temor a que también fuera a sufrir por desamor, pero Alma se había conformado hasta ahora con unas relaciones esporádicas, superficiales, y aunque eso también podía ser motivo de preocupación, no lo era en la misma medida, además de que tampoco le solía contar gran cosa, y su hijo parecía tranquilo y sereno frente a la chica que llevaba puestos sus calzoncillos, así que se diría que esa amenaza no iba a cumplirse próximamente y por eso podía dejar ya de controlar a la joven pareja que se estaba constituyendo ante sus ojos. Entretanto, el dolor había cedido un poco, dejándole el cuerpo aturdido. Lo notaba flotar a cierta distancia permitiéndole levantarse despacito del sofá para ir a sentarse frente al ordenador, como todas las noches, con el fin de escribir su reflexión semanal como directora, con avisos, instrucciones, preguntas y respuestas.
¿Sobre qué iba a escribir esa noche? Quizá podía intentar insuflarles un poco de vida a las últimas semanas del curso, las que separan el Día del Recuerdo de la fiesta de Shavuot, ese período tan cansino tras el trimestre principal del curso pero lejos todavía del final, una etapa mucho más decisiva de lo que parece, porque si algo puede todavía ser cambiado, ése es el momento de hacerlo, entre la fiesta del recuerdo a los muertos y la de la renovación de la vida.
III
Hacía años que no veía esa hora en el reloj: las tres y cuarenta de la madrugada. Una hora insoportable. Lleva años vigilando con atención sus horas de sueño, como si la vida le fuera en ello. A las diez empieza ya con las ceremonias de final del día.
—Espera un poco, ¿qué prisa hay?—protesta Miki de vez en cuando frente al televisor—. En nada va a empezar la película que nos han recomendado Dafna y Guidi.
O:
—Esta serie es buenísima, te va a encantar.
Aunque otras veces no dice nada y se limita a acompañar su marcha con una mirada de amargura.
—Necesito dormir. Mañana tengo un día cargadísimo y reunión, ya de buena mañana.
Así recita sus obligaciones, y aunque no tenga ninguna reunión a primera hora siempre es la primera en llegar a la escuela. Todas las mañanas se planta en la puerta de entrada, ya sea invierno o verano, para recibir a los alumnos al llegar; les da los buenos días, los conoce a todos por su nombre e intercambia unas palabras con los padres. Pero a Miki eso no le impresiona.
—No eres la única que trabaja duro, ¿sabes? Ni la única que madruga.
—Lo siento, Muki, pero estoy muerta de cansancio, se me cierran los ojos—murmura ella, zafándose de la mano que intenta retenerla.
No es sólo lo temprano de la hora lo que lo subleva, muy bien lo sabe ella, sino sobre todo la decisión que tomó cuando Alma se fue de casa hace unos meses, de convertir el cuarto de ésta en su propio dormitorio.
—No se trata de ninguna declaración de intenciones, Muki—procuró reconciliarse con él—. Es que me resulta más cómodo dormir sola, eso es todo. Eso de dormir juntos es muy primitivo. Lo único que se consigue es molestarse mutuamente. Hasta existen estudios científicos sobre el tema. ¡Pero si odias que te despierte cuando roncas!
Y sí, la verdad es que habiendo esperado él que acogiera con amor sus ronquidos, no aceptaba que ella se hubiera fugado a la cama de cuerpo y medio de Alma, y que encima le cerrara la puerta en la cara.
—No es nada contra ti, sino que lo hago por mí. Al fin y al cabo sólo se trata de dormir mejor y no tiene por qué afectar a nuestra intimidad—le repetía una y otra vez, creyéndose realmente que no iba a afectar a su relación. ¿Por qué iba a hacerlo?
Cualquiera diría que el amor se hace durmiendo, que se habla de intimidades durmiendo, además de que cuando Alma regresara le dejaría la habitación y volvería a la cama matrimonial. Pero ¿quién iba a pensar que Alma iría tan poco a visitarlos—apenas una vez al mes—y que los objetos que Iris tenía encima de la cómoda junto a la cama matrimonial se instalarían en el cuarto dejado por Alma: la crema de contorno de ojos, el vaso de agua, los calcetines—siempre tiene los pies fríos—, la crema de manos, uno o dos libros, todo ello se había ido acumulando hasta que en su última visita Alma había exclamado:
—¡Fantástico, mamá, te has apropiado de mi habitación! ¿Quieres que en tu lugar sea yo la que duerma con papi?
Ni que decir tiene que se apresuró a recoger sus cosas y a devolverlas a su lugar. Se hizo a la idea, además, de que no le quedaba más remedio que volver a dormir con Miki, pero para su desesperación se dio cuenta de que lo que antes le había molestado, ahora le molestaba mil veces más, porque se había acostumbrado a estar completamente libre de la presencia de otro, así que tras una noche de no pegar ojo junto a Miki se encontró esperando con impaciencia que su hija saliera de su cama y se largara de una vez, que regresara al piso compartido que le habían alquilado en Tel Aviv, lo que por fin sucedió al atardecer. De puro cansancio, ni siquiera había conseguido hablar con ella tranquilamente durante ese fin de semana para enterarse un poco más de lo que hacía, conocer sus planes, aunque era de suponer que la chiquilla, por su parte, se las habría arreglado para escapar de una conversación así incluso ante una madre mucho más descansada, porque la verdad es que no hacía nada ni tenía otros planes que no fueran trabajar de camarera por las noches en aquel bar restaurante del sur de la ciudad y dormir por el día.
¿Cómo les habría salido una hija así? Sin ambiciones y completamente desnortada. Desde pequeña no había sido capaz de perseverar en ninguna actividad extraescolar, no le interesaba nada, se pasaba las horas delante del televisor o el espejo, dos actividades a cual peor. Durante años había estado viendo a sus padres trabajar muy duro, pero no había interiorizado nada de todo ello. Así que aunque hubiera conseguido hablar con ella el fin de semana, seguro que su hija se habría burlado de ella con sorna:
—Todo va perfecto, mamaíta, tranquilízate de una vez, que no soy una de las alumnas de tu cole, o mejor dicho, ningún soldado a tus órdenes, porque eso es lo que son, tus soldaditos.
—Entonces, ¿por qué se matan por matricularse, si tan terrible es?—se apresuraba ella a defenderse, reconstruyendo al detalle una conversación que no había tenido lugar, aunque le sonaba a otras parecidas que habían mantenido durante los últimos años, unas conversaciones poco fluidas, embrolladas, unas charlas que se suponía que debían haberlas acercado pero que siempre las distanciaban, que se suponía que debían ser clarificadoras cuando en realidad no hacían otra cosa que arrojar más y más sombras. Era tan inocente que esperaba que su hija estuviera orgullosa de ella, que la admirara por el logro de su vida, haber recibido un colegio rezagado en un barrio deprimido y haberlo convertido en el más solicitado de la ciudad, pero lo que sí que no se habría imaginado es una actitud de burla.
—A ellos, por lo visto, les viene bien, pero a mí no—le decía Alma con una mirada retadora que la repasaba de arriba abajo.
¿Y cómo les habría salido una hija tan bajita? Las hijas de todas sus amigas habían sobrepasado a sus madres en altura, y sólo Alma seguía siendo muy baja a pesar de que los dos eran altos.
Durante sus primeros años de vida casi no comió y de nada sirvieron todas las súplicas y amenazas. Sólo frente a la televisión, cuando la niña estaba distraída, conseguía a veces darle algo, meterle en la boca un trocito de tortilla, un poco de queso, una albóndiga vegetal, y entonces la niña movía las mandíbulas sin darse cuenta, masticaba y tragaba, hasta que recobraba la consciencia, salía de su trance y volvía a ser ella.
Cómo le latía el corazón cuando la alimentaba así, furtivamente, porque era como si su hija se encontrara al borde de una azotea y ella tuviera que acercársele a hurtadillas por detrás para atraparla antes de que se diera cuenta de su presencia. Cada trocito de tortilla la alejaba de la caída. Era una madre joven y le parecía que la delgadez de la niña era una acusación inapelable contra ella, así que intentaba luchar contra esa delgadez por todos los medios, hasta que nació Omer, que con su presencia tan exigente le exprimió todas sus fuerzas hasta el punto de que le resultó imposible seguir con aquellas tretas, persecuciones, perseverancias, súplicas y amenazas, lo cual redundó, claro está, en beneficio de todos, y la prueba de ello fue que la niña sobrevivió. Según parece comía lo suficiente para seguir existiendo y en la adolescencia hasta desarrolló un apetito sano, precisamente cuando todas sus amigas se torturaban con ayunos, aunque ya fue demasiado tarde para que ganara altura, por lo que se quedó bajita y delgada, como si tuviera doce años, aunque poseía una belleza que cortaba la respiración, unos ojos grandes del color de la uva negra, y el pelo largo y liso, una combinación de cuerpo infantil con una expresión adulta que resultaba de lo más seductora.
Aunque a saber a quién seducía. A sus padres, desde luego que no, porque rechazaba de entrada cualquier pregunta que le hicieran. Desde que se mudó a Tel Aviv habían perdido por completo la posibilidad de vigilarla, de recabar información, y habían quedado a expensas de su parca condescendencia. En ocasiones dejaba caer una mínima información, aunque cualquier intento por ampliarla resultaba en fracaso, unas palabras acerca de una fiesta en la que hubiera estado o sobre una de las camareras con las que había entablado amistad, pero cuando intentaban aferrarse a esta información para acercarse a ella, en el siguiente encuentro o conversación telefónica entre semana ella negaría todo lo dicho como si hubiera sido fruto de la imaginación de ellos.
—Nos castiga—le dirá a Miki de vez en cuando, y él se encogerá de hombros.
—¡Qué va! ¿Por qué va a querer castigarnos?
Ella puede enumerar un montón de razones, aunque no tengan ningún sentido, como que Omer le ha robado nuestra atención y como eso otro que muy bien sabes, ese espantoso año, las hospitalizaciones, las operaciones, la rehabilitación, ese año al completo en el que su madre ha estado ausente. Cuando pudo regresar a casa, estuvo completamente pendiente de ellos, pero la mayor parte del tiempo lo pasó en hospitales porque tenía fracturas en la cadera, heridas en las piernas y metralla en el pecho y había que estabilizarle la cadera con placas y fijarle las fracturas de las piernas con tornillos, implantarle piel en las heridas, y tenía zonas en las que había perdido la sensibilidad, mientras que otras se habían vuelto mil veces más sensibles, y debía aprender a andar, a sentarse, y abandonar poco a poco los analgésicos, el miedo a salir de casa y la expresión que adopta al oír el chirrido del motor del autobús cuando sale de la parada.
Cuando recuperó su vida se encontró allí con otra niña, introvertida y casi hostil, muy apegada a su padre, una niña que le dirigía miradas acusadoras. En los estudios empezó desde entonces a conformarse también con lo mínimo, exactamente lo mismo que en la mesa, porque comía con moderación, sin curiosidad, sólo para seguir subsistiendo. ¿Y ella? Justo entonces obtuvo el cargo de directora del colegio, volvió a la vida con verdaderas ansias, estando más ocupada que nunca, y puede que por eso no le dedicara la suficiente atención a la niña. Omer se las arreglaba siempre para reclamar su parte, mientras que Alma parecía contarse entre los que se quedan esperando hasta conseguir decepcionarse, como su padre, y eso que ambos acompañaron su rehabilitación y curación con una diligentísima entrega, a la vez que infructuosa, inútil y fría, tanto, que ante los dos a veces se sentía como si aquellos contados segundos durante los que había volado por los aires la hubieran arrojado a la velocidad del sonido a otro país del que nunca iba a poder regresar.
Miki entraba de vez en cuando en el dormitorio donde ella yació postrada en la cama durante largos meses para llevarle un plato con un guiso extraño, un vaso de té que entretanto ya se había enfriado, le preguntaba cómo se encontraba, averiguaba lo que necesitaba, y las rarísimas veces que ella buscaba su proximidad, «Ven, siéntate un momento, cuéntame qué hay de nuevo», se diría que la situación lo desbordaba. No cabe la menor duda de que estaba agotado y exhausto por tener que cuidar de ella, de los niños y a la vez seguir trabajando, pero más allá de eso a ella le parecía que Miki estaba tan frío como el té que le servía y tan raro como sus guisos, que llevaba meses rehuyéndole la mirada como si se sintiera culpable por lo que le había pasado.
A veces hasta se animaba a bromear sobre ello. Hacía menos de un año que se habían mudado a ese piso que tenía ascensor, cosa que tanto había entusiasmado a Miki. «¿Para qué necesitamos nosotros ascensor a los treinta y cinco años?», había exclamado ella asombrada, porque prefería otro piso con vistas al mar Muerto y una enorme terraza, dos cosas que le parecían infinitamente más fundamentales.
Pero él, que siempre se jactaba de ser muy previsor, sentenció: «Nunca se sabe lo que puede pasar. Un ascensor resulta siempre indispensable», lo que se reveló irrefutable cuando ella, al poco tiempo, resultó herida. Más tarde ella bromeó con que hubiera sido mucho más productivo para él trabajar en los servicios secretos que en la alta tecnología.
Pero a Miki esa broma nunca le hizo gracia, y ahora, a las tres y cuarenta de la madrugada o un poco después—Iris no se atrevía a volver a mirar el reloj—, cuando el dolor no la dejaba volverse a dormir, se encontraba allí reconstruyendo minuto a minuto la mañana de aquel día, pasmándose nuevamente por la concatenación de las numerosísimas casualidades de tiempo y espacio que nos llevan a las mayores de las desgracias lo mismo que a los milagros más sorprendentes.
Recordaba que Miki se había quedado en el trabajo hasta muy tarde la noche anterior, que ella ya dormía cuando él regresó y que cuando se despertó por la mañana él ya estaba vestido y le dijo que tenía prisa, que lo habían llamado del despacho. Durante aquellos años Miki estaba mucho menos en casa que ahora. Precisamente cuando los niños más lo necesitaban, su presencia escaseaba, mientras que hoy que lo mismo da que esté o que no esté, regresa pronto, se pasa horas jugando al ajedrez rápido en el ordenador y a continuación se tira en el sofá a ver la tele. Pero por las mañanas siempre estaba ahí también entonces, para ayudar con los niños, es decir, para ayudar sobre todo con Omer, que iba a primero de primaria y tanto sufría en clase, según contaba, hasta el punto de que a duras penas conseguían sacarlo de casa. Se encerraba en el cuarto de baño y de nada servían ni las amenazas de dejarlo sin fútbol ni las promesas de comprarle cromos.
Precisamente aquella mañana Omer estaba contento. Lo recuerda saltando salvajemente encima de la cama de matrimonio mientras Miki ya estaba vestido y ella se acababa de despertar. Era una mañana clara de principios de verano, y hasta algo fresca; Miki llevaba puesta su fina americana vieja de color mostaza que a ella no le gustaba pero que él se negaba a tirar, y Omer cantaba a voz en grito impidiendo que oyeran lo que se decían, como si mutilara las palabras por puro placer.
—Los niños de seis y siete años pintan con pipi y con caca—gritaba, y como siempre, conseguía provocar mucha tensión y nerviosismo.
—¿Ya te vas?—se sorprendió ella—. Nadie está listo todavía, ni siquiera son las siete.
—Ya tengo siete años, ¿se te ha olvidado que ya tengo siete años?—gritó Omer.
—Han llamado del trabajo—respondió Miki—. Dicen que el sistema informático ha caído y que tengo que solucionarlo.
—¿A estas horas?—preguntó aún sorprendida, como si fuera media noche.
—Omer, estate quieto de una vez—dijo él, aunque en ese momento Omer saltaba en silencio, un silencio que al momento se convirtió en un vocinglero lamento y que derivó en una canción que era toda provocación:
—Papá pipi, papá caca, habla conmigo como una carraca.
—Omer, basta—terció ella—, ¡te prohíbo que digas esas cosas!
Y Miki, que siempre tuvo una voluntad bastante voluble, ya se estaba bajando la cremallera de la cazadora:
—No importa, me quedo contigo y los llevaré yo como siempre.
El colegio de los niños quedaba a medio camino del trabajo de él y no en la ruta de ella, además de que en ese momento ella estaba de año sabático para terminar el máster, por lo que le gustaba ducharse tranquilamente y tomarse su café cuando todos se habían ido, pero como vio en la cara de Miki que era muy importante para él poderse marchar ya porque la avería en el sistema informático lo tenía preocupado, decidió renunciar por él a una mañana de tranquilidad para resarcirlo por otra cosa mucho más grave, cuyas patadas notaba siempre y que le provocaban una pizca de piedad hacia él y una punzada de sentimiento de culpa, algo por lo que a veces se enfadaba con él y otras consigo misma.
Se incorporó en la cama frente al espejo del armario. Tenía la cara muy blanca, con aspecto de cansancio y el oscuro pelo revuelto. Se lo atusó un poco y se quedó mirando su expresión molesta. Omer había salido ya del dormitorio y había empezado a armar jaleo en el de Alma, porque enseguida se oyeron sus familiares gritos:
—¡Lárgate de aquí de una vez! ¡Papá! ¡Mamá!
Iris se levantó de un salto de la cama y al pasar al lado de Miki le dijo:
—Anda, ve a reparar lo del sistema informático, que yo me las arreglo con ellos.
Él empezó a subir y a bajar la cremallera de la cazadora, avanzando y retrocediendo, y ese ligero gesto de sus dedos sobre la cremallera estampó el sello sobre el veredicto que hasta ese momento dudaba en si recaer sobre ella o sobre él, y sobre decenas de otras casas en las que otras personas se estaban preparando para su rutina diaria, lavándose el cuerpo que pronto estaría bajo tierra, agachándose para calzarse unos pies que iban a ser arrancados de cuajo al cabo de exactamente una hora, aplicándose crema hidratante sobre una piel que al rato se quemaría, despidiéndose apresuradamente de un niño al que no volverían a ver, cambiándole el pañal a un bebé al que sólo le quedaba una hora de vida, y lo mismo ella, que se puso una camisa desgastada de rayas y unos pantalones tejanos, se recogió el pelo en una coleta descuidada porque enseguida iba a volver, le prometió a Omer una pizza para almorzar a cambio de que saliera enseguida de su escondite, preparó unos bocadillos que les metió en las mochilas, y hasta le dio tiempo a hacerle a Alma un cola invisible especialmente lograda antes de salir. En el coche oyeron el final de las noticias de las ocho y Alma volvió a gritar que otra vez llegaba tarde por culpa de Omer, pero al cabo de menos de diez minutos ya estaban los dos a la puerta del colegio y ella aceleraba cuesta arriba en medio de una agradable sensación de libertad, hasta adelantar a un autobús que estaba detenido en la parada.
¿A qué se habría debido esa sensación de libertad, se preguntaba ahora, qué había pasado allí para sentirse repentinamente aliviada unos pocos segundos antes de que su vida se viniera abajo? ¿Se le puede dar tanta importancia al momento preciso en que le dijo a Miki que podía marcharse? Porque ahora le parece que aquella mañana resultó solemne, una mañana que cambió el curso de sus vidas, ahora lo entiende, y quizá fue por eso por lo que se empeñó en adelantar al autobús que ya había indicado con el intermitente que iba a salir de la parada, y aun así ella no cedió, sino que se pegó a él y hasta le pitó, algo completamente contrario a su sosegado modo de conducir habitual, sólo que el pitido del claxon quedó engullido por la onda expansiva de la explosión.
Él tenía prisa y yo, al fin y al cabo, me limité a decirle que podía irse. ¿Qué conclusión puede uno, en realidad, extraer de eso? Echando ahora la vista atrás cada detalle parece decisivo, pero los acontecimientos hay que examinarlos tal y como son en su tiempo real, despojados de los ropajes que les ha confeccionado el futuro, y ahora se da la vuelta en el lecho haciendo un gran esfuerzo, sujetándose con las manos la cadera, y recuerda lo doloroso que puede llegar a resultar hasta el más mínimo movimiento. Para su sorpresa, oye ruidos en la cocina y el sonido de alguien que está orinando en el váter. Por el ruido cree que no se trata de Omer, sino de Miki. Qué raro que tampoco él se haya dormido. Ya son las cinco de la mañana. ¿Cómo va a tenerse en pie mañana?
—¿Miki? ¿Eres tú el que está ahí?—gime.
—¿Me has llamado?—pregunta Miki, abriendo la puerta y asomándose.
Por un instante, su cráneo afeitado parece cernirse en el aire recordándole de repente la cabeza calva de la madre enferma, así que se estremece. ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué le pasa esta noche? No puede seguir con eso. Y todo por culpa de Miki. ¿Qué necesidad había de recordárselo, como si se tratara de un aniversario de boda o de un cumpleaños? Omer tenía razón aquel día cuando dijo: «Ha sido todo por culpa de papá».
—¿Qué pasa?—pregunta con voz suave—. ¿Por qué no estás dormida?
—Me duele muchísimo, tráeme otra pastilla—responde.
Y él vuelve de la cocina con la caja de las pastillas.
—Estás vaciando el cajón—le advierte—. ¿No te estarás pasando, con tanto medicamento?
—¿Y qué otra cosa puedo hacer?—se enfada ella, mientras él se sienta en su cama.
—Pues sí podrías hacer otra cosa. He oído que ahora hay muchos avances en el tratamiento del dolor, así que habrá que mirarlo. Hay láser, inyecciones de cortisona y muchos métodos más. ¿Y si pides hora en una clínica del dolor?
—¿En una clínica del dolor? ¿Ya?—se asombra ella.
Miki siempre se adelanta a los acontecimientos, como con lo del ascensor, mientras que ella piensa como mucho en el día siguiente y ni se le ha ocurrido creer que el dolor vaya a seguir ahí días o semanas.
—¿Así que supones que esto me va a durar mucho tiempo?—suspira—. Qué desesperación, porque ya he aprendido a tomarme en serio lo que dices, después de que predijeras el atentado.
—Sí, eso es, lo predije—sonríe con amargura—, y menos mal que no dices que yo lo perpetré.
Iris se toma la pastilla e intenta incorporarse apoyándose en el enorme cojín que Alma recibió como regalo de sus amigas cuando se alistó.
—Pero ¿por qué tenías tanta prisa aquel día? Normalmente, cuando trabajáis hasta tarde, luego no entráis tan temprano al día siguiente.
—¿No te acuerdas?—responde deprisa, como si también a él lo hubiera despertado ese pensamiento a media noche—: Tuvimos no sé qué avería. El sistema había caído.
—Es raro que nunca hubiera pasado ni haya pasado después—observa ella—, o por lo menos no a esa hora.
—Venga, basta ya, Iris, no abramos esa herida otra vez, que ya sabes lo mucho que me ha torturado. Si hubiera sido yo el que hubiera llevado a los niños, habría resultado herido en tu lugar, aunque lo más probable es que no me hubiera pasado nada, porque habríamos salido unos cuantos minutos antes. Todo habría sido diferente si yo no hubiera tenido prisa aquella mañana. Quizá tendríamos un hijo más o puede que nos hubiéramos separado.
—¿Separado?—se asombra ella.
—Sí, puede que me hubieras dejado porque siempre te ha parecido que te mereces a alguien mejor que yo. Pero después de que te cuidara tan bien como lo he hecho eso es algo que ya no te puedes permitir seguir pensando.
Sorprendida, se queda observando el cráneo rapado de él; qué misterioso es el cerebro del otro, todavía más misterioso que el futuro.
—Pero ¿de qué estás hablando?—exclama ella—. ¡Tampoco es que me hayas cuidado tan bien! La comida, espantosa, me has rehuido constantemente, te has comportado raro. Si hubiera querido dejarte no hubiera tenido ningún problema para hacerlo, pero puede que quizá fueras tú el que querías dejarme y luego ya no hayas podido. Dime—le espeta mientras la enorme cabeza de él se le acerca—, ¿qué es lo que falló exactamente en el sistema aquel día?
—Querrás decir qué es lo que falla en tu sistema—exclama él en tono de chanza mientras intenta besarla—. Se me había olvidado el aspecto que tienes por la noche, desde que me dejaste solo en la cama.
—No cambies de tema, Miki, ¿qué era tan urgente? Pero si habías vuelto a media noche, o de madrugada. ¿Por qué no llamaron a otro para reparar la avería?—pregunta ella, empujándolo para apartarlo.
—Pero ¿qué es lo quieres? ¿Por qué te acuerdas de eso ahora? Han pasado diez años, Iris, hace mucho que dejamos atrás todo eso.
—Me duele como si hubiera pasado ayer—gime ella.
—Enséñame dónde—susurra él.
Y le sube el camisón hasta por encima de la cadera encorvándose sobre ella, su ardiente aliento le quema la piel cosida a cicatrices, y bajo esa piel las placas de platino, implantadas en los huesos, los hilos y los clavos, las esquirlas que le quedaron en el cuerpo, todo tintinea oponiéndose a su contacto, y ella deja escapar un grito, más fuerte de lo que se había propuesto:
—¡No me toques, Miki, que me duele!
—¡Genial, has encontrado la excusa perfecta! Mejor sería que reconocieras de una vez por todas que nunca te he atraído—masculla él, retirando las manos, que deja en reposo sobre sus rodillas mientras se las mira fijamente sin que se sepa muy bien por qué.
—No me puedo creer lo que estoy oyendo, pero ¿qué te pasa hoy? ¿Crees que es un buen momento para venir a ajustarme las cuentas?—resopla furiosa.
—Pero si eres tú la que me ajusta las cuentas a mí. ¿Ahora se te ocurre preguntar por qué cayó el sistema aquel día? Me has interrogado como si me hubiera ido con prisa a ver a una amante.
—Eso ni se me habría ocurrido—sentencia con una voz hueca—. Pero ¿de qué estás hablando? Y ahora ¿qué es lo que quieres de mí?
—Pues la verdad es que no gran cosa, un poco de amor, un poco de cariño, sentir que tengo una mujer en casa—se enfada él.
—Ya estoy harta de tu autocompasión, porque ahora no se trata de ti, sino de mí. Me duele, ¿y todo lo que se te ocurre ofrecerme es sexo? ¿Por qué no me puedes dar un poco de compañía sin sexo?
—Jamás llegaré a entenderte—se queja Miki, sujetándose la cabeza entre las manos—. ¡Nunca hago bien nada! ¡O te quejas de que te esquivo o de que me acerco demasiado!
Y al instante se ve asaltada por la vieja piedad que siempre ha sentido por él:
—Es sólo una cuestión de sincronización, Muki, no se trata de tener unas reglas de comportamiento; a veces queremos proximidad y otras, cierta distancia. Pero si llevamos ya cien años juntos, así que no me vengas con que no lo entiendes.
—Pues claro que lo entiendo, señora directora, sólo que cada vez quieres menos momentos de proximidad—deja escapar entre dientes.
—Hay muchas formas de estar juntos y es una pena que tú no conozcas más que una.
Él se levanta con un suspiro y en su espalda desnuda se reflejan haces de luz matinal que le trazan unas delicadas rayas, como si se hubiera puesto una piel de cebra.
—Hay muchas formas de alejamiento—dice él—, y es una pena que tú no conozcas más que una. Muy buenos días.