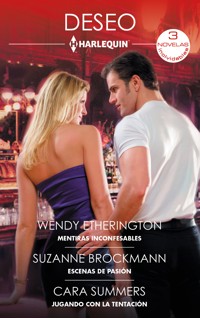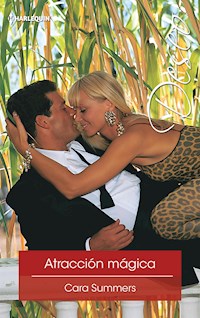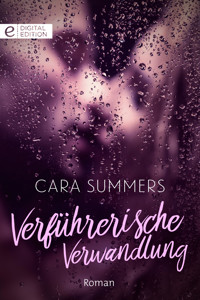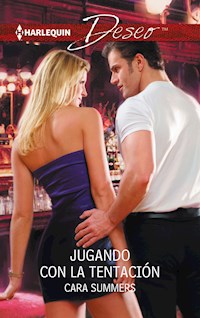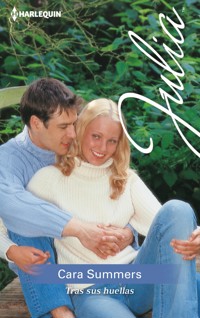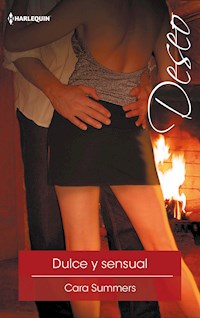
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
La falda era la solución. Lo que la abogada A.J. Potter necesitaba era un buen caso... no un hombre. Lo que no sospechaba cuando se puso la falda de su compañera de piso para acudir a aquella reunión era que acabaría consiguiendo ambas cosas. Tendría el caso, que consistía en defender a un ladrón de joyas retirado, y al hombre, Sam Romano, el investigador privado que estaba convencido de la culpabilidad de su cliente. ¿Cuál sería la solución? Quizá mantener a Sam tan "ocupado" que no tuviera tiempo, ni ganas, de pensar en el trabajo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Carolyn Hanlon
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Dulce y sensual, n.º 1201 - febrero 2018
Título original: Short, Sweet and Sexy
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-755-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
A. J. Potter necesitaba un descanso. El taxi en el que iba montada tomó una curva demasiado deprisa y A. J. se precipitó contra la puerta justo en el momento en que había abierto la agenda para mirar la dirección que llevaba apuntada. No estaba huyendo. Solo iba a mudarse a un apartamento a tan solo diez manzanas de la casa de sus tíos.
Necesitaba un descanso de su tío Jamison y su primo Rodney, que todas las noches se sentaba a cenar y se ponía a hablar de los casos que en el bufete le asignaban a él; porque a ella no le confiaban ninguno. Pero sobre todo necesitaba alejarse un poco de su tía Margaret, cuya única misión en la vida era juntarla con un hombre que no llevara la desgracia a la familia Potter. Desde luego no estaba dispuesta a soportar otra cita con ninguno de los elegidos de su tía.
A. J. se reclinó sobre el respaldo del asiento y cerró los ojos. En los siete años que había pasado fuera estudiando en la facultad de Derecho había olvidado lo poco que encajaba en la familia Potter. Pero el último año que había pasado viviendo con ellos había sido suficiente para refrescar la memoria. Desde que el tío Jamison y la tía Margaret la habían acogido en su casa a los siete años, A. J. había intentado demostrarles que podía ser una Potter, que no era como su madre. Pero aparentemente había fracasado.
A. J. abrió los ojos cuando el taxi pegó un frenazo.
–El Willoughby –anunció el taxista.
Cuando A. J. entró en el vestíbulo del edificio, se quedó pasmada. La escena que se estaba desarrollando delante de ella le hizo pensar que se había caído por el agujero de Alicia en el País de las Maravillas.
La mujer de cabello largo y castaño tenía un aspecto bastante normal. Las maletas, la ropa pasada de moda y la expresión de la mujer la llevaron a pensar que no era de Nueva York.
El hombre era otra cosa. Llevaba puesto un bañador de tela de lunares azules y amarillos y estaba de pie en medio de una piscina portátil para niños.
La música de los Beach Boys sonaba a todo volumen por los altavoces.
A. J. sonrió despacio. Si quería un descanso de su estirada tía y de ser una Potter veinticuatro horas al día, no podría haber elegido un lugar mejor.
–¡Contraseña! –gritó con una voz estentórea.
La mujer de las maletas negó con la cabeza. A. J. se acercó.
Así de cerca, A. J. notó que el hombre tenía un tatuaje en el brazo izquierdo.
–Toto –dijo A. J. en cuanto terminó la canción.
–Casi, pero no –dijo–. ¿Estáis aquí por el apartamento?
–Sí –dijeron A. J. y la otra al unísono.
–Vosotras y cuarenta más –dijo mientras las miraba por encima de sus gafas de sol–. Tavish McLaine es el hombre a quien tendréis que convencer. Este es el día más glorioso para él; el día con el que sueña los otros trescientos sesenta y cuatro días del año. Estará rodeado de mujeres, y cada una de ellas estará dispuesta a hacer cualquier cosa para quedarse con su apartamento.
–Nos gustaría unirnos a ellas –dijo A. J.
El agente inmobiliario le había advertido que habría una subasta, de modo que A. J. necesitaba ver a sus oponentes.
El hombre miró con rapidez a derecha e izquierda, se acercó a ellas y bajó la voz.
–Tendréis que decirme qué actor hizo el papel del león cobarde.
–Bert Lahr –dijeron las dos a la vez.
–Excelente –concedió con una sonrisa.
–¿Entonces Bert Lahr es la contraseña? –preguntó A. J.
–No. Pero me gusta que conozcáis El Mago de Oz, así que podéis pasar.
–Gracias.
Cuando las dos mujeres estaban a punto de meterse en el ascensor, el hombre gritó:
–Me llamo Franco. Franco Rossi. Algún días veréis mi nombre en Broadway.
Cuando se abrieron las puertas del ascensor, A. J. ayudó a la otra mujer a meter la maleta más pesada.
–Gracias. Me llamó Claire Dellafield –dijo la mujer.
–Yo soy A. J. Potter –miró a la otra de arriba abajo–. Supongo que somos competidoras.
Claire asintió.
–¿Crees que será caro el apartamento? Porque si es así no dispongo de mucho dinero para competir con nadie.
A. J. pensó que el apartamento podría ser bastante caro. Tavish McLaine, un excéntrico y ahorrativo escocés, tenía dinero para dar y tomar. Pero en lugar de dejarlo vacío mientras él se marchaba tres meses de vacaciones, lo alquilaba durante el verano por medio de una subasta. Nada más enterarse de que era un alquiler y de que podría mudarse con rapidez, a A. J. le había interesado. Y como estaba en Central Park West su familia no se preocuparía.
Cuando su madre había abandonado el hogar paterno, se había mudado a un apartamento sin agua caliente en el Village, junto al hombre que después sería el padre de A. J.
A. J. jamás podría hacerle eso a su familia. La situación de El Willoughby sin duda tranquilizaría los temores de sus tíos. Y el dinero no sería un problema para ella, ya que había heredado un poco de su madre. Pero parecía que sí lo sería para Claire Dellafield. La chica parecía cansada y perdida. Manhattan podía ser una ciudad dura para los no iniciados, y A. J. sintió lástima por ella.
–¿Quieres que nos unamos y apostemos juntas?
–No sé. Yo…
A. J. asintió mientras se abrían las puertas del ascensor.
–Chica lista. Alguien debió avisarte sobre los peligros de la gran ciudad –abrió su bolso y sacó una tarjeta de visita–. Me da la impresión de que la subasta puede estar muy reñida y tengo intención de ganarla. Piénsatelo.
El ruido provenía del apartamento al final del pasillo, delante de cuya puerta se amontonaba un montón de gente. Se abrieron paso entre la gente y A. J. y Claire entraron por fin en el vestíbulo del apartamento.
La entrada estaba llena de mujeres, la mayoría rubias, de distintas formas y tamaños. Como A. J. era menuda y no muy alta, se puso de puntillas para mirar a su alrededor. Finalmente pegó un salto y vio al intermediario que le había dicho lo del piso de Tavish McLaine, Roger Whitfield, encargado de dirigir la subasta.
Cuando volvió a su sitio, A. J. se chocó con una mujer alta y, cosa rara, morena, con un paquete debajo del brazo y expresión resuelta.
Bien, A. J. también estaba empeñada.
Alguien detrás de ella agitó un cheque sobre sus cabezas.
–Aquí está, chicas. Dinero contante y sonante. Cuatro mil quinientos dólares, por tres meses. Y por adelantado.
–¡Eso no es justo! –gritó otra mujer.
–Tavish me prometió que me lo alquilaría a mí por ochocientos –dijo una tercera.
A su alrededor se armó una buena. A. J. sacó el teléfono móvil y la chequera y marcó el número del móvil del intermediario. Después de dejarlo sonar diez veces, decidió que Roger, tomado por la ambición rubia, no iba a contestar su llamada. Finalmente se volvió a las mujeres que tenía a su lado; había escuchado lo suficiente de su conversación para entender que la morena acababa de ofrecerle a Claire una habitación gratis en el hotel donde trabajaba.
–Pero ni siquiera me conoces –le estaba diciendo Claire.
–Sí, pero mi madre me enseñó que las mujeres debemos ayudarnos las unas a las otras.
A. J. sonrió; la morena empezaba a caerle bien.
–Me llamo A. J. Potter –se presentó a la morena.
–Yo soy Samantha Baldwin.
–Creo que has asustado a Claire con tu ofrecimiento. O más bien que la hemos asustado.
–No estoy asustada –contestó Claire–. Solo fascinada por un comportamiento tan anormal. Al menos para unas neoyorquinas.
Entonces A. J. tomó una decisión repentina.
–Según mis informaciones, este apartamento tiene tres dormitorios.
–No fumo. Puedo pagar mil ochocientos al mes, pero no quiero.
–Yo tampoco fumo. Y puedo llegar a dos mil.
–Entonces te quedarás con el dormitorio más grande.
Las dos se volvieron a mirar a Claire.
–Únete a nosotras –dijo Samantha–. Nos vamos a juntar para compartir el alquiler.
–¿Fumas? –le preguntó A. J.
–No, pero puedo aprender.
Samantha se echó a reír.
–Me gusta la gente con chispa.
A. J. asintió con la cabeza. Además, estaba segura de que Claire necesitaba el apartamento tanto como ellas.
–¿Cuánto puedes aportar al alquiler?
Claire aspiró hondo.
–Ochocientos.
–Así juntaremos cuatro mil seiscientos. No creo que el alquiler suba mucho más.
En ese momento, la puerta del apartamento se abrió y entraron dos hombres.
–¡Tavish! –gritaron varias rubias al tiempo que se lanzaban a él con los brazos abiertos.
En ese momento entendió por qué Franco había dicho que ese día era el que Tavish anhelaba los otros trescientos sesenta y cuatro. Una de las rubias estaba literalmente acariciándole el brazo.
A. J. miró a sus dos acompañantes y decidió que no eran de las que hacían la pelota; por eso le habían caído bien. Pero necesitaba ese apartamento y debía encontrar el modo de hacerse con él.
–Colocaos delante de mí –dijo de pronto Samantha.
A. J. hizo lo que le pedía y entonces vio que Samantha rasgaba el envoltorio de papel marrón que llevaba debajo del brazo.
–¿Qué estás haciendo? –le preguntó Claire.
–Aquí tengo algo que tal vez convenza al señor McLaine para que nos dé lo que queremos.
–¿El qué? –preguntó A. J.–. ¿Una pistola?
–Mejor aún –contestó Samantha y sacó una prenda de una tela de seda negra–. Es una falda mágica.
A. J. y Claire se miraron con escepticismo.
–¿Has dicho una falda mágica?
–Sé que parece una locura –dijo Samantha, que la sacudió un poco antes de ponérsela–. Pero es sin duda como un imán para los hombres. Según cuenta la tradición, está confeccionada con una fibra especial que llevará a los hombres a hacer cualquier cosa por la mujer que la lleve puesta. Incluso se supone que tiene el poder de conseguir que la persona que la lleve puesta encuentre el verdadero amor.
–Estás de broma, ¿no?
A. J. juraría que ella tenía una igual; se la había comprado en Bloomingdale’s justo después de Navidad. Miró a su alrededor y vio que la única que estaba mirando a Samantha era una mujer mayor que llevaba un enorme anillo con un diamante y un caniche atado de una correa.
–Síganme, señoritas –dijo Samantha.
Entonces se abrió camino entre el mar de rubias en dirección a Tavish.
A. J. miró a Claire y se encogió de hombros.
–Qué daño puede hacernos.
–Cierto.
Entonces A. J. se volvió a mirar a Samantha mientras esta avanzaba despacio hacia Tavish McLaine. A cada paso, Samantha bamboleaba las caderas, y A. J. juraría que la falda brillaba de un modo extraño con el reflejo de la luz.
–Me llamo Samantha Baldwin –dijo cuando por fin estuvo delante de McLaine.
–Tavish McLaine –dijo mientras le estrechaba la mano.
–Tiene el apartamento perfecto –dijo Samantha, y esbozó una sonrisa encantadora.
–Para mí… es… mi hogar –Tavish balbuceó sin soltarle la mano.
–A mí también me gustaría que fuera mi hogar durante el verano.
–Bueno, yo… estoy seguro de que… –empezó a decir Tavish.
Entonces Roger Whitfield y otro intermediario se acercaron y se presentaron, pero Tavish no le soltó la mano a Samantha.
Una rubia que había estado a punto de firmar el contrato momentos antes de llegar Samantha, agitó el cheque.
–Un momento, yo le he dado un cheque de cuatro mil quinientos.
–Roger, devuélvele el cheque a Meredith.
–Rápidamente A. J. rellenó un cheque y se lo puso a Samantha en la mano que tenía libre. Dos mil por el primer mes igualaría la oferta de la rubia.
–Aquí tiene… –Samantha miró el cheque–. Dos mil dólares.
Tavish sonrió.
–Así que quieres pagar el alquiler de todo el verano por adelantado.
¿De todo el verano? A. J. miró la falda. ¿De verdad acababan de alquilar un apartamento en Central Park West durante los tres meses de verano por dos mil dólares? A. J. apartó los ojos de la falda y se volvió hacia el intermediario, que estaba a punto de ponerse a babear en cualquier momento.
–¿Caballeros, quién de ustedes tiene los papeles que hay que firmar? –preguntó, refiriéndose también al otro intermediario que acompañaba a Roger.
Cuando Roger hubo sacado unos documentos de una carpeta, A. J. se lo llevó a un lado para que se centrara en el contrato. Por el rabillo del ojo vio que Claire se llevaba al otro intermediario del brazo.
–Usted y yo vamos a pedirle a todas las demás que se marchen. Gracias a todas por venir –le dijo al resto de las mujeres.
–Es un contrato estándar, aunque sin duda no debo olvidar mencionar a Cleo.
–¿Cleo?
–Es el caniche de la vecina del sexto B. Se supone que tenéis que sacarla a pasear. Es parte del acuerdo de Tavish con sus vecinos.
–No hay problema –contestó A. J.
Una hora después, cuando A. J. salió del edificio de Central Park West, dio un salto de alegría. No solo tenía un estupendo apartamento donde vivir, sino también dos compañeras con las que había congeniado inmediatamente.
Y luego estaba la falda. A A. J. se le ocurrió que tal vez pudiera echarle un cable si no podía conseguir que empezaran a tomarla en serio en Hancock, Potter y King, el bufete de abogados donde trabajaba.
Capítulo Uno
La mujer se retrasaba.
Cuando la rubia menuda y bonita no salió del edificio de apartamentos donde vivía a las siete y cuarto en punto Sam Romano sintió aquel extraño cosquilleo en las yemas de los dedos; señal inequívoca de que algo malo iba a ocurrir. En los diez años que llevaba de investigador privado, a Sam nunca le había fallado esa sensación.
Nervios. En ese momento no podía permitírselos. De igual modo que tampoco podía permitirse estar pensando en aquella rubia en cuyo bolso de mano había visto grabadas las iniciales A. J. P. Ella no tenía nada que ver con el caso que lo ocupaba.
Sam se frotó las manos en los vaqueros y se volvió a mirar hacia la entrada del Museo Grenelle que estaba en la acera de enfrente. Llevaba vigilándolo desde hacía cinco días, desde que el collar Abelard se había puesto en exposición. El museo había contratado los servicios de Sterling Security, la empresa para la cual trabajaba, porque querían tomar precauciones extras con el collar de cinco millones de dólares que el museo exponía esos días.
Y habían tomado la decisión adecuada. Sam sabía por dos ayudantes que había colocado en un costado y detrás del edificio, que alguien había trepado por la parte trasera a las seis y media de la mañana.
Pero hasta que no lo había visto con sus propios ojos, no se había enterado de que el hombre no era otro que su padrino, Pierre Rabaut, un prominente empresario de Nueva York, dueño de un conocido club de jazz y ladrón de joyas retirado. Sam lo había visto por los prismáticos justo antes de que su delgado y atlético padrino desapareciera por la claraboya a las seis y treinta y cinco.
De eso hacía ya cuarenta minutos. Las alarmas del museo se desconectarían a las siete treinta para el cambio de turno del personal de seguridad del museo, y Sam estaba seguro de que Pierre escogería ese momento para escapar.
«Siempre hay que hacer lo inesperado».
Ese era uno de los lemas de Pierre Rabaut. Y como había compartido aquel consejo y muchos más con el hijo pequeño de un viejo amigo, Sam quería sorprender a Pierre Rabaut con el collar encima; pero no quería arrestarlo. Sam no iba a permitir que eso ocurriera.
Por primera vez en su vida, traicionaría a un cliente para salvar a un viejo amigo. Pierre Rabaut había sido como otro padre para él, sobre todo después de la muerte de su madre, y cuando su padre había conocido y se había enamorado de Isabelle Sheridan. Pierre siempre le había tendido una mano, y Sam se aseguraría de que no iría a la cárcel.
Sam flexionó los dedos y ahogó la necesidad de echarle un vistazo a su reloj. Su disfraz de mendigo no serviría de nada si Pierre miraba por una de las ventanas del museo y lo veía consultando el reloj.
Sam levantó la vista y miró hacia la calle Setenta y Cinco. La rubia menuda seguía sin aparecer. No entendía por qué no había sido capaz de quitarse a la mujer de la cabeza. Sencillamente, no encajaba.
La primera vez que la había visto había pensado que era una niña rica; el tipo de mujer del que él siempre había huido. Aun así, y como la vigilancia prometía ser larga y aburrida, Sam se había dado el gusto de fantasear con ella, con el fin de que el tiempo se le pasara rápidamente.
La facilidad con la que caminaba le dio a entender que la rubia iba regularmente al gimnasio. Se había imaginado su cuerpo menudo y compacto enfundado en un body y unos leotardos de diseño, que se ajustaban a sus curvas y a su piel pálida empapada en sudor. Sin duda practicaría cualquier ejercicio con la misma energía con que salía cada mañana de su apartamento para ir a la boca de metro.
¿Haría el amor con la misma intensidad y pasión? Nada más pensarlo, la rubia había aparecido de repente y le había puesto un billete de veinte dólares en el vaso de plástico. Sus miradas se habían encontrado durante unos segundo y a Sam se le había quedado la mente en blanco. Cuando se había recuperado ella ya se había alejado un poco, y Sam había estado a punto de ponerse de pie e ir tras ella.
Sam sacudió la cabeza al pensar en aquel día. Había estado a punto de estropear su posición secreta. Al segundo día ella se había vuelto a parar y había vuelto a dejarle un billete. Después le había preguntado si estaría interesado en conseguir un empleo. Cuando él le había dicho que sí, ella había contestado que lo intentaría.
En los últimos dos días se había repetido la escena. Ella se había parado, había metido un billete de veinte dólares en su vaso y lo había informado de los progresos en la búsqueda de un empleo para él.
–¿Algún movimiento, señor Romano? –le llegó la voz de Luis Santos con claridad por el dispositivo que tenía en la oreja.
Tenía a dos hombres jóvenes, Luis Santos y Tyrone Bass, colocados en la parte trasera del museo, por donde había entrado Pierre.
Pero Sam no quería contarles a ninguno de los dos lo que pretendía hacer ese día; si todo iba bien, no tenía por qué enterarse nadie. Pero tenía que salir todo al minuto.
–Todo está tranquilo por aquí –dijo.
Una vez más Sam flexionó los dedos para aliviar el picor.
–¿Qué hora tienes?
–Las siete y veinte –contestó Luis–. Lleva cincuenta minutos ahí dentro.
–Saldrá por la puerta de entrada dentro de diez –predijo Sam.
No tenía ninguna duda de que su padrino saldría del museo con el collar Abelard. El problema sería convencerlo de que lo devolviera antes de que alguien se diera cuenta. Y eso era una tarea bastante dura. Desde luego no tenía tiempo de pensar en la rubia que quería salvarlo de la vida en la calle.
–Veamos –dijo A. J. mientras se ponía la falda por la cabeza y tiraba de ella.
La que tenía colgada en el ropero era idéntica. Casi. Tal vez el aspecto fuera el mismo, pero la falda de Samantha era más suave, más sedosa, más… ligera. Parecía casi como si no llevara nada puesto. Y además le quedaba como un guante.
–Parece… distinta.
–¿Y no se trata precisamente de eso? –le dijo Sam mientras le pasaba una de las tres tazas de café que había preparado–. Si quieres que los hombres de tu oficina dejen de considerarte como una becaria, el primer paso es cambiar de estilo.
–Con la falda luces las piernas; nunca las luces con los pantalones que siempre te pones –señaló Claire.
A. J. se miró en el espejo con el mismo interés con que lo hacían sus dos compañeras. Costaba creer que solo conociera a Samantha Baldwin y a Claire Dellafield desde hacía menos de dos meses. Y aunque era aún poco tiempo, le parecía que se conocían de toda la vida.
–Me parece que te queda bien –comentó Claire.
–No lo sé. No me siento yo misma con ella.
–Es totalmente normal –dijo Claire–. Cuando una se pone una falda que se supone que va a ayudarte a conocer al hombre de tu vida, da un poco de miedo.
A. J. alzó la mano.
–No estoy buscando al hombre de mi vida. Tan solo quiero que me tomen en serio en el trabajo, y que el tío Jamison confíe en mí lo suficiente para darme casos más importantes.
Su sueño era convertirse en socia en Hancock, Potter y King. En cuanto pasara eso, sus tíos dejarían de preocuparse de que ella pudiera ensuciar el nombre de Potter fugándose con un haragán como había hecho su madre.
Claire y Samantha se miraron.
–Es difícil predecir exactamente qué va a pasar cuando la llevas puesta. La falda tiende a sorprenderte.
Por esa misma razón A. J. había esperado dos meses a ponérsela. La sencilla falda negra que las había ayudado a conseguir el apartamento de Tavish McLaine tenía historia en Manhattan. Había leído tres artículos en la revista Metropolitan en los que se demostraba el poder que tenía la prenda para atraer a los hombres.
–Demasiado tarde para dudar ya –le dijo Samantha mientras echaba un vistazo a su reloj–. Ya vas tarde.
–¿Además, qué podrías perder? –le preguntó Claire–. Y si te tienes que poner en huelga a la puerta de la oficina, seguramente algún hombre alto, moreno y misterioso te invitará a salir.
–Pues no estoy interesada en salir con nadie –contestó A. J.–. El único hombre alto, moreno y guapo que conozco es un vagabundo que se pone en la esquina de la calle Setenta y Cinco. Y desde luego no voy a salir con él.
Se mordió la lengua antes de contarles que estaba intentando buscarle un trabajo al mendigo. Le dirían que estaba loca, y querrían saber por qué. A. J. pensó que eran sus ojos, y tal vez esa intensa y curiosa mirada que le había echado el primer día que se habían visto. Aún recordaba la extraña sensación que le había proporcionado.
–Me metería en un lío si resultara ser el hombre de mi vida.
Entonces sería como su madre, que se había enamorado del hombre equivocado.
–De acuerdo, me marcho con la falda a hacer una prueba en la oficina.
–Buena suerte –le dijo Claire, que le quitó la taza de la mano.
–Vete ya, chica –añadió Sam mientras le pasaba el bolso.
A. J. sonrió cuando Samantha y Claire la empujaron al pasillo y cerraron la puerta del apartamento. Qué diferente se había vuelto su vida desde que las había conocido. Jamás se había sentido tan a gusto en casa de sus tíos.
–¡Holaaaa! Señorita Potter, qué suerte que nos encontremos. Estaba a punto de llamar a su puerta.